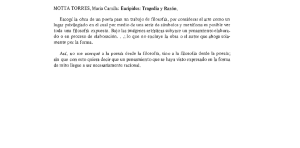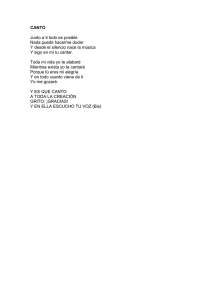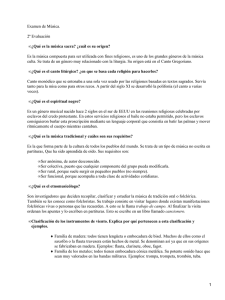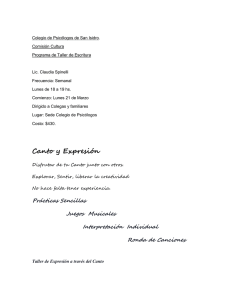`por ilión, ¡oh musa!, cántame entre lágrimas un canto
Anuncio

‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES, TROYANAS 511 SS.) MILAGROS QUIJADA Universidad del País Vasco 1. En el estilo de la tradición rapsódica y citaródica comienza el coro su primer stasimon en Troyanas con una llamada a la Musa para que le inspire un canto sobre el tema que se propone tratar. El tema es Ilión, en efecto, pero aparece rápidamente precisado, pues la w)|da\ e)pikh/deioj que el coro desea debe servir para entonar un canto de duelo por una Ilión destruida. Con todo, sobre lo primero que Eurípides llama la atención tras mencionar el tema es sobre la novedad (v. 512: kainw=n) del himno que ha de dar expresión al lamento. En cualquier exposición sobre los elementos tradicionales e innovadores que caracterizan a Troyanas la mención de este comienzo se hace inexcusable, pues, como es sabido, fue considerado por Walther Kranz como la expresión programática de lo que denominó “das neue Lied”, un estilo nuevo, característico de la “etapa tardía” de creación de Eurípides (cf. Kranz, Stasimon, 1933, 228-66), un concepto, éste último, más tarde ampliado por la crítica a otros aspectos de la producción euripidea a partir de 415 a. C. Por lo que se refiere a los elementos cantados, aunque el cuadro no es uniforme y perviven, como es natural, elementos del canto más tradicional (Kranz, 1933, 232-5), la etapa está marcada por el impacto de la nueva música1, con sus innovaciones rítmicas y melódicas, y sus repercusiones sobre la narración cantada del drama, tanto stasima corales como monodias y amebeos2. Digamos que es un hecho aceptado por la crítica que estas innovaciones debieron de afectar primero a géneros de poesía cantada extradramática de un carácter fuertemente mimético, como el nomos citaródico –el género 1 El estilo de la nueva música y sus innovaciones drásticas aparecen criticadas en la comedia, así, en el fr. 145 K, del Quirón de Ferécrates –la fuente más importante y detallada para la misma–; también en Aristófanes, Nubes 333, 969 ss. Puede verse a este respecto B. Zimmermann, 1993a, 3950. Por su parte, en Dionisio de Halicarnaso (De comp. verb. 156) encontramos una descripción de las novedades introducidas por los poetas ditirámbicos. 2 Para el caso de la monodia trágica puede verse M. Quijada, 2002, 89-97. El trabajo se ocupa de una monodia única en la tragedia griega, la del esclavo frigio de Helena, que canta una noticia de mensajero en Orestes. KOINÒS LÓGOS. Homenaje al profesor José García López E. Calderón, A. Morales, M. Valverde (eds.), Murcia, 2006, pp. 841-853 842 MILAGROS QUIJADA monódico por excelencia–, para pasar después a géneros corales como el ditirambo, que se mimetiza y pierde la forma en responsión que había tenido antes, y, por supuesto, a la tragedia3. Kranz veía la novedad de estos cantos “ditirámbicos” que se registran en la tragedia de Eurípides a partir de Troyanas en particularidades estilísticas y narrativas (consistentes, muy resumidamente, en un embellecimiento del estilo y una construcción que tendía a la independización de las estrofas4), y en ese carácter de “völlig absolut stehende balladeske Erzählung” que tienen algunos de estos cantos5: una narración que se alza libremente y cuyos primeros versos marcan el tema, como la que se registra, por ejemplo, en los Eitheoi de Baquílides, o en Io, Idas y Heracles de este mismo poeta (p. 253). El primer stasimon de Troyanas, con su comienzo tradicional, era sentido por Kranz como una especie de programa de este nuevo estilo narrativo, bien representado en otros corales de la etapa tardía de Eurípides6, y en uno de Sófocles (Traquinias 497 ss., un relato de la lucha de Heracles con Aqueloo)7. 2.1. Kainon para Kranz era un término que apuntaba claramente a una característica interna del propio canto del coro, y aunque no es ésta la única interpretación que dicho término ha recibido, asociado a la expresión a)mfi¯ moi ... wÅ Mou=sa ... a)/eison debía 3 Sobre el carácter mimético de la música de los nuevos nomoi y ditirambos, cf. los pseudoaristotélicos Problemata, 19.15. La profesionalizaación de los actores es algo que no debe perderse de vista a la hora de entender estos cambios. 4 Por lo que respecta a la construcción, se podrían añadir otras semejanzas, como 1) la ordenación ocasional de estrofa y antistrofa, de modo que una establece la pregunta y la otra, la respuesta narrada; 2) a veces el final de la estrofa anuncia un giro en la historia, y el comienzo de la antistrofa trae la solución. También en lo que se refiere a la indicación del tema de la narración y a los finales, hay toda clase de parecidos entre los epinicios y ditirambos de Píndaro y Baquílides y estos stasima (cf. Kranz, 1933, 254). 5 El término i(stori/ai, utilizado por Kranz, aparece ya en la crítica antigua, cf. escolio a Aristófanes, Acarnienses 443: Eu)ripi/dhj ei)sa/gei tou\j xorou\j ... i(stori/aj tina\j a)pagge/llontaj w(j e)n tai=j Foini/ssaij. Sin embargo, ya U. von Wilamowitz-Moellendorf, 1903, 104, había señalado las novedades de estos cantos narrativos de la etapa tardía de Eurípides, sin designarlos de manera especial. De igual manera, H. H. Hofmann, 1916, 7 ss. 6 Estos stasima, estudiados después en detalle por O. Panagl, 1971, son los siguientes: dos mitos divinos, a saber, la ocupación de Delfos por Apolo y la búsqueda errante de Deméter (Ifigenia entre los tauros 1234 ss. y Helena 1301 ss., respectivamente); de la saga tebana, la historia de la fundación de Tebas y la historia de Edipo (Fenicias 638 ss. y 1019 ss., respectivamente); de la saga de los Atridas, la narración del toisón de oro (Electra 699 ss.); de la saga troyana (en sentido amplio), las bodas de Peleo (Ifigenia en Áulide 1036 ss.), la descripción de las primeras armas de Aquiles (Electra 432 ss.), un catálogo de las naves en Áulide (Ifigenia en Áulide 164 ss.) –un canto que Panagl dejó de lado en su estudio por constituir la parodos de la obra–, la llegada de los griegos ante Ilión (Ifigenia en Áulide 751) y dos Iliuperseis (Hécuba 905 ss. y Troyanas 511 ss.). 7 Traquinias era una tragedia que Kranz, 1933, 174, situaba en la década de 420 a. C., es decir, en una fecha más bien tardía. Aunque las conclusiones de Kranz respecto al nuevo estilo lírico de Eurípides y sus comparaciones externas con algunas composiciones de Baquílides se siguieron aceptando por la crítica, vino después una reacción que cuestionaba esa supuesta inorganicidad del canto coral e intentaba interpretar el sentido de cada canto dentro del contexto o de la obra en que aparecía. Sobre ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 843 de evocar claramente el famoso comienzo del no/moj o)/rqioj8: a)mfi¯ moi auÅtij a)/naxq’ / e(kata/bolon a)eide/tw frh/n (PMG 697, D. L. Page (ed.), Oxford 1962)9, al que los cómicos denominaron en burla a)mfianakti/zein. La palabra aparece en Cratino 67 (=PCG 72, R. Kassel - C. Austin (eds.), Vol. IV, Berlin-New York, 1983, p. 158). También Aristófanes utiliza la expresión en la parábasis de Nubes (v. 595): a)mfi¯ moi auÅte, Foi=b’ a)/nac / Dh/lie..., aunque en otro contexto, y es precisamente un escolio a esta última el que indica que la fórmula procede de Terpandro10. Otro añade la observación –probablemente inexacta– de que los proemios de los poetas ditirámbicos la imitaban (sunexw=j ga\r xrw=ntai tau=t$ t$= le/cei), por lo cual les denominaron a)mfia/naktaj (dio\ kai\ a)mfia/ naktaj au)tou\j e)ka/loun). De esta explicación se hace eco el léxico bizantino Suda11. En igual sentido, y dentro del dominio de las posibles referencias intertextuales, una comparación inexcusable (cf. O. Panagl, 1971, 42, quien reenvía a U. von WilamowitzMoellendorf, 1903, p. 92 y 19211, p. 173) es la que ofrecen ciertos pasajes de Timoteo, un autor de nomoi citaródicos próximo cronológicamente a Eurípides y cuyos Persas ofrecen algunos elementos de comparación interesantes12. Así, en los vv. 215 ss. Apolo es invocado como inspirador de una mou=sa neoteuxh/j con la expresión paralela e)moi=j e)lqe\ e)pi/kouroj u(/mnoij, y en los vv. 224 ss. el poeta fundamenta sus preferencias en los siguientes términos: o(/ti palaiote/ran ne/oij u(/mnoij mou=san a)timw=. También en el fr. 7 D se lee: ou)k a)ei/dw ta\ palaia/. kaina\ ga\r a)ma\ krei/ssw, ne/oj o( Zeu\j basileu/ei, ... a)pi/tw mou=sa palaia/, sirviendo aquí la elección de la expresión kaina/ como punto de apoyo claro para la comparación13. esta cuestión pueden encontrarse algunas observaciones en M. Quijada, 1985. 8 Cf. escolio a Aristófanes, Acarnienses 16, en que se cita a Queris, un citaredo mediocre: “El nomos orthios aulético se llamaba así por ser enérgico y tener un sonido estridente, como atestigua también Homero (Ilíada 11.10-1)”. 9 La similitud fue mostrada ya por U. von Wilamowitz-Moellendorff, 19844 (1921¹), 173, y 1903, 92. A este pasaje habría que añadir F. Adesp. 938e PMG: Moi=sa/ moi a)mfi\ Ska/mandron euÓrroon a)/rxom a)ei/dein. M. Hose, 1991, 302, n. 23, señala también la semejanza con Alcman fr. 14a PMG y Estesícoro fr. 278 PMG. 10 Lo que la tradición nos ha trasmitido a propósito de los no/moi de Terpandro es que constituían una especie de cantos narrativos acompañados de cítara que, al igual que las recitaciones rapsódicas, comenzaban con un proemio dedicado a la divinidad. Cf. H. Koller, 1956, 159-206. Este proemio, dactílico, iba seguido con frecuencia de una parte central de carácter narrativo, construida en otro ritmo. El arranque del primer stasimon de Troyanas, en dáctilo-epítritos, evoca, no solo verbal sino también métricamente, la tradición rapsódica y citaródica. 11 Cf. Suda, s.v. a)mfianakti/zw, nr. 1701 Adl. 12 Se trata de un texto de unos 250 versos aproximadamente, que un papiro descubierto en Abusir en 1902 nos permitió conocer (P 1537 Pack). Este papiro fue estudiado por U. von WilamowitzMoellendorf, 1903, después por S. Bassett, 1931, y más recientemente por O. Hansen, 1984, y T. H. Janssen, 1984, entre otros. Bassett, como también Hansen y Janssen, datan el nomos en 412-408 a. C. Una edición más reciente es la de J. H. Hordern, 2002. 13 W. Schmid - O. Stählin, 1920-1948, 483, n. 1, señalan que “die Betonung der Neuheit (512) findet sich zwar in verschiedenen dichterischen Gattungen schon frühe ... ist aber doch ein besonderes Kennzeichen des neuen Dithyrambos (Timoth. fr. 6, 224 f.; 7 D)”. Pueden verse las observaciones sobre este tema contenidas en M. Hose, 2000, 155. 844 MILAGROS QUIJADA 2.2. Esta llamada a la Musa debía de recordar, por otro lado, los comienzos de Ilíada y Odisea, y de hecho la frase a)mfi/ moi wÅ Mou=sa, o variaciones de la misma, aparece en diversos Himnos homéricos, como, por ejemplo, el 7, 19, 22 y 33 (dedicados a Dioniso, Pan, Posidón y los Dióscuros, respectivamente). El poeta parece, pues, evocar un tema épico o, al menos, un canto revestido con las credenciales que caracterizaban a la épica: grandeza, importancia, imponencia; pero la proximidad de ese kainon acentúa los cambios. Antes hemos insistido en las posibilidades de interpretar el término en una determinada dirección: “nuevo” debía de evocar para un espectador ateniense en 415 a. C. musical, rítmica, melódica y, por consiguiente, también narrativamente nuevo, al modo de otras formas de poesía cantada coetáneas. Pero “nuevo” debía de querer decir también “distinto” en su visión de los temas e ideales con los que tradicionalmente se identificaba la épica. La novedad respecto a la épica que se suele señalar es que este canto sobre la toma de Ilión ofrece una visión de la misma desde el punto de vista femenino, esto es, desde el de esas mujeres troyanas, víctimas principales de la guerra, que esperan el momento terrible de su deportación como esclavas de los caudillos griegos –no en Troya, el lugar de la guerra establecido por la tradición, sino en un espacio “intermedio”, entre la ciudad destruida y el mar por el que llegarán a Grecia–. Es el caso, por ejemplo, de N. T. Croally, 1994, 244-8, quien acentúa la novedad de un tratamiento del tema de la guerra casi exclusivamente desde una perspectiva femenina. En igual sentido interpretan K. H. Lee, 1976, 164 y S. Barlow, 1986, 184, en sus comentarios. Otros, como M. Hose, 1991, 303-4, en su intento de reivindicar el significado de este canto dentro del contexto de la obra (algo que ya habían hecho antes autores como H. Neitzel, 1967, por ejemplo), acentúan la distancia que media entre la perspectiva narrativa característica de la épica y del ditirambo –marcadas por una narración autorial en la que el poeta es un narrador omnisciente, separado de los acontecimientos que narra– y el coro de este stasimon, que canta y describe todo lo ocurrido desde su propia y personal perspectiva. Algo en lo que este canto coral coincide con los otros dos stasima presentes en la obra. Ahora bien. Creemos que la evocación de la épica, en particular del comienzo de la Ilíada, podía convocar también las novedades de perspectiva con las que este poema se inicia14. En efecto, también Homero había anunciado en el proemio de su Ilíada –aunque fuera implícitamente– una visión de lo heroico nueva. En primer lugar, una visión “interiorizada”, pues la palabra mh=nin, al comienzo del verso 1, designa un estado anímico determinado: no una ciudad, ni una guerra, ni siquiera un héroe como centro de la narración que el poeta quiere cantar, sino algo que ocurre en el interior de alguien. De aquí, Homero va a partir para narrar lo que ocurre fuera, lo general. Para comprender mejor lo que de nuevo podía significar este comienzo, lo que hay de Homero en él, una comparación con el comienzo de la Pequeña Ilíada podría ser útil (un poema del Ciclo épico, en cuatro cantos, que narraba los acontecimientos ocurridos 14 Puede verse J. Redfield, 2001, 456-77, uno de los muchos análisis del proemio de Ilíada (con referencias bibliográficas en la nota 1). ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 845 ante Ilión desde la muerte de Aquiles y la disputa por sus armas entre Odiseo y Áyax, hasta la introducción del caballo de madera en la ciudad)15. El poema comienza así: “A Ilión canto yo, y a la tierra de los dárdanos, de buenos potros, / en torno a la cual los dánaos muchos padecimientos sufrieron, ellos, servidores de Ares” ( ãIlion a)ei/dw kai\ Dardani/hn eu)/pwlon / hÂj pe/ri polla\ pa/qon Danaoi= qeoa/pontej Arheoj )/ ) (fr. 1). El tema aquí es Ilión. Con ello, la perspectiva del poema es clara: es una perspectiva exterior. Punto de partida de la misma son las grandes unidades, ciudad (“Ilión”), país (“la tierra de los dárdanos”), dos pueblos (“dárdanos y dánaos”), una guerra rica en sufrimientos. El poeta sitúa frente a los ojos de su auditorio un “cuadro” distinto: una ciudad en un país extranjero, rico; los aqueos ocupados en una lucha encarnizada (“muchos padecimientos sufrieron”); el objetivo de conseguir hacerse con el dominio de la misma. Aquí la narración comienza en cierto modo con el total, para avanzar después de lo exterior a lo interior, de lo grande a lo más pequeño. Este modo natural de contar lo debieron de compartir muchos otros narradores de la leyenda de Troya, o de determinadas partes de la misma16. Pero Homero elige otra perspectiva. No ya la de un héroe a través del cual se pueden relatar complejos definidos de acontecimientos (algo que, en rigor, ocurre cuando el poeta épico configura un discurso directo, que le permite pasar de ese punto de vista exterior desde el que está contando a otro personal, propio de un individuo), sino una perspectiva interior, un sentimiento anímico que anida en el interior de alguien. Con razón se ha llamado a esto “interiorización” y tendencia a la “psicologización” de los hechos de la epopeya (cf. W. Kullmann, 1981, 26). Pero, además, el proemio de Ilíada anuncia implícitamente también otra novedad, los resultados de esa cólera. Pasemos a ella. La visión de Homero no deja lugar a dudas. Es una visión que “universaliza” los desastres de la guerra. Porque la cólera de ese héroe principal que es Aquiles va a traer desgracia y destrucción no solo para los enemigos, sino también para los del propio bando. Nada podía sentirse como más pavoroso para un griego que la imagen de esos cuerpos caídos en el campo de batalla y sirviendo de festín a las fieras salvajes. Por eso 15 Los poemas del Ciclo épico están recogidos en el vol. V de la OCT de Homero, ed. T. W. Allen (1912²). Una colección más completa, con discusión de los fragmentos, es la de E. Bethe, 1929². Las ediciones estándar son ahora las de A. Bernabé, 1987 y M. Davies, 1988. 16 Aunque los poemas del Ciclo épico los conocemos fundamentalmente por algunas versiones en prosa posteriores y algunos breves fragmentos conservados, es verosímil que la perspectiva desde la que están narrados se acerque a la de las versiones épicas anteriores (o coetáneas a Homero) de las que derivan. Éste es el punto de vista de la corriente crítica del neoanálisis, que ha proyectado un gran interés por estos poemas del Ciclo sobre la base de dos premisas: 1) que la Ilíada, tal como nos ha llegado, contiene un número de episodios modelados sobre otros que existían ya en la tradición épica; y 2) que la adaptación de estos episodios, de tal manera que el auditorio pudiera reconocer tanto el uso del modelo como su acomodación creativa a un nuevo contexto, es un distintivo significativo de la maestría de Homero. Pueden verse, entre otros, W. Kullmann, 1984, 307-23; M. W. Edwards, 1986, 379-94, o J. Latacz (ed.), 1991, 425-55. 846 MILAGROS QUIJADA creemos que dai=ta (“banquete”), en el v. 5 (en vez de pa=si), la lectura de Zenódoto (teste Ath. 12 ss.), cuadra bien con las novedades que este proemio anuncia17. En definitiva. Eurípides quiere que los antiguos temas y las antiguas formas cedan paso a los nuevos, pero la novedad reenvía a sus precedentes, antiguos (la tradición citaródica y Homero con su visión interiorizada y alejada de los estrictos estándares heroicos de la epopeya) y modernos (los nuevos modos poéticos cantados). Tal es el poder de evocación de este impresionante y logrado comienzo, en el que algunos ven, sin embargo, un signo de autorreferencia marcado (cf. en este sentido N. T. Croally, 1994, 244-8). 2.3. Croally es, en efecto, uno de los autores que más ha insistido en acentuar estos rasgos del primer stasimon de Troyanas, aunque hay para él una autorreferencia más general en esta obra que se manifiesta en esa “pervasive anxiety” en torno a si la guerra de Troya es un tema propio para la poesía (p. 244)18. Las interpretaciones que apelan al propio stasimon como referente para explicar el significado de kainon no son, en realidad, nuevas. M. Hose, 1991, 303, n. 24, recoge algunos precedentes en este sentido. Así, H. Neitzel, para quien esta llamada a la Musa de Troyanas es única en la tragedia griega (1967, 47)19, consideraba que odan epikedeion y kainon hymnon significan en realidad lo mismo. Se trataría de una construcción en la que está presente el denominado genitivo “sinonímico”: W. Breitenbach, 1934, 194, cita Troyanas 513-4, así como otros pasajes de distintas tragedias (por ejemplo, 17 El término dai=ta denota, preeminentemente, una comida formal; por ello, las connotaciones macabras –y sorprendentes– del mismo en este contexto parecen claras: el poeta estaría evocando la imagen de los cuerpos insepultos yaciendo en el campo de batalla y sirviendo de “banquete” a animales de rapiña. J. Redfield, 2001, señala que dai=ta parece haber sido frecuente en el s. V a. C., a juzgar por la imitación de este proemio en Esquilo, Suplicantes 800-1 (a añadir, Sófocles, Antígona 29-30, y Eurípides, Ión 504-5 y Hécuba 1078; cf. la Introducción al volumen editado por D. L. Cairns, 2001, 54). El horror de consumir cadáveres insepultos es presentado como una amenza en el proemio –y una consecuencia terrible de la cólera de Aquiles–, prefigurando la viveza y la realidad con las que esta amenaza es mostrada más tarde en el poema. La palabra aparece solo una vez más en Ilíada: cuando Apolo dice en 24.33-54, que Aquiles, al profanar el cuerpo de Héctor, es como un león que se precipita sobre el rebaño i(/na dai=ta la/bh| sin. El tópico es estudiado con detalle por C. P. Segal, Leiden 1971. También por el propio Redfield, 1975. 18 La insistencia en este aspecto de Troyanas, así como las conclusiones que de estas autorreferencias se extraen, creemos que están exageradas en Croally. De hecho, en la tragedia griega, este tipo de remisiones (que pueden revestir la forma de una interrogación sobre qué canto entonar, con qué medios expresivos, si es un canto adecuado, etc.) están presentes en el género ya desde sus comienzos, y abundan en el caso de cantos con un contenido de lamentación. En este sentido, ya la exodos de Persas, por ejemplo, muestra una exuberancia especial, pues Esquilo quiere marcarla con rasgos etopoéticos claros; esto explica la abundancia de términos con los que el coro de ancianos persas se refiere a su propio canto (en todas las demás obras “griegas” las que cantan el kommos son mujeres). 19 M. Hose, 1991, 303, n. 25 (con indicaciones bibliográficas para su discusión), añade el posible testimonio de Adesp. Tra. fr. 646b, v. 36 (= TGF, R. Kannicht - B. Snell (eds.), Vol. 2, Göttingen 1981). ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 847 Alcestis 453), para ilustrar este uso. También W. Biehl, 1989, 226, en su interpretación, señala la novedad que representa pedir a la Musa inspiración para entonar un canto de lamentación, algo para lo que no es tradicionalmente invocada. Otros, como K. H. Lee, en su comentario a la obra (1976, 164), consideran que kainon tiene dos significados, y uno de ellos sería el de marcar la diferencia entre el canto de duelo que el proemio anuncia, y la alegría de aquel otro –un poco más abajo mencionado (v. 547)– con el que las jóvenes troyanas empiezan celebrando la presencia del caballo en Troya, regalo para Palas Atenea20. En igual sentido interpreta también O. Rodari, 1983, 134. 2.4. No han faltado, finalmente, interpretaciones intertextuales que han insistido en los referentes euripideos que este stasimon tiene. Karin Alt, por ejemplo (1952, 38 ss.), consideraba que el kainon de este stasimon debía ser entendido en relación con el tratamiento del mismo tema en Hécuba (vv. 905-52, tercer stasimon)21, una interpretación que O. Panagl, 1971, en su detallado estudio de este canto, discute. Y en igual sentido –marcar diferencias con Hécuba– interpreta L. Parmentier, 1968, 49, n. 2, en su introducción a la obra22. K. Alt señalaba lo llamativo de una llamada a la Musa por parte de un coro que va a cantar sobre su propio destino, pero más que interpretar este comienzo en sentido “programático”, intentaba explicar las novedades que anunciaba dentro del contexto de Troyanas. Alt postulaba (p. 41) que no debía llevarse demasiado lejos la comparación del estilo coral tardío de Eurípides con los ditirambos de Baquílides, Simónides o, después, los Persas de Timoteo: aun tratándose éstas últimas de narraciones, con presencia, incluso, de discursos directos, no tienen el alcance personal o general que adquieren los cantos del coro de la etapa tardía de Eurípides, en que se trata siempre de contar algo que se presenta bien como vivido o por el significado que comporta. Para concluir. La introducción de la expresión kainon hymnon en un canto de una estilización formal tan notable parece que no ofrece dudas de que es intencionada, y de que con ella Eurípides apunta a algo nuevo. No creemos que deban ser reducidas las posibilidades de evocación de esta expresión, en la que se combinan una fórmula de introducción tradicional en ciertos géneros poéticos como la épica, la lírica coral o el nomo citaródico –la llamada a la Musa pidiéndole inspiración, expresada en ritmo dactílico–, y un modo de contar distinto para los estándares más usuales de la narración coral 20 El otro significado tendría un referente extra-dramático para Lee: “the present song is ‘new’ when compared to the well-known epic treatment of the subject” (p. 164). 21 Se trataría, en Troyanas, de intentar llegar más allá de la subjetividad del coro en su canto en Hécuba. E. McDermott, 1989, señala que Eurípides utiliza con frecuencia la palabra kainos para llamar la atención sobre sus innovaciones en el tratamiento de la materia mítica (la autora toma ejemplos de Suplicantes, Heraclidas, Hécuba, Fenicias y Orestes). 22 Desde luego, muchos son los que han señalado que del tratamiento de las partes corales en Hécuba se puede tender un puente que llega hasta Troyanas. Ya lo apuntó W. Kranz, 1933, 254, y M. Hose, 1991, ha vuelto a insistir en ello. Más aún. Pocos son los que, en su estudio de esta tragedia, no señalan las analogías y diferencias con Hécuba. Bajo el aspecto de la cita literaria se ha ocupado recientemente del tema W. Stockert, 2001, en particular, 1239-42. 848 MILAGROS QUIJADA en la tragedia. También un contenido distinto si se tienen en cuenta las perspectivas y la inspiración para la que tradicionalmente se llamaba a la Musa en la poesía griega: la pretensión de novedad alerta sobre las peculiaridades de este canto, pero convoca al tiempo todas las novedades de los géneros poéticos a los que hace referencia. 3. Hemos mencionado antes las innovaciones rítmicas y musicales, las novedades narrativas y de perspectiva que debía de evocar el kainon con el que se invoca a la Musa al comienzo de este stasimon. Aunque no podemos detenernos aquí en una descripción detallada de lo que todo esto significa, resaltaremos algunos de los rasgos principales que estas novedades suponían. 3.1. Por lo que se refiere a las primeras, el enriquecimiento del medio musical llevó aparejado una subordinación de la palabra a la música y un intento de mimetización de la misma23, algo que se constata no solo en la monodia trágica, por tradición un elemento mimético, sino también en géneros tradicionalmente narrativos, como el ditirambo24. La disolución en muchos casos de la forma en responsión estrófica y su sustitución por frases musicales más cortas, anabolai, fue otro elemento que corrió parejo al anterior25. De la variación rítmica y melódica de la música que acompañaba a estos elementos cantados solo tenemos un reflejo en la métrica, pero un reflejo claro. A todo esto hay que añadir la introducción de instrumentos tradicionalmente excluidos de la escena trágica, como esa pandereta con la que se acompañan las bacantes lidias, las piezas para flauta de caria, los cantos de danza (xorei=ai, es decir, danzas ditirámbicas, piezas contrarias a los threnoi, cf. W. Kranz, 1933, 237); en fin, todas las formas posibles de canto en que, según el Esquilo aristofánico de Ranas (v. 1301), se ha convertido la música trágica con Eurípides. De ella dan buena cuenta también esas parodoi nuevas, a las que Eurípides da forma de manera especialmente efectista, pues en Andrómaca oímos una aulodia; en 23 El melismos (más de una nota para una sílaba) es imitado en Ranas 1314 y en otros pasajes de esta comedia, como v. 1348; igualmente en Aves 310, 314, y Tesmoforiantes 100 (como parece inferirse del texto), así como Ferécrates 155 K-A. También el papiro musical más antiguo que nos ha llegado, el papiro de Viena conteniendo Orestes (ca. 200 a. C., remontable posiblemente a Eurípides), distribuye un pequeño número de sílabas en dos notas (cf. F. Budelmann, 2001, 217). 24 En el libro tercero de Leyes (700a 7 ss.) Platón analiza los cambios musicales que llevaron a un desdibujamiento de los límites entre los distintos tipos de poesía cantada, originalmente asociados a un contexto cultual y ritual definido, y ejecutados por ciudadanos. De igual manera que a finales del s. V a. C., y tras un largo proceso de evolución, la tragedia presenta síntomas de estar convirtiéndose más en simple literatura que en el teatro de la polis que empezó siendo, música y poesía van perdiendo sus funciones fuertemente asociadas al culto para convertirse en divertimento estético para un público de masas. Puede verse a este respecto B. Zimmermann, 1993b. 25 En relación con las anabolai ditirámbicas criticadas por la comedia (los pasajes que interesan son Aristófanes, Aves 1372 ss. y Paz 828 ss.), creemos que su significado está más próximo al de frase musical a cargo de un solista, indeterminada en su extensión al carecer de responsión estrófica, que al de “proemio” con el que tantas veces se las ha identificado, algo que, por lo demás, siempre tuvo el ditirambo. ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 849 Antíope, una citarodia; en Ión, un canto hierático; en Hipsípila, un canto de cuna con acompañamiento de castañuelas; en Andrómeda, una reproducción del eco. 3.2. En cuanto a las novedades narrativas y volviendo al stasimon de Troyanas. El canto ilustra de manera ejemplar una forma de narración lírica característica de esta etapa tardía, notablemente escorada hacia lo ornamental26. Motivmontage27, “narración complementaria”28 o “resultativa”29 son algunos de los términos acuñados para describirla. Es una narración en la que la linealidad está claramente supeditada a la búsqueda de una plasticidad descriptiva. El relato no es continuo ni los acontecimientos que configuran el complejo narrativo de lo que se quiere contar alcanzan una importancia similar: algunos son expresamente mencionados; otros, indicados con una sola palabra; otros, finalmente, han de ser deducidos de lo que viene a continuación. Frente a ello, detalles visuales o acústicos perfectamente anecdóticos son ampliados en la narración para dar lugar a auténticos cuadros descriptivos. La narración resulta de este modo continuamente desplazada de su centro de gravedad30. Así, la introducción del caballo de Troya –símbolo del engaño aqueo y de la ceguera troyana; júbilo para los primeros, pero desgracia y vergüenza para los segundos– y la toma de la ciudad por los argivos dan lugar en este canto a una sucesión de “flashes” descriptivos de notable plasticidad: el griterío de los troyanos desde la muralla instando a los de fuera a introducir la figura en el templo de Palas Atenea y el regocijo de las doncellas en sus cantos, en la estrofa (que acaba con un mención turbadora de la destrucción que se aproxima). En la antistrofa, cómo se llevan a cabo las operaciones, y las danzas y cantos de las jóvenes que lo celebran, descritas antes incluso de la mención de la propia actividad musical del coro. Ésta abre el epodo, y va seguida paratácticamente de la descripción plástica del pánico a través de la figura del niño que, aterrado, se coge al peplo de su madre; finalmente, la soledad de las jóvenes en sus lechos, mesándose los cabellos en señal de duelo, imagen habitual del destino de las mujeres en una ciudad tomada. 26 La ornamentación que acompaña a muchos elementos cantados euripideos se hace aquí todavía más profusa, y la complejidad descriptiva alcanza sus cotas más altas. De ahí la presencia continua de compuestos complejos, no con preposiciones o formantes como a©-, eu©-, sino palabras donde se combinan substantivo y adjetivo, o substantivo y verbo; compuestos, en fin, que proporcionan una rica imagen visual (incluyendo adjetivos que describen color y compuestos con kalli-) o acústica. 27 Para el uso de este concepto puede verse R. Kannicht, 1969, 338. El autor se refiere a los vv. 1301-7 y 1308-14, donde se narran los dos tipos de búsqueda que la “montaraz madre de los dioses” emprende tras su hija Core, a pie, y montada en carro de leones. “Paratáctica” es otro término que el autor aplica a la narración en este pasaje. 28 Cf. R. Kannicht, 1969, 334, n. 19. El término lo utiliza el autor para calificar el carácter que tiene la narración en su conjunto en este stasimon de Helena. 29 Cf. O. Panagl, 1971, 107, 182, 237, etc. 30 Rasgos similares, propios de una narración lírica, los podemos encontrar también en otros poetas, como Píndaro y Baquílides, pero el estilo está hipercaracterizado aquí (como también en algunas partes monódicas dentro de amebeos). 850 MILAGROS QUIJADA Estamos ante una construcción cerrada en sí misma, con un comienzo claramente formal para anunciar su tema y un final en el que el desastre se nos cuenta “resultativamente”. Una narración en la que elementos causales importantes –cómo logran salir de dentro del caballo los sitiadores, por ejemplo; o las primeras reacciones– son silenciados para ceder paso a la representación impresionista de una ciudad y sus habitantes momentos antes de ser tomada. Una narración que se abre paso libremente y cuyos primeros versos marcan el tema, una istori/ ( a “ditirámbica” vista fundamentalmente a través de ojos femeninos. Con todo, una narración que ofrece un relieve rápido pero auténtico de los acontecimientos cambiantes que condujeron a la situación de profunda desesperación que Troyanas en la actualidad representa. Estas son algunas de las novedades narrativas que explican también en qué sentido entender el kainon de este canto. 4. Unas observaciones finales pueden servir para comprender mejor ese relieve narrativo que ofrece a la acción de la tragedia este primer stasimon. Troyanas fue una obra que se representó tras los terribles acontecimientos que siguieron a la ocupación de la isla de Melos por los atenienses en el verano de 416 a. C. –el asesinato de todos los habitantes varones de la isla y la reducción a la esclavitud de las mujeres y los niños en el invierno de ese año–, y poco antes de la expedición ateniense a Sicilia (cf. la alusión a esta isla, vv. 220 ss., como una meta posible del viaje de las cautivas troyanas). La atmósfera política en Atenas y la enorme preocupación de cierta parte de la población ante la radicalización de las posiciones defendidas por políticos como Alcibíades aparece descrita en la Historia de Tucídides con claridad (cf. Tucídides 6.11). Que Troyanas pueda ser una tragedia compuesta como respuesta a esta escalada de belicismo no tendría, pues, nada de extraño. Ahora bien. Lo que parece claro literariamente es que esta tragedia, cuya estructura puede ser perfectamente entendida como obra aislada (de hecho, así se debió de representar también en la Antigüedad), formaba un conjunto trilógico con las otras dos con las que se presentó –Alejandro y Palamedes– (o incluso una tetralogía con el drama satírico –Sísifo– que las seguía), unido internamente (cf. R. Scodel, 1980). Troyanas era la última obra de esta trilogía, y su historia, una representación de las kai/n’ e)k kainw=n metaba/llousin suntuxi/ai de Hécuba y, con ella, de la estirpe troyana (aunque también griega, como parece querer decir Eurípides). Estamos, pues, ante una tragedia de conclusión de una trilogía, que sigue un modelo profundamente tradicional por su temática y estructura: Troya como paradigma de la ciudad vencida, y el esquema de la espera-la noticia-la lamentación, característico de la tragedia de catástrofe desde antes ya de Esquilo. La espera aterradora ante la desgracia que se avecina, anunciada por Posidón y Atenea en el prólogo, sentida por el coro y Hécuba ya en la parodos de la obra, aparece confirmada con la entrada de Taltibio. Lo que sigue, sin embargo, no es la narración de la desgracia, sino una sucesión de escenas a través de las cuales ésta es mostrada desde ángulos distintos: Casandra, Andrómaca y Hécuba focalizan el destino de los vencidos, temáticamente unido aquí a través de ciertos hilos conductores comunes, lo que cada una ha significado para su familia, el ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 851 papel de una buena esposa. Solo la escena en la que aparece Helena, donde se dirime la suerte que le ha de corresponder a su llegada a Grecia, constituye una especie de alivio temporal de esa sucesión de desgracias en que consiste Troyanas, donde la historia parece haberse convertido en suceso. La escena en la que ésta interviene, junto a una Hécuba siempre presente en escena y ante un Menelao juez, un agon, evoca claramente un campo de referencia contemporáneo: la escena trata un tema profundamente tradicional –el de la responsabilidad o no de Helena como causante de la guerra–, en términos de una retórica propia del s. V a. C.31. Como relato, Troyanas está dominada claramente por una narrativa proléptica, que preside también los elementos de lamentación en los que se expresa la desolación en la que viven –pero, sobre todo, esperan– las mujeres del coro y las principales troyanas. El habitual contraste entre la desgracia presente –con su proyección futura– y la felicidad de antaño, que suele dar forma a la lamentación en la tragedia griega, está escorado aquí claramente hacia el futuro, con la única excepción, breve, de la rhesis de Hécuba al final del primer episodio, donde ésta cuenta los males que “sufro, he sufrido y todavía sufriré” (v. 468). Sobre este fondo de espantosa espera, el primer stasimon de Troyanas da paso a una narración que mira fundamentalmente hacia el pasado; un pasado inmediato, donde, de manera impresionista, el coro capta ese instante penoso en que la suerte de una ciudad es decidida, al relatar la introducción del caballo de madera en Troya y dibujar contrastadamente el júbilo y el dolor que le acompañan. También el segundo y tercer stasimon ahondan en esta perspectiva, en la que se revela el abandono de Troya por parte de los dioses: si el segundo stasimon se retrotrae aún más hacia el pasado al contar la primera destrucción de Troya, el tercero vuelve de nuevo hacia el presente: ou(/tw dh\ to\n e)n Ili/w| nao\n kai\ quo/enta bwmo\n prou/dwkaj Axaioi=j, wÅ Zeu=... (v. 1060). Sin embargo, con la caída de Troya, Eurípides nos pone ante los ojos algo más: el poderoso mecanismo en virtud del cual los errores humanos son castigados por los dioses al convertirse los vencedores en víctimas de sus excesos. La historia pasada se transforma así en una llamada de atención que mira hacia el futuro en los cantos que entona el coro en esta tragedia, donde los puentes que tiende la narración son los que permiten situar los acontecimientos mostrados sobre la escena –siempre de un alcance temporal corto– sobre el fondo de los muchos mundos que están más allá de ella, tanto pasados como futuros. Con todo su preciosismo y novedad, este primer stasimon de Troyanas contiene una narración que contribuye, así, a dar a la acción de la tragedia su cósmico significado. 31 Troyanas es una tragedia en la que conviven un esquema compositivo antiguo –el de la tragedia de catástrofe– junto a elementos innovadores, característicos de la poética de Eurípides: el resultado es un drama politonal, donde coexisten el lenguaje tradicional de la lamentación y el de una retórica contemporánea. A ellos hay que añadir elementos cantados, como este primer stasimon de Troyanas, donde modos de expresión altamente tradicionales sirven de soporte a lo más nuevo, dando paso a lo que parece un anuncio programático. 852 MILAGROS QUIJADA BIBLIOGRAFÍA Alt, K. (1952), Untersuchungen zum Chor bei Euripides, Diss. Frankfurt a. Main. Barlow, S. (1986), Euripides: Troades, Warminster. Bassett, S. (1931), “The Place and Date of the First Performance of the Persians of Timotheus”, CP 26, pp. 153-65. Bernabé, A. (1987), Poetarum Epicorum Graecorum Testimonia et Fragmenta, Leipzig. Bethe, E. (1929²), Homer: Dichtung und Sage, II.2, Leipzig. Biehl, W. (1989), Euripides: Troades, Heidelberg. Breitenbach, W. (1934), Untersuchungen zur Sprache der euripideischen Lyrik, Stuttgart. Budelmann, F. (2001), “Sound and Text: the Rythm and Metre of Archaic and Classical Greek Poetry in Ancient and Byzantine Scholarship”, F. Budelmann and P. Michelakis (eds.), Homer, Tragedy and Beyond. Essays in Honour of P. E. Easterling, London, pp. 209-40. Croally, N. T. (1994), Euripidean Polemic. The Trojan Women and the Function of Tragedy, Cambridge. Davies, M. (1988), Epicorum Graecorum Fragmenta, Göttingen. Edwards, M. W. (1986), “Neoanalysis: A Bibliographical Review”, CW 79, pp. 37994. Hansen, O. (1984), “On the Date and Place of the First Performance of Timotheus Persae”, Philologus 128, pp. 135-8. Hofmann, H. H. (1916), Über den Zusammenhang zwischen Chorlieder und Handlung in den erhaltenen Dramen des Euripides, Diss. Leipzig. Hordern, J. H. (2002), The Fragments of Timotheus of Miletus, Oxford. Hose, M. (1991), Studien zum Chor bei Euripides, Teil 2, Stuttgart. Hose, M. (2000), “Der alte Streit zwischen Innovation und Tradition. Über das Problem der Originalität in der griechischen Literatur”, J. P. Schwindt (ed.), Zwischen Tradition und Innovation. Poetische Verfahren im Spannungsfeld klassischer und neuerer Literatur un Literaturwissenschaft, München-Leipzig, 2000, pp. 1-24. Janssen, T. H. (1984), Timotheus: Persae, Amsterdam. Kannicht, R. (1969), Euripides. Helena, Band II: Kommentar, Heidelberg. Koller, H. (1956), “Das kitharodische Prooimion”, Philologus 100, pp. 159-206. Kranz, W. (1933), Stasimon, Berlin. Kullmann, W. (1981), “Zur Methode der Neoanalyse in der Homerforschung”, WS 15, pp. 5-42. Kullmann, W. (1984), “Oral Poetry Theory and Neoanalysis in Homeric Research”, GRBS 25, pp. 307-23. Latacz, J. (ed.) (1991), Zweihundert Jahre Homer-Forschung, Stuttgart, pp. 425-55. Lee, K. H. (1976), Euripides: Troades, London. McDermott, E. (1989), Euripides’ Medea: the Incarnation of Disorder, Pennsylvania - London. ‘POR ILIÓN, ¡OH MUSA!, CÁNTAME ENTRE LÁGRIMAS UN CANTO DE DUELO, UN HIMNO NUEVO’ (EURÍPIDES,... 853 Neitzel, H. (1967), Die dramatische Funktion der Chorlieder in den Tragödien des Euripides, Diss. Hamburg. Parmentier, L. (1968), Euripides, T. IV, Paris. Quijada, M. (2002), “Virtuosismo e innovación en la monodia trágica, Eurípides, Or. 1369-1502”, M. J. García Soler (ed.), TIMHS XARIN. Homenaje al Profesor Pedro A. Gainzarain, Vitoria, pp. 89-97. Quijada, M. (1985), “El canto coral en la tragedia tardía de Eurípides: Tópicos de la crítica y nuevas perspectivas”, J. L. Melena (ed.), Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Oblatae, Pars Prior, Vitoria-Gasteiz, pp. 179-88. Redfield, J. (1975), Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of Hector, Chicago. Redfield, J. (2001), “The Proem of the Iliad: Homer’s Art”, D. L. Cairns (ed.), Readings in Homer’s Iliad, Oxford, 456-77 (reed., con pequeñas variaciones, de CP 74, 1979, pp. 94-110). Rodari, O. (1983), “La Fonction dramatique du premier Stasimon des Troyennes d’ Euripide”, CGITA 4, pp. 131-41. Scodel, R. (1980), The Trojan Trilogy of Euripides, Göttingen. Schmid, W. - Stählin, O. (1920-1948), Geschichte der griechischen Literatur, I.3, München. Segal, C. P. (1971), The Theme of the Mutilation of the Corpse in the Iliad, Leiden. Stockert, W. (2001), “Zu einigen ‘Verfremdungselementen’ bei Euripides”, S. Bianchetti (et alii) (eds.), Poikilma. Studi in onore di Michele R. Cataudella in occasione del 60º compleanno, Vol. II, La Spezia, pp. 1231-47. Wilamowitz-Moellendorff, U. von (19844 [1921¹]), Griechische Verskunst, Darmstadt. Wilamowitz-Moellendorff, U. von (ed.) (1903), Timotheos: Die Perser, Leipzig. Zimmermann, B. (1993a), “Comedy’s Criticism of Music”, N. W. Slater - B. Zimmermann (eds.), Intertextualität in der griechisch-römischen Komödie, Stuttgart, pp. 39-50. Zimmermann, B. (1993b), “Dichtung und Musik. Überlegungen zur Bühnenmusik im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr.”, Lexis 11, pp. 23-35.