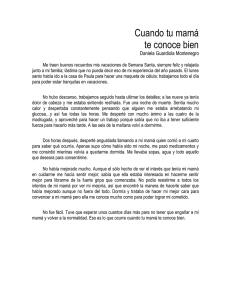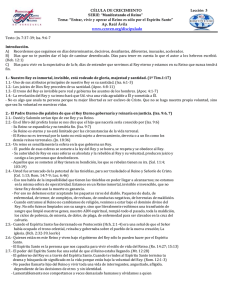el padre eterno
Anuncio
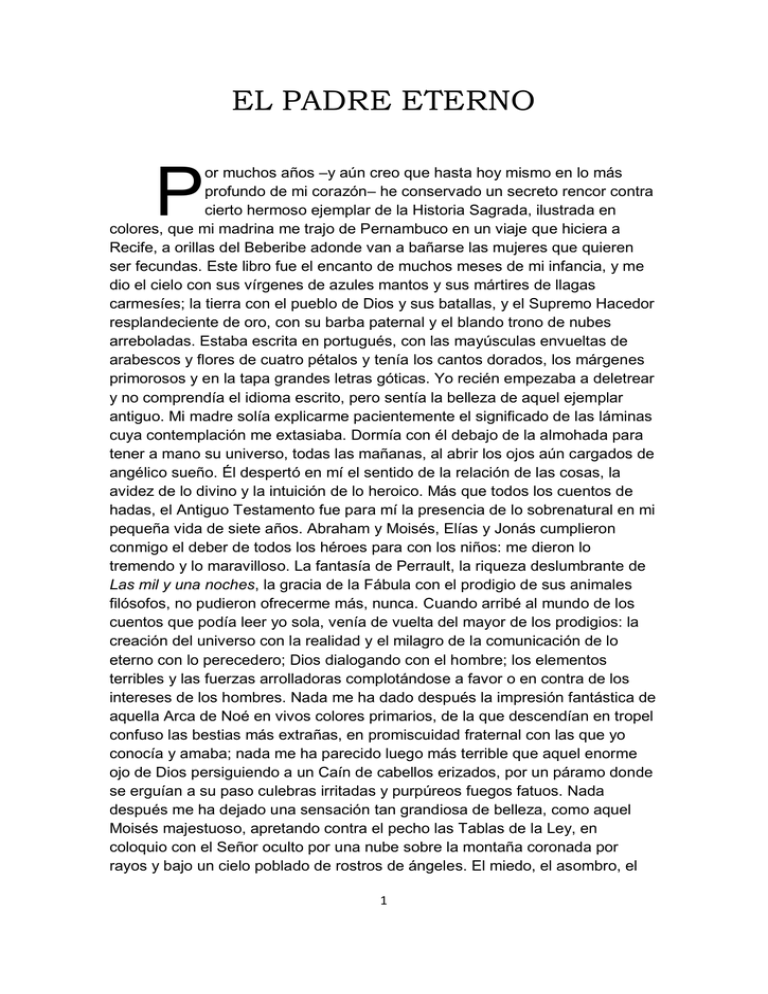
EL PADRE ETERNO or muchos años –y aún creo que hasta hoy mismo en lo más profundo de mi corazón– he conservado un secreto rencor contra cierto hermoso ejemplar de la Historia Sagrada, ilustrada en colores, que mi madrina me trajo de Pernambuco en un viaje que hiciera a Recife, a orillas del Beberibe adonde van a bañarse las mujeres que quieren ser fecundas. Este libro fue el encanto de muchos meses de mi infancia, y me dio el cielo con sus vírgenes de azules mantos y sus mártires de llagas carmesíes; la tierra con el pueblo de Dios y sus batallas, y el Supremo Hacedor resplandeciente de oro, con su barba paternal y el blando trono de nubes arreboladas. Estaba escrita en portugués, con las mayúsculas envueltas de arabescos y flores de cuatro pétalos y tenía los cantos dorados, los márgenes primorosos y en la tapa grandes letras góticas. Yo recién empezaba a deletrear y no comprendía el idioma escrito, pero sentía la belleza de aquel ejemplar antiguo. Mi madre solía explicarme pacientemente el significado de las láminas cuya contemplación me extasiaba. Dormía con él debajo de la almohada para tener a mano su universo, todas las mañanas, al abrir los ojos aún cargados de angélico sueño. Él despertó en mí el sentido de la relación de las cosas, la avidez de lo divino y la intuición de lo heroico. Más que todos los cuentos de hadas, el Antiguo Testamento fue para mí la presencia de lo sobrenatural en mi pequeña vida de siete años. Abraham y Moisés, Elías y Jonás cumplieron conmigo el deber de todos los héroes para con los niños: me dieron lo tremendo y lo maravilloso. La fantasía de Perrault, la riqueza deslumbrante de Las mil y una noches, la gracia de la Fábula con el prodigio de sus animales filósofos, no pudieron ofrecerme más, nunca. Cuando arribé al mundo de los cuentos que podía leer yo sola, venía de vuelta del mayor de los prodigios: la creación del universo con la realidad y el milagro de la comunicación de lo eterno con lo perecedero; Dios dialogando con el hombre; los elementos terribles y las fuerzas arrolladoras complotándose a favor o en contra de los intereses de los hombres. Nada me ha dado después la impresión fantástica de aquella Arca de Noé en vivos colores primarios, de la que descendían en tropel confuso las bestias más extrañas, en promiscuidad fraternal con las que yo conocía y amaba; nada me ha parecido luego más terrible que aquel enorme ojo de Dios persiguiendo a un Caín de cabellos erizados, por un páramo donde se erguían a su paso culebras irritadas y purpúreos fuegos fatuos. Nada después me ha dejado una sensación tan grandiosa de belleza, como aquel Moisés majestuoso, apretando contra el pecho las Tablas de la Ley, en coloquio con el Señor oculto por una nube sobre la montaña coronada por rayos y bajo un cielo poblado de rostros de ángeles. El miedo, el asombro, el P 1 deslumbramiento, el terror, la admiración, la piedad, casi todas las emociones humanas, nacieron para mí ingenuamente, en las páginas de aquel libro. Pero de él me vino también la primera sensación de ridículo que me hirió el alma tan profundamente, que todavía hoy, que la evoco sonriendo, me hace llenar de lástima por la niña que bebió en ella su primera amargura. Fue un domingo de verano, en la anochecida. Yo volvía con mi niñera negra, de oír en la plaza del pueblo la retreta ejecutada por la banda de música que dirigía el padre de mi amiguita Floriana de Sylva. En el trayecto –calles antiguas bordeadas de viejas casas y muros de ladrillos musgosos– Feliciana iba mascullando sus eternas avemarías y yo saltarineaba adelante, niña-pájaro como todas las niñas. La moña de cinta azul de mi corona de trenzas me colgaba deshecha hasta la mejilla, tapándome un ojo. En el vestido de muselina, un desgarrón alegre me prometía un buen regaño de mamá. Así, adelantándome a Feli, llegué a mi casa y entré en el zaguán profundo. A la derecha, en la sala de recibo, la luz de la lámpara alumbraba cordialmente las cosas dejando caer en la acera, a través de la ventana abierta, su dulce gasa amarilla. Había visitas. Isa y mi madre, sentadas en los sillones de enea, escuchaban subrayando su atención con pequeños comentarios, a un señor de luenga barba que estaba en el sofá, las dos manos apoyadas en el bastón de grueso puño de oro. A sus pies, el gordinflón de Isa, rodeado de juguetes que yo no conocía, gorjeaba de contento golpeando torpemente un gran tambor con aros de latón dorado. Curiosamente me detuve a observar desde los vidrios de la puerta, recubiertos por cortinillas que bordara pacientemente mi hermana. Sentía que conocía a aquel señor, su largo cabello blanco, su rostro de buen padre y aquella barbaza de espuma y leche que le caía sobre el pecho. Todo en él me era familiar, hasta el ademán protector con que de vez en cuando tendía su diestra sobre la enrulada cabeza del niño sentado a sus pies. Sigilosamente fui acercándome por detrás del sillón de mi madre. Luchaba entre la bruma del esfuerzo por reconocer y la incapacidad de recordar. Yo conocía a aquel señor… Después, fue un relámpago. La ubicación, en la memoria, de aquel rostro y aquel ademán, me tomó de pronto en el más pasmoso de los asombros. Y como un relámpago también, la decisión, mezcla de deslumbramiento, de cándida codicia y de ingenuo sentido práctico, que me hizo irrumpir como un torbellino en el círculo iluminado y caer de rodillas ante la extraordinaria visita de mi madre para suplicarle, llena de agitación y temblorosa: –Señor Dios querido: para mí una muñeca negra bien motuda, como la de Juanita Portos. Y una pulsera de oro como la de Cristina María y un… 2 La lista quizás hubiese sido muy larga, pues la pobre aprovechadora, asida de la ocasión, satisfacer todas sus secretas ambiciones puras. Pero me detuvo una carcajada unánime. Vi al señor echarse hacia atrás, con sus barbazas temblándole por la risa, a tiempo que mi madre me tomaba en brazos, diciendo con voz que sofocaba la hilaridad incontenible: –Nena, querida, ¿qué te pasa? ¿Quién crees tú que es este señor? Vacilé un momento. Estaba aturdida. Isa, a pesar de su palidez y su traje negro, se olvidaba de suspirar como lo hacía constantemente, apretando contra la boca, para ahogar su escandaloso regocijo, el pañuelo de orla de luto. Cerca de mis ojos aterrados, el rostro de mamá me pareció rojo, grotesco y odioso. Sentí, al revés de los otros, un furioso deseo de llorar a gritos. Ese dramático orgullo de los niños que los mayores no se cuidan de comprender, hiriéndolo con una inconsciencia torpe, a veces de consecuencias crueles, me contenía el llanto como un dique heroico. Sentí que temblaban mis labios, que en el pecho me crecía una ola que iba a ahogarme. Mamá me volvió a interrogar en medio de un acceso de risa tan fuerte, que se le saltaban las lágrimas: – ¿Quién piensas tú que es este señor, Susana? Dilo. Escondiendo en la suave curva de su hombro la cara ardiente, intenté explicarme: –Mamá…El Padre Eterno…El libro de mi madrina… Recrudecieron las carcajadas. Yo no pude soportarlas y desasiéndome violentamente de mi madre, ciega de vergüenza y de cólera, atravesé corriendo la casa ya casi a oscuras, llegué a mi cuarto hipando sollozos contenidos, tomé de debajo de la almohada el libro que con su lámina inicial me había metido en aquella tremenda confusión, y rabiosamente me puse a destrozarlo sin piedad. Mamá vino a buscarme, procurando consolarme, todavía sacudida por su risa que inútilmente quería disimular. Le fue imposible. Una mezcla de pudor herido, de amor propio desgarrado, de angustia infinita, me transformaba en una fierecilla. En la espesa penumbra de la habitación, las hojas del libro precioso revoloteaban torpemente, arrancadas con furia e iban a posarse a mi alrededor en desordenado círculo. Mil veces peor que la humillación de un hombre, es la de un niño. Pero los hombres no se cuidan de ello. Yo me dormí esa noche deseando morirme, soñando con la oquedad negra del aljibe y con los gitanos que raptan chicos para llevárselos tan lejos que no pueden volver jamás. Al suegro de mi hermana le quedó para siempre en la familia el remoquete de “El Padre Eterno”. Yo no me olvidé nunca de aquella nochecita en que creí tocar el cielo, y en la que de pronto me sentí precipitada al infierno del ridículo más abrumador, choque terrible para mi pura y entera confianza infantil. 3 Juana de Ibarbourou (1892 – 1979) Extraído de: “Chico Carlo” (1944) 4