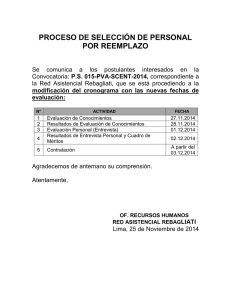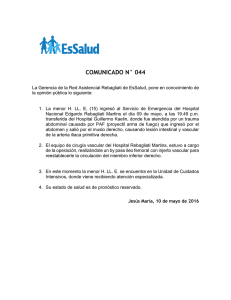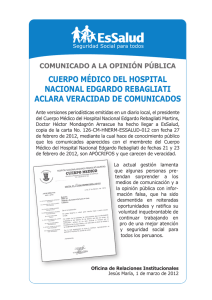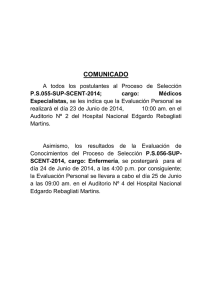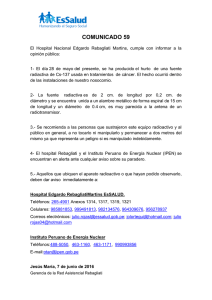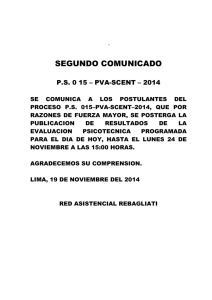ESTADO DE EMERGENCIA
Anuncio
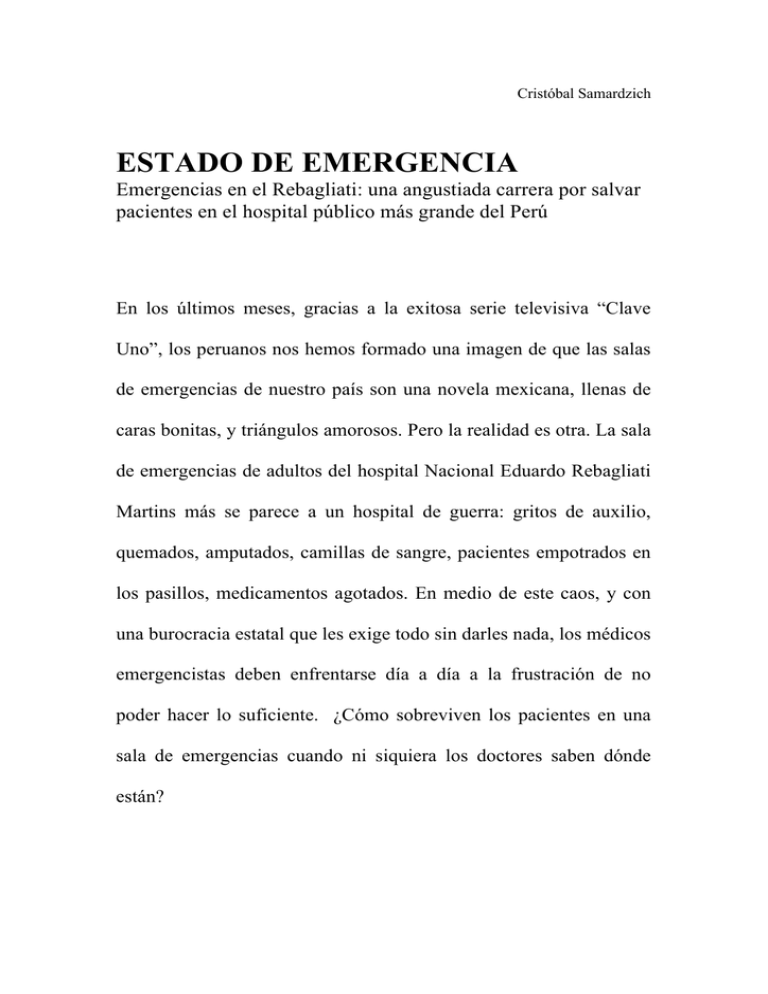
Cristóbal Samardzich ESTADO DE EMERGENCIA Emergencias en el Rebagliati: una angustiada carrera por salvar pacientes en el hospital público más grande del Perú En los últimos meses, gracias a la exitosa serie televisiva “Clave Uno”, los peruanos nos hemos formado una imagen de que las salas de emergencias de nuestro país son una novela mexicana, llenas de caras bonitas, y triángulos amorosos. Pero la realidad es otra. La sala de emergencias de adultos del hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins más se parece a un hospital de guerra: gritos de auxilio, quemados, amputados, camillas de sangre, pacientes empotrados en los pasillos, medicamentos agotados. En medio de este caos, y con una burocracia estatal que les exige todo sin darles nada, los médicos emergencistas deben enfrentarse día a día a la frustración de no poder hacer lo suficiente. ¿Cómo sobreviven los pacientes en una sala de emergencias cuando ni siquiera los doctores saben dónde están? —¡159! ¡¿Dónde está?! Angustiado por no encontrar a su paciente, el doctor Rafael Garatea, cirujano gastroenterólogo, grita el número mientras corre por una maraña de estrechos y congestionados pasillos. Sus ojos, abiertos y concentrados, se detienen en cada una de las camillas que han sido empotradas a ambos lados del corredor, y lee los números pegados a ellas: 73,75…80. Todavía está lejos. Nunca sé dónde están mis pacientes porque pregunto y me dicen por allá, por allá, dice, moviendo las manos alborotadamente en distintas direcciones. En medio de esta confusión que domina la sala de emergencias de adultos del Hospital Nacional Eduardo Rebagliati Martins, encontrar a un paciente puede convertirse en una labor más complicada que curarlo. —Esto es un despelote. ¡159! ¿Lo han visto ya? Desde lejos, es una enorme mole blanquiazul de trece pisos que se impone sobre todo el distrito de Jesús María. Realmente evoca respeto y grandeza. El Rebagliati es el hospital número uno del Seguro Social del Perú, ESSALUD, y uno de los más grandes de Latinoamérica. Fundado en 1958 como el Hospital del Empleado durante el gobierno de Manuel Prado, comenzó como una pequeña unidad de 167 médicos que atendían casi 500 camas; hoy en día, 5000 doctores y enfermeras trabajan día y noche para más de 1500 camas. Siguen siendo insuficientes. Son las nueve de la mañana y el propio hospital está a punto de sufrir un infarto: sus anchos y largos pasillos han sido obstruidos por miles de personas en busca de una cura a su malestar. La circulación es calurosa, impaciente y desordenada. Cada uno corre hacia una de las interminables filas: Recepción de historias, Acreditación y Filiación, Muestras, Ecografía, Rayos X. Pero en ningún lugar se oyen tantos gritos ni se tropiezan tanto como en las salas de emergencias. Hay cuatro en este hospital: pediatría, obstetricia, salud mental y adultos. En esta última, reina un clima de caos y sufrimiento. —¡Nooo! ¡¡¡POR FAVOR NOOOOOOO!!! Son las ocho y cuarto de la mañana y una mujer clama por piedad. El alcohol de la gasa quema la carne viva del orificio de diez centímetros por cinco que se abre sobre su barriga. El médico residente intenta desinfectar la herida abierta; la mujer parece morir cada vez que él introduce la gasa. Ella sufría de una obstrucción al intestino grueso que le impedía defecar. Una cirugía le creó una nueva abertura por el abdomen, pero esta también se había cerrado. La mujer no podía cagar. Era necesaria otra operación. Había que limpiar primero las heces que permanecían adentro, pudriéndose. Ella aguanta el ardor como puede, pero no dura mucho tiempo: la tortura etílica es demasiado. El dolor la tumba hacia atrás. Los brazos golpean la camilla y ahí quedan, rígidos. Apreta los puños con tanta fuerza que las venas parecen escapar de la piel. La agonía llega a tal punto que deja de llorar. Arquea sus cejas y sus ojos se hunden hasta que solo se ven dos arrugas cubiertas por surcos de horror. Cada instante que pasa, su cara deja de ser humana y pasa a convertirse en una estatua de espanto, el horror congelado. Pero los doctores de esta sala de emergencias, tan habituados a ver, escuchar y sentir sufrimiento ajeno, ya no se conmueven ante una nueva hoja de ingresos. —Ya señora, ya ya, no llore —rezondró el joven doctor, fastidiado: la mujer no lo dejaba trabajar en paz—. Ni siquiera le estoy tocando la herida. *** Son las ocho y media de la mañana. El Dr. Rafael Garatea ya cruzó tres pasillos y entró a dos salas. Joven, flaco, pelo rapado, avanza a mil por hora. Hace media hora comenzó su turno como jefe de guardia para la sección de Cirugía. Por doce horas, estará al mando de Emergencias junto al veterano Dr. Fuentes, quien tiene problemas para seguir su acelerado ritmo. Su primera tarea es decidir qué pacientes deben ser operados de inmediato. Solo seleccionará a los más delicados: la lista es larga y no hay salas disponibles para todos. El 159 es el primero a evaluar, pero sigue desaparecido. El Dr. Garatea ya está acostumbrado a estas largas caminatas. Hace once años, cuando él realizaba su internado, la zona de Emergencias era una sola sala, donde todos los pacientes estaban reunidos ordenadamente. Ahora es un conglomerado improvisado de salas, habitaciones, pasillos, depósitos (sí, hay pacientes literalmente afuera de los pabellones) y demás ambientes que el hospital ha tenido que habilitar a lo largo de los años para poder atender al creciente número de enfermos. La red del seguro creció enormemente, y la mayoría de afiliados eligió atenderse en este hospital por su gran prestigio y fácil acceso. El Rebagliati ahora atiende al 70% de todas las emergencias de ESSALUD en la capital. Los pacientes sufren las consecuencias: deben dormir (apretados) en corredores fríos, sobre una colchoneta delgada (las frazadas son limitadas), los fluorescentes en la cara y los sonidos de sillas de rueda, camillas, gritos de dolor, chismes de enfermeras y pedidos de medicamentos. ¿Hasta dónde se puede llegar? El Dr. Fuentes se acerca a los cincuenta años. Ha trabajado aquí suficiente tiempo como para reconocer la gravedad de la situación: esta emergencia ya claudicó. Mientras caminamos por uno de los pasillos “habilitados” en busca de la camilla 159, golpea el olor a berrinche, a sucio y guardado, a pis de abuela, fétido, que impregna en las fosas nasales. No es para menos: casi doscientos pacientes viven en estas condiciones de hacinamiento. Peor, la mayoría supera los sesenta años. En la 178, una enfermera lava con trapos húmedos a una anciana calata como si fuera un bebé. Intenta en vano acabar con ese olor que ya es parte del ambiente. La mujer está escuálida. Tiene el pelo blanco, la cara demacrada y las piernas abiertas para que la enfermera haga su trabajo. Se muere de vergüenza porque su sexo se ha convertido en el atractivo turístico del pasillo. Dos biombos no son suficientes para evitar la mirada curiosa de los transeúntes. —Aquí no, ¡por favor! —se queja. Pero ni para limpiar una mujer sesentona hay un cuarto privado. —Esto es un despelote, compadre —me dice el Dr. Garatea sin detenerse. Sus ojos siguen moviéndose de camilla en camilla en busca del 159—. El mercado de Calcuta es más ordenado que esto. La zona de Emergencias-Adultos está diseñada para hospitalizar hasta 70 pacientes; esta mañana hay 180. Los primeros consiguieron camas, los siguientes camillas; quienes llegan en mal momento deben conformarse con sillones. Bajo estas condiciones de saturación (¿dónde han puesto al 139?), falta de analgésicos (¡Doc, no hay más Ibuprofen! ¡¿Cómo?!), exámenes de sangre que nunca llegan (¿Cómo que no están? Esos zánganos de Laboratorio no hacen nada), los doctores corren de un lado a otro intentando curar a la mayor cantidad de enfermos. La falta de organización hace que sus piernas trabajen más que sus manos. Su tarea más parece una misión de búsqueda: tienes que recorrer por todos lados, dice el Dr. Garatea. Es como…¿tú has visto a los hámsters? Ya. El hámster da la vuelta en la rueda y después se queda parado y dice “¿adónde voy?” Entonces sube a uno de los sitios de su circuito, y de repente se equivoca y da la vuelta. Es lo mismo aquí: tú comienzas a mirar, correr, y luego das la vuelta, ¡porque te mareas! La angustia y la frustración persisten en las noches de este hospital. Cinco días después, el Dr. Pedro Zamora, experimentado cirujano con 18 años operando esófagos en el Rebagliati, me contaría el martirio que tanto doctores como pacientes deben sufrir. Le tocó ser jefe de guardia de 8pm a 8am. Tenía una paciente internada hacía tres días: una señora, chata, de unos cincuenta años. Requería de una pequeña cirugía que solo tomaba unos 25 ó 30 minutos. Hacía tres días que las enfermeras le prohibían comer, porque la operación se hace en ayunas. Pero nunca había una sala disponible para ella. Tres días con solo agua. Aquella noche, el doctor Zamora logró programar un pequeño tiempo para ella en la sala de operaciones. Todo estaba listo, hasta que la médica residente de la sala aprovechó el cambio de turno para darse a la fuga. Sabía, pero se vistió y se largó, dice el doctor, medio resignado, medio irritado. Le jode que haya gente así. Intenta explicarle la situación a su paciente. —¿Y ahora cuándo? —le pregunta la mujer al doctor. —Mañana por la tarde yo estoy libre. Dicen que hay huelga, pero en la sala del 3B no hacen paro. Ahí te podemos meter. —Yo confío en usted, doctorcito. Ya doctorcito, muchas gracias. Voy a rezar por usted. Eso nunca pasaría en una clínica privada, me dijo el Dr. Zamora aquella noche, molesto. Tenía la cara redonda, el cuello chato y el cuerpo macizo. Con ironía me explicó la cruda realidad entre un centro de salud privado y uno público: con una cirugía en la clínica particular pago todo mi sueldo del Rebagliati. Y trabajo cuatro horas allá. 150 acá. Trabajar en una clínica privada le permitía vivir; el trabajo en el Rebagliati era ya por voluntad. Acá vienes a hacer tu obra de bien. Si lo haces y ganas plata afuera, igual lo haces adentro, pero gratis. Ya por vacilón. Si te gusta ser doctor de 8 a 2, no te metas. Ser médico emergencista aquí exige tener un par de tornillos sueltos. Y a la vez las cosas claras. El Dr. Zamora fue brutalmente honesto: —Yo no soy mártir de la medicina. No hago cirugía para salvar a gente. El hecho mismo de mutilarlo no me gusta. Creo que es esa sensación de…¿has hecho el amor alguna vez? —Sí. —¿Qué tal es? —Rico. —Igualito es operar. Y cuando terminas la cirugía es como si tuvieras un orgasmo. Solo que después no te quedas dormido. *** —¡159! Finalmente, al fondo de un pasillo encontramos al 159, un hombre de unos cuarenta años. En un cuarto de doce metros por seis, convive con otros ocho. Apenas responde las preguntas de los doctores. Se le ve devastado: está muy delgado y tiene la cara pálida. La visita dura menos de tres minutos. El Dr. Garatea está frustrado: el paciente necesita una operación, pero como no es un caso de vida o muerte, deberá esperar. Tenemos otros pacientes que sí requieren cirugía de urgencia. Tienes que priorizar, argumenta, sin convicción, como si la mitad de él no se la creyera. Algo adentro le pica, le exige, le dice que no es lo correcto. Respira. Es complicado. A pesar de ello, intenta hablarles con delicadeza a los enfermos, porque sabe que esas pobres personas llevan días esperando un diagnóstico, un examen, una cirugía. Salimos del cuarto donde está el 159 y explota: Quieren que, con poca capacidad medica, pagándonos una cochinada, demos una atención de calidad. ¡No podemos! ¡Hay demasiados pacientes! ¡Y la impotencia de no poder ayudar a todos hace que nos sintamos fastidiados! Mira en su lista de pacientes por evaluar. Ahora nos vamos al… este es el Tour de Francia. ¡139! 139. ¿Por dónde estará? ¿Hacia el final del pasillo? ¿O estaba antes, en la otra sala? No tiene idea. Son casi las nueve de la mañana: recién hace una hora que comenzó su turno y él ya bosteza. Faltan once hora más. Se saca los lentes y se pasa la mano por la frente. Me cansa, me agobia tener guardias así. La fatiga no es excusa para relajarse. Demasiados pacientes dependen de él. Personas olvidadas que sobreviven, hace días, en algún pasillo de este laberinto de dolor. Pero si ni los doctores pueden encontrarlos, ¿quién podrá ayudarlos? Por ahora, el suero es lo único que los mantiene con vida.