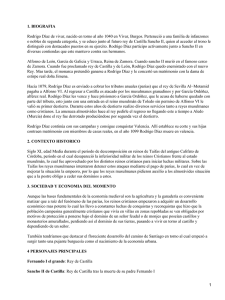¿EXISTIÓ TAN SIQUIERA EL CID CAMPEADOR O
Anuncio

¿EXISTIÓ TAN SIQUIERA EL CID CAMPEADOR O ES UN PRODUCTO DE la leyenda, como el famoso rey Arturo y sus caballeros de la Tabla Redonda? De existir, ¿fue un modelo de caballero cristiano, o un mercenario que se vendía al mejor postor? ¿Es cierto que era invencible tanto en lid singular de caballeros armados, como al frente de sus mesnadas? ¿Existió doña Jimena? ¿Es cierto que el Cid mató en duelo al padre de doña Jimena? ¿Es cierto que las hijas sufrieron la afrenta de Corpes a manos de los infantes de Carrión? ¿Es cierto que fue un esposo fidelísimo, que no se entregó a los placeres del harén como les ocurrió a otros caballeros cristianos? ¿Es cierto que el Cid Campeador venció en su batalla más importante, contra los almorávides, ya muerto, colocado sobre la silla de su caballo? ¿Por qué tantos interrogantes respecto de este personaje histórico? Quizá porque le es aplicable el dicho evangélico de que nadie es profeta en su tierra. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, padeció en vida la enemistad de los suyos, del emperador de Castilla, de los reyes de Aragón, de los condes de Barcelona, por culpa de los mestureros, los que mezclaban verdades con mentiras, y cuyo resultado fue la gran mentira de silenciar sus hazañas y presentarlo como traidor a sus señores naturales. A tal extremo que muchos de los logros del Campeador son conocidos por lo que de él nos cuentan quienes debían de ser sus enemigos: los árabes. El historiador Ibn Bassam lo califica como "maravilla del Creador" y ocasión tendremos de comprobar si mereció semejante panegírico. Pero lo que silenciaban las cortes oficiales lo cantaban los juglares por plazas y caminos y culminará en el Poema del Mio Cid, monumento literario que mezcla la realidad con la leyenda, para presentarnos el perfil más poético del héroe castellano. Gracias al ingente trabajo desarrollado por Menéndez Pidal sobre toda la historiografía que atañe al Campeador, podemos asomarnos a su vida con muchas probabilidades de despejar las dudas que la rodean. ¿Existió verdaderamente el Cid Campeador? Señala Menéndez Pidal que es el último héroe, el que se halla en el umbral de las edades heroicas, saliendo de ellas para entrar en las históricas. No se trata de un Aquiles, de un Sigfrido, de un Roldán, de un rey Arturo de los que poco o nada sabemos, ya que se mueven sólo en el campo de la leyenda o la poesía. Por contra, el Campeador fue historiado sirviéndose de fuentes escritas que ninguna duda dejan, no sólo acerca de su existencia, sino también sobre los principales acontecimientos de su vida. Rodrigo Díaz nació en Vivar, insignificante villa de Burgos, hijo de Diego Laínez, caballero de segunda nobleza, pues no poseía tierras y sus ingresos procedían de cobrar la maquila de dos molinos en las márgenes del río Ubierna a su paso por Vivar. Cierto que explotar molinos era privilegio señorial, ya que los campesinos habían de moler su trigo en ellos y pagar la correspondiente maquila en especie, pero sus titulares eran tenidos en menos por los poderosos caballeros de la corte, propietarios de haciendas con cientos de siervos o vasallos. Pero ese modesto señorío dio derecho al hijo del maquilero de Vivar, de educarse en la corte de quien se decía emperador de las dos religiones, Fernando I, ya que su dominio y protección se extendía también a tierras de árabes. En el siglo XI había una tolerante concurrencia de culturas y religiones, viviendo en armonía, no sólo árabes y cristianos, sino también los judíos. Eso no significa que no hubiera guerras, porque de ellas -y del provecho del botín que se obtenía- vivían los caballeros y quienes de ellos dependían. Pero no lo eran por cuestiones de religión ni por diferencia de razas, ya que la mezcla de unas y otras era muy frecuente. Resultaba habitual que los árabes desposaran, o tomaran como concubinas, a las rubias eslavas del norte (la palabra esclava proviene de eslava). Baste considerar que en el 997 los reyes de León y Navarra obsequiaron con sus hijas al vencedor Almanzor, para que las tomara como esposas o esclavas. El rey Motámid de Sevilla, coetáneo del Campeador, era famoso por sus cabellos rubios, ya que era hijo de eslava. El hijo mayor del emperador Fernando, el infante don Sancho, muy dado a pelear y a resolver los conflictos con los reinos vecinos mediante desafíos o algaradas, tomó gran afición al joven infanzón de Vivar que pronto demostró una destreza poco común en el empleo de toda clase de armas. ¿Fue el Cid un lidiador excepcional? En la Navidad del año 1065 falleció el rey Fernando, emperador de León, Castilla, Galicia y Portugal y protector de los reinos árabes de Zaragoza, Toledo, Badajoz y Sevilla. Por considerar que sus dominios eran demasiado extensos, los dividió entre sus tres hijos varones, asignando al primogénito don Sancho el reino de Castilla, a don Alfonso el de León y a don García el de Galicia. Y para que la paz reinara en la familia prohibió a sus dos hijas, doña Elvira y doña Urraca, contraer matrimonio, a fin de que los yernos no perturbaran aquella distribución. Más desacertado no pudo estar el emperador: aquella división fue causa de diversas guerras y el Cid Campeador mucho padeció por su causa. Una de las primeras disposiciones del rey don Sancho al sentarse en el trono de Castilla fue nombrar como su alférez a Rodrigo Díaz de Vivar. El alférez era el primero de todos los caballeros de la corte, correspondiéndole portar la espada del rey, defender y amparar el reino, proteger el derecho de las viudas y los huérfanos, y hacer justicia sobre los nobles rebeldes; el mismo don Sancho le había armado caballero, y Rodrigo le había besado la mano en señal de vasallaje. El rey Sancho era de corta estatura, pero tan membrudo y decidido que pocos podían con él. El sañudo monarca añoraba las viejas leyes de los godos que permitían al rey protagonizar duelos individuales, convencido como estaba de que ningún señor de la cristiandad sería capaz de vencerle. Pero como el Fuero Viejo ya no lo permitía, fue por lo que nombró como su alférez a Rodrigo Díaz, para que lidiase por él. Y la primera ocasión que se presentó fue en el 1065, año en que reclamó a los vascones el castillo de Pazuengos, que pertenecía a Castilla desde los tiempos del conde Fernán González, advirtiéndoles que de no hacerlo les desafiaría en lid singular de caballeros armados. Estos vascones eran los de la parte de Navarra y aceptaron gustosos el duelo pues contaban en sus filas con el caballero Eximino Garcés, señor de Lizarra, de quien se decía que había nacido para hacer crujir la naturaleza; de él se contaba que en un solo día clareó un hayedo en la marca con Francia, valiéndose de un hacha de tan descomunales medidas que únicamente la podía manejar él. Según caían los árboles salían huyendo sus silvestres moradores, pero de poco les valía porque el caballero de Lizarra, cambiando el hacha por la lanza, ensartaba a los venados a más de quince pies de distancia. Quedó concertada la lid en los prados de Pazuengos, al este de los montes de Oca, entre Eximino Garcés y Rodrigo Díaz de Vivar, pese a la oposición de la Iglesia, representada por los santos abades de los monasterios de Oña, Arlanza, Silos y Cardeña, que reprendían a los monarcas aquella sacrílega decisión de someter al juicio de Dios, mediante combate mortal, sus asuntos temporales. Rodrigo Díaz, que era muy devoto de Dom Sisebuto, abad de Cardeña, mucho se compungía por tener que desobedecerle, pero entendía que se debía en todo a su señor natural, a quien había besado la mano; éste, a su vez, se amparaba en el Enero Jure que los regulaba con gran detalle. Amén de que era muy del gusto tanto de los cortesanos, como del pueblo llano, que convertían los desafíos en día de fiesta muy apreciada en tiempos en que tan pocas había. Se adornaban los palenques con tapices y se alzaban tribunas para poder contemplar mejor la lidia, y las damas, que fingían compasión por los que habían de cruzar sus armas, lucían sus mejores galas. Para colmo, aunque desde que los soldados de Pilatos se jugaron las vestiduras de Cristo, al pie de la cruz, estaban prohibidos toda suerte de juegos de envite y azar en los dominios de la cristiandad, en el país de los vascones andaba el vicio tan arraigado que los obispos hubieron de conceder una bula autorizándolos con ocasión de los festejos populares, en evitación de males mayores. Y en aquella ocasión se cruzaron fuertes sumas, en su mayoría favorables al de Lizarra por ser lidiador experimentado, que se enfrentaba a un joven y desconocido castellano. Sólo una mala mujer, conocida como la bruja de Munárriz, ducha en el manejo de filtros mágicos, apostó por el de Vivar, pensando en trucar el desafío valiéndose de malas artes. Contaba a la sazón Rodrigo Díaz veintidós años y era de buenas proporciones, aunque no andaba sobrado de carnes; los ojos los tenía garzos y los cabellos rubios. Esa falta de peso se consideraba un inconveniente en tiempos en que los duelos se resolvían por la fuerza de las embestidas, lanza en ristre, pero el rey Sancho confiaba en su alférez, pues bien sabía la maña que se daba en sacar provecho de las arremetidas de sus contrarios. La víspera del duelo pasó la noche el de Vivar en el monasterio de San Millán de la Cogolla, por ser costumbre que el mantenedor velara en oración, pero, con gran asombro de los caballeros de su séquito, el joven lidiador se durmió sobre el duro banco de la iglesia, sin que los cantos y rezos de los monjes que velaban con él fueran capaces de despertarle. El día señalado de julio del 1066 amaneció festivo y soleado, el palenque muy adornado y la tribuna presidida por el conde de Barcelona, conocido por Cabeza de Estopa por la textura y color de sus cabellos. Situados los caballeros a uno y otro lado de la valla de separación, leyóles el conde de Barcelona los diversos códices del Fuero Juzgo relacionados con la lid singular de caballeros armados, primero en latín y luego en romance. Esta dilación hubo de favorecer al de Vivar, ya que la bruja de Munárriz se había concertado con un palafrenero infiel para que suministrara un bebedizo extraído de las papaveráceas, conocido como flor del Diablo, al caballo del de Lizarra, de manera que ya la primera embestida la hizo el caballero navarro muy corta, y a la segunda se desplomó el equino con los ojos cruzados de rayas sangrientas. El juez de la lidia, de acuerdo con el arte de la caballería, dispuso que había de continuar la lidia, el de Navarra descabalgado, y el castellano sobre su corcel. Eximino Garcés, aún sin comprender lo que le había pasado a su caballo, se desprendió de la lanza y tomó un hacha en cuyo manejo era tan diestro. Y aquí viene el suceso que había de dar gloria imperecedera a Rodrigo Díaz, que desde aquel día recibió el sobrenombre de Campeador, que significaba vencedor, guerreador afortunado en armas. El de Vivar se acercó a quien le esperaba hacha en ristre, presto a segar las patas de su caballo, pero el castellano no le dio ocasión, pues clavó su lanza en el prado, descabalgó y se enfrentó a él con la espada en la mano. Los juglares y poetas cantaron por plazas y caminos que mucho se admiró el caballero navarro de que el castellano renunciara a su derecho de combatirle desde lo alto de su caballo, a lo que el Cid le replicó que le daría vergüenza de vencerlo así, pues estaba bien a las claras que su corcel había padecido de algún maleficio. Para corresponder a tanta nobleza, insistió el de Lizarra que mirase bien lo que hacía, pues en tierra firme y con un hacha en la mano, no había criatura humana que pudiera vencerle, a lo que el Campeador respondió que eso estaba por ver y, bajándose la celada, que la tenía subida, se puso en guardia, y otro tanto hizo el vascón. Según el historiador vasco Ben Hair, el combate duró lo que todo el recorrido del sol hasta lo alto, y los caballeros se acometían una y otra vez; y sería la hora del mediodía cuando el de Lizarra vio tan clara su oportunidad que, aun lamentando tener que abrir en canal a tan noble joven, desprendiéndose de la adarga, tomó con ambas manos el hacha y la dejó caer con todas sus fuerzas, pero en lugar de hendir el cuerpo de su adversario se hundió hasta el mango en la tierra oscura, momento que aprovechó el Campeador para atravesarle por su axila derecha. Al navarro le dio tiempo de pedir confesión, en brazos del Campeador, quien le prometió que haría justicia sobre la persona que había cometido semejante infamia con el noble bruto. Como el castillo de Pazuengos pasó desde ese día a la corona de Castilla, dispuso el alférez real que se apresara a la bruja de Munárriz, sobre la que presto cayeron las sospechas por ser conocida su afición a tales enredos y, sometida a tormento, confesó su culpa, siendo condenada a morir en la hoguera. En cuanto al palafrenero infiel, corrió pareja suerte, aunque murió en la horca, muerte de suyo más benévola. El castillo de Pazuengos fue para su majestad, y el Campeador se lucró con todas las pertenencias del vencido, que le correspondían a título de botín y que detalla el historiador vasco Ben Hair de esta manera: silla de montar mozerzel con su freno, muy lujosa, con adornos de orfebrería; espuelas de plata; adarga con su correspondiente lanza; espada bien labrada con pedrerías de gran valor; yelmo de hierro, de forma oval, con su protección nasal; el hacha; el caballo de combate, y otro de palafrén. En cuanto a esto último aclara Ben Hair que, si bien el caballo de combate del vencido había sido muerto por malas artes, el juez de la lidia entendió que en ello no le había cabido culpa alguna al de Vivar y tenía derecho a elegir otro del señorío de Lizarra, a lo que no se opusieron los herederos por el buen trato que había dado el Campeador a su padre, aunque a la postre lo matara en noble lid, y le ofrecieron otro muy hermoso, de valer quinientos meticales, que era tanto como el de veinte bueyes juntos. Muy crecido el rey don Sancho con la gracia que se daba su alférez en estas lides, tentó de conseguir por la misma trocha la fortaleza de Medinaceli, bastión que había alzado el rey Moctádir para defender su reino de Zaragoza. Este Moctádir pagaba parias al emperador Fernando, pero a su muerte entendió que con la división se había debilitado el reino de Castilla, y se negó a pagárselas a su hijo don Sancho. No podía consentir el joven monarca semejante menosprecio y urdió el castigo con notable astucia, sirviéndose de los vendedores de noticias. Eran éstos en su mayoría procedentes del pueblo de Naciados, cerca de Cáceres, cuyos habitantes se ganaban la vida a costa de las guerras, yendo de un bando a otro, de un reino a otro, vendiendo a los señores información que les pudiera servir frente a sus enemigos, tal como el emplazamiento o el número de las fuerzas contrarias. Era un oficio en extremo peligroso, ya que el Fuero Viejo los consideraba como espías y permitía que fueran ahorcados allá donde se encontraran. Según el Libro de los Reyes, en su redacción de 1220, disponía la fortaleza de Medinaceli de un caballero famoso por su estatura, ya que a los más altos les sacaba cabeza y media; su nombre era Hariz ben Haffa, y el citado Libro lo nombra como el moro Hariz. A éste le vinieron vendedores de noticias contándole que se aproximaba un ejército castellano, con su rey Sancho al frente, para hacerse con la fortaleza, pero que en su mano estaba el impedirlo solicitando lid singular de caballeros armados, lo cual era muy del gusto del monarca castellano. Como hasta Medinaceli habían llegado noticias del duelo de Pazuengos, el moro Hariz se mostró reticente, pero los vendedores de noticias le dijeron que nunca hubiera vencido el castellano de no haber mediado una bruja que envenenó el caballo del navarro, amén de que al moro le bastaba con la largura de su brazo, que hacía que su espada valiera por dos. Halagado el sarraceno, hombre de muchas mujeres, siempre alcanzado de dineros para atenderlas, provocó el desafío pensando en el provecho que habría de sacar de su victoria. Le faltó tiempo a don Sancho para aceptar el envite, y el duelo tuvo lugar en los prados de Barahona, el 27 de septiembre del 1067, y en presencia de los dos ejércitos Rodrigo Díaz de Vivar cortó la cabeza del caballero árabe de un solo mandoble de su espada, y fue tal la sorpresa del vencido que, aun sin cabeza, siguió el trote de su caballo, como si no supiera que muerto era. José ben Zaddic, cronista judío de Arévalo, cuenta que aun descabezado superaba en estatura a su vencedor, que tampoco la tenía corta, y que desde ese día comenzaron a llamar al de Vivar, Cidi en hebreo, que en árabe y castellano quería decir Mio cid, o mi Señor. El Campeador siempre cuidó el trato con los vendedores de noticias, mostrándose generoso con ellos por la cuenta que le traía. Éstos correspondían cuidando de facilitarle información que pudiera ser de su interés. Y en el otoño avanzado del 1067 le trajeron una nueva que suponía tanto desdoro para la corona de Castilla, que el Cid, contra su costumbre de tratarlos bien, en trance estuvo de mandarles cortar la lengua. Atañía a la infanta doña Elvira. Había atribuido el emperador Fernando en su testamento la administración de todos los monasterios que se extendían desde Finisterre hasta Toledo a sus dos hijas, para así compensarles de la obligación de no matrimoniar, al tiempo que entendía que era labor muy propia de mujeres mirar por la vida de piedad de los santos monjes benedictinos. Pero doña Elvira, mujer de mediana belleza y de subida sensualidad, fomentada por las moras que había incorporado a su séquito, entendió que su padre les prohibiera contraer matrimonio, mas no el tener otra clase de tratos amorosos, y se entregó a una vida mundana que culminó con la profanación del monasterio de Celanova, pues, prendida de un apóstata inglés, hombre de gran hermosura, que no temía ni a Dios ni al diablo, expulsó de ese monasterio al padre abad y colocó en su lugar al bello inglés. Cuando le llegó esta noticia al Campeador, que andaba por la frontera de León cobrando parias para su señor, decidió atacar el monasterio y prender al apóstata y a las huestes de las que se servía para sus fechorías. Pero el conde Peláez, fidelísimo desde siempre al de Vivar, le advirtió que no podía hacer tal por tratarse de un señorío exento, del que doña Elvira era sólo administradora, pero que en lo demás dependía del Papa de Roma y a él había de dirigirse en demanda de justicia. Lo que sucedió a continuación viene relatado en la crónica Rudesindi de manera no fácil de comprender. Consta que el abad depuesto había sido encerrado en un calabozo del monasterio y, siendo muy devoto de san Rosendo, no se cansaba de impetrar su ayuda para que pusiera término a aquella oprobiosa situación. Y otro tanto hacían todos los monjes de la comunidad. Un día de buena mañana doña Elvira fue advertida por sus damas moras que un caballero solitario demandaba duelo armado frente a quien usurpaba la silla abacial. Ciertamente, frente a la llanura del monasterio se distinguía la figura de un jinete sobre su caballo de combate, sin enseña ni divisa que acreditase su condición. El inglés, a quien mucho le halagaba la bajeza que con él mostraba la hija de reyes, quiso lucirse ante todas las damas y aceptó el desafío, aunque cuidando que sus arqueros portugueses, disimulados en las almenas del torreón, flecharan al imprudente de manera que a él sólo le restara el rematarlo. Para colmo de desprecio al sagrado lugar que profanaba, salió a la lidia con un yelmo de oro fulgente y un escudo, todo él labrado en oro, con la enseña del Ángel Caído esculpida a fuego, en bermellón; en cuanto al caballo, era de un negro rojizo, como las llamas del averno. Pero como si el misterioso jinete adivinase la añagaza que le tendía el apóstata, se colocó de manera que no le pudieran alcanzar de pleno las flechas de los arqueros portugueses, pero aun así una de ellas le hirió en el brazo izquierdo, por lo que hubo de servirse del derecho para traspasar el corazón del inglés. La infanta, en su desesperación de ver muerto al hombre amado, clamó que había de pedir justicia contra quien se había atrevido a ejercer fuerza en dominio de su administración. Pero los monjes, con el abad a la cabeza, bien fuera por consolarla, o porque hubiera paz en el reino, le dijeron que había sido san Rosendo. Con esto se referían a la mediación del santo que les había enviado en su ayuda a aquel desconocido caballero cristiano; pero la gente sencilla lo interpretó como intervención directa de san Rosendo y esa leyenda, recogida en la crónica Rudesindi, ha llegado hasta nuestros días. Por contra, en el cronicón de Cardeña consta que un día del otoño avanzado de 1067 se presentó en el monasterio regido por Dom Sisebuto el caballero de Vivar en demanda de cura para su alma, que la traía muy alborotada, y también para su brazo izquierdo medio emponzoñado por una herida de flecha. Para esto último confiaba en el arte de una mujer conocida por Ermelinda la gallega, de la que pronto tendremos noticia. El Cid, ¿invencible al frente de sus mesnadas? Para llegar a ser un caudillo de huestes, llamado a enfrentarse con poderosos ejércitos, tanto de moros como de cristianos, no bastaba con ser aventajado lidiador; era preciso ser muy ducho en el arte de guerrear y saber sacar provecho de las circunstancias favorables cuando se presentaban. La primera oportunidad se le presentó al Campeador, todavía en vida del emperador Fernando, cuando era tan sólo un infanzón al servicio de Sancho. Robert de Crespin, barón de la Baja Normandía, se presentó en la plaza de Barbastro, muy codiciada por la riqueza de sus regadíos tomados mediante ingeniosos artificios del río Cinca, diciendo que venía con la bendición de Su Santidad de Roma, portando el estandarte pontificio, porque estos normandos, aunque no eran cristianos antiguos, se habían dado muy buena maña en incorporar la cruz de Cristo a las invasiones a las que tan dados eran. Estaba al frente de Barbastro un cadí, famoso por su riqueza y por la belleza de las mujeres de su harén, que pretendió enfrentarse al normando, saliendo derrotado, y los vencedores en un solo día pasaron a cuchillo a sus hombres, no menos de seis mil caballeros. El cadí logró ponerse a salvo, pero no así su hija más querida, la princesa Zaida, que quedó en poder del invasor. El hedor de aquel atropello atravesó las fronteras y los santos abades de Oña, Arlanza, Silos y Cardeña entendieron que era sacrilegio cometer semejante tropelía en nombre de Su Santidad y decretaron cuarenta días de penitencia en sus monasterios. Como Barbastro correspondía al protectorado del emperador de las dos religiones, el cadí solicitó la ayuda de los castellanos, pero el emperador Fernando determinó que ni él, ni ninguno de sus descendientes, combatiría contra el vicario de Cristo en la tierra. Esto lo dijo porque era ya de avanzada edad, y no tenía la cabeza en su razón natural. Pero el infante don Sancho, más avisado, dispuso que fuera el de Vivar al frente de una tropa, no en nombre del emperador, sino como negocio particular. La mesnada que reunió fue muy corta, pues al no ser caballero de nobleza reconocida, hubo de vender sus molinos del río Ubierna para armar una tropilla de cien lanceros, la mayoría de los cuales marchaban a pie o, a lo más, a lomos de mulas. Contra toda previsión se unió a tan mísera tropilla el conde Pedro Peláez, por cuyas venas corría sangre real, la del emperador Vermudo II, aunque mezclada con la de Velasquita, la famosa aldeana de Mieres. Este Peláez fue el primer noble de la corte de Castilla y León que advirtió el don de Rodrigo Díaz y éste nunca lo olvidó y le consintió lo que no le consentía a nadie. Cuando la mesnada alcanzó las murallas de Barbastro, la encontró rodeada por las tropas moras de Sevilla, al mando de Al-Nayá que, como primo del cadí y en nombre de Alá, venía a vengar la afrenta cometida por los perros normandos; de manera que el Campeador hubo de quedarse en la retaguardia, en posición desairada, porque para colmo los caudillos árabes miraron con desprecio a tan insignificante tropilla y comentaron públicamente: "¿Es ésta la protección que presta Castilla a aquellos de quienes recibe parias?" El conde Peláez, que como noble de estirpe era orgulloso, dijo al campeador que siendo recibidos de esa guisa más les valía volverse por donde habían venido. A lo que el Cid le replicó que no era propio de caballeros armados retirarse sin haber tentado la suerte. Y la suerte se les presentó, primero en forma de un septentrión helado que bajaba de las cumbres nevadas de los no lejanos Pirineos, que hizo estragos entre los soldados de Al-Nayá, acostumbrados a los cálidos climas del sur, y a continuación con la aparición del judío Elifaz.