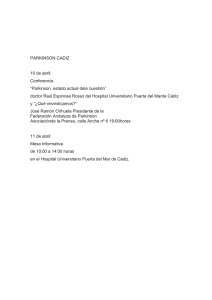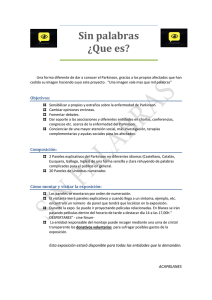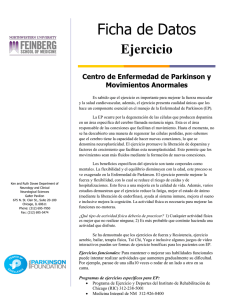Deterioro cognitivo en estadios iniciales de la Enfermedad de
Anuncio

Resumen D Deterioro Cognitivo en Estadios Iniciales de la Enfermedad de Parkinson Julio López-Argüelles, Aleima B. Rodríguez Carvajal, Saile García Hernández, & Leydi M. Sosa Aguila Servicio de Neurología. Hospital Universitario Dr. Gustavo Alderaguía Lima de Cienfuegos. Cienfuegos, Cuba. Correspondencia: Dr. Julio López Argüelles. Calle 67 entre 56 y 58. Cienfuegos, Cuba. CP. 52100. Correo electrónico: [email protected] La Enfermedad de Parkinson (EP) fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson y señalada por este como una entidad con afección motora exclusivamente. Se ha sugerido que su causa sería multifactorial e intervendrían en ella factores genéticos, ambientales y el envejecimiento. Aunque aparece en personas en todo el mundo la mayor incidencia esta en los países desarrollados. Investigaciones realizadas en las últimas décadas han demostrado que los trastornos cognitivos forman parte del cuadro clínico de la EP. Nos propusimos determinar la presencia de deterioro cognitivo en los estadios iniciales de la EP, identificar cual es el proceso cognitivo con mayor afección. Realizamos un estudio prospectivo de tipo serie de casos. Para el mismo incluimos a 30 pacientes con EP que acudieron a la consulta especializada de esta enfermedad. Se tomaron variables demográficas y se aplicaron diferentes tests para medir deterioro cognitivo. Se encontró un predominio del sexo masculino entre 61-70 años de edad, escolaridad primaria y de zonas rurales. Según el WAIS el 46,7% de los pacientes mostró alteración en la atención y concentración, el 80% de la coordinación motriz y del 66,7% al 70% mostraron disfunción de la organización visual. El test de LURIA reveló afección de la memoria a corto (80%) y largo plazo (96,7%). Entre el primero y quinto año de evolución comienza el deterioro cognitivo (33,6%) en pacientes con EP. En conclusión, el deterioro cognitivo pudiera ser tanto una forma de inicio de la enfermedad como confluir en estadios iniciales. Palabras clave: Parkinson, deterioro cognitivo, demencia, memoria, atención. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, Julio-Diciembre, Vol.14, Nº3, pp. 77-89 ISSN: 0124-1265 77 López-Argüelles et al. Cognitive Deterioration in Initial Stages of Parkinson's Disease Summary Parkinson's disease (PD) was described for the first time in 1817 by James Parkinson and indicated by this as an entity with motor disorder exclusively. It has been suggested that her cause would be multifactorial and there would intervene in her genetic factors, environmental and aging. Although there appears in people throughout the world the greatest incidence this in the developed countries. Research conducted in recent decades has demonstrated that the cognitive disorders are part of the clinical picture of the PD. We proposed to determine the presence of cognitive deterioration in the initial stages of PD and identify which of the cognitive process was the most affected. We conduct a prospective series of cases study. For the same we include 30 patients with PD who went to the specialized consultation. There were taken demographic variables and were applied different tests in order to measure cognitive deterioration. . Male sex was predominated and between 61-70 years, primary schooling and of rural areas. According to the WAIS 46.7% of the patients showed alteration in the attention and concentration, 80% of the mobile coordination and from 66.7% to 70% showed dysfunction of the visual organization. The test of LURIA revealed disorder of the working memory (80%) and long term (96.7%). From the first year of evolution begins the cognitive deterioration (33.6%) in patients with EP. In conclusion, the cognitive deterioration could be a form of onset of the disease and coming together in initial stages. Keywords: Parkinson, cognitive deterioration, dementia, memory, attention. 78 Introducción La Enfermedad de Parkinson (EP), descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson en su monografía de 66 páginas “An Essay on the shaking palsy”, donde la señala como una condición consistente en “movimientos temblorosos involuntarios, con disminución de la potencia muscular en la movilidad pasiva y activa, con propensión a encorvar el tronco hacia delante (Parkinson, 1817), se mantiene como el segundo trastorno degenerativo del sistema nervioso central después de la Enfermedad de Alzaheimer (Kitayama, Wada-Isoe, Nakaso, Irizawa, & Nakashima, 2007; Ransmayr, 2007; Tam et al., 2008). La etiología y los mecanismos patogénicos de la EP son, y posiblemente seguirán siéndolo durante muchos años, desconocidos (Hardy, 2006; Wirdefeldt, Adami, Cole, Trichopoulos, & Mandel, 2011). Se ha sugerido que su causa sería multifactorial e intervendrían en ella factores genéticos, ambientales y el envejecimiento (Greenbaum et al., 2012). Sin embargo, no existen datos suficientes que apoyen alguno de estos factores como único responsable e incluso se ha sugerido la posibilidad de que con el término EP se designen varias enfermedades diferentes (Mateo & Giménez-Roldán, 1990). Dentro de su etiología o factores de riesgo merece especial interés la edad, pues esta es directamente proporcional a procesos degenerativos, la edad promedio de inicio es de 60 años, y la incidencia aumenta significativamente con la edad. Sin embargo, alrededor del 5 al 10 por ciento de las personas con enfermedad de Parkinson tiene una enfermedad de “inicio temprano” que comienza antes de los 50 años de edad (Alcalay et al., 2012; Bertucci, Teive, & Werneck, 2007). Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson La EP afecta alrededor del 50 por ciento más a hombres que mujeres, pero las razones de esta discrepancia no son claras (D'Amelio et al., 2006; Das et al., 2010). Aunque aparece en personas en todo el mundo, un número de estudios ha encontrado una mayor incidencia en los países desarrollados, posiblemente debido a la mayor exposición a pesticidas u otras toxinas en esos países (Brighina et al., 2008; Hancock et al., 2008). Otros estudios han encontrado un riesgo aumentado en personas que viven en áreas rurales y en aquéllos que trabajan en ciertas profesiones, aunque los estudios hasta la fecha no son concluyentes y no son claras las razones de los riesgos aparentes (Osaki, Morita, Kuwahara, Miyano, & Doi, 2011; Zhang et al., 2005). En los últimos años varios estudios han resaltado la importancia de las manifestaciones cognitivas en el transcurso de esta patología. La prevalencia de la demencia en la EP ha sido determinada entre el 8 y el 81 % y la incidencia superior a la de la población general; además los pacientes que la padecen tienden a tener una progresión más rápida, mayor mortalidad y muerte temprana (Aarsland & Kurz, 2010; Postuma, Gagnon, Pelletier, & Montplaisir, 2013). El deterioro cognitivo se presenta aproximadamente en el 20-60% de los pacientes y es más frecuente en personas mayores, en quienes se encuentran en etapas más avanzadas, o sufren de depresión. Así, hay autores que plantean un deterioro cognitivo en más de un 93% de su muestra. Aunque el intervalo de prevalencia puede oscilar entre el 3 y un 93%, la mayoría de los estudios actuales con un control más estricto de variables concuerdan en una prevalencia del 35-55% (Aarsland, Bronnick, Larsen, Tysnes, & Alves, 2009; Christopher & Strafella, 2013; Kandiah et al., 2009; Santangelo et al., 2009; Williams & Marsh, 2009). Se afectan principalmente, las funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales y algunas modalidades de la memoria y el lenguaje (Christopher & Strafella; Kandiah et al.; Wells et al., 2010). En nuestro medio no existen estudios que nos permitan revelar las manifestaciones del comportamiento de los procesos cognitivos y su posible deterioro en los pacientes que padecen esta enfermedad, por demás invalidante y que genera dificultades en la socialización e integración de los pacientes al medio tanto laboral como su adecuado desenvolvimiento familiar y en la comunidad. Tomando como precedente los estudios realizados sobre deterioro cognitivo, nos propusimos: Determinar la presencia de deterioro cognitivo en estadios iníciales cuál de los procesos cognitivos es el afectado con mayor frecuencia en estos pacientes y establecer a que tiempo de evolución aparece el deterioro cognitivo, para así establecer líneas de diagnóstico y tratamiento que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Método Participantes Realizamos un estudio prospectivo de tipo serie de casos. Para el mismo incluimos 30 pacientes con Enfermedad de Parkinson (EP) que acudieron a la consulta especializada de esta enfermedad en nuestro hospital, en un periodo comprendido desde el mes de Enero de 2012 hasta Mayo del mismo año. Los pacientes cumplieron los siguientes criterios: Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 79 López-Argüelles et al. › Criterios de inclusión: 1) pacientes con diagnóstico de Enfermedad de Parkinson Idiopática (Hughes, Daniel, Kilford, & Lees, 1992) y 2) pacientes en estadio II de la escala de Hoehn y Yahr (Hoen & Yahr, 1967). › Criterios de exclusión: 1) pacientes con síndrome Parkinsoniano Atípico o secundario, 2) pacientes diagnóstico previo de depresión severa (Yesavage et al., 1982) y, 3) pacientes con deterioro cognitivo tal que no permita realizar los estudio neuropsicológicos. Procedimiento 1. Selección del Universo de estudio Variables estudiadas: Edad, sexo, estado civil, ocupación, procedencia, grado de escolaridad, convivencia, deterioro cognitivo; tiempo de evolución y estadio de la enfermedad. Además de las correspondientes subescalas del Test WAIS-III (Wechsler, 2002) y del Tes de Luria (Luria, 1966). Utilizaremos métodos de investigación cuali y cuantitativos con la correspondiente valoración estadística y análisis cualitativo a profundidad. A continuación mostramos su descripción. 2. Evaluativo › WAIS-III: Tanto para la aplicación como calificación del test, se hace indispensable el uso del manual de instrucciones generales, debido a que cada subtest cuenta con sus propias condiciones de aplicación e instrucciones de calificación, tomando como afectado los valores inferiores a la media normada (Picante, 2004). Una vez anotados los resultados parciales de las 11 pruebas se buscarán sus equivalentes en la tabla de valores. Sumados los parciales de la prueba verbal, el total se divide entre 6 y se multiplica por 5. El resultado se anotará como producto 80 del escrutinio verbal. Con el objetivo de valorar la cognición global utilizamos los resultados de estos subtests según sus normas evaluativas, clasificando con deterioro cognitivo aquellos pacientes que su evaluación se encuentre por debajo de la norma de calificación establecida para los mismos y no deterioro lo contrario a lo que se ha expuesto. › Test de Luria: tomamos hasta 7 como punto de corte para definir afectación de memoria a corto y a largo plazo (Luria, 1966). A todos los pacientes que acudieron sin deterioro importante de sus funciones se les mostró un modelo de consentimiento informado, el cual explicaba en qué consistía el estudio, además donde se garantizaba la no divulgación de los datos personales, y el cual debía de ser firmado en autorización para continuar con nuestro trabajo. Si el paciente presentara un deterioro importante de sus funciones que lo inhabilite para la comprensión del trabajo se le dirigía la solicitud al familiar de primer grado que acompañaba al paciente, o a la persona más allegada, si careciera de familiares de primer grado. Análisis estadístico Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS. Para los datos analizados se tomó un nivel de significación mayor que 0.05. Consideraciones Éticas Los estudios en humanos son un procedimiento habitual en medicina, por lo que los códigos médicos han considerado reglas y normas dirigidas a garantizar la regularidad de las investigaciones biomédicas y el respeto a la integridad del individuo. Con el desarrollo científico técnico actual la medicina ha incrementado Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson Resultados su componente experimental y ha creado la necesidad, no solo de garantizar la seguridad del sujeto de la investigación, sino de precisar la tolerancia, riesgos a largo plazo, grado de eficiencia, etc. Consecuentemente, durante la planificación de esta investigación respetamos las bases éticas de la investigación en seres humanos. Teniendo en cuenta las características de nuestra investigación se puso a disposición del comité de ética médica de nuestro centro para su aprobación. Al realizar el análisis de los datos demográficos de los pacientes estudiados (Tabla 1), vemos como el mayor número de pacientes masculinos comprendido entre 61 y 70 años de edad, además los de zona rural con escolaridad primaria. La mayoría perteneció a familias multigeneracionales. En relación a la ocupación primaron los jubilados y los obreros agrícolas sobra las amas de casas u otros oficios. Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes estudiados con Enfermedad de Parkinson No. % GRUPOS DE EDADES 40-50 51-60 61-70 ≥ 71 1 4 14 11 3.3 13.3 46.7 36.7 SEXO Masculino Femenino 20 10 66.7 33.3 ESCOLARIDAD Iletrado Primaria Secundaria Pre-universitario Universitario 2 18 4 6 0 6.7 60 13.3 20 0 PROCEDENCIA Rural Urbana 21 9 70 30 CONVIVENCIA Vive solo Familia Monog.* Familia Multig.** Institución 2 6 22 0 6.7 20 73.3 0 OCUPACION Jubilado Ama de casa Trabajador Desocupado Cuentapropista O. Agrícolas 16 5 0 0 0 8 53.3 16.7 0 0 0 26.7 * Familia monogeneracional ** Familia multigeneracional Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 81 López Argüelles et al. En la Tabla 2 vemos como se manifiesta la afección según los diferentes subescalas del WAIS-III, en donde las escalas esencialmente verbales muestran que predominan los pacientes con afección de sus capacidades para un mayor puntaje y porcentaje respectivamente. Se observó la presencia de alteraciones entre las que podemos mencionar: dificultades en las generalizaciones conceptuales, alteración en la síntesis y abstracción de la información, conceptualización en un plano concreto-funcional y deficiente movilización automática de las informaciones. Notamos que no ocurre lo mismo en la categoría vocabulario donde encontramos que en 16 pacientes (55.3%) no existe deterioro en cuanto a este aspecto, superando a 14 pacientes (46.7%) que poseen en la misma escala un deterioro de su capacidad. De acuerdo a los resultados obtenidos en las escalas de atención y concentración, igualmente predominaron los pacientes afectados. Se presentaron alteraciones evidentes en las escalas, tales como: debilitamiento de la atención activa y serias dificultades en la concentración y solución de problemas sencillos. Tabla 2. Relación de los pacientes con afectación de las diferentes funciones cognitivas obtenidos mediante las subescalas del WAIS-III Afectada* Afectada** No. 5 3 8 16 % 16.7 10 26.7 55.3 No. 25 27 22 14 % 83,3 90 73,3 46,7 Escalas esencialmente verbales Información Semejanzas Comprensión Vocabulario Atención y Concentración Retención de Dígitos Aritmética 7 2 23.3 6.7 23 28 76,7 93,3 Coordinación Visomotriz Diseño de Cubos Ensamble Dígito símbolo 6 8 10 20 26.7 33.3 24 22 20 80 73,3 66,7 Organización Visual Ordenamiento de Figuras Figuras incompletas 9 10 30 33 21 20 70 66,7 * Pacientes con puntuación de las subescalas en la media normada. ** Pacientes con puntuación de las subescalas inferiores a la media normada (Picante, 2004). En la coordinación viso-motriz se observó que el mayor porcentaje pertenece a aquellos pacientes que presentan afección en las tres sub-escalas. Presentaron dificultades en la organización visual, en la capacidad analíticosintética y procesamiento de la información, además de un pronunciado enlentecimiento psíquico 82 y dificultad para operar con los cubos y figuras (80%). En relación a la Organización Visual, se evidencia con claridad que la mayoría de los pacientes tienen un alto grado de deterioro de sus funciones cognitivas asociadas tanto al ordenamiento de figuras (70%) como a figuras incompletas (66,7%). Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson La Tabla 3 muestra como la memoria a corto plazo se encuentra dañada en 24 pacientes, aunque la que presentó mayor afección en estos pacientes fue la memoria a Largo Plazo para una mayor puntuación (96,7%). Se señala la presencia de déficit en la memorización inmediata, escasa flexibilidad mental y gran rigidez cognitiva. Tabla 3. Relación de los pacientes según los resultados obtenidos en el test de Memoria 10 Palabras de Luria Memoria a corto plazo Memoria a largo plazo Sin alteración* Con alteración** Total No. % No. % No. % 6 1 20 3,3 24 29 80 96,7 30 30 100 100 * Sin alteración de la memoria. ** Con alteración de la memoria. Evaluando de forma general la presencia o no de deterioro cognitivo en los pacientes estudiados (ver Tabla 4), podemos señalar que 6 pacientes (20%) no presentan deterioro cognitivo, prevaleciendo aquellos pacientes que presentan deterioro para un total de 24 pacientes (80%). Avanzamos en la confección de una tabla resumen de aquellos procesos que se evidenciaron como más afectados en los pacientes estudiados (ver Tabla 5) donde predominó la afectación de la memoria tanto a largo plazo como a corto plazo para un 96,7% y 80% respectivamente, seguido por la atención (60%), pensamiento y organización visoespacial con afección del 53,3% de los pacientes. Tabla 4. Distribución de acuerdo a la presencia de deterioro cognitivo en los pacientes del estudio Sin deterioro cognitivo Con deterioro cognitivo Total No. % 6 24 30 20 80 100 Fuente: Protocolo del WAIS (Marañon, Amayra, Uterga, & Gómez-Esteban, 2011). Tabla 5. Distribución según frecuencia de los procesos más afectados en los pacientes del estudio Procesos Cognitivos más Afectados Memoria a Corto Plazo Memoria a largo plazo Atención Pensamiento Coordinación Visomotriz Organización Visoespacial Lenguaje No. % 24 29 18 16 14 16 14 80 96,7 60 53,3 46,7 53,3 46,7 * Se presenta el resumen de los procesos cognitivos estudiados mediante el WAIS y LURIA. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 83 López Argüelles et al. Finalmente, en la Tabla 6 tenemos que el 16.7% de nuestra muestra con tiempo de evolución -1año no se manifiesta deterioro cognitivo, pero el 33.3% de pacientes con deterioro se presentó un tiempo de evolución de 1-5 años y la mayor cantidad de (43.3%) presentó un tiempo de evolución de 6-10 años. Tabla 5. Distribución de los pacientes de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad y la presencia de deterioro cognitivo Sin deterioro cognitivo 1 año 1-5 años 6-10 años Total No. % No. % No. % 5 1 0 16.7 3.3 0 0 10 14 0 33,3 46,7 5 11 14 16.7 36.6 46.7 Discusión El presente estudio nos enfatiza que la EP no es solamente tiene un inicio como una afección motora sino, además de otras, también hay afección de en las diferentes esferas cognitivas debido fundamentalmente a que afectan, con carácter difuso, a diferentes áreas del sistema nervioso, tanto a nivel central como periférico, y a diferentes neurotransmisores básicos (dopamina, noradrenalina, serotonina o acetilcolina) y son parte del propio proceso neurodegenerativo como consecuencia de la agregación proteica anormal (Garcia-Olivares et al., 2013). Demográficamente nuestro trabajo no mostró diferencias en relación a lo reportado mundialmente; donde la sexta década de vida es la que reporta la mayoría de los estudios (Wickremaratchi et al., 2011; Zhou et al., 2013), lo que lógicamente estaría relacionado con aumento del número de pacientes jubilados, así como la procedencia rural y ocupación agrícola, ya demostrado por otros y su relación con la presencia de aguas ricas en minerales (Zhang et al., 2005). 84 Con deterioro cognitivo Al comenzar el análisis de los resultados tenemos que: Se observó la presencia de alteraciones entre las que podemos mencionar: bradipsiquia, dificultades en las generalizaciones conceptuales, alteración en la síntesis y abstracción de la información, conceptualización en un plano concreto-funcional y deficiente movilización automática de las informaciones. Lo anterior debido a que en la EP esta función empeora con el progreso de la enfermedad, pues no sólo se afecta áreas corticales prefrontales, sino también áreas parietales y a los sistemas subcorticales ascendentes, que utilizan otros neurotransmisores (Halvorsen & Tysnes, 2007; Spencer, Jeyabalan, Kichambre, & Gupta, 2011); además de partes del estriado como putamen, caudado o núcleo accumbens que se asocia con: el aprendizaje implícito de hábitos o de estímulo respuesta y coordinación sensoriomotora, planifcación de cada estímulo y a la elección más adecuada y adapta el comportamiento/aprendizaje respecto al objetivo deseado a través de la motivación respectivamente. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson La percepción visuoespacial es la más alterada, no perciben bien las distancias, la posición relativa entre varios objetos, la visión en tres dimensiones, la claridad de las imágenes y dificultades para atender a canales multisensoriales a la vez (i.e., oír y ver simultáneamente). En el caso de la atención como proceso se vio afectada con un importante debilitamiento de la atención activa y concentración en la actividad. Lo que demuestra que en estadios motores iníciales de la enfermedad existe degeneración en otras áreas y neurotransmisores, pues los procesos cerebrales que median la atención se localizan en áreas corticales como la corteza prefrontal medial, el área cingular anterior (A24) y el área cingular prelímbica (A32) (Alonso-Prietto & Trullijo-Matienzo, 2003). Estás áreas están inervadas por una proyección ascendente dopaminérgica (vía mesocortical) que regula los mecanismos de la atención (Farlow & Cummings, 2008). El test de memoria aplicado, 10 Palabras de Luria, arrojó resultados significativos ya que podemos afirmar, mediante el análisis de los mismos, que los procesos mnésicos son altamente dañados por esta entidad neurológica, lo que provoca dificultades en retener información nueva aunque se conserve el recuerdo de hechos pasados. El reconocimiento de lo aprendido supera con creces a lo recordado libre y espontáneamente (Higginson et al., 2003). En general la enfermedad de Parkinson muestra lentitud para el recuerdo y dificultades para el acceso a datos almacenados que están ahí, pero que el paciente no sabe cómo llegar a ellos (Pereira et al., 2013; Weintraub, Moberg, Culbertson, Duda, & Stern, 2004). Estudios relevantes plantean que la mayoría de los enfermos de Parkinson presentan un déficit ejecutivo aislado o combinado con otras alteraciones cognitivas, que se considera lo más característico de la enfermedad, se afectan principalmente las funciones ejecutivas, habilidades visuoespaciales y algunas modalidades de la memoria y el lenguaje (Kummer et al., 2009; Moorhouse, Gorman, & Rockwood, 2009; Thabit et al., 2009). Así como memoria, atención, percepción, agilidad mental, planificación de estrategias, etc. , estas manifestaciones cognitivas en el transcurso de la EP derivan de: la degeneración de sistemas ascendentes subcorticales (dopaminérgico, colinérgico, noradrenérgico y serotoninérgico) (Alcalay et al., 2012; Isella et al., 2013), la presencia de agregados de α-sinucleína, y cuerpos de Lewy (Jellinger, 2012; Jellinger & Popescu, 2012), la asociación de lesiones adicionales del envejecimiento, pérdida precoz de inervación colinérgica de áreas corticales límbicas y frontoparietales, y la disminución específca y masiva de la proyección ascendente noradrenérgica desde el coeruleus (Oaks, Frankfurt, Finkelstein, & Sidhu, 2013; Spencer et al., 2011). En conclusión, existen pacientes con déficit cognitivo aislado y múltiple donde el rendimiento cognitivo forma un abanico que va desde la normalidad hasta un avanzado grado de demencia. Referencias Aarsland, D., Bronnick, K., Larsen, J. P., Tysnes, O. B., & Alves, G. (2009). Cognitive impairment in incident, untreated Parkinson disease: The Norwegian ParkWest study. Neurology, 72, 1121-1126. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 85 López-Argüelles et al. Aarsland, D., & Kurz, M. W. (2010). The epidemiology of dementia associated with Parkinson disease. Journal Neurological Sciences, 289, 18-22. Alcalay, R. N., Caccappolo, E., MejiaSantana, H., Tang, M., Rosado, L., Orbe, R. M., et al. (2012). Cognitive performance of GBA mutation carriers with early-onset PD: The CORE-PD study. Neurology, 78, 14341440. Alonso-Prietto, E., & Trullijo-Matienzo, E. M. (2003). Alteraciones específicas de la atención en estadios tempranas de la enfermedad de Parkinson. Revista Neurología, 36, 1015-1018. Bertucci, F. D., Teive, H. A., & Werneck, L. C. (2007). Early-onset Parkinson's disease and depression. Arquivos de Neuropsiquiatria, 65, 5-10. Brighina, L., Frigerio, R., Schneider, N. K., Lesnick, T. G., De, A. M., Cunningham, J. M., et al. (2008). Alpha-synuclein, pesticides, and Parkinson disease: A casecontrol study. Neurology, 70, 1461-1469. Christopher, L., & Strafella, A. P. (2013). Neuroimaging of brain changes associated with cognitive impairment in Parkinson's disease. Journal of Neuropsychology, 7, 225-240. D'Amelio, M., Ragonese, P., Morgante, L., Reggio, A., Callari, G., Salemi, G., et al. (2006). Long-term survival of Parkinson's disease: A population-based study. Journal of Neurology, 253, 33-37. Das, S. K., Misra, A. K., Ray, B. K., Hazra, A., Ghosal, M. K., Chaudhuri, A., et al. (2010). Epidemiology of Parkinson disease 86 in the city of Kolkata, India: A communitybased study. Neurology,75, 1362-1369. Farlow, M. R., & Cummings, J. A. (2008). Modern hypothesis: The distinct pathologies of dementia associated with Parkinson's disease versus Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 25, 301-308. Garcia-Olivares, J., Torres-Salazar, D., Owens, W. A., Baust, T., Siderovski, D. P., Amara, S. G. et al. (2013). Inhibition of dopamine transporter activity by G protein betagamma subunits. PLoS.One, 8, e59788. Greenbaum, L., Tegeder, I., Barhum, Y., Melamed, E., Roditi, Y., & Djaldetti, R. (2012). Contribution of genetic variants to pain susceptibility in Parkinson disease. Europan Journal of Pain, 16, 1243-1250. Halvorsen, O., & Tysnes, O. B. (2007). Dementia in Parkinson's disease. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 127, 25172520. Hancock, D. B., Martin, E. R., Mayhew, G. M., Stajich, J. M., Jewett, R., Stacy, M. A., et al. (2008). Pesticide exposure and risk of Parkinson's disease: A family-based casecontrol study. BMC.Neurology, 8: 6. Hardy, J. (2006). No definitive evidence for a role for the environment in the etiology of Parkinson's disease. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 21, 1790-1791. Higginson, C. I., King, D. S., Levine, D., Wheelock, V. L., Khamphay, N. O., & Sigvardt, K. A. (2003). The relationship between executive function and verbal Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson memory in Parkinson's Cognition, 52, 343-352. disease. Brain Hoen, M., & Yahr, M. (1967). Parkinsonism: Onset, progression and mortality. Neurology, 17, 427-435. Hughes, A. J., Daniel, S. E., Kilford, L., & Lees, A. J. (1992). Accuracy of clinical diagnosis of idiopathic Parkinsin´s disease: A clinico-pathological study of 100 cases. Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry, 55, 181-184. Isella, V., Mapelli, C., Morielli, N., Siri, C., De, G. D., Pezzoli, G., et al. (2013). Diagnosis of possible Mild Cognitive Impairment in Parkinson's disease: Validity of the SCOPA-Cog. Parkinsonism and Relatative Disorders, 19, 1160-1163. Jellinger, K. A. (2012). Potential role of alpha-synuclein in neurodegeneration: Studies in a rat animal model. Journal of Neurochemestry, 122, 659-660. Jellinger, K. A., & Popescu, B. O. (2012). Interaction between pathogenic proteins in neurodegenerative disorders. Jounal of Cell and Molecular Medicine, 16, 1166-1183. Scandinavica, 116, 190-195. Kummer, A., Harsanyi, E., Dias, F. M., Cardoso, F., Caramelli, P., & Teixeira, A. L. (2009). Depression impairs executive functioning in Parkinson disease patients with low educational level. Cognitive Behavore Neurology, 22, 167-172. Luria, A. R. (Ed.) (1966). Higher cortical functions in man (1a. ed.) New York: Basic Books and Plenum Press. Marañon, D., Amayra, I., Uterga, J. M., & Gómez-Esteban, J. C. (2011). Deterioro neuropsicológico en la Enfermedad de Parkinson sin demencia. Psicothema, 23, 732-737. Mateo, D., & Giménez-Roldán, S. (1990). Etiologia de la enfermedad de Parkinson: Un proceso multicausal o varias enfermedades. Revista Clínica Española, 186, 13-21. Moorhouse, P., Gorman, M., & Rockwood, K. (2009). Comparison of EXIT-25 and the Frontal Assessment Battery for evaluation of executive dysfunction in patients attending a memory clinic. Dementia and Geriatric Cognition Disorders, 27, 424-428. Kandiah, N., Narasimhalu, K., Lau, P. N., Seah, S. H., Au, W. L., & Tan, L. C. (2009). Cognitive decline in early Parkinson's disease. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 24, 605-608. Oaks, A. W., Frankfurt, M., Finkelstein, D. I., & Sidhu, A. (2013). Age-dependent effects of A53T alpha-synuclein on behavior and dopaminergic gunction. PLoS.One, 8, e60378. Kitayama, M., Wada-Isoe, K., Nakaso, K., Irizawa, Y., & Nakashima, K. (2007). Clinical evaluation of Parkinson's disease dementia: Association with aging and visual hallucination. Acta Neurologica Osaki, Y., Morita, Y., Kuwahara, T., Miyano, I., & Doi, Y. (2011). Prevalence of Parkinson's disease and atypical parkinsonian syndromes in a rural Japanese district. Acta Neurologica Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 87 López-Argüelles et al. Scandinavica, 124, 182-187. Parkinson, J. (1817). An Essay on the Shaking Palsy. Londres: Shrwood, Neely & Jones. Pereira, J. B., Junque, C., Bartres-Faz, D., Ramirez-Ruiz, B., Marti, M. J., & Tolosa, E. (2013). Regional vulnerability of hippocampal subfields and memory deficits in Parkinson's disease. Hippocampus, 23, 720-728. Picante, T. (2004). Ficha Nº 9. El WAIS III. Procedimientos para su puntuación. Uso del protocolo e interpretación. Facultadad de Psicología de la UNLP. Postuma, R. B., Gagnon, J. F., Pelletier, A., & Montplaisir, J. (2013). Prodromal autonomic symptoms and signs in Parkinson's disease and dementia with Lewy bodies. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 28, 597-604. Ransmayr, G. (2007). Clinical criteria of Parkinson's disease. Therapeustische Umschau, 64, 5-8. Santangelo, G., Vitale, C., Trojano, L., Longo, K., Cozzolino, A., Grossi, D., et al. (2009). Relationship between depression and cognitive dysfunctions in Parkinson's disease without dementia. Journal of Neurology, 256, 632-638. Spencer, W. A., Jeyabalan, J., Kichambre, S., & Gupta, R. C. (2011). Oxidatively generated DNA damage after Cu(II) catalysis of dopamine and related catecholamine neurotransmitters and neurotoxins: Role of reactive oxygen 88 species. Free Radical Biology & Medicine, 50, 139-147. Tam, C. W., Lam, L. C., Lui, V. W., Chan, W. C., Chan, S. S., Chiu, H. F., et al. (2008). Clinical correlates of Parkinsonian signs in community-dwelling Chinese older persons: A population based study. Internal Journal of Geriatric and Psychiatry, 23, 719725. Thabit, H., Kennelly, S. M., Bhagarva, A., Ogunlewe, M., McCormack, P. M., McDermott, J. H., et al. (2009). Utilization of Frontal Assessment Battery and Executive Interview 25 in assessing for dysexecutive syndrome and its association with diabetes self-care in elderly patients with type 2 diabetes mellitus. Diabetes Reserch and Clinical Practice, 86, 208-212. Wechsler, D. (2002). Test de inteligencia para adultos, WAIS III. Buenos Aires: Paidós. Weintraub, D., Moberg, P. J., Culbertson, W. C., Duda, J. E., & Stern, M. B. (2004). Evidence for impaired encoding and retrieval memory profiles in Parkinson disease. Cognitive and Behavore Neurology, 17, 195-200. Wells, S., Porter, R. J., Watts, R., Anderson, T. J., Rymple-Alford, J. C., Macaskill, M. R., et al. (2010). The MoCA: Well-suited screen for cognitive impairment in Parkinson disease. Neurology, 75, 1717-1725. Wickremaratchi, M. M., Knipe, M. D., Sastry, B. S., Morgan, E., Jones, A., Salmon, R. et al. (2011). The motor phenotype of Parkinson's disease in relation to age at onset. Movement Disorders: Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias Deterioro Cognitivo en Enfermedad de Parkinson Official Journal of the Movement Disorder Society, 26, 457-463. Williams, J. R., & Marsh, L. (2009). Validity of the Cornell scale for depression in dementia in Parkinson's disease with and without cognitive impairment. Movement Disorders: Official Journal of the Movement Disorder Society, 24, 433-437. Wirdefeldt, K., Adami, H. O., Cole, P., Trichopoulos, D., & Mandel, J. (2011). Epidemiology and etiology of Parkinson's disease: A review of the evidence. Europan Journal of Epidemiology; 26(Suppl. 1), S1S58. Zhang, L., Nie, Z. Y., Liu, Y., Chen, W., Xin, S. M., Sun, X. D., et al. (2005). The prevalence of PD in a nutritionally deficient rural population in China. Acta Neurologica Scandinavica, 112, 29-35. Zhou, M. Z., Gan, J., Wei, Y. R., Ren, X. Y., Chen, W., & Liu, Z. G. (2013). The association between non-motor symptoms in Parkinson's disease and age at onset. Clinical Neurology and Neurosurgery, 115, 2103-2107. Yesavage, J. L., Brink, T. L., Rosa, T. L., Lum, O., Huang, V., & Adey, M. (1982). Developmental and validation of a geriatric depression secreening scale: A preliminary report. Journal of Psychiatric Research, 17, 39-49. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias 89