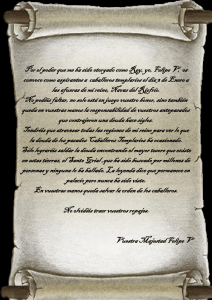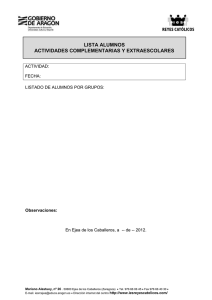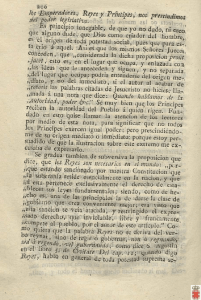INTRODUCCIÓN La tercera parte de Espejo de príncipes y
Anuncio

Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) INTRODUCCIÓN La tercera parte de Espejo de príncipes y caballeros y su ciclo Conviene que esta Guía de lectura caballeresca se conciba y lea como la misma obra a la que atiende: la tercera parte de un ciclo, la continuación de una historia contada. Así, se va completando, poco a poco, el sentido de la narración que varios autores construyeron a través del Espejo de príncipes y caballeros. En la segunda parte y hacia el final del siglo XVI, apareció el relato de las aventuras y los hechos de Trebacio, emperador de Grecia, y de su linaje, en una serie cinco libros de caballerías. No obstante el ya tópico y acendrado rechazo de moralistas y predicadores, el ciclo de Espejo de príncipes y cavalleros ejerció poderosa influencia en su contexto ámbito literario y social. Las obras de este ciclo lograron reflejar, y ser, la evolución del género caballeresco para proyectarse, así, en la subsecuente creación literaria. El ciclo está conformado por cinco obras. La primera parte, titulada inicialmente como Espejo de príncipes y caballeros, pero conocida también como El cavallero del Febo, fue escrita por Diego Ortúñez de Calahora y fue publicada por primera vez en Zaragoza en 1555.1 En él se narra las aventuras del emperador Trebacio de Grecia y de sus dos hijos mellizos El Cavallero del Febo y Rosicler. La segunda parte se publicó en 1580 en Alcalá de Henares y es obra de Pedro de la Sierra; retoma la narración de las aventuras de Trebacio, prosigue la historia con la narración de las aventuras de Claridiano, hijo de El Cavallero del Febo; y con las de Poliphebo, hijo ilegítimo de Trebacio y la reina de Tinacria.2 La tercera parte, obra que aquí nos ocupa, continúa las aventuras de Claridiano, de Claramante y de don Heleno, descendientes también del emperador Trebacio. Es fruto del ingenio de Marcos Martínez y se publicó por primera vez en Alcalá de Henares en 1587; en la edición, que posteriormente se imprimió en Zaragoza en 1623, los libros III y IV se colocaron como libros I y II de una supuesta Cuarta parte del ciclo. Cambio editorial que 1 La edición actual más accesible de El cavallero del Febo es la elaborada por Daniel Eisenberg, ed., Diego Ortúñez de Calahorra. Espejo de príncipes y cavalleros [El cavallero del Febo], 6 vols. (Madrid: Espasa-Calpe, 1975). Asimismo, ver Axayácatl Campos García Rojas. Espejo de príncipes y caballeros (Parte I) de Diego Ortúñez de Calahorra, Guías de lectura caballeresca, 57 (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2003) y Campos García Rojas. “Espejo de príncipes y caballeros de Diego Ortúñez de Calahorra (1555)”, en Antología de libros de caballerías castellanos, ed. José Manuel Lucía Megías (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2001) pp. 188-93. 2 La edición actual más accesible de esta obra es la que elaboró José Julio Martín Romero, ed. Pedro de la Sierra Espejo de príncipes y caballeros (Segunda parte), Los libros de Rocinante, 15 (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2003). Ver también Martín Romero. Espejo de príncipes y caballeros (segunda parte) de Pedro de la Sierra, Guías de lectura caballeresca, 60 (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2001) y Campos García Rojas. “Espejo de príncipes y caballeros (II) de Pedro de la Sierra Infanzón (1580)”, en Antología de libros de caballerías castellanos, ed. José Manuel Lucía Megías (Alcalá de Henares: Centro de Estudios Cervantinos, 2001), pp. 193-200. © Centro de Estudios Cervantinos Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) permite establecer la datación de la Quinta parte del Espejo de príncipes y caballeros.3 Obra que hasta hoy sólo se conserva en manuscrito y que es posible fechar, pues, como posterior a 1623. Este libro de caballerías manuscrito y anónimo continúa las aventuras narradas en las partes precedentes.4 La tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros, como todo el ciclo, siguie la pauta general de los libros de caballerías y del modelo amadisiano; presenta, de manera cronológica, las vidas y hazañas de un linaje de caballeros. En las obras que constituyen este ciclo, conocemos hasta cuatro generaciones cuyos paladines son ejemplo de caballerías, de cortesía y de buen gobierno. Por otro lado, conforme prosiguen las hazañas y aventuras a lo largo de las cuatro partes del ciclo, es posible apreciar cómo se transforma el paradigma y cómo los autores buscan y utilizan nuevos recursos estéticos que promuevan la supervivencia del género caballeresco. La tercera parte posee una estructura compleja que se desarrolla sobre una base cronológica del linaje del emperador Trebacio. Este enramado genealógico sirve de soporte a Marcos Martínez para presentar las aventuras, empresas y desarrollo de sus protagonistas. La estructura de la obra, pues, gira en torno a un conflicto bélico de dimensiones mundiales que sirve para enaltecer el poder del Emperador, de su corte y de su civilización, sobre las naciones paganas e infieles, o de las naciones enemigas —aunque cristianas también— de la Europa occidental. Asimismo, abundan las historias intercaladas y los “enredos” cortesanos. La acción central se localiza en Europa oriental, en la corte imperial de Constantinopla, eje rector de las acciones y el foco de atención hacia donde se dirigen los caballeros en busca de fama y prestigio. Grecia es presentada como la primera potencia mundial y su capital es el reflejo de su poder, de su esplendor y de su riqueza. Esta Tercera parte, fue la que del ciclo recibió, si cabe, mejores calificativos de los comentaristas. Pascual de Gayangos, de acuerdo con Clemencín, apunta que tiene sus aciertos y que sí es recomendable su lectura. El libro comienza con un prólogo donde el mismo autor es protagonista y participa en una escena que combina elementos pastoriles y caballerescos; en él se refiere la localización de ciertos antiguos pergaminos escritos en latín y en griego y que, supuestamente, constituyen los libros de todo el ciclo de Espejo de príncipes y caballeros. Es Marcos Martínez, pues, y según él, el encargado de traducir y transcribir aquellos libros que cuentan las hazañas y aventuras de Trebacio, sus hijos y nietos. Este curioso prólogo recoge el tópico del manuscrito encontrado y el de la falsa traducción, tan recurrido por los autores de libros de caballerías, pero en este caso, el mismo autor forma parte de la historia y cuenta una experiencia personal, se introduce en la ficción narrativa para actuar junto a Lirgandeo, Artimidoro, Galtenor y Lupercio, sabios magos que pusieron por escrito la fabulosa historia. Gayangos critica que Marcos Martínez, como muchos otros autores del género, haya imitado lo que leyó en otros libros de caballerías y que incluso conservara los nombres 3 Para la descripción de esta edición y su estudio, ver José Manuel Lucía Megías. “Catálogo descriptivo de libros de caballerías hispánicos. XI. El último libro de caballerías castellano: Quinta parte de Espejo de príncipes y caballeros”, Nueva Revista de Filología Hispánica, 46,2 (1998), pp. 309-56. 4 Actualmente Elizabeth Magro García (Universidad Complutense de Madrid) prepara la edición de esta Quinta parte. © Centro de Estudios Cervantinos Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) de muchos personajes: “El príncipe Rosicler hubo batalla con el gigante Famongomadan, rey de la ínsula Defendida; este tuvo un hijo llamado Brandasidel; los nombres de Lisuarte y Madroco están copiados de Lisuarte y Madroco en el Amadís”.5 Incluso le increpa que imitara, a la manera de Feliciano de Silva, las descripciones del sol, de la luna y otros astros al inicio de los capítulos.6 En contraste, Martínez hace evidente su erudición haciendo frecuentes alusiones a la materia clásica, mencionando dioses y personajes de la materia de Troya, así como con la inserción de abundantes versos de su creación. Todos estos elementos dieron lugar a una obra ecléctica y compleja. La tercera parte, junto a El cavallero del Febo y la segunda parte, resulta un poco menos clara y continuada que las anteriores. Parece querer reunir en sí misma los mejores elementos de aquellas y al mismo tiempo algunos aspectos innovadores. En esta tercera parte asistimos a las aventuras, todavía de los hijos de Trebacio, y de sus nietos. Además, Marcos Martínez continúa las aventuras de don Heleno de Dacia, sobrino del Emperador, que ya había hecho su aparición en la segunda parte y cuyo papel en la historia protagoniza muchos e importantes episodios. Estructuralmente, el empleo narrativo del entrelazamiento de las acciones se vuelve complejo e, incluso, confuso. Marcos Martínez falla en cuanto al uso del suspenso y la capacidad de recapitular las acciones para retomar el curso de la historia. Crea capítulos demasiado largos que alejan los acontecimientos. Aspecto que se ve agravado por el uso excesivo de gentilicios para llamar a los personajes, tanto, que muchas veces provocan confusión. No obstante la obra tiene altas ambiciones geográficas y la acción frecuentemente vuelve a las regiones de Europa occidental (Francia, Gran Bretaña, Italia, España), África y Asia, o se traslada a escenas marítimas donde los caballeros se enfrentan con corsarios y jayanes, creando de este modo un amplio escenario. Las composiciones líricas en el texto A diferencia de El cavallero del Febo y de la segunda parte, en la tercera abundan los torneos y las justas. Al igual que la segunda, las escenas de armas y de caballerías poco a poco ceden lugar a episodios más de índole cortesano. En el primer libro, sobre todo, los torneos, intrigas y escarceos amorosos son una excelente oportunidad para que Marcos Martínez introduzca sus versos en las letras de los caballeros justadores o en las escenas pastoriles. Las letras y las divisas que portan los caballeros proporcionan a la descripción de torneos y fiestas cortesanas un esplendor fantástico y lúdico. Intercalar textos en verso en textos en prosa es un recurso que goza de una larga tradición desde el medioevo y no es extraño que en los libros de caballerías ocurra esta presencia, especialmente cuando se trata de las letras que los caballeros ostentan junto a sus divisas. Letra y divisa forman una unidad y, junto a los motes, constituyeron un género poético, propio de la poesía de cancionero, que gozó de gran popularidad en las cortes 5 Pascual de Gayangos. Catálogo razonado de los libros de caballerías que hay en lengua castellana o portuguesa, hasta el año 1800 (Madrid: M. Rivadeneira, 1874), p. LV. 6 Ibidem. © Centro de Estudios Cervantinos Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) europeas desde finales del siglo XV hasta el siglo XVI y e incluso principios del siglo XVII. Con ellas los ingenios cortesanos demostraban su habilidad creativa e incluso llegaban a convertirse en un motivo de juego y competencia entre caballeros. La abundancia de estas composiciones poéticas enriquece los episodios caballerescos y constituye una característica distintiva de esta obra del ciclo; es ésta la que en realidad presenta un número mayor de poemas que dotan a la narración de otro colorido, espectáculo e incluso musicalidad que no poseen las otras partes. En la tercera parte hay un total de 152 composiciones poéticas repartidas entre letras, motes, sonetos y otros poemas.7 Por otra parte, en la obra, la vida pastoril es el escenario ideal para desarrollar la actividad poética. Mientras los torneos son el espacio propicio para la presentación de letras de justadores y de los motes, que también pueden acompañar sus divisas, la vida natural de los pastores se vincula con la expresión poética y musical de aquellos personajes retirados de la vida social y urbana. Otro aspecto que conforma la tercera parte es la presencia significativa de doncellas guerreras. Ejemplo de ello es Sarmacia, segunda hija del rey de Lacedemonia que ha escogido la vida de las caballerías. Ella encabeza la lista de doncellas guerreras que aparecen en la obra y que, ya sea por nacimiento o por matrimonio, se vinculan con las casas reales de la historia. Estos personajes están forjados con muchas y variadas influencias culturales. Incluso en ellas se confunden por su actividad y rusticidad las pastoras y los personajes femeninos que utilizan el atuendo masculino. El tema de la doncella guerrera es común a todo el ciclo, pero en la tercera parte existe una variación importante: los pajes-doncella. Me refiero a la princesa de Roma, Roselia, y a su amiga Arbolinda, infanta de Escocia, que son encantadas por el sabio Nabato y transformadas en pajes. Este tipo de encantamiento sale de lo habitual, pues normalmente los magos encantan doncellas y princesas encerrándolas en torres, en edificios o cuevas hasta que algún caballero logra deshacer el encantamiento. Pero la transformación en paje resulta denigrante y poco común para una princesa. Se trata de un encantamiento activo, pues contrariamente a la idea que hay en otros libros de caballerías donde la mujer encantada permanece inactiva e inaccesible para el resto del mundo, aquí Roselia y Arbolinda experimentan una transformación que las aleja de Roma y de su vida cortesana para colocarlas en un lugar social lejano a la comodidad y lujo que tenían. Sin embargo, Roselia puede seguir así el camino de su amado don Heleno y, por su parte, Arbolinda conoce el amor. Siendo pajes, las doncellas llevan a cabo labores que las ponen en contacto 7 Por los límites de extensión de esta guía, no se ha incluido más que algunos ejemplor de estos textos líricos, pero puede consultarse la edición completa del la obra, que publicará también el Centro de Estudios Cervantinos, o el siguiente trabajo: Axayácatl Campos García Rojas. “Rastros petrarquistas en los libros de caballerías: la perspectiva ante el amor en el Espejo de príncipes y caballeros (Parte III)”, en Actas del Congreso Internacional Petrarca y el petrarquismo en Europa y América (México, 18-23 de cotubre, 2004), ed. Mariapía Lamberti (México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Cátedra Extraordinaria Italo Calvino, en prensa). © Centro de Estudios Cervantinos Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) con un medio al que no están acostumbradas y acompañan a los caballeros en sus batallas sirviéndoles de escuderos. Materia clásica A lo largo de sus obras, Marcos Martínez constantemente hace alusión a la materia clásica y muchas veces reelabora las anécdotas para dar mayor lucidez e ingenio a su narración. Destaca la presencia del mito del laberinto de Creta y del minotauro como una más de las aventuras caballerescas. Claramante, hijo de Trebacio, llega a la isla de Creta. Gana las armas de Teseo y luego entra al laberinto. Ahí conoce los detalles de la historia de Teseo y Ariadna, se enfrenta al minotauro y le da muerte. La referencia al mito del laberinto y el triunfo sobre el minotauro constituyen un hito en las empresas caballerescas del linaje de Trebacio. Se trata de un mito clásico poseedor de una larga tradición y que se cuenta entre las grandes y famosas hazañas de la historia. Esta aventura confiere prestigio y fama a Claramante que a su vez vive una experiencia casi de índole ritual. Marcos Martínez no pierde la oportunidad para lanzar elementos didácticos a propósito de la cruel conducta de Teseo cuando éste abandonó, primero a Fedra, y luego a Ariadna, su salvadora. Asimismo, el autor desprecia y condena el origen y concepción perversa del minotauro. En esta Tercera parte, asistimos también al desencantamiento de la princesa Lindabrides, que había quedado encerrada en una torre desde la primera parte del ciclo. Claramante, hermano del Caballero del Febo, logra liberar a la princesa y constituye el esposo ideal para ella. La historia continúa con la guerra de los griegos contra los romanos, el soldán de Niquea y una coalición de reyes cristianos, paganos e infieles de África y Asia. El conflicto bélico se resuelve a favor de los griegos y tras matrimonios felices, el enemigo mago Selagio, crea un nuevo y poderoso encantamiento llevándose a las damas ahí reunidas al monte Olimpo. Esta nueva e imposible aventura se deja para ser resuelta en una anunciada continuación. Trascendencia de la obra La tercera parte del Espejo de príncipes y caballeros, y su ciclo promovió la pervivencia de los libros de caballerías hasta principios del XVII y su influencia no sólo retroalimentó otras obras del género caballeresco, sino que se dejó sentir en la posterior producción literaria.8 Así, por mencionar algunos ejemplos, El castillo de Lindabrides, comedia de 8 El Bencimarte de Lusitania, libro de caballerías manuscrito de principios del siglo XVII, revela la poderosa influencia que tuvo el ciclo de Espejo de príncipes y caballeros, ya que algunos personajes de la Tercera parte llegan a ser personajes de esta obra tardía. Hecho que pone de manifiesto la retroalimentación del género. Maite Soriano (Universidad Complutense de Madrid) trabaja actualmente en la preparación de una edición del Bencimarte. © Centro de Estudios Cervantinos Axayacatl Campos García, Espejo de príncipes y caballeros (III) de Marcos Martínez (2006) Calderón de la Barca, revela la influencia de El cavallero del Febo; y de manera similar ocurre con algunos romances del Romancero historiado de Lucas Rodríguez.9 Es quizá el impacto que pudo haber dejado el ciclo de Espejo de príncipes y caballeros en la obra cumbre de Miguel de Cervantes, lo que la hace una obra de dimensiones universales. Es posible leer en los episodios que narran las aventuras del emperador Trebacio, de El Cavallero del Febo y su hermano Rosicler, de Claridiana, de Claramante y de Sarmacia algunos indicios y «técnicas precervantinas» que ya anuncian ciertos momentos del Quijote.10 Estos momentos alcanzarán una presencia y fuerza cuyo brillo, indudablemente, ya se había gestado en los altos hechos narrados en el Espejo de príncipes y caballeros, así como en los de sus bizarras y valerosas damas11. Axayácatl Campos García Rojas Universidad Autónoma de México 9 Eisenberg. Op. cit, “Introducción”, pp. XLVII-LXIII y Nieves Baranda & María Carmen Marín Pina. “La literatura caballeresca: estado de la cuestión”, Romanistisches Jarbuch, 46 (1996), pp. 314-38. Ver Lucas Rodríguez. “Hystoria de las grandes auenturas del cauallero del Phebo, en treze Romances muy graciosos”, en Romancero historiado, ed. Antonio Rodríguez-Moñino, Romanceros de los Siglos de Oro, 2 (Madrid: Castalia, 1967), pp. 168-188. 10 Juan Manuel Cacho Blecua. “La cueva en los libros de caballerías: la experiencia de los límites”, en Descensus ad inferos: la aventura de ultratumba de los héroes (de Homero a Goethe), ed. Pedro M. Piñero Ramírez, Literatura, 9 (Sevilla: Universidad, 1995), p. 126. 11 Deseo agradecer aquí al Dr. Carlos Alvar y al Dr. José Manuel Lucía Megías, directores de la colección Guías de lectura caballeresca, por el apoyo que, en su momento, dieron a mi propuesta de investigación y por haberme recibido como parte de su grupo de colaboradores. También quiero dar justo reconocimiento a mis alumnas Karla Amozurrutia, Claudia Benítez, Diana Uribe y María del Rosario Valenzuela por colaborar conmigo en la revisión y preparación final de esta guía. © Centro de Estudios Cervantinos