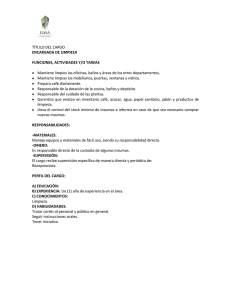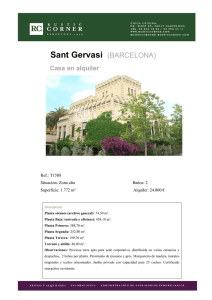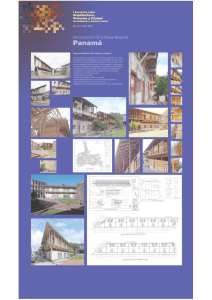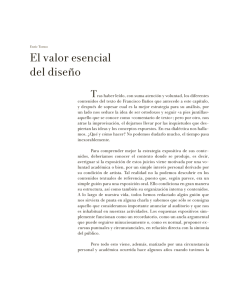Document
Anuncio

LOS BAÑOS ÁRABES DE TORRES TORRES HISTORIA Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO Isabel Amalia Romero Giner UNIVERSIDAD DE VALENCIA GRADO DE HISTORIA DEL ARTE 2012 1 SUMARIO 1. MARCO GEOGRÁFICO DE TORRES TORRES 2. HISTORIA Y ARQUITECTURA 2.i LOS BAÑOS ÁRABES Y SU FUNCIÓN 2.ii LOS BAÑOS ÁRABES DE TORRES TORRES 2.iii LA CISTERNA 3. LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN ANEXO FOTOGRÁFICO BIBLIOGRAFÍA PG: 4 5 6 11 20 21 23 29 2 1. MARCO GEOGRÁFICO DE TORRES-­‐TORRES En una tranquila y pequeña población situada en la comarca valenciana del Camp de Morvedre, en el Valle del bajo Palancia, a mitad camino entre Sagunto y Segorbe, se encuentra Torres-­‐ Torres, con una economía basada, sobre todo, en la agricultura. Zona de paso y punto de descanso entre los reinos de Aragón y de Valencia, Torres-­‐Torres asumió por su Delimitación del espacio donde se encuentran los baños. condición un pequeño pero importante papel en la historia. La primera referencia histórica que aparece sobre esta localidad data de 1089, cuando el Cid, a su paso hacia Valencia, acampa en estas tierras con sus tropas. En época Cristiana, y antes de la Conquista de Valencia, en 1233 las tropas de Jaume I arrasan los campos, considerada la huerta de Valencia y principal fuente de alimentos de la ciudad, volviendo a talar su huerta por segunda vez en 1236. Perteneciente a la familia de Beltrán de Bellpuig, el pueblo pasó a manos de Casas de Prades i Cardona, que poseerán la varonía hasta 1445, en que es venida al caballero Joan de Vallterra. Así, los Vallterra serán los señores de Torres-­‐Torres hasta la extinción de los señoríos a principios del siglo XIX. Torres-­‐Torres posee un rico patrimonio artístico pese a ser una pequeña población. Cuenta en sus tierras con un fuerte castillo de época árabe, posiblemente levantado sobre una construcción anterior, flanqueado por cuatro gruesas torres, que fue habitado hasta el siglo XVI. La huerta del castillo, junto al cual se han encontrado los restos de la Primitiva iglesia del siglo XIII, era regada por la Acequia mayor de Sagunto, que contorneo el límite Norte de la población. La acequia, de origen romano, es una de las construcciones determinantes en el desarrollo de la configuración urbana de esta población. Junto a la acequia se encuentran los baños árabes, declarados monumento histórico-­‐ artístico en 1938 y que recientemente han sido declarados Bien de Interés Cultural por la Conselleria. Tras 8 años de restauración y espera, quedaron inaugurados recientemente, siendo los únicos baños árabes completos de la Comunitat Valenciana. Con una inversión de más de medio millón de euros, el proyecto de restauración, bajo la supervisión de la arqueóloga Concha Camps y el arquitecto Carles Dolç, se inició en el 2002, con una primera fase de intervención en la que se desviaron las acequias tangentes a los baños y se intervino la Acequia Mayor de Sagunto. En 2003 se consolidaron los baños, se 3 restauraron los cerramientos, el sistema de desagüe y se amplió el recinto de excavación, sacándose a la luz el vestíbulo. También se recuperó la letrina originaria y empezaron las labores de adecuación del entorno. La tercera fase comenzó en 2007, permitiendo recuperar las tres salas de los baños, la letrina, el leñero y el vestíbulo, además, se restauró la cubierta y el pavimento, y se cubrió las lucernas y reparó el hipocaustum o sistema de calefacción. Los baños dejaron de utilizarse a mediados del siglo XVI. «El fenómeno decreció por las enfermedades contagiosas. Los locales adquirieron mala fama. Posteriormente, estos se utilizaron como almacén para actividades relacionadas con el esparto o el cáñamo por el tipo de restos hallados», tal y como explica Concha Camps, directora de las excavaciones acometidas en el recinto y como se muestra en la imagen de la izquierda. Son unos baños «medievales cristianos modestos para la época, en una zona de población dispersa, pero es una muestra de arquitectura popular que se ha conservado hasta nuestros días y en muy buen estado», destaca la investigadora. Pese a ya ser visitable, las intervenciones continúan con el fin de adecuar el entorno, y facilitar la visitabilidad del recinto. Interior de una de las salas en la que se observa las modificaciones realizadas en los baños para su adecuación como almacén. 4 2. HISTORIA Y ARQUITECTURA: La presencia de baños y termas romanas en las principales ciudades españolas fue en muchos casos la base de los posteriores baños musulmanes y posteriormente, medievales. Para poder hablar de los baños árabes hace falta echar la vista atrás, hasta la antigua Roma, donde el bañarse era una costumbre más que extendida, ya fuese en el río o en un barreño con agua caliente. Con el tiempo, los avances tecnológicos permitieron la aparición de baños calientes domésticos y públicos, que gozaron de gran éxito, dando pie a que se fomentase su construcción. Los más lujosos, propiedad de los emperadores, se denominaron thermae, mientras que los de uso público y de pago recibieron el nombre de balnae, aunque será con el primer término como se terminen denominando en general a estas estructuras. Las casa romanas podían llegar a contar con dos o más habitaciones cerca de la cocina destinadas al baño. Dentro de los elementos esenciales del baño romano se encuentran el vestuario, la cámara de agua fría, la cámara tibia, y la cámara caliente, así como, sistemas de conducción de agua caliente y fría, el horno con el praefurnium y su toma de aire caliente, los hypocaustam que recibían directamente el fuego o aire caliente, y los tubos cerámicos, que transmitían aire a lo alto de las paredes. 5 2. i. Los baños árabes y su función: Las termas fueron posibles desde el momento en que se inventó la manera de calentar el pavimento de una habitación mediante un horno situado bajo el suelo, sobre el que luego se levantaban pilares o pilastras de 0’5m de altura aproximadamente a modo de soporte del pavimento. Por este espacio circulaba libremente el aire caliente procedente del horno. A este espacio subterráneo de pilas se le conoce como hypocaustum (fig.1), y estaba hecho con ladrillos formando en planta una retícula Fig 1. Hypocaustum de los baños de Torres-­‐ de pilares cuadrangulares, arcos de medio Torres punto, y bovedillas de medio cañón. En el caso de Torres-­‐ Torres estos pilares se han conservado gracias a que, tras el cierre de las instalaciones, el espacio dejó de contar con un servicio de manutención que no impidió que las lluvias arrastrasen barro, hojas etc. Durante su restauración, se procedió a la limpieza, dejando así a la vista el espacio tal y como había sido originalmente. Las termas contaban con una conexión estructural entre el horno y los hypocaustum, por donde el aire caliente podía circular, y sobre estas estructuras, se apeaban revoltones de ladrillo y el forjado, de un grosor considerable que en su parte Figura 2. Sistema de caldera de los baños Sámi, Damasco XIII. superior podía ir o no decorado al constituir el pavimento de las salas. Esta cámara subterránea también se encontraban comunicada con unos tubos rectangulares verticales ocultos en las paredes por los que ascendía el aire caliente. Y que favorecían el tiraje de los humos hacia el exterior así como la expulsión de las cenizas suspendidas. Ha de comentarse que la caldera se situaba sobre el horno de ladrillos refractarios que almacenaba un importante volumen aire caliente y vapor que escapaba por unos orificios practicados en las paredes medianeras con el caldarium. Además, para que el agua caliente llegara por medio de la gravedad a las dependencias calientes el solero 6 sobre el que se situaba la caldera se encontraba por encima del nivel del pavimento del hammam. Lamentablemente muchos de estos conductos no han sobrevivido al paso del tiempo, y bien se encuentran obstruidos o fueron eliminados durante las modificaciones que sufrió el edificio para el acondicionamiento de la estructura con otra función. Por encima de la cámara subterránea se alzaban otras salas, como el apodyterium, sala de estar, y vestuario, cercano al pórtico de acceso y donde los usuarios dejaban los ropajes antes de entrar a las salas. En éstas últimas salas había bancos donde sentarse y una mayor iluminación que en el resto del baño. Además, era aquí donde permanecían los esclavos acompañantes que vigilaban las ropas de sus amos. Las termas solían abrirse hacia medio día, cuando el agua ya estaba caliente, y todos los departamentos caldeados, y se cerraban hacia el anochecer. Dentro de los baños destacaban el frigidarium, donde se realizaba el baño de agua fría, y que normalmente cerraba el ciclo del bañista, y el caldarium, o baño de agua muy caliente. Entre una sala y otra, el usuario pasaba también por el tepidarium, una cámara de más suave temperatura donde también se podía comer y beber 1. Cabe mencionar que no se seguía siempre este programa de baño, y cada uno realizaba el recorrido de los baños según le interesase. El baño musulmán o hammam 2 no es pues una innovación musulmana, sino una prolongación de la tradición romana-­‐bizantina, que favoreció su permanencia hasta nuestros días, aunque dotándole de un carácter más religioso y menos profano que el que tuvo en el mundo clásico. Las plantas de los baños solían ser axiales o acodadas, siendo la primera de uso más frecuente, derivadas de las termas romanas y bizantinas. Fig.3 Hipótesis de baños hispanomusulmanes completos: a) leñera, b)caldarium, c)tepidarium, d)frigidarium, e) vestíbulo, f)hipocausis. 1 El hammam hispanomusulman, al igual que el árabe oriental, acostumbrará a suplir los términos apodyterium por bayt al-­‐maslaj, frigidarium por bayt almarid, tepidarium por bayt al-­‐wastani, y caldarium por bays al-­‐sajun. 2 “casa de baños” 7 En el origen del Islam, los baños aparecieron junto a las primeras mezquitas y palacios, contando con una doble función: la religiosa, por la necesaria purificación previa a la oración, y la política, pues en los baños de los palacios, el príncipe podía realizar recepciones oficiales 3 . Estas recepciones supusieron que se ampliaran en algunos baños el apodyterium o vestíbulo 4, dotándolo de unas dimensiones físicas a veces superiores a las del resto de salas y que hacían que los baños árabes se diferenciaran de los baños romanos anteriores. Ya las primeras ciudades musulmanas contaban con baños, por lo que no extraña que también hubiese baños en Al-­‐Andalus, que, pese a no conocerse baños urbanos anteriores al siglo X, si se tiene constancia de la construcción de algunos cercanos a mezquitas hacia el 775 d.C en la ciudad de Uclés, y hacia el 785 d.C, en un gran palacio emiral cordobés. Estas dos últimas construcciones son de vital importancia ya que hablan de la construcción de baños en épocas muy tempranas en la península ibérica y de su relación con la religión islámica. La implantación del baño musulmán en las ciudades de la península muestra la progresiva islamización de la población, donde jugó un papel primordial la llegada a la península ibérica de la familia Omeya5. Los baños, además de situarse normalmente muy cercanos a mezquitas, debían realizarse teniendo en cuenta que eran construcciones que necesitaban de una importante cantidad de agua. Así, estos solían colocarse bien junto a ríos, o aprovechando acequias (fig.4) y Fig 4. Detalle de la acequia mayor de Sagunto en los construcciones importantes de agua baños de Torres – Torres. que abastecían la parte interior de las ciudades como norias, aceñas o 6 cisternas . Es de entender que el número de baños de una ciudad hispanomusulmana estuviese directamente relacionado con las canalizaciones urbanas, pozos, manantiales y fuentes. 3 Prueba de la importancia de los hammam en la política islámica son las pinturas murales que recubren los baños de Qusayr Amra, en Jordania, donde aparece la figura de un príncipe musulmán rodeado de los cinco gobernantes más poderosos del mundo. 4 Estas salas también se denominarán “machalis al-­‐lahwah” 5 Con la familia Omeya en la Península Ibérica se produjo la unificación política en el territorio y la islamización. 6 Información sobre la cisterna en la página 16 8 Los recibidores de agua que la distribuían por las distintas salas se situaban e dependencias ajenas a la caldera, y hacía llegar el líquido mediante la canalización camuflada en el suelo y a través de un estanque o pila de repartición. Para la canalización de las aguas, había normalmente un sumidero en el apodyterium que recogía el agua de todas las salas vertida en especie de canal o pavimento rebajado. En las maksuras o atajos de las tres salas el enlosado estaba inclinado para favorecer el fluido de las aguas. La ubicación de los baños también se realizaba según el rango social del propietario y la finalidad pública o privada para la que fuese construido. Así, solían levantarse a un nivel más bajo que el de la calle donde se situaban para favorecer la preservación del calor, y acostumbraban a ser edificios no visibles al exterior más que por sus caladas bóvedas pasando la construcción inadvertida. Además, al tratarse de inmuebles más que rentables, en muchas ocasiones los baños eran propiedad del tesoro de los waqfs7, que a su vez arrendaban a un empresario. Éste último disponía del personal para hacer funcionar el edificio. Así, entre el equipo de trabajadores de los baños se encontraban masajistas o hakkak, y mozos de baño o maslaj, que se hacían cargo de las vestimentas de los bañistas. Los baños, por sus características físicas, es decir, por tener una caldera y gruesos muros, solían contar con otras instalaciones que se beneficiaban de estas características, como la industria de los hornos de pan, u otros comercios. Los cristianos llegarán a servirse de los baños por ser una fuente de agua muy interesante para construir junto a ellos Fig. 5. Hipótesis de baños hispanomusulmanes completos. Sección. Dibujo de Miguel Ángel Pavon y Basilio Pavón. monasterios, hospitales, concentos… Se trata de una reutilización plurifuncional que ha favorecido que muchos de estos hammam se hayan conservado, bien es cierto que con numerosas intervenciones estructurales, hasta nuestros días. 7 Los waqfs eran una especie de fundaciones de gobernantes, de altos funcionarios, grandes comerciantes, y personas adineradas, que para obtener ingresos o renta centraban su atención en la explotación o alquiler de edificios de interés que les suministraba los fondos necesarios. 9 En la mayoría de los baños la sala de ingreso ha llegado hasta nuestros días muy alterada por sucesivas reformas realizadas en tiempos postmedievales, mientras que las otras salas, gracias a que el hammam siguió en uso tras la dominación musulmana durante dos siglos más, han llegado en mejor estado. En los baños públicos, el frigidarium o bayt almarid y el caldarium o bays al-­‐sajun contaban con una planta tripartita con arcos y columnas de separación, con las estancias más extremas para pilas de agua. Las puertas que relacionaban estas tres salas de escasa luz y arcos rebajados se situaban siguiendo un eje o línea quebrada o acodada8. En cuanto al tepidarium o bayt al-­‐wastani, éste podía encontrarse como un espacio central que se coronaba con una cúpula baída o esquifada sobre trompas (como ocurre en los baños de Gibraltar o Valencia), o podía quedar reducido a una sola habitación cuadrada que daba como resultado una planta de ángulos escalonados y nichos afrontados. El hecho de que el tepidarium contase con tan amplio espacio se debe al interés que tuvo esta sala en cuanto a relaciones sociales, ya que en el Islam, la vida pública y social discurría dentro y alrededor de mezquitas y baños. En cuanto al mobiliario que solían tener, éste no se ha conservado hasta nuestros días, aunque se cree debía ser muy similar a los mobiliarios que se han hallado en baños árabes fuera de Al-­‐ Andalus. Se distingue pues entre el mobiliario de la sala de entrada, el de las salas húmedas, y el de la sala de calefacción. En la primera sala se encontrarían estrados o tarimas, sobre las que se colocaban colchonetas para que los bañistas descansaran tras los baños, aunque también se utilizaban esteras o mantas. Seguramente también se encontraba en esta sala objetos de bebida y fabricación del té u otras infusiones, así como objetos para el cuidado del cabello y aseo personal. En las salas húmedas debían de usarse zuecos de madera o corcho, para caminar sobre el suelo, y en ellas había cuencos Fig. 6. Jabones artesanales, esparto y piedra pequeños con jabón (fig.6) y otros pómez empleados como atrezzo en el tepidarium enseres, manoplas para los masajes y de los Baños de Torres-­‐Torres. espartos para exfoliar la piel así como cuencos de mayor tamaño para transportar diversas aguas, mientras que en la sala de calefacción, lo más probable es que hubiese instrumentos para la manipulación de la leña. 8 PAVON MALDONADO, B. tratado de arquitectura hispanomusulmana I Agua. Pg 311 10 2. ii Los baños árabes de Torres Torres La primera referencia documentada que se tiene de los baños y su aljibe data de 1555, año en el que el señor de la villa, don Joan de Vallterra los establece a monseñor Luis Asuara, presbítero natural de la propia villa, beneficiado en su iglesia y de la que fue su vicario perpetuo. A las afueras de la población, en la huerta, lindantes con la acequia mayor, con la cisterna, y con las tapias el huerto que fue de la señoría de Torres Torres, los baños, que poseían esa doble utilización, social y religiosa, se sitúan a los pies de una iglesia del siglo XVII, que probablemente se construyó sobre una mezquita, por lo que se repetiría el esquema anteriormente explicado en el que el edificio religioso no se concibe sin una estructura para el agua cerca. Cabría esperar que el hammam, fechado en el siglo XIV, se encontrase sobre unas termas romanas al estar la acequia de la que se nutre datada en esas fechas y al encontrarse dos villas romanas cerca de la población, sin embargo, las estratigrafías realizadas de momento no han encontrado prueba alguna que corrobore la hipótesis. Estos baños de carácter rural, que eran utilizados también por judíos como por cristianos, a la marcha de los árabes sufrieron modificaciones a lo largo de la historia en cuanto a su uso llegando, a servir de fábrica para espartos, así como de granero y almacén. Será precisamente su empleo como almacén el que conduzca a las modificaciones más importantes en cuanto a su estructura, pues en cada una de las salas se abrió a modo de respiradero una arcada (fig. 7) y se tapiaron las lucernas de las bóvedas para evitar la entrada de agua. Fig. 7. Arcadas abiertas para hacer uso de los baños como almacenes en épocas posteriores. Antes de la restauración aparecen cerradas con verjas 11 La arquitectura de los baños de Torres Torres era la propia del Sharq Al-­‐ andalus, o levante islámico. En los muros exteriores se distingue entre las zonas intervenidas recientemente una construcción bastante basta, propia de una construcción rural, en la que se ha empleado la técnica del encofrado, utilizando gravilla, roca rodena y cal (fig. 8). Los muros, a fin de sujetar los empujes de las pesadas bóvedas, formadas por lajas de idéntica piedra colocadas a modo de dovelas y compuestas las claves por unas hiladas de ladrillo cerámico macizo, son de grueso tamaño, superando los 50cm. En este tipo de construcción, al producirse el empuje a lo largo de todo el apoyo, no se elevan demasiado los arranques por temor a que la curva de presiones salga fuera de la base de dicho apoyo, por lo que resultan achatados. Fig. 8 Muro exterior del lateral derecho de los baños en el que se aprecia la marca dejada por los tableros empleados durante el encofrado. 12 El pavimento del bayt al-­‐maslaj, por los diferentes usos que tuvo el baño y el paso del tiempo, se encontraba en mal estado, siendo el que hoy se pisa producto de la restauración. Cabe mencionar que se ha dejado una de las esquinas a modo de testigo para que los visitantes puedan ver el tipo de suelos empleados (fig.13). Fig. 13. Testigo del pavimento original. Las letrinas (fig. 14),a las que se accedía a través de un arco de medio punto abierto en el muro de carga de la sala fría, al igual que el vestuario, no cuentan con recubrimiento pero que sí poseían en el pasado, conserva también en el pavimento un testigo. Con unas dimensiones de 2,80 x 3,90m, este espacio denominado al-­‐ma cuenta con una bancada de ladrillos elevada que en su eje presenta una estrecha abertura indicando que se trata de lo que hoy se denominaría plato turco. Fig. 14. Letrinas 13 Las tres arcadas que se aprecian desde el exterior (Fig.15), tras la restauración cegadas con piedra rodena de la zona fácilmente distinguible9, en la fachada se corresponden en el interior con tres salas. Éstas se encontraban separadas por muros de gran grosor y por unos portones de madera que hoy no se han conservado y que se han sustituido por puertas modernas. Fig. 15. Aspecto exterior de los baños tras la intervención de restauración. La primera a la que se accede es la sala fría o bayt almarid (fig 15.),con unas dimensiones de 7,58 x 2,59m, donde se encuentra una pila de agua, que bebe de la acequia (fig. 4) y de la cisterna y unas pequeñas aberturas en el suelo a modo de alcantarillas que se empleaban para que el agua no se acumulase. Es de mencionar que el suelo de los baños contaba con un desnivel realizado con el fin de que el agua no se acumulase en las salas ni calientes ni templadas, y corriese hacia la sala fría donde encontraba su salida al exterior. El motivo por el cual era necesaria esta inclinación era por que el agua que se echaba al suelo para conseguir vapor, tarea que podía realizar el propio bañista o un encargado, en contacto con el Fig. 15. Interior de la sala fría. pavimento calentado por la caldera, podía tardar en evaporar y crear pequeñas zonas encharcadas. En la sala fría podían encontrarse también pequeños frascos de perfumes y aceites aromáticos que se compraban. 9 La intervención de las arcadas se entiende por los principios de restauración de máximo respeto, discernibilidad y reversibilidad en las intervenciones, lo que imposibilitaba cerrar las arcadas imitando el estilo de los muros originales. 14 15 La segunda sala es el tepidarium o bayt al-­‐wastani, la sala templada (fig.18). En la sala central, de mayor tamaño que las otras dos, 7,20 x2,97m, y en la que se repite el esquema en cuanto a recubrimiento de las paredes, encaladas con un tono rosáceo, pavimento entrecruzado, y en la bóveda de medio cañón, lucernas. Fig. 18 Interior de la sala templada. Fig. 19. Lucernas en la bóveda de la sala templada. Las lucernas (fig. 19), que permiten la entrada de luz en las estancias, presentan una estrella de ocho puntas típica de la cultura islámica y probablemente se encontraban pintadas de azul 10 . La construcción de estas lucernas se realizaba a la vez que que la de la bóveda, reservándose estos espacios de estrellas que decrecían en tamaño según se pasaba del interior al exterior. 10 La tonalidad azul de las lucernas no sería coincidencia, ya que es precisamente este color el que se asocia con la bóveda celeste y que vendría a entenderse como un acercamiento a lo celestial en el rito del los baños. 16 Han de mencionarse dos diferencias con respecto a la primera sala otras dos, pues la templada cuenta a su vez con una subdivisión de tres partes, habiendo en los laterales una zonas más elevadas diferenciadas por una cenefa en el suelo de azulejos verdes y blancos (fig. 20) y enmarcadas con un arco de medio punto. Además, es la sala donde los bañistas hacían uso de los jabones, aceites y espartos para cuidar y purificar su piel, y donde podían recibir masajes. Fig. 20. Azulejos de la sala templada. La última de las salas es el caldarium o bays al-­‐ sajun, la sala caliente (fig. 21), con unas dimensiones de 6,80 x 2,50m, bajo la cual se encuentra el hypocaustum y en la que llegaban a alcanzarse altísimas temperaturas. La sala repite el esquema de la sala templada, y en ella se distingue el una pila desde la que tiraban agua caliente. Además, pese a estar tapadas por la reciente intervención, la sala contaba con cuatro chimeneas que pueden apreciarse desde el exterior y que favorecían la regulación de la temperatura y expulsión del humo. Fig. 21 Sala caliente. En la imagen de la izquierda pueden apreciarse las salidas de las dos chimeneas de la sala caliente ( fig. 22). 17 Fig. 23. Detalle de uno de los restos de la chimenea que pasaba por la sala. sala. Fig. 24. Imagen del exterior del lateral de la sala calienta que da a la leñera: En el centro se abre la ventana qe comunica ambas estancias y que contribuye a la errónea lectura de la construcción. Destaca el arco semiapuntado de ladrillo. 18 A la zona de la leñera y la caldera (fig. 25) se accedía a través de unas escaleras para dejar la leña y ramas secas de plantas como el romero, que favoreciesen una atmósfera cargada de perfume, y que al quemar calentaban el pavimento a través del hipocaustum por el que el aire caliente corría. De nuevo la zona se encuentra descubierta a causa del deterioro, pero originalmente contaba con un recubrimiento seguramente de bóveda de medio cañón. Hoy, por el estado en el que se encontraban los baños y gracias a la intervención, puede apreciarse el arco semi puntado realizado con varias hiladas de ladrillos que sigue la forma del arco de menor tamaño que da paso a la caldera y que se combina con la técnica empleada en los muros. Lamentablemente, la ventana abierta en la sala caliente interrumpe la visión de la obra original, que ha sido en parte picada y que se distingue por la irregular tonalidad y forma de la parte reconstruida. Ha sido necesario incorporar una nueva escalera (fig. 26) para el acceso al estar la original de seis peldaños prácticamente destruida y contar este espacio con un nivel inferior al del resto de salas (aproximadamente 1,30m). Para su creación, hubo de practicarse una abertura en uno de los muros originales. Fig.25. Espacio de la caldera y la leñera. Fig. 26. Detalle de la escalera que baja a la leñera donde se distingue la parte original realizada con piedra y mortero (inferior) y la parte reconstruida (escalones y parte lateral). En cuanto al exterior, se ha imitado el paisaje que podría haber habido en el siglo XIV plantando árboles (fig. 27) de la zona con el fin de crear en unos años una zona arbolada que recuerdo a lo que fue en época anterior el baño árabe de Torres Torres. Fig. 27. Exterior 19 2. III LA CISTERNA: La Cisterna primitiva también data del siglo XIV: la necesidad de garantizar la alimentación de los baños en periodos de escasez de agua habría originado su construcción y serviría también como depósito de agua de la población. Fig. 27 y 28. Interior de la cisterna de la que los baños tomaban agua cuando la acequia no abastecía las necesidades. Fig. 29. Escalera que da acceso a la cisterna. La Cisterna esta construida por dos salas rectangulares y paralelas, las cuales están comunicadas entre sí por tres arcadas practicadas en el muro central que las separa. Sobre ese muro y los dos laterales se sustentan dos vueltas de medio punto. El conjunto mide 2,60 m de ancho por 12,40 m de largo. La Cisterna fue ampliada en época moderna, concretamente en 1781, momento en el que se le añadió la escalera (fig. 29)y un grifo. Desde la Plaza de la Iglesia se accede a una escalinata cubierta, la puerta de la cual se localiza en el ángulo nordeste, que baja hasta la cota inferior de la Cisterna. 20 3. LA ÚLTIMA INTERVENCIÓN Para la última intervención acometida en los baños de Torres Torres, bien podría emplearse el término de restauración o rehabilitación como sinónimos, pero debiera de hacerse una distinción entre ambos términos: Se entenderá como una restauración una clase determinada de intervención, que genéricamente tiende a la recuperación de un estado o calidad perdida, deteriorada o amenazada, mientras que para rehabilitación, se entenderá ésta como una intervención aparentemente más completa e integrada que tiene como finalidad intentar habilitar nuevamente el edificio atendiendo a su funcionalidad11. Si bien es cierto que la intervención acometida por la empresa Vestigis ha permitido recrear de una manera más o menos fidedigna los primigenios baños de Torres-­‐ Torres fueron, también es cierto que el edificio ha perdido por completo su finalidad, y parte de la reconstrucción no ha sido fiel a las formas originales. Concebido como un espacio con una función religiosa y política, hoy los baños se han transformado en un recinto turístico en el que se pretende recrear aquello que fueron hasta mediados del XVI, habiendo así perdido su función por completo. Cuando el edificio dejó de emplearse para aquello para lo que se había sido levantado, la gente le dio un nuevo uso, siendo el primero de ellos el de fábrica de esparto. Sin embargo, el nuevo uso que se le quería dar al edifico no permitía que la arquitectura se mantuviera intacta y se llevaron a cabo pequeñas transformaciones, como por ejemplo el cerramiento de las lucernas de las salas de baños. No obstante, la transformación del edificio no termina aquí, si no que antes del año 2007 había de convertirse también en granero y almacén. Para la finalidad de granero hubo de acondicionar algunas de las salas, abriendo espacios en muros que permitiesen facilitar la tarea, mientras que para la función de almacén de abrieron las arcadas de las salas principales a modo de respiradero, colocando barrotes verticales en las mismas. La gran pérdida de elementos del edificio y sus transformaciones conllevaron a que éste fuera abandonando poco a poco su aspecto original hasta quedar casi irreconocible. Cabe destacar que es su reutilización precisamente la que ha permitido que llegue hasta nuestros días, aunque bien es cierto que de su estado original poco se conserva. 11 FERNANDEZ ALBA, F. (1997) Introducción a la teoría y práctica restauradora. Madrid. Tomo I: Master de Rehabilitación del Patrimonio. Pg: 37. 21 La intervención ha tratado de recuperar aquello que la construcción fue por primera vez, pero el edificio, como ya se ha mencionado, no fue únicamente baño. Los demás usos que se le dieron a sus suelos, muros y paredes forman parte de la vida del mismo, y sin embargo, ya no se permite conocer la historia completa del edificio salvo por registro fotográfico, habiendo la intervención borrado las huellas del tiempo sobre la construcción. El criterio establecido para llevar a acabo la intervención obvia muchos de los aspectos históricos de los baños y, sin embargo, recupera de una manera algo ilusoria muchos de los elementos con los que el edificio original pudiera haber contado. Hoy por hoy, el municipio de Torres-­‐ Torres cuenta con una moderna recreación de lo que siglos atrás fueron unos baños árabes. 22 4. ANEXO FOTOGRÁFICO: Fragmento de muro del vestíbulo en el que se observa el muro original y la intervención. Pavimento de la sala fría original. Detalle de los accesorios muebles que podrían haber habido en los baños. 23 Lucerna y dibujo de B. Pavón Maldonado Puerta que conecta la sala templada con la fría en la que se aprecia el grosor de los muros y la inclinación del pavimento. Detalle de la caldera en que se ve el hypocaustum. 24 Exterior de la sala caliente donde puede apreciarse dos de las cuatro chimeneas. Detalle de la escalera original de acceso a la caldera, hoy restaurada dejando ver el original (parte inferior) y la intervención (parte superior). 25 Imágenes del proceso de Restauración: Detalle de proceso de restauración del muro de la acequia. Reconstrucción del pavimento siguiendo el diseño original. 26 Reconstrucción del espacio de la leñera y caldera Reconstrucción y limpieza de los muros exteriores 27 Dibujos de los baños de Torres-­‐Torres antes de la intervención de las obras Baños árabes en el País Valenciano y Tratado de arquitectura hispanomusulmana: I Agua y otros autores 28 5. BIBLIOGRAFÍA: AA.VV. (1989). Baños árabes en el País Valenciano. Grupo de estudio urbanismo musulmán; Generalitat Valenciana; Valencia, 1989. CAMPS, C.; TORRÓ, J. (2001). El Palacio y los baños del Almirante; Generalitat Valenciana, Valencia. COSCOLLÁ, V. (2003) La Valencia musulmana; ed. Carena.Valencia. FERNANDEZ ALBA, F. (1997) Introducción a la teoría y práctica restauradora.Madrid. Tomo I: Master de Rehabilitación del Patrimonio. Pg: 37. GARÍN Y ORTIZ DE TARANCO, F.M. (1986), Catálogo monumental de la provincia de Valencia, Valencia, Caja de Ahorros de Valencia. LLIBRER ESCRIG, J.A. (2003), El finestral gòtic: l’església i el poble de Llíria als segles medievals, Llíria, Ajuntament de Llíria. LLUCH GARÍN, L.B. (1980), Ermitas y paisajes de Valencia. Valencia Caja de Ahorros de Valencia. PAVON MALDONADO, B. (1991). Tratado de arquitectura hispanomusulmana: I Agua. CSIC 29