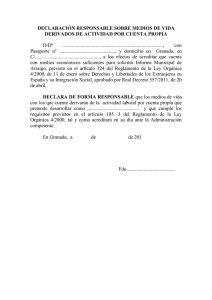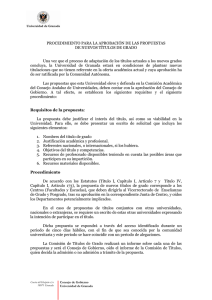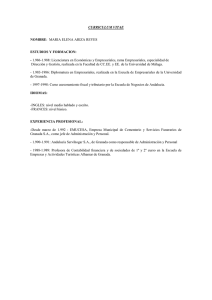MIRADAS A LA GRANADA DE 1902. Sociedad, espectáculos
Anuncio

MIRADAS A LA GRANADA DE 1902. Sociedad, espectáculos, costumbres, desigualdades de la Granada de hace un siglo Juan Bustos Rodríguez(1),(2) 1 2 Cronista Oficial de la Ciudad Periodista Está confirmado que la Astronomía es la ciencia más antigua que existe. Hace ya mucho tiempo que se sabe, que los astrónomos figuraron a la cabeza de las primeras civilizaciones mesopotámicas y que en la lejana Babilonia, a ojo desnudo desde los miradores de altas torres, se las ingeniaron para reglamentar el curso del año y de las cosechas. Sus eclipses quedaron registrados en barro – lo mismo que las dinastías de sus reyes -, en ladrillos de caracteres cuneiformes encontrados por nuestros arqueólogos de tiempos recientes. Parece ser que toda la astronomía egipcia quedó escrita en esos monumentales y enigmáticos libros en piedra que son las pirámides. Con los griegos, la Astronomía siguió siendo ciencia destacada. Ellos atribuyeron a los astros una segura naturaleza divina. Según Platón, los astros poseían un alma que los movía, tal como el alma humana gobierna el cuerpo. Esto es lo que creía Platón en los tiempos socráticos. En plena Edad Media, los astrónomos seguían teñidos de astrólogos – el rey Alfonso X el Sabio llamaba a los suyos, poética y cariñosamente, mis “estrelleros” – y relacionaban a Júpiter con los humores del hígado, y la interferencia de Venus era precisa para conseguir el beso de la mujer amada. También los astrónomos ayudaron durante más de mil años a la navegación. La estrella Polar empujó a los navíos que navegaban sin perder de vista la costa y los lanzó valientemente al mar abierto. Se comprende el desconcierto y el temor de los navegantes españoles de Colón, cuando surcando las aguas del Atlántico hacia el hemisferio austral, anotaban inquietos en sus diarios de viaje: “Hemos perdido la Estrella Polar”. Precisamente, al poner el pie en el Nuevo Mundo, encontraron, entre otros, un fabuloso imperio en el Yucatán, el de los mayas, cuyos astrólogos se guardaban el secreto del verdadero calendario de trescientos sesenta y cinco días – que les permitía predecir con exactitud las lluvias y las sequías -, engañando al pueblo con un falso calendario que les llenaba de incertidumbre, y así se aseguraban un papel prepotente en tan vastos territorios. Como vemos, aquellos fueron siglos en los que los hombres estaban colgados del cielo con hilos de luz, como marionetas. Tiempos en los que un astro detenía su rumbo para decidir la suerte de una batalla. Y un cometa ponía su rúbrica luminosa en la papeleta de defunción de un emperador. Mucho después de esta increíble, fabulosa y poética aventura de la ciencia, cuando genios como Copérnico, Galileo, Laplace, Kepler, Newton y sus seguidores habían puesto las cosas en su sitio, despojando a los astrónomos de su carácter mágico de astrólogos, inauguraba sus actividades nuestro Observatorio AstronómicoGeofísico-Meteorológico de Cartuja. Corría el año 1902. Veamos como era aquel año en el mundo, en España y, naturalmente, en Granada. MIRADA INTERNACIONAL En el corazón de África había terminado la guerra de los “borres”, que había tenido a raya el inmenso poderío militar y económico de Inglaterra durante algún tiempo. Después de un largo reinado de 64 años, había muerto (1901) la reina Victoria de Inglaterra. En 1902 reinaba su hijo, Eduardo VI, más atraído hasta entonces por las bailarinas y las fiestas del “Folies Bergere” de París que por los enojosos problemas de la gobernación de su inmenso imperio. En América, los Estados Unidos habían dado una primera muestra de sus verdaderas fuerzas y de sus verdaderas intenciones, haciéndose con Cuba después de habérsela arrebatado a España en el aciago 1898. Pero Europa todavía seguía siendo protagonista de la marcha del mundo y Europa, afortunadamente, vivía años de paz. Eran los tiempos en que un buen cocinero y la bodega selecta de un embajador bastaban para soslayar conflictos internacionales y suavizar asperezas. Francia, Inglaterra y Rusia, de un lado, Alemania y AustroHungría, de otro, se enseñaban los dientes, pero aún eran sonrisas más que amenazas. En el otro extremo del planeta, Japón, se fortalecía militarmente, aprendiendo diligentemente las novedades de la ciencia militar, como demostraría tres años después en su guerra contra Rusia. También en Asia, el antaño inmenso y poderoso imperio chino era apenas un residuo de su relevante pasado y estaba descaradamente dominado por las grandes potencias europeas. Pero china y Japón estaban tan lejos que, en 1902, apenas desempeñaban papel significativo en el programa internacional. NUEVO REY DE ESPAÑA En España hay un nuevo rey: Alfonso XIII, jovencísimo, de dieciséis años, apuesto, simpático. Y ya se sabe: un rey nuevo es siempre una esperanza. Falta le hace la esperanza al pobre y padecido pueblo español de 1902, aún acongojado por el desastre de la pérdida de las últimas colonias, Cuba, Puerto Rico, Filipinas, tan solo cuatro años antes. En la solemne ceremonia de su jura, el nuevo monarca dice: “Si dios me ayuda, si el pueblo español mantiene el apoyo que dio a mi augusta madre durante su Regencia, tengo la seguridad de poder demostrar que, antes de ser el primero en jerarquía, lo será en el sacrificio por la patria y en la constante atención a todo lo que pueda contribuir a la paz, a la grandeza y a la felicidad de la nación española”. ¿Y quién no se deja entusiasmar por un mensaje tan bien intencionado como éste? Luego, la realidad será otra y al cabo de veintinueve años, este mismo pueblo español por el que Alfonso XIII asegura que va a desvivirse, le pondrá de patitas en la frontera para siempre y proclamará la República. Pero en 1902, todo eso está muy distante y, de momento, el nuevo rey es acogido con general aprecio y simpatía. La gente se inquieta al saber que al regreso del cortejo real, después de la Jura de Su Majestad, un individuo ha arrojado un paquete al coche ocupado por el monarca. Se arma un revuelo considerable, los soldados que guardan el orden en las calles y la policía de la escolta, se apelotonan en torno al carruaje. Se teme un atentado. Pero no se trata de eso. El paquete no contiene más que la fotografía de un muchacho, acompañada de una carta dirigida al Rey, pidiéndole la mano de su hermana, la infanta Mercedes, de la que estaba enamorado. Así empieza el reinado de Alfonso XIII, en 1902. Es el mismo año en que, en Espinay (Francia), muere el que había sido rey consorte Francisco de Asís, el marido de la Reina Isabel II, destronada en la Revolución de 1868. este matrimonio – abuelos del rey Alfonso XIII – había dado mucho que hablar, él por su manifiesta homosexualidad, ella por su apasionado carácter, enamoradizo y pasional. De él se cuenta una anécdota que lo describe a la perfección. En ocasión de la guerra de España con Marruecos, en 1860, cuando el general O’Donnell, que va al frente de las tropas, acude al Palacio real a despedirse de los reyes, Isabel, jacarandosa y garbosa, le dice: “¡Ay, qué pena no ser hombre para ir con mis soldados!”. El rey consorte Francisco de Asís, que está presente, añade: “Lo mismo digo, O’Donnell, lo mismo digo”. En otro orden de cosas, 1902 se significa también por otras noticias curiosas. Por ejemplo, en Bilbao se celebra el primer partido de fútbol en el que se paga entrada: precio único de la localidad 30 céntimos. Un nuevo invento, el automóvil, que llama poderosamente la atención, continúa sus progresos y en Madrid se exhibe el “bólido” propiedad de un francés, M. Jenatzy, que “alcanzó 58 kilómetros a la hora, ante al asombro del numeroso público que contemplaba la prueba”. En el toreo, el gran espectáculo de los españoles del momento, 1902 señala el declive del gran torero Antonio Reverte. Muere el insigne actor Antonio Vico y la escena española se viste de luto. Benavente, el ilustre don Jacinto, es el autor favorito de la época. Con él, los andaluces hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, son prácticamente dueños de la escena. En 1902 se registra una novedad en los teatros: las luces de la sala se apagan durante la representación y sólo se mantienen encendidas las luces de la batería. Así, la concentración de los espectadores se concentra en la escena. Ha sido una feliz iniciativa de la eminente actriz María Guerrero. Es el mismo año, en que los gobernadores civiles imparten un decreto, por el cual, las señoras tendrán que despojarse de sus sombreros en los patios de butacas, para no impedir la visión del escenario de los espectadores que están sentados detrás. Hasta ahí ha llegado la voluminosidad de los sombreros de las damas de la época. EXPECTATIVAS GRANADINAS En 1902 – según el censo de 1900 – la capital granadina tenía 75.522 habitantes de derecho y 75.807 de hecho, y la provincia 494.449 y 492.460, respectivamente. No era de las ciudades demasiado populosas, como empezaban a serlo ya Oviedo, Bilbao o Zaragoza, pero tampoco de las extremadamente pequeñas, como Jaén, Badajoz o Burgos. El ayuntamiento no podía hacer milagros con un presupuesto de 2.440.142,14 pesetas anuales, de las que la nómina de los empleados suponía 91.388 pesetas. Como detalle, digamos que los gastos de representación asignados al alcalde, eran de 5.000 pesetas al año. A aquel Ayuntamiento - como a todos - ya le llovían las protestas ciudadanas, sobretodo por el mal estado de las calles. “Si el Ayuntamiento cuidara las calles – denunciaba el periódico “La Publicidad” – las calles estarían adoquinadas y limpias, y se podría circular por ellas sin ser atropellados por carruajes a demasiada velocidad o por mozos de cuerda caminando cargados por las aceras, sorteando los grupos de gente parada y los vecinos sentados a las puertas”. La verdad es que ya entonces – tal como desgraciadamente sigue sucediendo ahora -, hacían caso omiso de la ordenanzas municipales. Se dictaba aquel año, precisamente, una que exhortaba a las mujeres a no sacudir las alfombras sobre la calle cuando pasara alguien, y en la revista “El Triunfo” aparecía un chiste donde un transeúnte iracundo increpaba a la del balcón con estas palabras: “¡Ya podría usted mirar donde sacude y no hacerlo cuando paso por debajo!”. Y la mujer respondía: “Pues ya podría usted no pasar cuando ve que voy a sacudir la alfombra!” En aquella Granada había poco más de 600 calles, comprendiendo las callejuelas y los callejones; y casi un centenar de plazas y placetas, de estas últimas la mayoría repartidas por el barrio del Albaicín. No existían entonces las “Páginas Amarillas” de las “Guías Telefónicas”, pero sí, en cambio, los inestimables “Anuarios” que publicaba Luis Seco de Lucena, fundador y director del periódico “El Defensor de Granada”, con la relación de comerciantes y profesionales de la población. Por ellos sabemos que, en el año 1902, había en Granada capital ocho notarios en ejercicio, ventidós procuradores, otros tantos farmacéuticos, sesenta y nueve médicos colegiados, cuarenta y un catedráticos titulares de Universidad, tres dentitas, cuatro libreros, … En aquella reducida sociedad, qué duda cabe que se conocían todos en mayor o menor grado. Pero se conocían también igual los trabajadores de los distintos oficios: abaniqueros, alpargateros, bastoneros, guanteros, botineros, camiseros, cocheros, sombrereros, tintoreros. Hoy son oficios desaparecidos, pero entonces reunían en su conjunto un censo laboral anónimo nada desdeñable, si bien mucho menor que los albañiles, los camareros, los campesinos y los dependientes de comercio, que formaban, sobre todos, los núcleos más considerables de trabajadores. COMIENZOS DE CAMBIO Las condiciones de vida de la inmensa mayoría de la población, la clase trabajadora, eran ciertamente penosas. Familias acumuladas en viviendas de escasos metros, sin apenas ventilación, ni higiene, ni nada que se le pareciera; mal alimentadas, en paro casi permanente o con jornales de miseria. Aunque algo empezaba a cambiar en aquella desesperanza general. Ya había sociedades obreras de diversos oficios, hasta entonces absolutamente desprotegidos. Funcionaban sociedades de sombrereros, de planchadoras, de albañiles, de carpinteros, de pintores decoradores. Ya se agrupaban los trabajadores en sociedades de las que recibir, en situaciones de necesidad – casi continuas – no sólo apoyo en la defensa de sus intereses laborales, sino también pequeñas ayudas para medicinas o alimentos. Aún así, es inevitable entristecerse al recordar la inhumana situación social de la mayoría de los granadinos en aquel tiempo, en situaciones de miseria muchísimos de ellos, con sueldos de cincuenta céntimos diarios y jornales de una peseta para contados operarios. Una reducidísima elite, apenas 1.000 elegidos, quizá menos, venía a constituir – a juicio de ellos mismos, naturalmente -, lo único importante, lo único que contaba en la vida de la ciudad. El resto de la población, sesenta y tantos mil, la inmensa mayoría de gorra y alpargata, de jornal mísero y vivienda lóbrega, no importaba ni poco ni mucho. Para las clases altas, las dirigentes, la vida no podía ser más placentera. Estaban, recién llegados, unos inventos llamados a mejorar sus ociosas existencias. De los primeros en llegar, y de los más trascendentes, el de la electricidad. Precisamente el años que nos ocupa, se constituyen dos compañías eléctricas granadinas: “Electra de Órgiva” y “Eléctrica de la Vega granadina”. Hasta entonces, el alumbrado de las casas acomodadas había sido por gas. También el de la calles era por gas desde 1866. Lo tenía a su cargo la empresa “Eugenio Lebón y Cía”, que repartía el suministro para un total de 2.000 farolas distribuidas por la ciudad. La misma compañía también suministraba un incipiente alumbrado eléctrico urbano y, en 1902, ya tenía instalados medio centenar de focos callejeros, casi todos por el centro. A la compañía Lebón le había surgido una seria competidora en 1892, una empresa fundada con capital granadino, la “Compañía General de Electricidad”, que pronto construyó diversas centrales hidráulicas aprovechando las corrientes de los ríos Genil, Maitena, Monachil y Cubillas. Claro que, como a menudo ha sucedido y sucede entre nosotros, las nuevas ideas son acogidas con suspicacia y se les vaticina poca duración. Y eso le ocurrió a la electricidad. A pesar de sus obvias ventajas, más sencilla, más barata, más rápida, menos peligrosa, mejor luz, etc., el color mortecino de aquella primera luz eléctrica no acababa de convencer a mucha gente, que siguió alumbrándose con gas cierto tiempo. Aquella electricidad recién llegada, era neblinosa y sorprendente. Y en las calles, los padres se detenían con sus hijos de corta edad y señalándoles los delgados cables eléctricos les decían: “Mira, hijo, aunque no lo parezca, por ahí viene la luz”. OTRA NOVEDAD En 1902, con el teléfono venía a suceder lo mismo y buen número de granadinos – de clase acomodada, naturalmente, los únicos particulares que podían permitírselo – casi ni lo tomaban en serio. Una novedad curiosa, quizá, y poco más. Pero desde 1890, o sea, catorce años después de que Graham Bell hubiera conseguido la transmisión a distancia de la voz humana, ya había en Granada dos compañías telefónicas: la “Peninsular” , con oficinas en el número 46 del Zacatín, que atendía las comunicaciones con el resto de España; y la “Sociedad Telefónica de Granada”, encargada de las necesidades del servicio urbano, que tenía su sede en el piso tercero del edificio que entonces ocupaba en sus bajos el popular café del Callejón, entre las calles Mesones e Hileras. Los primeros en usar el teléfono habían sido, como en todas partes, los organismos públicos y las redacciones de los periódicos. Luego llegaron a usarlo también los particulares, pero más despacio. En 1902, en Granada, había instalados unos 200 teléfonos. El número 1 era el del Arzobispo; el gobernador tenía el número 6 en su despacho; y el rector el número 143, en la Universidad. Las instrucciones que las compañías daban a los usuarios del nuevo invento, eran de lo más pormenorizadas. Y así se les advertía: “El abonado, después de aplicarse el teléfono al oído, deberá empezar diciendo siempre: ¿Quién llama?” … Como sucedió con otros artilugios técnicos, el teléfono despertó en sus comienzos no poco recelos. Sobre todo en las señoras, porque las pobres pensaron que el teléfono podría acabar con el placer de las visitas. Y es que, entonces, las familias de posición social se visitaban. En un curioso manual de urbanidad de la época, se hacían recomendaciones inefables como éstas: “Las visitas no deben hacerse por las mañanas, ni a las horas de almorzar o cenar; no se deben llevar animales domésticos o niños revoltosos, sin pedir disculpas previas; es elegante llevar algún pequeño obsequio, por ejemplo, alguna golosina para merendar”. Y aún se añadían más detalles de etiqueta: “El que hace la visita es el que inicia la maniobra que la da por finalizada. Por lo general conviene realizarla en dos etapas. Primero se insinúa que conviene retirarse. Los anfitriones hacen un mohín de desagrado. Pasado otro ratito, se aceptará ya la decisión de levantarse” por cierto que este manual de urbanidad lo había escrito el más célebre cronista de sociedad de la época – se firmaba “Montecristo” en las página de la revista “Blanco y Negro” -, que era gran amigo de la marquesa de Esquilache, a la que solía acompañar cuando esta señora venía a descansar a su hermosa finca de Motril. No está de más precisar que Motril, en 1902, atravesaba una situación social tan injusta y dolorosa como la de la capital. Precisamente un año antes, en 1901, dos mil trabajadores desesperados incendiaron la fábrica azucarera motrileña “Santa María”, de la familia Larios, en propesta por los precios miserables a que se pagaba la caña a los campesinos. TERTULIAS DE CAFÉ Aquella era una Granada absolutamente “ensombrerada”, si se permite la expresión. Nadie salía sin sombrero a la calle. Los trabajadores usaban gorra. Los hombres de la clase media urbana usaban sombreros de alas cortas y flexibles, de los modelos llamados genéricamente “hongos” o “bombines”. Los caballeros de alta posición usaban sombrero de copa. Había muy buenas fábricas de sombreros entonces en Granada, con operarios particularmente hábiles en el tratado de la piel de conejo, que era de la que habitualmente se hacían los sombreros masculinos. Durante mucho tiempo, permanecieron activas fábricas de sombreros muy acreditadas, que había por la calle del Señor, la Cuesta del Pescado o la calle Solares. Los sombreros femeninos eran otro cantar. Naturalmente, las mujeres del pueblo no los usaban. Pero tampoco salían descubiertas, sino con un pañuelo que les cubría la cabeza y se anudaba bajo la barbilla. Las señoras sí llevaban sombrero. ¡Y qué sombreros!. Realmente enormes, con preferencia de terciopelo o paja italiana y, sobre sus copas, un revoltijo de plumas, tules, broches y otros adornos de fantasía que componían unos remates monumentales. Ya hemos dicho que, por entonces, los gobernadores civiles habían dictado órdenes prohibiendo que la señoras permanecieran en los teatros con ellos puestos. Por lo visto, abundaban las quejas de los espectadores bajitos que se sentaban detrás. Mientras los trabajadores granadinos de la época se reunían en miserables tabernas, los hombres de la clase media y alta se veían a diario en los cafés. Quizá el más acreditado era el café del Siglo, en la calle Mesones, que había abierto sus puertas a mediados del siglo XIX. Otros cafés siempre concurridos, eran el “Alameda”, del Campillo, que acabaría en puntual referencia de la Granada de García Lorca, Falla y Gallego Burín; el café “El Diván Ruso”, que estaba en reyes católicos cerca ya de la Plaza Nueva; el café “Colón”, en Puerta Real, esquina Mesones; el café “Suizo”, que llegaría hasta tiempos recientes con el nombre de “Café Granada”; el café “Royal”, en la plaza del Carmen; o el café de los “Mixtos”, en lo que entonces era la plaza de San Antón. Todos ellos eran cafés de animadas e inacabables tertulias, porque los hombres de entonces no conocían la prisa, que agobia a los hombres de hoy. Cafés con mesas de tapas de mármol, sobre las que camareros o clientes rebotaban los duros de plata y, merced al sonido, sabían si eran legítimos o falsos. Por cierto que, en aquellos cafés del ya lejano 1902, eran frecuentes los parroquianos que esperaban a tomarse su café con leche a que llegara la piara de cabras que suministraba la leche, y el cabrero las ordeñaba delante de ellos. Cafés para una generación sin prisas, a slos que se referiría el gran Ramón Gómez de la Serna diciendo: “En el café se siente la lámpara viva del tiempo, y el sabio reloj de arena está en cada mesa”. LOCALES DE DIVERSIÓN Igual que aficionados a matar el tiempo en los cafés, los granadinos de 1902 eran muy aficionados al teatro. Había dos teatros permanentes: el primer “Isabel la Católica”, en la plaza de los Campos; y el “Cervantes”, en la plaza de la Mariana. El “Alhambra”, en el Salón; y el “Colón”, en el Humilladero, eran dos teatros de madera y lona que solían instalarse durante los veranos. De los estables, el más popular era el “Cervantes”; el más selecto, el preferido por la burguesía y la gente adinerada, era el “Isabel la Católica”, que Melchor Almagro, en su delicioso libro de memorias “Viaje al siglo XX”, recordaba “con sus terciopelos algo apolillados y sus molduras enriquecidas de oro viejo, que le daban un aspecto fastuoso”. El cine había llegado ya a Granada en 1902. Desde fecha tan temprana como 1897 – y tan temprana, puesto que los hermanos Lumiere habían presentado su invento en parís el año antes – ya había un local de proyecciones cinematográficas en nuestra ciudad. Era una barraca que se instalaba en el Paseo del Salón, durante las Fiestas del Corpus. Tenía el pomposo título de “Cinematógrafo Lumiere”. Allí se exhibían las primeras películas a los asombrados granadinos. Aparte los teatros y las tertulias de café, la vida nocturna de la ciudad no tenía demasiados alicientes. Había, desde luego, salones de juego en casinos como el “Principal” – más o menos en el solar actual del teatro “Isable la Católica” – o el “Liceo”, sociedad cultural de entonces con sus locales en los bajos del teatro “Cervantes”, que se levantaba donde ahora se encuentra el edifico de éste nombre en la plaza del Campillo. También se daban bailes y reuniones sociales en la Sociedad del Tiro de Pichón, que tenía un elegante chalé propio en los Llanos de Armilla. Y fiestas en las tabernas flamencas que abundaban por la Manigua y sus contornos, o más lejasnas, como la de “La Parrilla”, por el Barranco del Abogado; y la de “Los altramuces”, en el campo del Príncipe. Local también muy popular en las noches granadinas de hace un siglo era el restaurante “La Escribanía”, en la actual calle Abenamar. Era un local bellamente decorado con evocaciones alhambreñas, que contaba con lo que entonces se llamaban “cuartos reservados”, a los que se entraba por una puertecilla discreta, que mantenía el anónimo de encopetados visitantes. Eran tiempos en que la importancia de lo sexual empezaba a considerarse científicamente. O al menos así lo intentaban enmascarar libros como éste que anunciaba “El Defensor” aquel año: “La curiosa Venus. Éste es el libro sensual que el hombre y la mujer casada deben saber de memoria. Se vende por cuatro pesetas – muy caro por entonces – en la librería de Casso, Reyes Católicos, 4”. El consumo de alcohol era ya una de las plagas sociales más alarmantes. Los periódicos se hacían eco de los perniciosos efectos de las borracheras. En uno de ellos, “La Opinión”, se anunciaba profusamente “el producto milagroso que consigue alejar del vino a sus adictos: el polvo Coza”. Su publicidad era inefable y merece la pena reproducirla: “El polvo Coza produce el efecto maravilloso de disgustar al borracho del alcohol (cerveza, vino, ajenjo, etc.) y obra tan silenciosamente y con tanta seguridad que la mujer, hermana o hija del bebedor, pueden administrárselo sin saberlo él y sin que necesite decirle lo que determinó su cura”. Aquellos polvos, de poderes casi mágicos – que bien podían repartirse entre los familiares de la juventud de la “movida” de hoy -, se vendían en Granada en la farmacia de la plaza de San Gil. La sífilis era el otro azote masculino de la época. Y quizá no fuera casualidad, que en un benemérito proyecto de la real Sociedad Económica de amigos del País, de Granada, relativo a la posible creación de cinco nuevas casas de socorro en la ciudad, se propusiera su emplazamiento en las cercanías de las zonas de prostitución más frecuentadas de entonces. LA MUJER Y SUS PROBLEMAS En 1902 las mujeres ganaban terreno poco a poco. Hasta entonces, generalmente, sólo se ocupaban como criadas; en algunas ocasiones, como maestras. Uno de los primeros puestos de trabajo femeninos en el recién llegado siglo XX, era el del cuerpo de telégrafos. Otra posibilidad de ocupación laboral femenina, muy extendida sobre todo entre muchachas de la clase media baja era el de señorita de compañía. En un delicioso anuncio del diario “El Universal”, se lee: “Señorita que sabe leer y escribir, y es honesta y diligente, se ofrece para acompañar niños, señora o “cosa análoga”. Desde luego, las señoras protestaban de lo mal que estaba el servicio doméstico y el servicio domé tico, a su vez, se despachaba a gusto de los malos modos de sus señores y de la poca paga. Las únicas sirvientas satisfechas eran las nodrizas, la llamadas amas de cría, encargadas de amamantar a los hijos de las señoras, cuando éstas no podían dar el pecho por motivos de salud o por no estropearse. Las mejores amas de cría eran contratadas en la plaza de las Pasiegas. Uno de los presuntos orígenes del nombre de esta plaza parece provenir de que era el punto de reunión de las campesinas del valle del Pas, en la provincia de Santander, que tenían fama por la cantidad y calidad de la leche de sus pechos, por lo que eran muy estimadas en toda España. Las nodrizas eran unas privilegiadas. Ganaban venticinco duros al mes y además eran vestidas por sus señoras. En cuanto a comida, la que quisieran. ¡Faltaría más! ¿Qué señora iba a privar de lo que le apeteciera a la mujer que se encargaba de criar a sus hijos? Aquellas de 1902 se cuidaban, más o menos, igual que las de hoy. Estaban ya de moda los talles esbeltos. Benavente definía con gracia aquellos vestidos femeninos diciendo: “Son trajes más ceñidos que una faena de “Machaquito”, que parecen las mujeres un paraguas enrollado”. Talles esbeltos, sí, pero senos exuberantes también. En las páginas de los periódicos proliferaban los anuncios de productos que anunciaban los pechos femeninos. Leemos en “El Defensor” los prodigios de las “Píldoras Circasianas”, que los hacían “esbeltos y tersos”; y, sobre todo, el más famoso, con el perfil de una señora y la siguiente advertencia: “Pilules Orientales, para el desarrollo, endurecimiento y reconstitución del pecho”. Sin duda el busto femenino más desarrollado y célebre de la Granada de 1902, era el de la célebre artista “La Tortajada” – “de pecho de pupitre”, decía Melchor Fernández Almagro -, a la que los hombres, durante las breves estancias de ella en la ciudad, veían pasar con admiración, al atardecer, camino de la Virgen de las Angustias, en su carretela tirada por dos caballotes enormes, “que parecían escapados de una pintura de Velásquez”. El depilado del cuerpo femenino estaba ya en auge entre las damas granadinas de alta posición. Ello se deduce de un anuncio de lo más expresivo, en la revista “La madre de familia”. Merece la pena reproducirlo: “El éxtasis de la noche de bodas no debe trocarse por una prosaica desilusión. Las señoras elegantes jamás tienen vellos en otra parte de su cuerpo que no sea donde contribuyen a sus encantos femeninos. El extirpador de vellos “Streen” dejará su cutis tan suave como el de un bebé. Precio: 6 pesetas. Ofrece esta maravillosa ayuda a las señoras la farmacia Nacle, en Gran Vía”. La verdad es que repasar los anuncios de la prensa de aquella época es un verdadero deleite. Así podemos encontrarnos con anuncios tan inefables omo éste: “Perlas de Oro, que curan con gran rapidez la impotencia”. Se estaba escribiendo la prehistoria del “Viagra” hace nada menos que cien años. AMBIENTE CIUDADANO En 1902, casarse en Granada costaba 23 pesetas, en concepto de derechos de expediente matrimonial, incluida la toma de dichos, y se pagaban en la Curia. Como los pobres no tenían ni 23 pesetas, se les casaba sin pagar nada, siempre que acreditasen la falta de medios. Se decía que se casaban “de oficio”. Los bautizos costaban cinco pesetas en las parroquias de primera: el Sagrario, la Magdalena, San Justo y Pastor, y San Matías: costaban cuatro pesetas en las restantes, excepto en el Salvador y el Sacromonte, de tercera categoría, que costaban tres pesetas. Morirse ya era más complicado. No el hecho de la defunción, sino el del entierro. Una simple fosa en el suelo costaba 100 pesetas con 10 más en concepto de depósito. La ciudad estaba entonces tan sucia como ahora y por las mismas razones que ahora: negligencia e incivismo de gran cantidad de infinidad de vecinos, y escasez de recursos económicos en el Ayuntamiento para retirar tanta basura. El entonces llamado pomposamente “Servicio de Limpieza Pública y Riegos” municipal – el “INAGRA” de hace un siglo – sólo disponía de ocho carros de mulas, seis cubas de riego, cuarenta carretillas y las correspondientes palas y regaderas. El capítulo de atención a siniestros era más grave porque los bomberos - que tenían su Parque en la calle Escudo del Carmen, al lado del Ayuntamiento -, únicamente disponían de cinco bombas, cinco bombines, unas pocas camillas y una escalera. En 1902, además, el cuerpo de bomberos estaba de los más desacreditado, desde su ineficaz intervención, en septiembre de 1890, en la extinción de un peligroso incendio ocurrido en la Alambra. Allí se habían presentado en lastimosas condiciones: con gran retraso, sin una sola bomba que funcionara debidamente, con mangas rotas e inútiles y hasta sin hachas. Sólo de milagro – que no por la acción de los bomberos – se evitó un verdadero desastre en el monumento. Pero no eran sólo los bomberos los únicos profesionales desacreditados por entonces. También lo estaban los médicos. Los granadinos no habían olvidado la trágica epidemia de cólera de 1885, que causó varios miles de víctimas entre la población, una de ellas el arzobispo Bienvenido Monzón, que había sido arzobispo de Granada bastantes años y ahora lo era de Sevilla, y que veraneando en La Zubia aquel 1885 había muerto a causa del cólera. Durante aquella terrible epidemia, nuevo azote de la ciudad apenas un año después de la gran tragedia del terremoto de 1884, se habían dado numerosos casos de médicos que se habían negado a asistir a los enfermos pobres. Una verdadera mancha de descrédito para el buen nombre de la profesión médica granadina. A PIE O EN BURRO Faltaban dos años para que, en 1904, empezaran a circular los primeros tranvías eléctricos. Y uno para que, en 1903, apareciera en las calles granadinas el primer automóvil, que sería un Renault de 18 caballos propiedad del duque de San Pedro, que lo había adquirido en París. Así que, sin tranvías ni automóviles, la gente iba a pie a todas partes, y sólo en ocasiones se utilizaban coches de caballos, cuya parada estaba frente a la Acera del Casino, con tarifa de una peseta el trayecto por el interior urbano. Para subir al Albaicín o al Sacromonte, las personas de edad alquilaban, también por una peseta, las dóciles burras de una mujer a la que toda Granada conocía por el apodo de “Pepica, la de las burras”, que se ponía a diario con sus animales por los alrededores de la iglesia de Santa Ana. Los usuarios de las burras hacían el trayecto acompañados por algún chiquillo que, luego, a acambio de unos céntimos, devolvían los rucios a su dueña. ¡Y había que ver cómo bajaban los chiquillos por las cuestas, emulando a los caballeros que aún se desplazaban por la ciudad jinetes de sus caballos propios. Así era, a grandes rasgos, aquella Granada de 1902, año en el que nacía el Observatorio Astronómico-Geofísico de Cartuja, la mayoría de cuyos aparatos fue construida por PP. Y Hermanos de la Compañía de Jesús en Granada. Era una Granada en la que – como ocurre en la de hoy – todo iba muy mal para la gran mayoría y todo bien para unos pocos, muy contados privilegiados. Hoy, los cien años de vida del Observatorio dedicados a la investigación científica, representan un argumento de continuidad que nadie puede rebatir. Afianzado en su tradición y fiel a su destino, el Observatorio granadino asegura las virtudes que en éste su primer siglo ha sabido poner, con fidelidad, constancia y modestia al servicio de la Ciencia. Pies de foto: - El Embovedado, visto desde la carrera de la Virgen, a comienzos del siglo XX. - Capas y sombreros, indispensables en los atuendos masculinos de 1902 en la calle Reyes Católicos. - La estatua de mariana Pineda, en la plaza de su nombre, antes de ser “aplastada” por los edificios actuales. A la derecha, el palacete de “La Tortajada”. Fotografía del río Darro a finales del siglo XIX, con el puente del Carbón al fondo (del archivo de Miguel Jiménez Yanguas) Obras para la construcción de la Gran Vía. Se observa al fondo la iglesia de San Andrés y, en segundo plano, la iglesia de de San Cristóbal y las casas del carril de la Lona (del archivo de Miguel Jiménez Yanguas). Obras en la calle Zacatín (del archivo de Miguel Jiménez Yanguas).