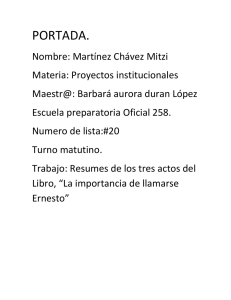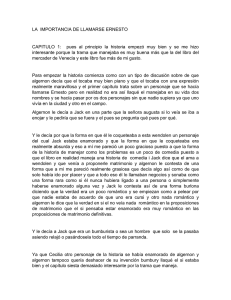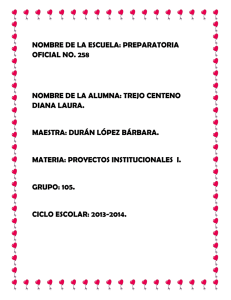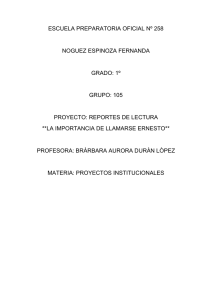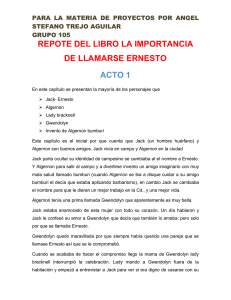La importancia de llamarse Erne - Oscar Wilde
Anuncio

Dos excelentes amigos, Algernon Moncrieff y Jack Worthing, tratan de conquistar a Cecilia Cardew y a Gwendolen Fairfax, respectivamente, a quienes el nombre de «Ernesto» seduce arrebatadamente. Para conseguir lo anterior, ambos jóvenes han asegurado, falsamente, llamarse «Ernesto». Jack, tutor de Cecilia, ha hecho creer a ésta que él tiene un hermano menor llamado «Ernesto», el cual es un «calavera». Las historias que Jack le cuenta a Cecilia del supuesto hermano hacen que ésta se enamore del inexistente «Ernesto» y quiera conocerlo. Por su parte, Algernon, valiendose de argucias, llega a la casa de campo de Jack para conocer a Cecilia y se enamora de ella. Cecilia y Gwendolen piensan que están enamoradas del mismo «Ernesto», pues Gwendolen no sabe que el verdadero nombre de su «Ernesto» es Jack. Finalmente, este último confiesa la verdad y las parejas encuentran la felicidad a pesar de los engaños. Oscar Wilde La importancia de llamarse Ernesto ePUB v1.0 Narukei 05.06.12 Título original: The Importance of Being Earnest Oscar Wilde, 1895 Diseño/retoque portada: Narukei Traducción: Ediciones Leyenda, S.A de C.V. Editor original: Narukei (v1.0) ePub base v2.0 PERSONAJES JOHN WORTHING (JACK), juez de paz. ALGERNON MONCRIEFF. GWENDOLEN FAIRFAX. CECILIA CARDEW. LADY BRACKNELL. Reverendo canónigo CHASUBLE. SEÑORITA PRISM, institutriz. LANE, criado. MERRIMAN, mayordomo. ACTO PRIMERO Saloncito íntimo de mañana, en el piso de soltero de Algernon, ubicado en la calle Half Moon. La habitación está suntuosa y artísticamente amueblada. Lañe prepara en la mesa el servicio para el té de la tarde, y luego de que cesa la música, entra Algernon. ALGERNON.—¿Has escuchado lo que estaba tocando? LANE.—No, señor; pues pienso que es impropio hacerlo. ALGERNON.—Entonces, lo siento por ti. No toco con precisión. Todo el mundo toca con precisión, sin embargo, yo toco con una expresión estupenda. Respecto al piano, los sentimientos son mi fuerte. Guardo la ciencia para la Vida. LANE.—Sí, señor. ALGERNON.—Y, ya que hablo de la ciencia de la Vida, ¿ya tienes preparados los sandwiches de pepino para lady Bracknell? LANE.—Sí, señor. Se los muestra en una bandeja. Algernon los examina, toma dos, se sienta en el sofá y dice: ALGERNON.—¡Oh!… Y a propósito, Lañe, he advertido que en tu libro de cuentas has anotado que durante la cena del jueves el señor Worthing, lord Shoreman y yo bebimos ocho botellas de champaña. LANE.—En efecto, señor: ocho botellas y un poco más. ALGERNON.—¿Por qué será que en una casa de soltero son, invariablemente, los sirvientes quienes se beben el champaña? Lo pregunto sencillamente por curiosidad. LANE.—Supongo que se debe a la excelente calidad de esa bebida, señor. He advertido que en las casas de los hombres casados el champaña rara vez es de primera calidad. ALGERNON.—¡Por Dios! ¿Tan desmoralizador es el matrimonio? LANE.—Particularmente, considero que es un estado muy agradable, señor. Hasta el momento he tenido poquísima experiencia. Sólo me he casado una vez. Fue un error entre una muchacha y yo. ALGERNON.—(lánguidamente) No sé si me importa mucho su vida familiar, Lane. LANE.—No, señor; no es un tema muy relevante. Yo tampoco pienso en ella. ALGERNON.—Muy natural. No lo dudo. Es suficiente. Gracias, Lane. Lane sale. ALGERNON.—La opinión que tiene Lane del matrimonio parece algo relajada. En verdad, si las clases inferiores no dan un buen ejemplo, ¿qué utilidad tienen en este mundo? Como clases, parece que no tienen en absoluto ningún sentido de responsabilidad moral. Entra Lane. LANE.—El señor Ernesto Worthing. Entra Jack. Se retira Lane. ALGERNON.—¿Cómo estás, mi apreciado Ernesto? ¿A qué has venido a la ciudad? JACK.—¡Oh el placer, el placer! ¿Qué otra cosa puede traer a la gente? ¡Ah!, ¡pero estás comiendo, Algy! ALGERNON.—(con displicencia) Creo que es costumbre en la buena sociedad disfrutar de un leve refrigerio a las cinco. ¿Dónde has estado desde el jueves pasado? JACK.—(sentándose en el sofá) En el campo. ALGERNON.—¿Y qué te ha obligado a encarcelarte allí? JACK.—(quitándose los guantes) Cuando uno se encuentra en la ciudad, se divierte uno solo. Cuando uno sé encuentra en el campo, divierte a los demás. Esto es temiblemente tedioso. ALGERNON.—¿Y quiénes son esas personas a las que tú diviertes? JACK.—(con tono indiferente) ¡Oh! Vecinos, vecinos. ALGERNON.—¿En tu tierra de Shropshire has encontrado vecinos tratables? JACK.—¡Totalmente repugnantes! No hablo nunca con ninguno de ellos. ALGERNON.—¡Debes divertirles de una manera formidable! (Se levanta y coge un sandwich.) A propósito, Shropshire es tu patria chica, ¿no es así? JACK.—¿Qué dices? Por supuesto, así es. Y, ¿por qué están dispuestas todas esas tazas? ¿Por qué estos sandwiches de pepino? ¿Por qué esta insana excentricidad en un hombre tan joven? ¿A quién has invitado a tomar el té? ALGERNON.—¡Oh! Solamente tía Augusta y Gwendolen. JACK.—¡Es divinamente encantador! ALGERNON.—En efecto, todo eso está muy bien, sin embargo, temo que a tía Augusta le disguste encontrarte aquí. JACK.—¿Podrías decirme por qué? ALGERNON.—Mi apreciado amigo, es por tu vergonzosa manera de coquetear con Gwendolen. Es casi tan inmoral como la forma como coquetea Gwendolen contigo. JACK.—Estoy enamorado de Gwendolen. He venido a Londres exclusivamente para declarármele. ALGERNON.—Supuse que habías venido a buscar placer. A eso le doy el nombre de negocios. JACK.—Eres muy poco romántico. ALGERNON.—Sinceramente, no distingo ni un ápice de romántico en una propuesta de matrimonio. Sentirse enamorado es muy romántico. Sin embargo, no hay nada romántico en una declaración definitiva. Porque incluso puede uno ser aceptado. Creo que de esa manera ocurre, generalmente. Y entonces se acabó todo entusiasmo. La verdadera esencia del romanticismo es la incertidumbre. Si llego a casarme, procuraré olvidarme del amor. JACK.—Te creo, mi apreciado Algy. El divorcio fue exclusivamente inventado para personas cuya memoria está curiosamente constituida. ALGERNON.—¡Oh! Es en vano hacer reflexiones de este tema. Los divorcios se realizan en el cielo. (Jack estira la mano para coger un sándwich, Algernon no se lo permite.) Por favor, deja de comer los sandwiches de pepino. He ordenado que los preparen especialmente para tía Augusta. (Luego de decir esto toma uno y se lo come.) JACK.—Pero, ¿por qué me los niegas y tú no paras de comértelos? ALGERNON.—Eso es totalmente distinto. Yo soy su sobrino. (Coge un plato) Come un trozo de pan con mantequilla. El pan con mantequilla es para Gwendolen. A Gwendolen le fascina el pan con mantequilla. JACK.—(arrimándose a la mesa y sirviéndose él mismo) Este pan y esta mantequilla están muy sabrosos. ALGERNON.—Es verdad, mi apreciado amigo, sin embargo, no es necesario que comas como si fueras a terminártelo todo. Actúas como si ella ya fuera tu esposa. No lo es aún y dudo que lo sea jamás. JACK.—¿Por qué estás tan seguro? ALGERNON.—Porque las chicas jamás contraen matrimonio con el hombre con el que coquetean. No consideran que sea honesto. JACK.—¡Eso es una gran estupidez! ALGERNON.—Estás equivocado. Esto demuestra por qué puedes ver un sinfín de solteros por todas partes. Además, yo no consentiría ese matrimonio. JACK.—¿Te opondrías? ALGERNON.—Mi apreciado amigo, Gwendolen es mi prima hermana. Y antes de aceptar que sea tu esposa, has de explicarme por completo el asunto de Cecilia. (Se escucha el tintinear del timbre.) JACK.—¡Cecilia! ¿Qué es lo que deseas saber? Jamás he cruzado una sola palabra con una mujer que se llame Cecilia. Entra Lane. ALGERNON.—Trae por favor la cigarrera que el señor Worthing olvidó en la sala de fumar la última vez que nos acompañó a cenar. LANE.—En seguida, señor. Sale Lane JACK.—Entonces, ¿has tenido mi cigarrera todo este tiempo? Podrías haberme hecho el favor de decírmelo. He enviado varias cartas frenéticas a Scotland Yard para que se encarguen de este asunto. Incluso he estado dispuesto a ofrecer una espléndida recompensa. ALGERNON.—Bueno, espero con impaciencia tu oferta… JACK.—Ya no es necesario, pues ya ha aparecido. Entra Lane con la cigarrera sobre una bandeja. Algernon la recibe. Se retira Lane. ALGERNON.—Me obligas a decirte que esa actitud me parece sumamente mezquina, Ernesto. (Abre la cigarrera y la examina.) Empero, no importa porque ahora veo la inscripción de la parte de dentro, y compruebo que el objeto no te pertenece. JACK.—Te equivocas, es mío. (Dirigiéndose hacia él) En más de cien ocasiones me la has visto, además, nadie te ha autorizado a leer lo que está escrito en su interior. Es una insolencia leer una cigarrera particular. ALGERNON.—¡Oh! ES absurdo tener una regla rigurosa e invariable sobre lo que debe y no debe leerse. Más de la mitad de la cultura moderna depende de lo que no debería leerse. JACK.—Es un hecho del que estoy perfectamente informado, pero no es mi propósito discutir acerca de la cultura moderna. Este tema no merece conciliarse en privado. Lo único que quiero es recobrar mi cigarrera. ALGERNON.—También lo sé, sin embargo, esta cigarrera no te pertenece. Esta cigarrera se la obsequiaron a una persona que se llama Cecilia y tú has asegurado que no conoces a nadie con ese nombre. JACK.—Bueno, ya que te empecinas en saberlo, te diré que Cecilia es mi tía. ALGERNON.—¡Tu tía! JACK.—Sí. Además, es una anciana maravillosa, encantadora, que vive en Tunbridge Wells. Dame la cigarrera en seguida, Algy. ALGERNON.—(tendiéndose en el sofá) Pero, ¿por qué se llama a sí misma «la pequeña Cecilia», si es tía tuya y si vive en Tunbridge Wells? (Continúa leyendo.) «De la pequeña Cecilia, con su más tierno amor.» JACK.—(en dirección hacia el sofá e hincándose en él) Mi apreciado amigo, no hay nada de raro en eso: unas tías son grandes y otras no lo son. Es ésta, innegablemente, una cuestión sobre la cual debe estarle permitido a una tía decidir por sí misma. ¡Crees que todas las tías deben ser exactamente iguales a la tuya! ¡Eso es absurdo! Por dios, dame mi cigarrera. (Persigue a Algernon por toda la habitación.) ALGERNON.—Estoy de acuerdo, sin embargo, ¿por qué tu tía te llama tío suyo? «De la pequeña Cecilia, con su más afectuoso amor, a su adorado tío Jack.» No hay nada reprobable, lo admito, en que una tía sea pequeña, pero que una tía, sin importar la estatura o la edad que tenga, deba llamar a su propio sobrino su tío, es lo que no puedo entender. Además, tú no te llamas Jack, sino Ernesto. JACK.—Estás equivocado, mi nombre no es Ernesto, sino Jack. ALGERNON.—Siempre me has dicho que te llamas Ernesto. Ante todo el mundo te he presentado como Ernesto. Respondes al nombre de Ernesto. Tienes la apariencia de llamarte Ernesto. Eres la persona de aspecto más normal que he visto en mi vida. Es totalmente ilógico que niegues llamarte Ernesto. Tus tarjetas de presentación así lo consignan. A propósito, aquí hay una. (Saca una de su cartera.) «Señor Ernesto Worthing, B. Cuatro, The Albany.» La guardaré para demostrar que tu nombre es Ernesto, si alguna vez pretendes negármelo a mí, a Gwendolen o a cualquier otro. (Se guarda la tarjeta en el bolsillo.) JACK.—Está bien, en la ciudad mi nombre es Ernesto, y en el campo me conocen como Jack, y la cigarrera me la obsequiaron en el campo. ALGERNON.—Lo acepto, sin embargo, eso no aclara por qué tu pequeña tía Cecilia, que vive en Tunbridge Wells, te llama querido tío. Vamos, es mejor que confieses de una vez. JACK.—Mi apreciado Algy, te expresas textualmente igual que un dentista, y es muy corriente hablar como los dentistas cuando uno no lo es. Produce una falsa impresión. ALGERNON.—Estoy de acuerdo, pero ahora, ¡prosigue! Dímelo todo. Te advierto que siempre he sospechado que eras un bunburista confirmado y secreto; y ahora estoy muy seguro de ello. JACK.—¿Bunburista? ¿A qué diablos te refieres cuando me llamas bunburista? ALGERNON.—Te contestaré lo que me pides inmediatamente de que tengas la amabilidad de revelarme por qué eres Ernesto en la ciudad y Jack en el campo. JACK.—Acepto, pero antes que nada devuélveme mi cigarrera. ALGERNON.—Tómala. (Le da la cigarrera.) Ahora formula tu explicación y pídele a Dios que no sea inverosímil. JACK.—Apreciado amigo, mi explicación no tiene nada de inverosímil. En realidad, es perfectamente vulgar. El viejo señor Thomas Cardew, que me prohijó cuando yo era niño, me nombró en su testamento tutor de su nieta, señorita Cecilia Cardew. Cecilia me llama tío por motivos de respeto que serías incapaz de comprender; vive en mi casa, en el campo, al cuidado de su apreciable institutriz, señorita Prism. ALGERNON.—Por cierto, ¿en qué sitio se encuentra esa casa? JACK.—Apreciado amigo, eso no te incumbe. Nunca te invitaré… Lo único que puedo decirte es que esa casa no se encuentra en Shropshire. ALGERNON.—¡Lo suponía, estimado amigo! En dos ocasiones distintas ; he «bunburizado» todo Shropshire. Ahora, continúa con tu narración. ¿Por qué eres Ernesto en la ciudad y Jack en el campo? JACK.—Mi apreciadísimo Algy, dudo que puedas entender mis verdaderas razones, pues eres sumamente frívolo. Cuando se desempeñan funciones de tutor, tiene uno que adoptar una actitud moral elevadísima en todas las ocasiones. Es una obligación hacerlo. Y como una actitud moral elevada en verdad es muy poco provechosa para la salud y la felicidad, con el propósito de poder venir a Londres he aparentado siempre que tenía un hermano menor llamado Ernesto, que vive en Albany, y que se mete en los líos más terribles. Esta es, mi apreciado Algy, toda la verdad, pura y sencilla. ALGERNON.—A excepción de contadas ocasiones la verdad es pura, pero nunca sencilla. ¡La vida actual sería sumamente aburrida si la verdad fuera una u otra cosa, y la literatura actual, totalmente imposible! JACK.—Eso no estaría del todo mal. ALGERNON.—Apreciado amigo, no intentes hacer crítica literaria, pues eres un neófito en este campo. Permite que la hagan quienes no han estado en una universidad. ¡La hacen tan bien en los diarios!… Lo que tú eres es un verdadero bunburista. Eres uno de los bunburistas más sagaces que conozco. JACK.—¿Qué pretendes decir? ALGERNON.—Que has inventado un útil hermano menor cuyo nombre es Ernesto, quien te ha permitido viajar continuamente a la ciudad como 1 quieras. Yo he inventado un inestimable inválido permanente llamado Bunbury, para poder ir al campo siempre que quiera. Bunbury es eternamente inestimable. Sin la mala salud extraordinaria de Bunbury, no me sería posible, por ejemplo, cenar contigo esta noche en Willis, pues ya me comprometí con tía Augusta desde hace más de una Semana. JACK.—No te he pedido que cenes conmigo en ninguna parte esta noche. ALGERNON.—Es verdad, pero no me extraña en nada, pues eres sumamente descuidado cuando se trata de mandar invitaciones. Eres muy bruto. Nada enfada tanto ala gente como no recibir invitaciones. JACK.—Sería mucho más agradable que cenaras con tu tía Augusta. ALGERNON.—No tengo la menor intención de hacer semejante cosa. Ya cené con ella el lunes, y para mí es suficiente cenar con los parientes una vez a la semana. Además, cuando ceno con tía Augusta, me tratan como aun miembro de la familia: me sientan junto a una mujer, o dos. Y para colmo ya sé junto a quién me sentarán esta noche: cerca de Mary Farquhar, que siempre flirtea con su propio marido en la mesa. Eso es sumamente desagradable, y hasta indecoroso… Y esta manera de comportarse está aumentando enormemente. En Londres es completamente escandaloso el número de señoras que coquetean con sus maridos. ¡Hace tan mal efecto!… Es, sencillamente, como lavar en público la ropa limpia. Además, ahora que eres un bunburista confirmado, quiero hablarte del bunburismo. Quiero que conozcas las reglas. JACK.—Te equivocas, para nada soy un bunburista. Si Gwendolen me acepta, mataré a mi hermano. De hecho, le mataré de todas maneras. Cecilia ha desarrollado un enorme interés por él. Ya me ha causado muchos problemas. Así es que voy a deshacerme de Ernesto. Y te recomiendo vivamente que hagas lo mismo con el señor…, con tu amigo inválido que tiene ese nombre tan absurdo. ALGERNON.—Nada me obligaría a deshacerme de Bunbury, y si alguna vez contraes matrimonio, situación que considero extraordinariamente problemática, te alegrarás mucho cuando conozcas a Bunbury. Aquel que se case sin conocer a Bunbury se aburrirá enormemente. JACK.—Por favor, mi amigo, no digas tonterías. Si me caso con una muchacha tan encantadora como Gwendolen, y es la única muchacha que he visto en mi vida con la que quisiera casarme, te aseguro que no tendré necesidad de conocer a Bunbury. ALGERNON.—Entonces querrá conocerle tu esposa. Pareces ignorar que en la vida matrimonial tres representa una compañía, y dos es nada. JACK.—(sentenciosamente) Mi apreciado y joven amigo, ésa es la teoría que el corruptor teatro francés ha venido promoviendo en las últimas cinco décadas. ALGERNON.—Es verdad, y la misma que el dichoso hogar inglés ha confirmado en la mitad de ese tiempo. JACK.—¡Por Dios, no intentes ser cínico! Es sumamente fácil serlo. ALGERNON.—En la actualidad, mi apreciado amigo, nada es fácil. Existe una competencia feroz para todo. (Se escucha sonar el timbre de la puerta.) ¡Ah! Quizá sea la tía Augusta. Sólo los familiares o los acreedores tocan el timbre de esa manera wagneriana. Ahora, si consigo entretenerla durante diez minutos, para que puedas declararle tu amor a Gwendolen, ¿podré cenar contigo esta noche en Willis? JACK.—Creo que sí, si quieres. ALGERNON.—Sí; pero que sea en serio. Aborrezco a las personas que no actúan con seriedad cuando se trata de comidas. ¡Demuestra tal vulgaridad de su parte…! Entra Lane. LANE.—Lady señorita Fairfax. Bracknell y la Algernon se adelanta a recibirlas. Entran lady Bracknell y Gwendolen. LADY BRACKNELL.—Buenas tardes, estimado Algernon. Espero que te estés comportando muy bien. ALGERNON.—Me siento muy bien, tía Augusta. LADY BRACKNELL.—Eso no es exactamente lo mismo; me refería a la otra bondad. En realidad, esas dos cosas casi nunca van juntas. (Ve a Jack y le hace un saludo glacial.) ALGERNON.—(a Gwendolen) ¡Estás muy hermosa, querida! GWENDOLEN.—¡Siempre lo estoy! ¿O acaso miento, señor Worthing? JACK.—Señorita Fairfax, es usted absolutamente perfecta. GWENDOLEN.—¡Ojalá que no! En caso contrario, ya no podría mejorar, y mi intención es mejorar en muchas cosas. Gwendolen y Jack se sientan juntos en un rincón. LADY BRACKNELL.—Discúlpame por haber llegado un poco tarde, Algy, pero tenía la obligación de ir a ver a nuestra apreciadísima lady Harbury. Desde que murió su pobre marido, dejé de visitarla. Jamás había visto una mujer tan cambiada; parece veinte años más joven. Y ahora voy a tomar una taza de té y uno de esos exquisitos sandwiches de pepino que me prometiste. ALGERNON.—Por supuesto, tía Augusta. (Se encamina hacia la mesa de té.) LADY BRACKNELL.—¿Quieres sentarte cerca de mí, Gwendolen? GWENDOLEN.—Gracias, mamá; en este lugar estoy muy cómoda. ALGERNON.—(alzando, preocupado, la bandeja vacía) ¡Por Dios, Lane! ¿Por qué no preparaste los sandwiches de pepino? Te lo ordené especialmente. LANE.—(con tono serió) Señor, esta mañana no había pepinos en el mercado. Incluso fui dos veces. ALGERNON.—¿Que no había pepinos? LANE.—Es verdad, señor, no había pepinos, ni siquiera pagando al contado. ALGERNON.—Está bien, Lane, puedes retirarte. LANE.—Gracias, señor. (Se retira) ALGERNON.—Me apena muchísimo, tía Augusta, pero no hubo pepinos en el mercado, ni siquiera pagando al contado. LADY BRACKNELL.—No te preocupes, Algernon. He tomado unos panecillos con lady Harbury, la cual parece vivir ahora sólo para el placer. ALGERNON.—Escuché algunos rumores acerca de que por la pena se le había vuelto el pelo totalmente rubio. LADY BRACKNELL.—Es verdad que el tono ha cambiado, pero desconozco la causa de tal cambio. (Algernon le sirve el té.) Eres muy amable. Tengo algo delicioso para ti, Algernon. Esta noche te sentaré cerca de Mary Farquhar. Es una mujer deliciosa, ¡y tan atenta con su marido! Resulta encantador verlos… ALGERNON.—Temo, tía Augusta, tener que renunciar al deleite de cenar contigo esta noche. LADY BRACKNELL.—(haciendo un gesto de molestia) Ojalá que pudieras asistir, Algernon, pues de lo contrario me desbaratarías la mesa por completo. Tu tío tendría que cenar arriba; por fortuna ya está acostumbrado a hacerlo. ALGERNON.—Es sumamente molesto, y no necesito decir lo que me contraría; sin embargo acabo de recibir un telegrama en que mi pobre amigo Bunbury me informa que está muy enfermo de nuevo. (Intercambia una mirada con Jack.) Creo que debo estar junto a él. LADY BRACKNELL.—Es muy raro. Ese señor Bunbury tiene una salud muy mala. ALGERNON.—Tienes razón, tía, el desdichado Bunbury es un caso desesperado. LADY BRACKNELL.—Debo decirte, Algy, que, a mi juicio, ya es hora de que el señor Bunbury se decida por fin a vivir o a morirse. Su indecisión en este tema es absurda. Repruebo tajantemente la simpatía moderna hacia los enfermos crónicos. Lo considero morboso. La enfermedad, sea la que fuere, no es cosa que deba alentarse en el prójimo. Cuidar la salud es la primera obligación en la vida. Se lo digo siempre a tu pobre tío, pero no parece hacerme mucho caso… a juzgar por la leve mejoría que experimenta en sus dolencias. Te agradeceré mucho que le pidas al señor Bunbury que hiciese el favor de L no tener una recaída el sábado, pues cuento contigo para que me f organices la música. Es la última recepción que doy y necesito algo que anime las conversaciones, en particular a fin de temporada, cuando la gente ha dicho realmente todo lo que tenía que decir, lo cual, en la mayoría de los casos, no era probablemente mucho. ALGERNON.—Hablaré a Bunbury, tía Augusta, si es que no ha perdido, aún la cabeza, y creo poder prometerte que no tendrá ninguna recaída el sábado. Claro es que la música va a ser algo difícil. Mire usted: si se toca buena música, la gente no escucha, y si se toca mala música, nadie habla. Pero tocaré todo el programa que he preparado, si quiere usted tener la amabilidad de acompañarme a la habitación f contigua un momento. LADY BRACKNELL.—Te lo agradezco, Algy; eres muy precavido. (Se levanta y sigue a Algernon.) Tengo la certeza de que el programa será encantador luego de que hagamos unas pequeñas purgas. No puedo tolerar canciones francesas. Parece que la gente cree que son indecentes, y, ponen unos rostros escandalizados, lo cual es vulgar, o se ríen, lo cual es peor aún. Sin embargo, el alemán suena como un idioma perfectamente respetable, y realmente así lo creo. Gwendolen, ¿quieres acompañarme? GWENDOLEN.—Voy, mamá. Lady Bracknell y Algernon se dirigen a la sala de música. Gwendolen se queda atrás. JACK.—¡Qué hermoso día hace, señorita Fairfax! GWENDOLEN.—Le suplico que no me hable del tiempo, señor Worthing. Siempre que una persona me habla de ese tema tengo la absoluta seguridad de que quiere decir algo más. Y eso me pone sumamente nerviosa. JACK.—En efecto, quiero decirle algo más. GWENDOLEN.—Ya me lo figuraba. En verdad, nunca me equivoco. JACK.—Quisiera que me permitiera aprovechar la ocasión favorable creada por la ausencia momentánea de lady Bracknell. GWENDOLEN.—Le aconsejaría que lo hiciese. Mamá tiene una manera súbita de entrar en una habitación, que me ha forzado a reconvenirla muchas veces. JACK.—(con nerviosismo) Señorita Fairfax, desde la primera vez que la vi, la admiré más que a ninguna otra muchacha… Desde que… la conozco. GWENDOLEN.—Sí, ya estoy perfectamente enterada de eso. Y con frecuencia he deseado que en público usted hubiera sido más expresivo en todos los aspectos. Ha tenido usted siempre para mí un encanto irresistible. Incluso antes de que lo conociera no me era indiferente. (Jack la mira desconcertado.) Vivimos, como imagino que sabrá, señor Worthing, en una época de ideales. Este hecho nos lo recuerdan constantemente en las revistas mensuales más caras, incluso me han comentado que ha llegado hasta los púlpitos de provincia, y mi ideal ha sido siempre amar a un hombre cuyo nombre sea Ernesto, pues este nombre me inspira una total confianza. Desde la primera vez que Algy me comentó que uno de sus amigos se llamaba Ernesto, comprendí que estaba destinada a amarle a usted. JACK.—¿Me ama usted realmente, Gwendolen? GWENDOLEN.—¡Con exagerada pasión! JACK.—¡Vida mía! No sabe usted lo feliz que me ha hecho. GWENDOLEN.—¡Mi Ernesto! JACK.—Pero, ¿no querrá usted realmente decir que no podría amarme si no me llamase Ernesto? GWENDOLEN.—Pero usted se llama Ernesto. JACK.—Es verdad; pero en caso de que mi nombre fuese otro, ¿quiere usted decir que le sería imposible amarme? GWENDOLEN.—(con volubilidad) ¡Ah! Eso es, evidentemente, una especulación metafísica, y, como la mayoría de las especulaciones metafísicas, tiene muy poca relación con los hechos efectivos de la vida real, tal como los conocemos. JACK.—Personalmente, querida, se lo digo con toda sinceridad: no le doy demasiado interés al nombre de Ernesto… No creo que ese nombre me siente del todo bien. GWENDOLEN.—Le sienta perfectamente. Es un hombre divino. Tiene í' música. Produce vibraciones. JACK.—Pues sinceramente, Gwendolen, le confieso que hay nombres mucho más bonitos. Incluso creo que Jack es más encantador que Ernesto. GWENDOLEN.—¿Jack?… No; tiene poquísima música, si es que realmente tiene alguna. No impresiona. Carece de vibración… He conocido a varios hombres con ese nombre y todos, sin excepción, eran de una fealdad extraordinaria. Incluso, Jack es el diminutivo de los infinitos Johns, criados. Y me compadezco de toda mujer que se haya casado con un hombre cuyo nombre es John. Tal vez jamás pueda tener la maravillosa satisfacción de un único momento de soledad. Sin lugar a dudas, el único nombre que merece confianza es Ernesto. JACK.—Gwendolen, es imperioso que vaya a bautizarme… quiero decir, debemos casamos inmediatamente. No hay que perder ni un segundo. GWENDOLEN.—¿Casamos, señor Worthing? JACK.—(admirado) Naturalmente… Ya sabe usted que la adoro, señorita Fairfax, y me ha permitido creer que no le soy indiferente. GWENDOLEN.—¡Lo adoro! Sin embargo, usted no JACK.—Bueno, ¿puedo declararme ahora? GWENDOLEN.—Pienso que sería una oportunidad admirable. Y para I evitarle una probable decepción, señor Worthing, creo que es justo confesarle con toda sinceridad y anticipadamente que estoy totalmente decidida a decirle que sí. JACK.—¡Gwendolen! GWENDOLEN.—Lo escucho, señor Worthing, ¿qué quiere decirme? JACK.—Ya sabe usted lo que quiero decirle. GWENDOLEN.—Sí, pero usted me lo tiene que decir. JACK.—Gwendolen, ¿quiere casarse conmigo? (Se arrodilla) GWENDOLEN.—¡Claro que acepto, mi vida! ¡Has tardado mucho en pedírmelo! Temo Que tengas muy poca experiencia en materia de declaraciones. JACK.—Encanto mío, no he amado a nadie en el mundo como a ti. GWENDOLEN.—Sí, pero los hombres se declaran frecuentemente, para practicar. Estoy enterada de que mi hermano Gerardo lo hace. Todas mis amigas me lo han contado. ¡Qué ojos azules más hermosos tiene usted, Ernesto! Son muy, muy azules. Ojalá que me mire usted siempre de esa manera, principalmente cuando haya personas a nuestro alrededor. Entra lady Bracknell. LADY BRACKNELL.—¡Levántese, señor Worthing, de esa postura semiyacente! Es muy indigna. GWENDOLEN.—¡Mamá! (El señor Worthing intenta pararse. Ella no lo permite.) Te suplico encarecidamente que te marches. Este no es lugar para ti. Además, el señor Worthing no ha terminado todavía. LADY BRACKNELL.—¿No ha terminado de qué, si tengo derecho a saberlo? GWENDOLEN.—Soy la prometida del señor Worthing, mamá. LADY BRACKNELL.—Disculpa, pero tú no eres la prometida de ningún hombre. Cuando te comprometas con una persona, yo, o tu padre, si su salud se lo permite, te lo comunicaremos. Un compromiso debe presentársele a una muchacha como sorpresa, agradable o desagradable, según sea el caso. Este asunto, debido a su complejidad, no debería permitírsele arreglarlo por sí misma. Y ahora quiero que me aclare algunas dudas, señor Worthing. Mientras tanto, tú, Gwendolen, aguardarás en el carruaje. GWENDOLEN.—(reconviniéndola) ¡Mamá! LADY BRACKNELL.—He ordenado que me esperes en el carruaje, Gwendolen. Gwendolen se encamina hacia la puerta. Ella y Jack se lanzan besos por detrás de Lady Bracknell. Lady Bracknell observa vagamente a su alrededor como si no advirtiese lo que estaba sucediendo, se vuelve y le pide nuevamente a Gwendolen que vaya al carruaje. Gwendolen se marcha volviéndose para mirar a Jack Luego de sentarse y sacar de su bolsillo un pequeño cuaderno de notas y un lápiz, lady Bracknell le ofrece asiento al señor Worthing. JACK.—Gracias, lady Bracknell, prefiero estar de pie. LADY BRACKNELL.—(lápiz y cuadernito de notas en mano) Creo que es mi deber advertirle que no está usted incluido en mi lista de muchachos elegibles, aunque tengo la misma que la apreciada duquesa de fe Bolton. Realmente trabajamos juntas. Pero estoy totalmente dispuesta a anotar el nombre de usted si sus respuestas son las que requiere una madre verdaderamente amorosa. ¿Fuma usted? JACK.—Pues bien: sí, debo reconocer que fumo. LADY BRACKNELL.—Me da mucho gusto saberlo. Un hombre debe tener siempre una ocupación cualquiera. En Londres hay muchos hombres desocupados. ¿Qué edad tiene? JACK.—Veintinueve años. LADY BRACKNELL.—Esa es una edad excelente para casarse. Siempre ftl he pensado que si un hombre desea casarse debe saberlo todo o nada. ¿En qué caso se encuentra usted? JACK.—(después de dudar durante unos segundos) No sé nada, lady Bracknell. LADY BRACKNELL.—Me da mucho gusto saberlo. Rechazo la menor intromisión de la ignorancia natural. La ignorancia se parece a un delicado fruto exótico: si la tocas, la marchitas. La teoría de la educación moderna es íntegra y radicalmente falsa. Por fortuna en Inglaterra, en cualquier escala, no causa el menor efecto. Si lo produjese, sería un peligro probado para las clases altas, y daría lugar, probablemente, a actos de violencia en Grosvenor Square. ¿Cuál es su salario? JACK.—De siete a ocho mil libras esterlinas al año. LADY BRACKNELL.—(luego de anotar en su cuadernito) ¿En tierras o en inversiones? JACK.—En inversiones, la mayoría. LADY BRACKNELL.—Eso es muy ventajoso. Entre los deberes que se le exigen a uno durante su vida y los deberes que se le exigen tras su muerte, las tierras han dejado de ser, en todo caso, un beneficio o un placer. Le dan posición a uno, y lo previenen de aumentarlas. Es cuanto puede decirse de las tierras. JACK.—Poseo una casa de campo con algunas tierras, lógicamente dentro de la misma propiedad, unos mil quinientos acres aproximadamente; sin embargo, no proceden de eso mis ingresos reales. En realidad, por lo que he podido comprobar, los cazadores furtivos son los únicos que sacan algo de las tierras. LADY BRACKNELL.—¿Esa casa de campo cuántas alcobas tiene? Bueno, ese punto puede aclararlo después. ¿Tiene una casa en Londres, verdad? Una muchacha de naturaleza simple, que conserva su belleza natural como Gwendolen, es difícil que pueda vivir en el campo. JACK.—Sí; tengo una casa en la plaza de Belgravia, sin embargo, la he arrendado desde este año a lady Bloxham. Naturalmente que puedo pedirle que la desaloje cuando yo lo desee, con seis meses de aviso. LADY BRACKNELL.—¿Lady Bloxham? No la conozco. JACK.—¡Oh! Ella casi no sale de la casa. Es una señora de edad muy avanzada LADY BRACKNELL.—¡Ah! En la actualidad eso no es garantía de decencia ¿Qué número de la plaza de Belgravia? JACK.—Ciento cuarenta y nueve. LADY BRACKNELL.—(moviendo la cabeza) En el lado que no está de moda. Ya me imaginaba que habría algo. Empero, eso lo podemos modificar con facilidad. JACK.—¿La moda o el lado? LADY BRACKNELL. —(severamente) Me imagino que los dos, si es necesario. Y en política ¿de qué lado está? JACK.—Temo que en rigor de ninguno. Soy tan sólo liberal unionista del mantenimiento de la unión inglesa a ultranza, enemigo, por ende, de la autonomía irlandesa. LADY BRACKNELL.—¡Oh! Eso le coloca entre los «tories». Cenan con I nosotros. O vienen a conversar por la noche, en todo caso. Ahora, abordemos cuestiones menores. ¿Sus padres viven? JACK.—Ambos han muerto. LADY BRACKNELL.—Perder a uno de los dos, señor Worthing, puede juzgarse como una desgracia; perder a ambos es como un descuido. ¿Quién era su padre? Indudablemente, un hombre con cierta riqueza. ¿Nació en lo que los periódicos radicales llaman el «reino de los negocios», o se había encumbrado en el círculo de la aristocracia? JACK.—Temo no saberlo exactamente. La verdad es que aunque he manifestado que perdí a mi padre y a mi madre, lo más cercano a la realidad sería decir que, supuestamente, fueron ellos los que me perdieron a mí… En la actualidad no sé quién soy por mí nacimiento Fui… bueno, fui encontrado. LADY BRACKNELL.— ¡Encontrado! JACK.—El difunto señor Thomas Cardew, anciano caballero, muy humano y misericordioso, me encontró y me dio el nombre de Worthing porque casualmente tenía un billíete de primera clase para Worthing en su bolsillo en ese momento. Worthing es un pueblo de la comarca de Sussex. Es una playa concurrida. LADY BRACKNELL.—¿Dónde lo halló ese caballero misericordioso? JACK.—(con gravedad) En una bolsa de mano. LADY BRACKNELL.—¿En una bolsa de mano? JACK.—(muy serio) Naturalmente, lady Bracknell. Me encontraba en una bolsa de mano, un saco de mano un tanto grande, de cuero negro, con asas; es decir, una bolsa corriente. LADY BRACKNELL.—¿En qué lugar encontró ese señor James o Thomas Cardew ese saco de mano corriente? JACK.—En el guardarropa de la estación Victoria, Se la dieron, equivocadamente, por el suyo. LADY BRACKNELL.—¿En el guardarropa de la estación Victoria? JACK.—Sí, en la línea Brighton. LADY BRACKNELL.—El nombre de la línea no es importante, señor Worthíng; confieso que me siento un poco desconcertada por lo que acaba de revelarme. Nacer, o tan siquiera haber sido criado en un saco de mano, con asas o sin éstas, roe parece una ofensa hacia el recato de la vida de familia, que recuerda los peores abusos de la Revolución Francesa, Y supongo que sabrá a lo que ha conducido ese infortunado movimiento. Respecto al lugar exacto en el cual fue hallado el saco de mano, el guardarropa de una estación de ferrocarril podría servir para ocultar una indiscreción social, y realmente es muy factible que haya sido utilizado para ese propósito antes de ahora; sin embargo, difícilmente puede ser considerada como una base segura para un reconocimiento en la buena sociedad, JACK.—¿Qué me sugeriría usted hacer? No es necesario que diga que haría cualquier cosa para asegurar la felicidad de Gwendolen. LADY BRACKNELL.—Le sugiero, señor Worthing, que procure conseguir parientes lo más rápido que pueda y que haga un esfuerzo supremo Óscar Wilde para presentar, siquiera, a uno de sus dos progenitores, antes de que concluya la temporada. JACK.—Pues no veo cómo voy a arreglármelas para eso. Puedo traerle la bolsa cuando lo indique. La conservo en mi casa, en mi armario. Creo que con eso podría realmente darse por satisfecha, lady Bracknell. LADY BRACKNELL.—¡Yo, caballero! ¿Qué tengo que ver con eso? ¡No creerá que lord Bracknell y yo vamos a caer en la locura de casar a nuestra hija única, una muchacha educada con el mayor cuidado, con un paquete de guardarropa. ¡Buenos días, señor Worthing! (Lady Bracknell sale con una rabia majestuosa.) JACK.—¡Buenos días! Desde un salón contiguo, Algernon comienza a tocar la marcha nupcial; Jack, con aire furibundo, camina hacia la puerta. JACK.—¡Por Dios, no toques esa música tan pavorosa, Algy! ¡Qué torpe eres! Cesa la música y Algernon entra con semblante risueño. ALGERNON.—¿Conseguiste lo que te proponías, mi viejo amigo? ¿No querrás decir que Gwendolen te dio calabazas? Sé que es un hábito suyo. Siempre rechaza a sus pretendientes. Lo encuentro muy perverso en ella. JACK.—¡Oh! Es tan correcta como un salvamanteles. Ya estamos comprometidos. Su madre es totalmente insoportable. Jamás he conocido a una Gorgona semejante… En realidad, no sé cómo será una Gorgona; sin embargo, estoy segurísimo de que lady Bracknell lo es. En cualquier caso, es un monstruo, y no mitológico, lo cual resulta más bien injusto… Perdóname, Algy. Creo que no debería hablar de tu tía de esta forma, estando tú presente. ALGERNON.—No te preocupes, a mí me encanta oír maltratar a mi familia. Es lo único que me hace tolerarlos después de todo. Los parientes son, sinceramente, un hatajo de personas impertinentes que no tienen la más remota noción de cómo hay que vivir, ni el más pequeño instinto de cuándo morirse. JACK.—¡Oh, eso es absurdo! ALGERNON.—Te equivocas. JACK.—Está bien, no quiero reñir por ese tema. Tú siempre quieres discutir todo. ALGERNON.—Precisamente para eso las cosas fueron creadas. JACK.—Te juro que si yo pensase eso, me pegaría un tiro…, (Pausa.) ¿Crees, Algy, que existe una posibilidad de que Gwendolen llegue a parecerse a su madre dentro de ciento cincuenta años? ALGERNON.—Todas las mujeres llegan a imitar a sus madres. Ésa es su tragedia. A los hombres no les ocurre lo mismo. Ésta es la suya. Jack: ¡Es muy ingenioso eso!… ALGERNON.—Está perfectamente comprobado. Y es tan verdadero como puede serlo cualquier observación en la vida civilizada. JACK.—Estoy hastiado de la inteligencia. En la actualidad, todo el mundo es inteligente. No puedes ir a ninguna parte sin encontrarte con personas inteligentes. Esto ha llegado a ser una verdadera calamidad pública. Le imploro a Dios que deje a unos cuantos torpes. ALGERNON.—Los hay. JACK.—Me encantaría muchísimo encontrármelos. ¿De qué temas hablan? ALGERNON.—¿Los torpes? ¡Oh! De las personas inteligentes, naturalmente. JACK.—¡Qué estúpidos! ALGERNON.—Por cierto: ¿le has dicho a Gwendolen la verdad: de que eres Ernesto en Londres y Jack en el campo? JACK.—(con marcado aire de protección) Mi apreciado amigo, la verdad no es el tipo de cosas que uno dice a una muchacha hermosa, agradable e inteligente. ¡Qué ideas más extraordinarias tienes acerca de la manera de proceder con una mujer! ALGERNON.—La única forma de proceder con una mujer es hacerle el amor, si es hermosa, o hacérselo a otra, si es fea. JACK.—¡Oh! Esa opinión es una estupidez. ALGERNON.—¿Y qué le has comentado de tu hermano? Del derrochador de Ernesto JACK.—¡Oh! Antes de que termine la semana me habré desembarazado de él. Diré que una apoplejía acabó con su vida en París. Muchísimas personas mueren súbitamente de esa enfermedad, ¿acaso no es verdad? ALGERNON.—Es verdad; sin embargo, ese padecimiento es hereditario, mi preciado amigo. Es uno de los males que vienen de familia. Es mejor que digas que falleció de un grave resfriado. JACK.—¿Tienes la certeza de que un grave resfriado no es hereditario, ni nada por el estilo? ALGERNON.—¡Por supuesto que no lo es! JACK.—En tal caso, está bien. Mi infeliz hermano Ernesto murió en París de un grave resfriado. Ya me he deshecho de él. ALGERNON.—No obstante, ¿creí que me dijiste que… la señorita Cardew estaba muy interesada en tu desdichado hermano Ernesto…? ¿No i sufrirá ella mucho con la muerte de tu hermano? JACK.—¡Oh! La cosa ira bien. Cecilia no es una muchacha torpe, romántica. Tiene buen apetito, da largos paseos y no presta ninguna atención a sus clases. ALGERNON.—Me encantaría realmente conocer a Cecilia. JACK.—Me cuidaré mucho de impedírtelo. Es sumamente hermosa, y tiene dieciocho años recién cumplidos. ALGERNON.—¿Y le has comentado a Gwendolen que tienes una pupila exageradamente hermosa y de sólo dieciocho años? JACK.—Uno no puede hablar súbitamente de estas cosas a la gente. Talgo la certeza de que Gwendolen y Cecilia acabaran siendo íntimas amigas. Te apuesto lo que quieras a que después de media hora de conocerse se estarán llamando recíprocamente hermanas. ALGERNON.—Las mujeres únicamente hacen eso luego de que se han llamado un montón de cosas primero. Ahora, mí estimado amigo, si queremos tener una buena mesa en Wíllis, tenemos que ir a cambiarnos inmediatamente. ¿Sabes que son cerca de las siete? JACK.—(con enfado) ¡Oh! Siempre son cerca de las siete. ALGERNON.—Bueno, pero yo tengo hambre. JACK.—No sería la primera vez que lo supiese. ALGERNON.—¿Luego de cenar, a dónde iremos? ¿Al teatro? JACK.—¡Oh, no! Me resulta enfadoso escuchar. ALGERNON.—Está bien, iremos al club. JACK.—Tampoco estoy de acuerdo; odio hablar. ALGERNON.—Entonces podríamos dar una vuelta por el Empire a las diez. JACK.—¡Oh, no! Me resulta intolerable mirar ciertas cosas. ¡Es tan insulso! ALGERNON.—Bueno, entonces ¿qué propones hacer? JACK.—Disfrutar del ocio. ALGERNON.—Es sumamente fastidioso estar inactivos. De cualquier modo, no estoy dispuesto a ese penoso trabajo si no tiene algún propósito. Entra Lane. LANE.—¡La señorita Fairfax! Entra Gwendolen, se retira Lane. ALGERNON.—¡Gwendolen, a fé mía! GWENDOLEN.—Algy, por favor vuélvete de espaldas. Quiero decirle algo muy personal al señor Worthing. ALGERNON.—En verdad, Gwendolen, dudo mucho que pueda aceptar lo que me pides. GWENDOLEN.—Algy, con frecuencia asumes una actitud rigurosamente inmoral con la vida. No eres aún lo suficientemente viejo para impedírmelo. Algernon se retira hacia la chimenea. JACK.—¡Amada mía! GWENDOLEN.—Ernesto, tal vez nunca nos casemos. Por la expresión que he visto en el rostro de mi madre, temo mucho que así sea. En la actualidad muy pocos padres hacen caso de lo que dicen los hijos. El antiguo respeto que se tenía a los hijos se está disipando rápidamente. Si alguna vez tuve cierta influencia en mamá, la perdí cuando yo tenía tres años de edad. Sin embargo, aunque pueda yo casarme con otro y casarme muchas veces, nada de lo que ella pueda hacer podrá cambiar el inquebrantable amor que te profeso. JACK.—¡Amada Gwendolen! GWENDOLEN.—La historia de tu romántico origen, tal como me la ha narrado mi madre, prescindiendo de los desagradables comentarios, ha sacudido, como es natural, las fibras más recónditas de mi alma. Tu nombre tiene un encanto irresistible. La sencillez de tu carácter te hace exquisitamente incomprensible para mí. Ya cuento con tu dirección en la ciudad de Albany. ¿Cuál es tu dirección en el campo? JACK.—Casa solariega de Manor, en Woolton, condado de Herdfort. Algernon, que ha estado escuchando con mucha atención, sonríe para sí mismo y anota la dirección en el puño de su camisa. Después toma la guía de trenes. GWENDOLEN.—Supongo que habrá un buen servicio postal. Puede ser necesario que tome una decisión desesperada. Eso, claro está, requiere de una seria reflexión. Te enviaré cartas todos los días. JACK.—¡Mi único amor! Gwendolen.—¿Hasta cuándo permanecerás en Londres? JACK.—Hasta el lunes. GWENDOLEN.—¡Bien! Algy, ya puedes volverte. ALGERNON.—Gracias, ya me había vuelto. GWENDOLEN.—También puedes llamar al timbre. JACK.—¿Me permites acompañarte hasta tu coche, amada mía? GWENDOLEN.—Sí. JACK.—(a Lane, que entra) Yo acompañaré a la señorita Fairfax. LANE.—Como usted ordene, señor. Salen Jack y Gwendolen. Lane presenta a Algernon varias cartas en una bandeja. Puede presumirse que son facturas, pues Algernon, luego de observar los sobres, las hace pedazos. ALGERNON.—Sírvame una copa de jerez, Lane. LANE.—Sí, señor. ALGERNON.—Lane, mañana voy a bunburizar. LANE.—Está bien, señor. ALGERNON.—Es probable que vuelva hasta el lunes. Prepáreme mis trajes, la chaqueta del esmoquin y el vestuario completo de Bunbury. LANE.—Inmediatamente, señor. Deja el jerez encima de la mesa. ALGERNON.—Ojalá que mañana haga buen día, Lane. LANE.—Es muy raro que haga buen día, señor. ALGERNON.—Es usted demasiado pesimista. LANE.—Hago lo que puedo por agradarle, señor. Entra Jack. Se retira Lane. JACK.—¡Qué múchacha tan juiciosa, tan perspicaz! La única muchacha que me ha interesado en mi vida. (Algernon ríe insolentemente.) ¿Qué dije que te causó tanta gracia? ALGERNON.—¡Oh! Sólo estoy un poco preocupado por ese desdichado de Bunbury. JACK.—Si no eres prudente, tu querido amigo Bunbury te meterá en un serio lío un día de éstos. ALGERNON.—Me agradan los líos. Son las únicas cosas que jamás han sido serias. JACK.—¡Oh! ¡Esas son estupideces! ¡Sólo dices estupideces! Jack le observa enfadado y se retira del salón. Algernon enciende un cigarro, lee lo que ha escrito en el puño de su camisa y sonríe. ACTO SEGUNDO Jardín en la residencia solariega de Manor. Una escalinata de piedra gris lleva a la casa. El jardín, a la antigua, está repleto de rosas. Época, mes de julio. Sillas de mimbre y una mesa atiborrada de libros se encuentran bajo un enorme tejado. La señorita Prism aparece sentada a la mesa. Al fondo, Cecilia regando las flores. SEÑORITA PRISM.—(llamando) ¡Cecilia! ¡Cecilia! Indiscutiblemente, una tarea tan utilitaria como la de regar las flores es más bien un deber de Moulton que tuya. Principalmente en este momento en que le aguardan los placeres intelectuales. Su gramática alemana está encima de la mesa. Te suplico que la abras por la página quince. Repasaremos la lección de ayer. CECILIA.—(aproximándose muy despacio) Pero a mí no me agrada el alemán. Es un idioma que no sienta absolutamente nada bien. Sé perfectamente que parezco feísima después de mi lección en ese idioma. SEÑORITA PRISM.—Niña, sabes perfectamente que tu tutor está muy ansioso de que mejores en todos los aspectos. Ayer, cuando salió hacia Londres, hizo particular hincapié en tu alemán. En realidad, insiste siempre sobre el alemán cuando se va a Londres. CECILIA.—¡Es tan serio mi querido tío Jack, que a veces pienso si no se encontrará del todo bien! SEÑORITA PRISM. —(levantándose) Tu tutor goza de una inmejorable salud, y su sensata conducta es muy loable en alguien tan joven como lo es él. No conozco a nadie que tenga un sentido tan alto del deber y de la responsabilidad. CECILIA.—Me imagino que ésa debe ser la causa de que parezca tan aburrido cuando estamos los tres juntos. SEÑORITA PRISM.—¡Cecilia! Me sorprendes. El señor Worthing ha tenido muchas tribulaciones así su vida. La indolencia, la diversión y la ordinariez no tienen cabida en su conversación. Debes recordar la inquietud constante en que le tiene su hermano, ese infeliz joven. CECILIA.—Me agradaría que el tío Jack permitiese a ese infeliz joven que viniese por aquí alguna vez. Podríamos ejercer una influencia en él, señorita Prism. Tengo la certeza de que usted lo haría. Usted sabe alemán y geología, y cosas por el estilo que influyen considerablemente en un hombre. Cecilia comienza a escribir en su diario. SEÑORITA PRISM.—(moviendo delicadamente la cabeza para demostrar su desaprobación) Dudo que pudiera producir el menor efecto en un carácter, de acuerdo con lo admitido por su propio hermano, irremediablemente débil y vacilante. En verdad, no tengo la certeza de que quisiera yo reformarle. No estoy a favor de esta manía moderna de transformar gente mala en gente buena en un santiamén. Que cada cual recoja lo que sembró. Debes cerrar tu diario, Cecilia. No veo ninguna razón por la que debas anotar en él. CECILIA.—Lo llevo para anotar los secretos maravillosos de mi vida. Si no los apuntase, probablemente los olvidaría por completo. SEÑORITA PRISM.—La memoria, mi querida Cecilia, es el diario que todos llevamos con nosotros. CECILIA.—Sí; pero, generalmente, sólo registra las cosas que no han sucedido ni podrían suceder. Creo que la memoria es responsable de casi todas las novelas de tres tomos que Mundi nos remite.Señorita SEÑORITA PRISM.—No hables con desprecio de las novelas entres tomos, Cecilia. Yo también escribí una en mis años juveniles. CECILIA.—¿Es verdad, señorita Prism? ¡Qué maravillosamente perspicaz es usted!… ¿Me figuro que no acabaría bien? No me agradan las novelas con finales felices. Me deprimen muchísimo. SEÑORITA PRISM.—Los buenos terminan felizmente, y los malos acaban mal. Esto es el significado de la ficción. CECILIA.—Me lo imagino. Sin embargo, parece demasiado injusto. ¿Y publicaron su novela? SEÑORITA PRISM.—¡Ay, no! Por desgracia abandoné el manuscrito. (Cecilia se estremece.) Quiero decir que lo extravié. Pero estas consideraciones son totalmente innecesarias para tus trabajos. CECILIA.—(sonriendo) Pero aquí veo a nuestro apreciado doctor Chasuble, que viene por el jardín. SEÑORITA PRISM. —(levantándosey aproximándose) ¡Doctor Chasuble! ¡Es para mí una verdadera satisfacción! Entra el canónigo Chasuble. CHASUBLE.—¿Cómo amaneció, señorita Prism?, supongo que estará bien. CECILIA.—Hace unos momentos la señorita Prism se quejaba de un leve dolor de cabeza. Creo que le sentaría bien dar un breve paseo con usted por el parque. SEÑORITA PRISM.—Cecilia, en ningún momento te he dicho que me doliera la cabeza. CECILIA.—No, estimada señorita Prism, lo sé; sin embargo, he advertido instintivamente que tenía usted jaqueca. Ciertamente, en eso estaba yo pensando, y no en mi lección de alemán, cuando el doctor entró. CHASUBLE.—Espero, Cecilia, que no sea distraída. CECILIA.—¡Oh! Temo serlo. CHASUBLE.—Es muy raro. Si yo tuviera el privilegio de ser pupilo de la señorita Prism, me quedaría pendiente de sus labios. (La señorita Prism abre exageradamente sus ojos.) Hablo metafóricamente. Mi metáfora la tomé de las abejas. ¡Ejem! ¿El señor Worthing no ha vuelto aún de Londres…? CECILIA.—Nos indicó que le esperáramos hasta el lunes por la tarde. CHASUBLE.—¡Ah, sí! Acostumbra pasar el domingo en Londres. No es de las personas que piensan solamente en divertirse, como parece el caso de ese infeliz joven hermano suyo. Sin embargo, no debo entretener por más tiempo a Egeria y a su pupila. SEÑORITA PRISM.—¿Egeria? Mi nombre es Leticia, doctor. CHASUBLE.—(inclinándose) Es una simple alusión clásica, tomada de los autores paganos. ¿Las veré seguramente a las dos en el oficio de vísperas de esta tarde? SEÑORITA PRISM.—Me parece, querido doctor, que lo acompañaré a dar una vueltecita. Realmente, noto que tengo jaqueca, y un paseo puede hacerme bien. CHASUBLE.—Con mucho gusto, señorita Prism; con mucho gusto. Podemos llegar hasta las escuelas y volver. SEÑORITA PRISM.—Resultará delicioso. Cecilia, hazme el favor de estudiar tu lección de Economía Política durante mi ausencia. El capítulo sobre la baja de la rupia puedes saltártelo. Es demasiado sensacional. Hasta esos problemas monetarios tienen su lado melodramático. Se va por el jardín con el doctor Chasuble. CECILIA.—(recogiendo los libros y tirándolos sobre la mesa) ¡Fuera la horrible Economía Política! ¡Fuera la horrible Geografía! ¡Fuera, fuera el horrible alemán! Entra Merriman con una tarjeta sobre una bandeja. MERRIMAN.—El señor Ernesto Worthing acaba de llegar en coche de la estación. Ha traído su equipaje consigo. CECILIA.—(tomando la tarjeta y leyéndola) «Señor Ernesto Worthing, B. cuatro. The Albany, W». ¡El hérmano del tío Jack! ¿Le ha dicho usted que el señor Worthing estaba en Londres? MERRIMAN.—Sí, señorita, Y ha parecido muy contrariado. Le he dicho que usted y la señorita Prism estaban en el jardín. Ha dicho que tenía mucho interés en hablar con usted reservadamente un momento. CECILIA.—Dígale al señor Ernesto Worthing que venga aquí. Y creo que sería mejor que usted le indicara al ama de llaves que le preparase un cuarto. MERRIMAN.—Bien, señorita. (Se retira.) CECILIA.—Hasta ahora no he conocido aún a ningún hombre verdaderamente malo. Me siento un poco asustada. Mucho me temo que se parezca a todos los demás. (Entra Algernon muy alegre y desenvuelto.) ¡Y se parece! ALGERNON.—(quitándose el sombrero) Seguramente tú eres mi pequeña prima Cecilia. CECILIA.—Está terriblemente equivocado. No soy pequeña. En verdad, creo que estoy más crecida dé lo corriente para mi edad. (Algernon se siente sumamente confundido.) No obstante, sí soy su prima Cecilia. Ya veo por su taijeta que es usted el hermano del tío Jack, mi primo Ernesto, mi infame primo Ernesto. ALGERNON.—¡Oh! En verdad, no soy infame, ni mucho menos, prima Cecilia. No debes tener esa opinión de mí. CECILIA.—Si no es perverso, nos ha estado mintiendo, indudablemente, a todos, de la manera más inaceptable. Ojalá que no esté llevando una doble vida, intentando ser perverso y ser realmente afable durante todo este tiempo. A esa actitud se le llama hipocresía. ALGERNON.—(observándola con estupefacción) ¡Oh! Por supuesto que he sido un poco imprudente. CECILIA.—Me alegra escucharlo. ALGERNON.—Verdaderamente, ya que lo mencionas, he sido todo lo perverso que he podido en mi breve vida. CECILIA.—No creo que deba ufanarse de ella, aunque, indudablemente, haya sido muy satisfactoria. ALGERNON.—Mucho más grato es estar aquí contigo. CECILIA.—Lo que me es difícil entender es por qué ha venido a este lugar. El tío Jack volverá hasta el lunes por la tarde. ALGERNON.—¡Oh! Que enorme frustración para mí. Debo marcharme forzosamente el lunes por la mañana en el primer tren. Tengo una reunión de negocios a la que me interesa mucho… faltar. CECILIA.—¿No podría faltar en cualquier otro sitio que no fuese Londres? ALGERNON.—No; la cita es en Londres. CECILIA.—Bueno; ya sé, naturalmente, lo importante que es no acudir a una cita de negocios cuando se quiere conservar cierto sentido de la belleza de la vida; empero, creo que haría usted mejor en esperar el regreso del tío Jack. Sé que desea hablar con usted de su emigración. ALGERNON.—¿Acerca de qué? CECILIA.—De su emigración. Tío Jack ha ido a comprarle a usted su vestuario. ALGERNON.—No aceptaré de ninguna manera que Jack me compre mi equipo. Tiene un pésimo gusto para las corbatas. CECILIA.—Dudo que vaya a necesitar alguna corbata. El tío Jack ha decidido enviarlo a Australia. ALGERNON.—¡A Australia! Antes prefiero morir. CECILIA.—Pues el miércoles por la noche, mientras cenábamos, dijo que tendría que escoger entre este mundo, el otro y Australia. ALGERNON.—¡Ah! Bueno. Los informes que he recibido de Australia y del otro mundo son poco alentadores. Este mundo es suficientemente bueno para mí, prima Cecilia. CECILIA.—Lo sé; sin embargo, ¿es usted bastante bueno para él? ALGERNON.—Temo que no. Por ello quiero que tú me reformes. Puedo ser tu misión, si no te importa, prima Cecilia. CECILIA.—Esta tarde no puedo. ALGERNON.—Bueno, no te importará si comienzo a reformarme yo solo esta tarde, ¿verdad? CECILIA.—Sería un poco quijotesco de su parte. Sin embargo, creo que debe intentarlo. ALGERNON.—Lo intentaré. Incluso me siento ya mejor. CECILIA.—Pues su aspecto demuestra lo contrario. ALGERNON.—Eso es porque tengo hambre. CECILIA.—¡Qué descortesía la mía! Debería haber recordado que, cuando uno va a comenzar una vida completamente nueva, uno necesita comer en abundancia y sanamente. ¿Quiere cenar? ALGERNON.—Se lo agradezco. ¿Podría tomar antes una flor para el ojal? Nunca tengo apetito si no llevo una flor en el ojal. CECILIA.—¿Aceptaría una caléndula? (Toma las tijeras.) ALGERNON.—Discúlpame, pero preferiría una rosa sonrosada. CECILIA.—¿Por qué? (Corta una flor.) ALGERNON.—Porque pareces una rosa sonrosada, prima Cecilia. CECILIA.—Creo que es incorrecto que me hable de esa forma. La señorita Prism no me dice nunca esas cosas. ALGERNON.—Entonces será una vieja dama miope. (Cecilia le coloca la rosa en el ojal.) Eres la muchacha más bonita que he visto en mi vida. CECILIA.—La señorita Prism asegura que todas las personas encantadoras son una trampa. ALGERNON.—Una trampa en la que todo hombre prudente querría dejarse atrapar. CECILIA.—¡Oh! Creo que a mí no me gustaría atrapar a un hombre sensato. No sabría de qué hablarle. Entran en la casa. La señorita Prism y el doctor Chasuble regresan. SEÑORITA PRISM.—Está usted muy solo, mí estimado doctor Chasuble. Debería casarse. Le comprendo, todavía misántropo; pero un mujerántropo, ¡jamás! CHASUBLE.—(con un escalofrío de hombre docto) No merezco, créame, un vocablo de tan marcado neologismo. El precepto, así como la práctica de la Iglesia primitiva, eran claramente opuestos al matrimonio. SEÑORITA PRISM. —(sentenciosamente) Ésa es, sin duda alguna, la razón de que la Iglesia primitiva no haya durado hasta nuestros días. No parece usted darse cuenta, mi querido doctor, de que un hombre que se empeña en permanecer soltero se convierte en una perpetua tentación pública. Los hombres deberían ser más prudentes; su propio celibato es lo que pierde a las naturalezas frágiles. CHASUBLE.—Sin embargo, ¿es que un hombre no tiene los mismos atractivos cuando está casado? SEÑORITA PRISM.—Un hombre casado no posee nunca atractivos más que para su mujer. CHASUBLE.—Y, según me han dicho, muchas veces ni siquiera para ella SEÑORITA PRISM.—Eso depende de las simpatías intelectuales de la mujer. Se puede siempre confiar en la edad madura. Se puede dar crédito a la madurez. Las mujeres jóvenes están verdes. (Él doctor Chasuble se estremece.) Hablo en términos de horticultura. Mi metáfora estaba tomada de las ñutas. Pero, ¿dónde está Cecilia? CHASUBLE.—Tal vez nos haya seguido a las escuelas. Entra Jack muy despacio por el fondo del jardín. Viste de luto riguroso, con una gasa negra sobre la cinta del sombrero y guantes negros. SEÑORITA PRISM.—¡Señor Worthing! CHASUBLE.—¿Señor Worthing? SEÑORITA PRISM.—Es una verdadera sorpresa. No le esperábamos a usted hasta el lunes por la tarde. JACK.—(estrechando la mano de la señorita Prism con ademán trágico) He regresado antes de lo que esperaba. Supongo que estará usted bien, doctor Chasuble. CHASUBLE.—Mi estimado señor Worthing, espero que ese traje de luto, no significará ninguna terrible calamidad. JACK.—Mi hermano. SEÑORITA PRISM.—¿Más deudas vergonzosas, más locuras? CHASUBLE.—¿Sigue siempre haciendo su vida de placer? JACK.—(inclinando la cabeza) ¡Muerto! CHASUBLE.—¿Ha muerto su hermano Ernesto? JACK.—Por completo. SEÑORITA PRISM.—¡Qué lección para él! Espero que le servirá. CHASUBLE.—Señor Worthing, le doy a usted mi sincero pésame. Tiene usted, al menos, el consuelo de saber que fue usted siempre el más generoso y el más indulgente de los hermanos. JACK.—¡Pobre Ernesto! Tenía muchos defectos; pero es un golpe doloroso, muy doloroso, CHASUBLE.—Muy doloroso, en efecto. ¿Estaba usted con él en sus últimos momentos? JACK.—No. Ha muerto en el extranjero; en París, sí. Recibí anoche un telegrama del gerente del Gran Hotel. CHASUBLE.—¿Indica la causa de la muerte? JACK.—Un fuerte enfriamiento, según parece. SEÑORITA PRISM.—Cada hombre recoge lo que siembra. CHASUBLE.—(levantando la mano) Caridad, mi querida señorita Prism, caridad. Ninguno de nosotros es perfecto. Yo mismo tengo una debilidad especial por el juego de las damas. ¿Y el entierro tendrá lugar aquí? JACK.—No. Parece ser que expresó el deseo de que le enterrasen en París. CHASUBLE.—En París! (Moviendo la cabeza.) Temo que ese detalle indique lapoca sensatez de su estado de ánimo en los últimos momentos. Deseará usted, sin duda, que haga yo el domingo próximo alguna ligera alusión a esta desgracia doméstica. (Jack le aprieta la mano convulsivamente.) Mi sermón sobre el significado del maná en el desierto puede adaptarse a casi todas las ocasiones alegres o, como en el presente caso, luctuosas. (Todos suspiran.) Lo he predicado en fiestas campestres, en bautizos, confirmaciones, días de penitencia y fechas solemnes. La última vez que lo pronuncié fue en la catedral, como sermón de caridad abeneficio de la sociedad preventiva contra el descontento de las clases altas. Al obispo, que estaba presente, le causaron mucha impresión algunas de las comparaciones que hice. JACK.—¡Ah! ¿No ha hablado usted de bautizos, doctor Chasuble? Porque eso me recuerda una cosa. ¿Supongo que sabrá usted bautizar muy bien? (El doctor Chasuble se queda estupefacto.) Quiero decir, como es natural, que estará usted bautizando continuamente, ¿no es eso? SEÑORITA PRISM.—Siento decir que es uno de los deberes más constantes del rector en esta parroquia. Yo he hablado más de una vez a las clases menesterosas sobre este asunto. Aunque parecen ignorar lo que es economía. CHASUBLE.—Pero ¿hay algún niño determinado por quien se interese usted, señor Worthing? Su hermano creo que era soltero, ¿es verdad? JACK.—¡Oh, sí! SEÑORITA PRISM.—(con amargura) La gente que vive únicamente para el deleite lo suele ser. JACK.—Pero no es para ningún niño, mi querido doctor. Me gustan mucho los niños. ¡No! El caso es que quisiera yo ser bautizado esta tarde, si no tiene usted nada mejor que hacer. CHASUBLE.—Pero, seguramente, señor Worthing, estará usted ya bautizado. JACK.—No recuerdo absolutamente nada. CHASUBLE.—Pero ¿tiene usted alguna duda importante sobre eso? JACK.—Creo tenerla. Claro es que no sé si la cosa le molestará a usted, o si le parezco ya un poco viejo. CHASUBLE.—No, por cierto. La aspersión y hasta la inmersión de los adultos son prácticas perfectamente canónicas. JACK.—¡La inmersión! CHASUBLE.—No tenga usted cuidado. Basta con la aspersión, y es incluso lo que le aconsejo. ¡Está el tiempo tan variable! ¿A qué hora desea usted que se efectúe la ceremonia? JACK.—¡Oh! Podemos quedar en las cinco, si a usted le parece. CHASUBLE.—¡Perfectamente, perfectamente! Tengo, además, otras dos ceremonias similares a esa hora. Han nacido recientemente dos gemelos en una de las quintas alejadas de la finca de usted. El pobre Jenkins, el carretero, es un hombre que trabaja de firme. JACK.—¡Oh! No me parece divertido ser bautizado en compañía de otros rorros. Sería infantil. ¿Le parecería a usted bien a las cinco y media? CHASUBLE.—¡Admirablemente, admirablemente! (Saca el reloj.) Y ahora, mi querido señor Worthing, no quiero molestar mas tiempo en su casa, sumida en la pesadumbre. Le aconsejaría tan sólo queno se déjase abatir demasiado por el dolor. Las que nos parecen pruebas amargas son muchas veces beneficios disfrazados. SEÑORITA PRISM.—Esto me parece un beneficio evidente. Llega Cecilia, que viene de la casa. CECILIA.—¡Tío Jack! ¡Oh! Me alegra muchísimo verle ya de vuelta. Pero ¡qué traje tan horrible se ha puesto usted! Vaya usted a cambiar de ropa. SEÑORITA PRISM.—¡Cecilia! CHASUBLE.—¡Hija mía! ¡Hija mía! Cecilia se dirige hacia Jack; éste la besa en la frente con aire melancólico. CECILIA.—¿Qué ocurre, tío Jack? ¡Póngase usted alegre! ¡Parece que tiene usted dolor de muelas! ¡Qué sorpresa le preparo! ¿Quién cree usted que está en el comedor? ¡Su hermano! JACK.—¿Quién? CECILIA.—Su hermano Ernesto. Ha llegado hace una media hora. JACK.—¡Qué disparate! Yo no tengo hermano. CECILIA.—¡Oh, no diga usted eso! Por mal que se haya portado con usted anteriormente, no por eso deja de ser su hermano. No es posible que tenga usted tan poco corazón como para renegar de él. Voy a decirle que salga. Y le dará usted la mano, ¿verdad, tío Jack? Vuelve a entrar corriendo en la casa. CHASUBLE.—Éstas sí que son noticias alegres. SEÑORITA PRISM.—Después de estar todos nosotros resignados a su pérdida, ese retomo inesperado me parece singularmente calamitoso. JACK.—¿Que mi hermano está en el comedor? No sé qué querrá decir todo esto. Lo encuentro completamente absurdo. Entran Algernon y Cecilia tomados de la mano. Se dirigen muy despacio hacia Jack. JACK.—¡Santo Dios! Con un gesto ordena a Algernon que se marche. ALGERNON.—Hermano John, he venido de Londres para decirte que me avergüenzan mucho los disgustos que te he dado y que estoy decidido a enmendarme por completo en lo sucesivo. Jack le mira con ojos furibundos y no le tiende la mano. CECILIA.—Tío Jack, no irá usted anegarle la mano a su propio hermano. JACK.—Nada me moverá a estrechar su mano. Su venida aquí me parece ignominiosa. Él sabe muy bien por qué. CECILIA.—Tío Jack, sea usted bueno. Siempre hay algo bueno en todo el mundo. Ernesto me hablaba precisamente de su pobre amigo paralítico, el señor Bunbury, al que visita con mucha Secuencia Y seguramente tiene que haber mucha bondad en quien la tiene con un enfermo y renuncia a los placeres de Londres para sentarse junto a un lecho de dolor. JACK.—¡Oh! Ha estado hablando de Bunbuiy, ¿verdad? CECILIA.—Sí; me ha estado contando todo cuanto se refiere a ese pobre señor Bunbury y a su terrible estado de salud. JACK.—jBunbury! Bueno, pues no quiero que vuelva a hablarte de Bunbury ni de nada. Es para volverse completamente loco. ALGERNON.—Reconozco, naturalmente, que es mía toda la culpa. Pero debo decir, y así lo creo, que la frialdad de mi hermano John me es particularmente dolorosa Yo esperaba una acogida más calurosa, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que vengo aquí. CECILIA.—Tío Jack, si no le da usted la mano a Ernesto, no se lo perdonaré nunca. JACK.—¿Que no me perdonarás nunca? CECILIA.—¡Nunca, nunca, nunca! JACK.—Bueno; es la última vez que lo hago. (Le da la mano a Algernon, mirándole con ojos llameantes.) CHASUBLE.—Es muy agradable, ¿verdad?, presenciar una reconciliación tan perfecta. Yo creo que podríamos dejar solos a los dos hermanos. SEÑORITA PRISM.—Cecilia, ten la bondad de venir con nosotros. CECILIA.—Sí, señorita Prism. Mi pequeño trabajo de reconciliación ha terminado. CHASUBLE.—Ha realizado usted hoy una acción muy hermosa, hija mía. SEÑORITA PRISM.—No debemos ser prematuros en nuestros juicios. CECILIA.—Me siento muy dichosa. Salen todos, a excepción de Jack y Algernon. JACK.—Eres un rufián, Algy, tienes que largarte de aquí lo más pronto posible; no te permitiré ningún bunburismo aquí. Entra Merriman. MERRIMAN.—He dejado el equipaje del señor Ernesto en la pieza contigua a la del señor. Supongo que he hecho lo correcto. JACK.—¿El qué? MERRIMAN.—El equipaje del señor Ernesto. Lo he desempacado y lo he dejado en la pieza contigua a la de usted. JACK.—¿Su equipaje? MERRIMAN.—Sí, señor. Tres baúles, un estuche de viaje, dos cajas de sombreros y una fiambrera grande. ALGERNON.—Me da mucha pena no poder quedarme más de una semana. JACK.—Merriman, ordene que enganchen el coche en seguida. El señor Ernesto ha de volver rápidamente a Londres. MERRIMAN.—Está bien, señor. (Vuelve a la casa) ALGERNON.—¡Eres el más infame de los mentirosos, Jack! No tengo que volver a Londres en absoluto. JACK.—Para mí, sí tienes que volver a la ciudad. ALGERNON.—No sabía yo que me llamase alguien. JACK.—El deber de caballero te llama allí. ALGERNON.—Mis deberes de caballero nunca han interferido en mis diversiones. JACK.—No comprendo lo que dices. ALGERNON.—Está bien, Cecilia es encantadora. JACK.—Te prohíbo que hables así de la señorita Cardew; me molesta muchísimo. ALGERNON.—Está bien, pero a mí me desagrada mucho tu traje. Te da un aspecto absolutamente ridículo. ¿Por qué demonios no vas a cambiarte? Es totalmente absurdo vestir de luto riguroso por un hombre que va a pasarse toda una semana contigo, en tu casa, como huésped. Para mí esto es grotesco. JACK.—Puedes asegurar que no te quedarás conmigo toda una semana como invitado ni como nada. Tienes que marcharte… en el tren de las cuatro y cinco. ALGERNON.—Mientras estés de luto no me marcharé. Sería la mayor falta de amistad. Si yo estuviera de luto, te quedarías acompañándome, supongo. Y si no lo hicieras, me parecería una gran descortesía de tu parte. JACK.—Bueno, ¿te marcharás si me cambio este atuendo luctuoso? ALGERNON.—Sí, pero con tal que no tardes mucho. Jamás he visto a alguien que tarde tanto en vestirse y con un resultado tan lamentable. JACK.—Bueno, después de todo, mejor es vestir así que usar esos atuendos tan extravagantes que siempre te pones. ALGERNON.—Si algunas veces mis ropas son extravagantes, eso lo compenso siendo exageradamente educado. JACK.—Tu soberbia es ridícula; tu comportamiento, un agravio, y tu presencia en mi jardín, totalmente absurda. De todas formas, tendrás que marcharte en el tren de las cuatro y cinco, y ojalá que tengas un buen viaje de regreso a Londres. Este bunburismo, como lo llamas, ha sido desastroso para ti. (Entra en la casa.) ALGERNON.—Pues pienso que ha sido todo lo contrario. Estoy enamorado de Cecilia, y esto es todo. (Entra Cecilia por el fondo del jardín. Toma la regadera y comienza a regar las flores.) Sin embargo, es necesario que la vea antes de irme, y realizar las gestiones para otro día de bunburismo. ¡Ah, aquí está! CECILIA.—¡Oh!, únicamente he regresado a regar las flores. Creí que estaba usted con el tío Jack. ALGERNON.—Pues ya ves que no, él ha ido a ordenar que enganchen el coche para mí. CECILIA.—¿Lo llevará de paseo? ALGERNON.—No; me enviará a Londres. CECILIA.—¿Entonces, tenemos que separamos? ALGERNON.—Eso temo. Será una separación muy dolorosa. CECILIA.—Siempre es muy triste separarse de las personas que uno ha conocido recientemente. La ausencia de las viejas amistades la puede uno tolerar con serenidad. Sin embargo, una separación momentánea, de una persona que acaban de presentamos, es casi intolerable. ALGERNON.—Gracias. Entra Merriman. MERRIMAN.—El coche lo espera en la puerta, señor. Algernon mira suplicante a Cecilia. CECILIA.—Pida que espere… cinco minutos, Merriman. MERRIMAN.—Se lo diré, señorita. (Se retira.) ALGERNON.—Espero, Cecilia, que no la ofenderé si le declaro con toda sinceridad que me parece en todos los aspectos la personificación de la perfección absoluta. CECILIA.—Creo que su sinceridad le honra mucho, Ernesto. Y si no se molesta^ copiaré sus opiniónes en mi diario. (Camina hacia la mesa y comienza a escribir en su diario.) ALGERNON.—En verdad, ¿lleva usted un diario? Daría cualquier cosa por echarle un vistazo. ¿Me permite hacerlo? CECILIA.—¡Oh, no! (Y con su mano evita que Algernon lo tome.) Comprenderá que éstas son simples anotaciones de pensamientos e impresiones de una muchacha demasiado joven, y que está hecho, por lo tanto, para ser publicado. Cuando aparezca en volumen, esporo que encargue un ejemplar. Pero le suplico que prosiga, Ernesto, pues me encanta escribir al dictado. He llegado hasta la «perfección absoluta». Puede continuar. Estoy lista para seguir escribiendo. ALGERNON.—(confundido) ¡Ejem, ejem! CECILIA.—¡Oh, no tosa, Ernesto! Cuando uno dicta, se debe hablar, no toser. Además, no sé cómo se escribe tos. (Escribe mientras Algernon habla.) ALGERNON.—(hablando velozmente) Cecilia, desde la primera vez que vi su inigualable hermosura, me he atrevido a amarla con desesperada pasión y fervor. CECILIA.—Creo que no es correcto que me diga que me ama con desesperada pasión y fervor, pues esto no parece tener mucho sentido, ¿verdad? ALGERNON.—¡Cecilia! Entra Merriman. MERRIMAN.—Señor, el coche sigue esperándolo. ALGERNON.—Ordénele que regrese la semana próxima, a esta misma hora. MERRIMAN.—(observando a Cecilia, que no se turba) Está bien, señor. CECILIA.—Mi tío Jack se enfadará mucho si se enterara de que usted se quedará hasta la semana próxima, a la misma hora. ALGERNON.—¡Oh!, no me inquieta lo que piense o cómo actúe Jack. La única que me importa eres tú. Te amo, Cecilia ¿Quieres ser mi esposa? CECILIA.—¡Qué muchacho tan torpe! Claro que quiero ser tu esposa Como que somos novios desde hace tres meses. ALGERNON.—¿Desde hace tres meses? CECILIA.—Efectivamente, él jueves cumpliremos exactamente tres meses. ALGERNON.—Pero, ¿me podrías decir cómo nos hemos comprometido? CECILIA.—Desde la primera vez que mi adorado tío Jack nos reveló que tenía un hermano menor muy cruel y perverso, tú, lógicamente, has sido el principal tema de conversación entre la señorita Prism y yo. Y, naturalmente, un hombre de quien se habla mucho resulta siempre muy atrayente. Una intuye que debe haber algo en él, después de todo. Admito que fue una estupidez de mi parte, pero me enamoré de ti, Ernesto. ALGERNON.—¡Amada mía! ¿Y en qué momento comenzó realmente este noviazgo? CECILIA.—El jueves catorce de febrero último. Fastidiada de que ignoraras por completo mi existencia, determiné finalizar el asunto de una u otra manera, y después de una prolongada lucha conmigo misma, te acepté bajo este adorado viejo árbol. Al día siguiente compré este pequeño anillo con tu nombre y esta pulsera con el nudo de amantes fieles que te prometí llevar siempre. ALGERNON.—¿Yo te lo di? Es muy bonito, ¿verdad? CECILIA.—Sí, tienes un gusto muy exquisito, Ernesto. Ésa es la excusa que he dado siempre a la ignominiosa vida que llevabas. Y en esta caja guardo todas tus cartas. (Se arrodilla frente a la mesa, abre la caja y muestra unas cartas atadas con una cinta azul.) ALGERNON.—¿Ésas son mis cartas? Pero, mi querida Cecilia, jamás te he enviado ninguna carta. CECILIA.—No es necesario que me lo recuerdes, Ernesto. Recuerdo muy bien que me he visto obligada a escribirlas yo misma por ti. Escribía siempre tres veces por semana, y algunas veces más. ALGERNON.—Por favor, Cecilia, permíteme que las lea. CECILIA.—¡No es posible! Te harían muy vanidoso. (Las guarda nuevamente en la caja.) Las tres que me enviaste después que reñimos son tan encantadoras y tienen tan mala ortografía, que incluso ahora no puedo leerlas sin llorar un poco. ALGERNON.—Pero, ¿alguna vez rompimos nuestro compromiso? CECILIA.—Sí. En marzo pasado, el día22. Si lo deseas, puedes verla anotación. (Le muestra el diario.) «Este día he roto mi compromiso con Ernesto. Creo que es preferible esto. Hasta hoy, el tiempo continúa encantador.» ALGERNON.—Pero, ¿por qué rompimos nuestra relación? ¿Qué daño te causé? No he hecho nada. Cecilia, me entristece mucho escucharte decir que hemos reñido. Máxime ahora que el tiempo está muy encantador.' CECILIA.—Si no hubiésemos reñido alguna vez, hubiese sido un noviazgo poco serio. Sin embargo, excusaré tu comportamiento antes de que termine la semana. ALGERNON.—(caminando hacia Cecilia y arrodillándose a sus pies) ¡Cecilia, eres un ángel perfecto, inmaculado! CECILIA.—¡Ah, qué romántico eres! (Él la besa y ella le acaricia los cabellos.) Supongo que es natural el rizado de tus cabellos, ¿verdad? ALGERNON.—Es verdad, amada mía, con una pequeña ayuda de otros. CECILIA.—Me siento muy feliz. ALGERNON.—Cecilia, ¿nunca volverás a reñir conmigo? CECILIA.—No creo que pueda reñir contigo ahora que te conozco en persona, Ernesto. Además, queda la cuestión del nombre, como es natural. ALGERNON.—(nerviosamente) Sí, claro. CECILIA.—Mi amor, no te rías de mí, pero la verdad es que desde niña uno de mis mayores sueños fue amar a un hombre que se llamase Ernesto. (Algernon se levanta y Cecilia también.) Hay algo en ese nombre que me inspira una total confianza. Compadezco a la mujer que se haya casado con un hombre que no se llame Ernesto. ALGERNON.—Pero, amada mía, ¿acaso no podrías amarme sime llamase de otra manera?… CECILIA.—Pero, ¿qué nombre? ALGERNON.—¡Oh! El que quieras. Algernon…, porejemplo… CECILIA.—Ese nombre no me agrada. ALGERNON.—No veo realmente, amada mía, chiquilla de mi alma, qué objeción puedes tener al nombre de Algernon. Ese nombre no es feo. En realidad, es por el contrario, un nombre aristocrático. La mitad de los muchachos que comparecen ante el Tribunal de Quiebras se llaman Algernon. Pero, en serio, Cecilia… (Aproximándose a ella.) Si me llamase Algy, ¿no podrías amarme? CECILIA.—(poniéndose de pie) Tal vez te respetara, Ernesto; no obstante, temo no poder darte toda mi atención. ALGERNON.—(tomando su sombrero) ¡Ejem! ¡Cecilia! Supongo que el párroco de aquí tiene mucha experiencia en la práctica de todas las ceremonias de la Iglesia. CECILIA.—¡Oh, sí! El doctor Chasuble es sumamente culto. Jamás ha escrito un solo libro, así que puedes imaginar cuánto sabe. ALGERNON.—Necesito verle inmediatamente para que oficie un bautizo muy importante; quiero decir, para un asunto muy importante. CECILIA.—¡Oh! ALGERNON.—Me ausentaré no más de media hora. CECILIA.—Considerando que somos novios desde el jueves catorce de febrero y que acabo de conocerle hoy, creo que sería muy molesto que me dejase sola por un tiempo tan prolongado como treinta minutos. ¿Podrías volver en veinte minutos? ALGERNON.—No tardaré mucho. (La besa y sale corriendo.) CECILIA.—¡Qué muchacho tan vehemente! Me fascina su cabello. Debo apuntar su declaración en mi diario. Entra Merriman. MERRIMAN.—Una señorita acaba de llegar y quiere ver al señor Worthing. Es para un asunto muy importante, según dice. CECILIA.—¿El señor Worthing no se encuentra en su biblioteca? MERRIMAN.—Desde hace varios minutos el señor Worthing fue a la parroquia. CECILIA.—Te suplico que le digas a esa señorita que tenga la cortesía de venir aquí. No tardará el señor Worthing. Y puedes traer el té. MERRIMAN.—Esta bien, señorita. (Se retira) CECILIA.—¡Señorita Fairfax! Tal vez sea una de las caritativas ancianas que se han asociado con el tío Jack para impulsar alguno de sus trabajos filantrópicos en Londres. Me desagradan mucho las mujeres interesadas por los trabajos filantrópicos. Creo que son muy atrevidas. Entra Merriman. MERRIMAN.—La señorita Fairfax. Entra Gwendolen, se retira Merriman. CECILIA.—(yendo hacia ella) Le suplico que me permita presentarme yo misma. Me llamó Cecilia Cardew. GWENDOLEN.—(dirigiéndose hacia ella y estrechándole la mano) ¿Es usted Cecilia Cardew? ¡Qué nombre tan fascinante! Algo me dice que vamos a mantener una gran amistad. Siento por usted un afecto indescriptible. Mis primeras impresiones ante la gente nunca me engañan CECILIA.—¡Qué amable es semejante afecto por su parte, tras el breve tiempo de habernos conocido! Le suplico que se siente. GWENDOLEN.—(aún de pie) ¿Puedo llamarla Cecilia? CECILIA.—Por favor. GWENDOLEN.—Y tú me llamarás Gwendolen, ¿verdad? CECILIA.—Si así lo quieres… GWENDOLEN.—Entonces, todo está arreglado, ¿no crees? CECILIA.—Así lo espero. Pausa. Se sientan las dos juntas. GWENDOLEN.—Tal vez sea ésta una excelente oportunidad para decirte quién soy. Mi padre es lord Bracknell. Supongo que nunca has oído hablar de él. CECILIA.—No creo. GWENDOLEN.—Fuera del círculo de familia, papá, me satisface decirlo, es totalmente desconocido. Creo que así debe ser. Me parece que el hogar debe ser el ambiente apropiado para un hombre. Y, en verdad, en cuanto el hombre comienza a desatender sus deberes domésticos, se vuelve dolorosamente afeminado, ¿no es cierto? A mí me desagrada eso. ¡Hace a los hombres tan atractivos!… Mamá, cuya opinión acerca de la educación es absolutamente rígida, me ha enseñado a ser de una miopía extraordinaria, es una de las partes de su sistema. ¿No te molestaré, por lo tanto, si me pongo mis gafas para verte? CECILIA.—¡Oh!… En absoluto. Me gusta muchísimo que me miren. GWENDOLEN.—(luego de examinar minuciosamente a Cecilia con sus gafas) Supongo que has venido aquí de visita. CECILIA.—¡Oh, no! Aquí vivo. GWENDOLEN.—(con rigor) ¿De verdad? Supongo que tu madre o alguna otra pariente tuya de edad avanzada vive también aquí. CECILIA.—¡Oh, no! No tengo madre, ni, en realidad, ningún pariente. GWENDOLEN.—¿Será posible? CECILIA.—Mi adorado tutor, con la ayuda de la señorita Prism, asume la ardua tarea de estar a mi cuidado. GWENDOLEN.—¿Tu tutor? CECILIA.—Sí; soy la pupila del señor Worthing. GWENDOLEN.—¡Oh! Es muy extraño que él jamás me haya comentado que tenía una pupila. ¡Qué reservado es! Cada hora que transcurre resulta más interesante. Pero no creo que la noticia me inspire un sentimiento de alegría pura. (Levantándose y yendo hacia ella) Cecilia, me eres sumamente agradable. ¡Te estimé desde el primer momento en que te vi! Sin embargo, tengo la obligación de decirte que ahora que sé que eres la pupila del señor Worthing no puedo evitar el deseo de que fueses…, vamos, un poco más viga de lo que pareces… y no tan atractiva. De hecho, si puedo hablar con total franqueza… CECILIA.—¡Te lo suplico! Pienso que cuando alguien tiene algo desagradable que decir, uno debe ser muy franco. GWENDOLEN.—Bueno; pues hablando con total sinceridad, Cecilia, hubiera deseado que tuvieses cuarenta y dos años cumplidos, y que fueses más fea de lo que se suele ser a esa edad. Ernesto tiene una naturaleza fuerte e íntegra. Es la esencia misma de la verdad y del honor. La traición sería en él tan inadmisible como la desilusión. Paro aun los seres de espíritu sumamente noble son exageradamente sensibles a la influencia de los encantos físicos de los demás. La historia moderna, en mayor medida que la historia antigua, nos proporciona muchos de los más atroces ejemplos del caso a que me refiero. Si no fuera de esa manera, ciertamente, la Historia sería totalmente confusa. CECILIA.—Disculpa, Gwendolen, ¿has dicho que Ernesto? GWENDOLEN.—Sí. CECILIA.—¡Oh!, pero el señor Ernesto Worthing no es mi tutor. Es su hermano…, su hermano mayor. GWENDOLEN.—(tomando asiento nuevamente) Ernesto jamás me ha dicho que tuviese un hermano. CECILIA.—Siento decirte que desde hace mucho tiempo no han tenido buenas relaciones. GWENDOLEN.—¡Ah! Eso lo aclara todo. Y ahora que lo pienso, jamás he escuchado a un hombre hablar de su hermano. Por lo visto, el tema parecía desagradable para la mayoría de la gente. Cecilia, me has quitado un gran peso de encima. Estaba comenzando a sentirme intranquila Hubiera sido cruel que una nube cualquiera enturbiase una amistad como la nuestra, ¿no lo crees así? Dime: ¿estás segura, totalmente segura de que el señor Ernesto Worthing no es tu tutor? CECILIA.—Plenamente segura. (Pausa.) Realmente, voy a ser yo su tutora. GWENDOLEN.—con tono interrogante) ¿Cómo has dicho? CECILIA.—(tímiday confidencialmente) Mi adorada Gwendolen, no hay razón para que te guarde un secreto. Nuestro pequeño periódico local tal vez publique la noticia la semana próxima. El señor Ernesto Worthing y yo somos novios y nos vamos a casar. GWENDOLEN.—(levantándose, muy amablemente) Mi estimada Cecilia, sospecho que en eso debo de haber alguna mala interpretación. El señor Ernesto Worthing es mi prometido. La noticia se publicará en el Moming Post del sábado, lo más tarde. CECILIA.—(muy cortésmente, levantándose) Creo que debes de estar un poco confundida. Ernesto se me declaró hace diez minutos. (Le muestra el diario.) GWENDOLEN.—(examinando con atención el diario con las gafas puestas) Es verdaderamente rarísimo, pues me suplicó que fuese su esposa ayer por la tarde, a las cinco y media. Si deseas comprobar el hecho, hazlo, te lo imploro. (Saca su propio diario y añade): Siempre que viajo llevo mi diario. Debe una llevar siempre algo sensacional para leer en el tren. Querida Cecilia, me daría mucha pena que esta compleja situación te pudiera causar alguna desilusión, sin embargo, creo que tengo prioridad. CECILIA.—Mi apreciada Gwendolen, sentiría de una manera indescriptible el haberte causado cualquier angustia mental o física, sin embargo, es mi obligación precisar que, desde que Ernesto se te declaró, ha cambiado rotundamente de opinión. GWENDOLEN.—(con aire meditabundo) Si ese desventurado muchacho se ha dejado atrapar por la trampa de alguna promesa absurda, consideraré que es mi obligación librarle de ella sin demora y con mano firme. CECILIA.—(abstraída y apenada) Cualquier enredo en el que se haya inmiscuido mí adorado Ernesto, jamás se lo recriminaré después que nos hayamos casado. GWENDOLEN.—¿Se refiere a mi, señorita Cardew, como a un enredo? Es usted muy atrevida. En ocasiones como ésta, es más que un deber moral el decir lo que uno piensa. Se convierte en un placer. CECILIA.—¿Insinúa, señorita Fairfax, que mediante un ardid yo he atrapado al señor Ernesto para que se declarase? ¿Cómo osa decir eso? No es éste el momento de proceder con fingida cortesía. Cuando veo un azadón, lo llamo azadón. GWENDOLEN.—(con sarcasmo) Me satisface decir que jamás he visto un azadón. Es evidente que nuestros círculos sociales son muy diferentes. Entra Merriman, seguido de un criado. Lleva una bandeja, un mantel y una mesita con el servicio. Cecilia está a punto de protestar. La aparición de los criados ejerce una influencia moderadora, bajo la cual ambas muchachas se revuelven coléricas. MERRIMAN.—¿Señorita, puedo servir el té aquí, como se acostumbra? CECILIA.—(severamente y con voz sosegada) Sí, como se acostumbra. Merriman comienza a desocupar la mesa y coloca el mantel. Una prolongada pausa. Cecilia y Gwendolen se miran rabiosamente la una a la oirá. GWENDOLEN.—¿Hay muchas excursiones interesantes por las cercanías, señorita Cardew? CECILIA.—¡Oh, sí! Muchas. Desde la cima de una de montañas más próximas uno puede ver cinco comarcas. GWENDOLEN.—¡Cinco comarcas! Dudo que eso me agrade mucho: odio Tas aglomeraciones. CECILIA.—(con dulzura) Supongo que es por eso por lo que vive en la ciudad… Gwendolen se muerde los labios y se golpea irritada el pie con la sombrilla. GWENDOLEN.—(observando a su alrededor) ¡Qué jardín tan bien cuidado, señorita Cardew! CECILIA.—Me complace que sea de su agrado, señorita Fairfax. GWENDOLEN.—No tenía idea de que hubiese flores en el campo. CECILIA.—Oh, las flores son tan comunes aquí, señorita Fairfax, como lo es la gente en la ciudad. GWENDOLEN.—Respecto a mí, no puedo entender cómo se las arregla alguien para vivir en el campo, si es que hay quien haga semejante cosa. Aborrezco el campo mortalmente. CECILIA.—A eso los periódicos lo llaman depresión agrícola, ¿no es verdad? Creo que en estos momentos, la nobleza está padeciendo mucho por este motivo. Es casi mía epidemia entre ellos, según me han comentado. ¿Puedo ofrecerle té, señorita Fairfax? GWENDOLEN.—(con depurada amabilidad) Gracias. (Aparte.) ¡Antipática muchacha! Sin embargo, ¡necesito tomar te! CECILIA.—(con dulzura) ¿Le pongo azúcar? GWENDOLEN.—(con arrogancia) No; se lo agradezco. El azúcar ya no está de moda. Cecilia la mira ínfima, toma las pinzas y pone cuatro terrones de azúcar en la taza. CECILIA.—(secamente) ¿Tarta o pan con mantequilla? GWENDOLEN.—(con indolencia) Pan con mantequilla, por favor. Las tartas ya casi no se ofrecen en las casas de las buenas familias. CECILIA.—(cortando una rebanada grande de tarta y colocándola en el plato) Pase usted esto a la señorita Fairfax. Merriman obedece y se retira con el sirviente. Gwendolen bebe el té y hace un gesto. Deja inmediatamente la taza, estira una mano hada el pan con mantequilla, lo observa advierte que es tarta. Se levanta encolerizada. GWENDOLEN.—Ha puesto muchos terrones de azúcar en mi té y, aunque le he pedido claramente pan con mantequilla, me ha servido tarta. Todo el mundo conoce la dulzura de mi carácter y la extraordinaria bondad de mi genio; san embargo, le advierto, señorita Cardew, que ha llegado demasiado lejos. CECILIA.—(poniéndose de pie) Para proteger a mi desdichado, honesto y confiado muchacho de las intrigas de cualquier otra muchacha, no existen límites que no franquearía. GWENDOLEN.—Desde el primer momento en que la vi sospeché de usted, y advertí que era usted hipócrita y maliciosa. Jamás me equivoco en mis juicios. Mi primera percepción ante la gente es invariablemente cierta. CECILIA.—Tengo la impresión, señorita Fairfax, que estoy abusando de su valioso tiempo. Sin duda alguna tendrá visitas del mismo género que realizar en la vecindad. Entra Jack. GWENDOLEN.—(al verle) ¡Ernesto! ¡Mi Ernesto! JACK.—¡Gwendolen! ¡Mi vida! (Va a besarla.) GWENDOLEN.—(retirándose) ¡Espera un momento! ¿Puedes aclararme si te has comprometido en matrimonio con esta joven dama. (Señala a Cecilia.) JACK.—(riendo) ¿Demi amada Cecilita! ¡Claro que no! ¿Quién puede haberte metido semejante idea raí tu hermosa cabecita? GWENDOLEN.—Agradezco tu respuesta, ahora ya puedes besarme. (Le ofrece su mejilla.) CECILIA.—(con exagerada dulzura) Ya sospechaba que debía de haber algún malentendido. El caballero cuyo brazo rodea en estos instantes su cintura es mi amado tutor, el señor John Worthing. GWENDOLEN.—¿Cómo ha dicho? CECILIA.—Que es mi tío Jack. GWENDOLEN.—(retrocediendo) ¡John! ¡Oh! Entra Algernon. CECILIA.—Aquí está Ernesto. ALGERNON.—(caminando directamente hacia Cecilia, sin reparar en los demás) ¡Mi amor! (Intentando besarla.) CECILIA.—(retirándose) ¡Espera un segundo, Ernesto! ¿Puedes aclararme sí estás comprometido en matrimonio con esta joven dama? ALGERNON.—(mirando a su alrededor) ¿Cuál señorita? ¡Por Dios! ¡Gwendolen! CECILIA.—¡Sí, por Dios! Gwendolen, quiero decir, con Gwendolen. ALGERNON.—(riendo) ¡Claro que no lo estoy! ¿Quién puede haberte metido semejante idea en tu hermosa cabecita? CECILIA.—(ofreciéndole su mejilla para que se la besé) Puedes besarme. (Algernon la besa.) GWENDOLEN.—Ya sospechaba que debía de haber una mala interpretación, señorita Cardew. El caballero que le acaba de besar es mi primo, el señor Algernon Moncrieff. CECILIA.—(separándose de Algernon) ¿Algemon Moncrieff? ¡Oh! (Las dos muchachas se dirigen la una hacia la otra y se toman mutuamente de la cintura como para protegerse.) ¿Te llamas Algernon? ALGERNON.—Debo aceptarlo. CECILIA.—¡Oh! GWENDOLEN.—¿Es realmente John tu nombre? JACK.—(con mucho orgullo) Podría negarlo si quisiera. Podría negarlo todo si se me antojase. Pero mi nombre ciertamente es John. Y John he sido durante muchos años. CECILIA.—(a Gwendolen) Ambas hemos sido engañadas vulgarmente. GWENDOLEN.—¡Mi desdichada Cecilia, ofendida! CECILIA.—¡Mi apreciada Gwendolen, agraviada! GWENDOLEN.—(lentamente y con frivolidad) Me llamarás hermana, ¿verdad? (Se abrazan, Jack y Algernon susurran algo mientras pasean de un lado hacia otro.) CECILIA.—(con cierta alegría) Únicamente hay una duda que me encantaría que me aclarara mi tutor. GWENDOLEN.—¡Estupenda idea! Señor Worthing, hay precisamente una pregunta que desearía que me concediese hacerle: ¿dónde se encuentra su hermano Ernesto? Ambas le hemos dado palabra de matrimonio; así es que tiene cierta importancia para nosotras saber dónde está en la actualidad su hermano Ernesto. JACK.—(pausadamente y titubeando) Gwendolen… Cecilia… Es muy lamentable para mí verme forzado a decir la verdad. Esta es la primera vez en mi vida en la que he sido expuesto a esta situación tan lamentable, soy demasiado inexperto en hacer algo de éste estilo. Pero les diré con toda sinceridad, que yo no tengo ningún hermano Ernesto. No tengo ningún hermano, en absoluto. No lo he tenido en mi vida y no tengo la más mínima intención de tener uno en lo futuro. CECILIA.—(atónita) ¿Qué no tiene ningún hermano, en absoluto? JACK.—¡Ninguno! GWENDOLEN.—(con severidad) ¿Jamás has tenido ningún hermano, de ningún tipo? JACK.—(con delectación) Jamás, de ninguna clase. GWENDOLEN.—Temo, Cecilia, que está lo suficientemente claro que no estamos comprometidas con nadie. CECILIA.—No es una situación muy placentera para una muchacha encontrarse súbitamente así. ¿No es verdad? GWENDOLEN.—Vamos a casa Dudo que se atrevan a seguimos hasta allí. CECILIA.—No. ¡Son tan cobardes los hombres!… Se encaminan hacia la casa de forma altiva. JACK.—Y a este horrendo enredo es lo que tú llamas bunburismo, ¿no es verdad? ALGERNON.—En efecto, y un bunburineo completamente maravilloso. El más maravilloso que jamás haya experimentado. JACK.—Bueno; pues no tienes el menor derecho a bunburizar aquí. ALGERNON.—Eso es inadmisible. Uno tiene el derecho a bunburizar en el sitio que desee. Incluso los bunburistas más serios lo saben. JACK.—¡Bunburista serio! ¡Por Dios! ALGERNON.—Bueno, uno debe ser serio con algo, si uno quiere tener algo de diversión en su vida. A mí se me ocurre ser serio en lo tocante al bunburismo. No tengo ni la más remota idea de lo que haces tú en serio. AI menos, eso me imagino. ¡Tu carácter es tan ridículo!… JACK.—La única pequeña satisfacción que me queda en todo este infausto asunto es que tu amigo Bunbury está bastante explotado. Dudo que puedas correr al campo tan a menudo como acostumbrabas hacerlo, mi estimado Algy. Eso está muy bien. ALGERNON.—Tu hermano está también un poco decaído, ¿no es verdad, apreciado Jack? No podrás escabullirte a Londres con tanta frecuencia como solías. Y eso no está mal tampoco. JACK.—Respecto a tu comportamiento con la señorita Cardew, es mi obligación decirte que engañar a una dulce, sencilla e inocente muchacha es imperdonable. Eso sin tener en cuenta para nada que es mi pupila. ALGERNON.—No veo justificación posible para ti luego de haber engañado a una muchacha tan distinguida, perspicaz y experimentada, como la señorita Fairfax. Y eso sin considerar que es mi prima. JACK.—Lo único que deseaba era casarme con Gwendolen. La amo. ALGERNON.—Está bien, yo deseaba únicamente casarme con Cecilia. La adoro. JACK.—Tienes pocas probabilidades de casarte con la señorita Cardew. ALGERNON.—Jack, dudo que haya alguna posibilidad de que te puedas enlazar con la señorita Fairfax. JACK.—Despreocúpate, Algy, eso no te importa. ALGERNON.—Si me importara no hablaría de ello. (Comienza a comer panecillos.) Es muy vulgar hablar de los asuntos propios. Únicamente los corredores de Bolsa lo hacen, y sólo en sus banquetes oficiales. JACK.—No me explico cómo puedes estar ahí sentado, comiendo serenamente panecillos, cuando nos encontramos en este aprieto tan terrible. Me pareces totalmente inhumano. ALGERNON.—Está bien; no puedo comer panecillos atragantándome. Me mancharía los puños con la mantequilla, con toda seguridad. Hay que comer panecillos sosegadamente. Es la única manera de comerlos. JACK.—Repito: es totalmente inhumano comer panecillos de cualquier manera, en las circunstancias actuales. ALGERNON.—Cuando me agobia un problema, comer es lo único que me serena. En efecto, cuando me abruma un verdadero apuro todos los que me conocen íntimamente podrán decirte que me niego a todo, menos a comer y a beber. En este mismo momento como panecillos porque soy muy desdichado. Además, porque me gustan especialmente estos panecillos. (Se levanta) JACK.—(poniéndose en pie también) Bueno, pero ésa no es razón para que te los comas de esa manera tan voraz. (Le quita los panecillos a Algernon) ALGERNON.—(ofreciéndole la tarta para el té) Desearía que comieras la tarta en lugar de los panecillos. La tarta no me gusta. JACK.—Pero, ¡por Dios!, supongo que podrá uno comerse sus panecillos en su jardín. ALGERNON.—Pero acabas de afirmar que es completamente inhumano comer panecillos. JACK.—He dicho que lo era de tu parte, en estas circunstancias. Eso es algo muy distinto. ALGERNON.—Puede ser. Sin embargo, los panecillos son siempre lo mismo. (Le arrebata a Jack el plato de los panecillos.) JACK.—Algy, ¿cuándo vas a tener la bondad de marcharte? ALGERNON.—Es absurdo que desees que me marche sin cenar. Jamás me retiro sin comer. Nadie lo hace, salvo los vegetarianos y sus semejantes. Además, hace unos minutos hablé con el doctor Chasuble para que me bautice a las seis menos quince, con el nombre de Ernesto. JACK.—Mi apreciado amigo, cuanto antes renuncies a esa locura, mejor. Esta mañana acordé con el doctor Chasuble que me bautice a las cinco y media, y, lógicamente, con el nombre de Ernesto. Gwendolen lo quería así. No podemos ser bautizados los dos con el nombre de Ernesto. Es ridículo. Además, tengo todo el derecho de bautizarme si quiero. No hay la menor prueba de que me haya bautizado nadie. Creo muy posible que nunca me hayan bautizado, y así lo piensa también el doctor Chasuble. Tu caso es totalmente diferente. A ti sí te bautizaron. ALGERNON.—Es verdad, pero hace años que no me bautizo. JACK.—Tienes razón, sin embargo, te han bautizado, y eso es lo que cuenta. ALGERNON.—Así es. Por eso sé que mi constitución puede soportarlo. Si no estás totalmente seguro de haber sido bautizado anteriormente, debo decir que creo que hacerlo ahora es muy peligroso para ti. Podría hacerte daño. No debes olvidar que una persona íntimamente relacionada contigo ha estado a punto de morir esta semana en París a causa de un severo enfriamiento. JACK.—Es verdad, pero recuerda que tú me aseguraste que un severo enfriamiento no es hereditario. ALGERNON.—Por lo general, no, ya lo sé; sin embargo, ahora me atrevo a afirmar que sí lo es. La ciencia está siempre alcanzando asombrosos progresos. JACK.—(tomando el plato con los panecillos) Oh, eso es una torpeza, siempre dices torpezas. ALGERNON.—¡Jack, estás comiendo los panecillos otra vez! Por favor déjalos. Solamente quedan dos. (Los toma.) Ya te he dicho que me gustaban especialmente los panecillos. JACK.—Y yo aborrezco la tarta. ALGERNON.—Entonces, ¿por qué diablos permites que sirvan tarta a tus invitados? ¡Qué ideas tienes sobre la hospitalidad! JACK.—¡Algy! Ya te he pedido que te marches. No quiero que permanezcas más tiempo aquí. ¿Por qué no te marchas? ALGERNON.—¡Todavía no he acabado de tomar mi té! Además, aún queda un panecillo. Jack lanza un gruñido y se desploma en un sillón. Algernon continúa comiendo. ACTO TERCERO Salita íntima de la casa Manor. Gwendolen y Cecilia se asoman a la ventana, miran hacia el jardín. GWENDOLEN.—El hecho de no habernos seguido al instante aquí, como cualquiera hubiera hecho, muestra, a mi juicio, que aún les queda algún sentimiento de vergüenza. CECILIA.—Han estado comiendo panecillos, eso demuestra que están arrepentidos. GWENDOLEN.—(después de una pausa) Parece que no se dan cuenta de que estamos aquí. ¿Podrías toser? CECILIA.—No puedo, no tengo ganas. GWENDOLEN.—Nos están mirando. ¡Qué insolencia! CECILIA.—Se aproximan. Eso sí que es muy atrevido de su parte. GWENDOLEN.—Guardemos un silencio dignificante. CECILIA.—De acuerdo. Es lo único que podemos hacer en este momento. Entra Jack, lo sigue Algernon. Silban una canción popular terrible, de una ópera inglesa. GWENDOLEN.—Este silencio dignificante parece producir un resultado lamentable. CECILIA.—De lo más lamentable. GWENDOLEN.—Pero no seremos nosotras las primeras en hablar. CECILIA.—Claro que no. GWENDOLEN.—Señor Worthing, tengo que preguntarle algo muy concreto. De su respuesta dependen muchas cosas. CECILIA.—Gwendolen, es usted de una sensatez inestimable. Señor Moncrieff, le suplico que me aclare por qué quiso hacerse pasar por el hermano de mi tutor. ALGERNON.—Para poder verla a usted. CECILIA.—(a Gwendolen) Me parece una explicación sumamente satisfactoria, ¿no es así? GWENDOLEN.—Sí, querida, si aceptas en creerle. CECILIA.—Pienso que miente; sin embargo, eso no influye para nada en la asombrosa belleza de su respuesta. GWENDOLEN.—Es verdad. En cuestiones de gran importancia, el estilo, y no la franqueza, es lo esencial. Señor Worthing, ¿cómo va a explicarme su falsa afirmación de que tenía un hermano? ¿Lo hizo para tener la oportunidad de viajar a Londres a verme lo más a menudo posible? JACK.—¿Puede dudarlo, señorita Fairfax? GWENDOLEN.—Serios motivos me hacen dudarlo. Sin embargo, pienso hacerlos desaparecer. No es momento para la desconfianza a la alemana. (Caminando hacia Cecilia.) Sus explicaciones parecen totalmente satisfactorias, sobre todo la del señor Worthing. Y, a mi juicio, me parece que llevan el sello de la verdad. CECILIA.—Estoy más satisfecha con lo que ha dicho el señor Moncrieff. Sólo su voz inspira una absoluta confianza. GWENDOLEN.—Entonces, ¿piensas que deberíamos perdonarlos? CECILIA.—Sí. GWENDOLEN.—¿Verdad que sí? Yo ya he perdonado. Están en juego principios que no se pueden abandonar. ¿Quién de nosotras debe decírselos? No es una tarea agradable. CECILIA.—¿Podríamos decírselos, las dos al mismo tiempo? GWENDOLEN.—¡Excelente idea! Siempre hablo a la vez que otras personas. ¿Quieres que te marque el paso? CECILIA.—Sí. Gwendolen marca el compás levantando el dedo. GWENDOLEN y CECILIA. —(hablando a la vez) Sus nombres de pila siguen siendo una barrera infranqueable. ¡Esto es todo! ALGERNON y JACK.—(hablando también a la vez) ¿Nuestros nombres de pila? ¿No hay otro inconveniente? ¡No se preocupen, nos bautizaremos por la tarde de hoy! GWENDOLEN.—(a Jack) ¿Está dispuesto a hacer esa terrible cosa para agradarme? JACK.—Estoy decidido. CECILIA.—(a Algernon) Y, por complacerme, ¿estás preparado a enfrentar esa tremenda experiencia? ALGERNON.—La enfrentaré. GWENDOLEN.—¡Qué absurdo es hablar de la igualdad de sexos! Cuando se trata del sacrificio de sí mismo, los hombres van infinitamente más lejos que nosotras. JACK.—Lo estamos. (Estrecha la mano a Algernon.) CECILIA.—Tienen ellos momentos de valor físico que nosotras desconocemos en absoluto. GWENDOLEN.—(a Jack) ¡Mi vida! ALGERNON.—(a Cecilia) ¡Mi amor! Caen las unas en los brazos de otros. Aparece Merriman. Al ver la situación, tose muy fuerte. MERRIMAN.—¡Ejem! ¡LadyBracknell! JACK.—¡Santo Dios! ¡Ejem! Entra lady Bracknell. Las parejas se separan asustadas. Sale Merriman. LADY BRACKNELL.— ¡Gwendolen! ¿Qué sucede aquí? GWENDOLEN.—Pues, sencillamente, que me he comprometido con el señor Worthing, mamá. LADY BRACKNELL.—Acércate. Siéntate. Siéntate al instante. La vacilación, sea la que fuere, es señal de decadencia mental en los jóvenes y de debilidad física en los viejos. (Volviéndose hacia Jack) Informada de la súbita huida de mi hija por su fiel sirvienta, cuya confianza he comprado por medio de unos billetes, la he seguido inmediatamente, tomando un tren de mercancías. Su infeliz padre está, me alegra decirle, bajo la creencia de que está atendiendo una clase más larga de lo habitual en la universidad en un proyecto sobre la influencia del ingreso permanente de la intención. Me propongo no desengañarle. Realmente, nunca le he desengañado en ninguna cuestión. Lo considero un error. Sin embargo, comprenderá usted perfectamente, como es natural, que toda comunicación entre usted y mi hija debe cesar terminantemente desde ahora mismo. Sobre ese punto, como, por supuesto, sobre todos los puntos, soy inflexible. JACK.—¡Me he comprometido a contraer matrimonio con Gwendolen, lady Bracknell! LADY BRACKNELL.—Eso no importa, caballero. Y ahora, en lo que se refiere a Algernon… ¡Algernon! ALGERNON.—¿Qué, tía Augusta? LADY BRACKNELL.—¿Puedes decirme si en esta casa vive tu enfermizo amigo el señor Bunbury? ALGERNON.—(tartamudeando) ¡Oh, no! Bunbury no vive aquí; Bunbury está no sé… dónde… en este momento. Realmente, Bunbury ha fallecido. LADY BRACKNELL.—¡Muerto! ¿Y cuándo murió el señor Bunbury? Su muerte ha debido de ser muy súbita. ALGERNON.—(con alegría) ¡Oh! Esta tarde le he matado… Digo, el desdichado Bunbury murió esta tarde. LADY BRACKNELL.—¿Y de qué murió? ALGERNON.—¿Quién, Bunbury? ¡Oh! Estalló por completo. LADY BRACKNELL.—¿Que estalló? ¿Fue víctima de un atentado revolucionario? No sabía yo que el señor Bunbury estuviese interesado por la legislación social. Si así era, recibió un merecido castigo por su morbosidad. ALGERNON.—Adorada tía Augusta, he tratado de decir que le descubrieron. Es decir… que los médicos descubrieron que Bunbury no podía vivir…, y Bunbury murió, por lo tanto. LADY BRACKNELL.—Parece ser que tuvo una gran confianza en la opinión de sus médicos. No obstante, me da mucha alegría que resolviese, por último, adoptar una regla de decisiva conducta por prescripción facultativa, Y ahora que estamos ya libres de ese señor Bunbury, ¿puedo preguntarle, señor Worthing, quién es ésa personita cuya mano sostiene mi sobrino Algernon de una manera que me parece totalmente inútil? JACK.—Esa personita es la señorita Cecilia Cardew, mi pupila. Lady Bracknell saluda con indiferencia a Cecilia. ALGERNON.—Tía Augusta, me he comprometido con la señorita Cecilia. LADY BRACKNELL.—¿Me lo quieres repetir por favor? CECILIA.—El señor Moncrieff y yo planéamos casarnos, lady Bracknell. LADY BRACKNELL. —(estremeciéndose, y, caminando hacia el sofá, se sienta) Desconozco si el aire de esta comarca de Hertford tendrá algo particularmente excitante; sin embargo, el número de promesas matrimoniales en actividad me parece que supera ampliamente el término medio suministrado por las estadísticas del gobierno nuestro, pienso que algunas preguntas preliminares por mi parte no serían inútiles. Señor Worthing, ¿tiene algo que ver la señorita Cardew con cualquiera de las grandes estaciones de ferrocarril londinense? Le pregunto a título de información solamente. Hasta ayer no tema yo idea de que hubiese familias o personas que descendiesen de una estación de término. Jack enfurece, pero se contiene. JACK.—(con voz clara y fría) La señorita Cardew es nieta del difunto señor Thomas Cardew, Belgravia Square, 149, Londres, S.O.; dueño de la finca Gervase Park, en Dorking, condado de Surrey, y del Sporran, en el condado de Fife, línea del Norte. LADY BRACKNELL.—Eso parece muy satisfactorio. Tres señas distintas inspiran siempre confianza hasta a los comerciantes. Sin embargo, ¿qué pruebas tengo yo de su legitimidad? JACK.—Conservo celosamente los anuarios de señas de aquella época. Los pongo a su disposición, por si quiere revisarlos, lady Bracknell. LADY BRACKNELL.—(con inclemencia) He advertido errores increíbles en esa publicación. JACK.—Los abogados y procuradores de la familia de la señorita Cardew son los señores Markby, Markby y Markby. LADY BRACKNELL.—¿Markby, Markby y Markby?… Una razón social muy respetada en su profesión. Además, he escuchado comentar que alguno de esos señores Markby asistía raramente a los banquetes oficiales. Hasta ahora todo eso me tranquiliza JACK.—(sumamente indignado) ¡Cuánta clemencia por su parte, lady Bracknell! También conservo, y le placerá saberlo, la partida de nacimiento de la señorita Cardew, su fe de bautismo y sus certificados de tos ferina, empadronamiento, vacunación, confirmación y sarampión, documentos tanto alemanes como ingleses. LADY BRACKNELL.—¡Ah! Una vida colmada de incidentes, por lo que veo; aunque quizá demasiado apasionante para una muchacha tan joven. Soy enemiga de las experiencias prematuras. (Se pone en pie y observa la hora en su reloj.) ¡Gwedolen! Ya casi nos marchamos: no podemos perder ni un momento. Y, aunque sea por pura formula, señor Worthing, quisiera preguntarle si la señorita Cardew posee alguna hacienda. JACK.—Oh! Alrededor de ciento treinta mil libras esterlinas en papel de Estado. Que Dios la acompañe, lady Bracknell. Me alegra mucho haberla saludado. LADY BRACKNELL.—(sentándose nuevamente) Permítame un segundo, señor Worthing. ¡Ciento treinta mil libras! ¡Y en papel del Estado! La señorita Canievr me parece una muchacha muy seductora, ahora que la miro bien. En la actualidad, pocas muchachas tienen atributos reámeme sólidos. de esos atributos que persisten y se mejoran con el tiempo. Vivimos, siento tener que decirlo, en una época de cosas superficiales. (A Cecilia) Aproxímese, querida. (Cecilia se acerca) ¡Hermosa muchachita! Su vestido es de una sencillez deplorable, y su cabello parece tal como lo hizo la Naturaleza. Sin embargo, podemos perfeccionarlo en seguida. Una doncella francesa, totalmente experta lograra resultados asombrosos en brevísimo tiempo. Recuerdo que recomendé una a la joven lady Lancing, y tres meses después no la conocía ni su propio marido. JACK.—Y pasadas seis meses, no la conocía nadie. LADY BRACKNELL.—(mira furiosa a Jack durante unos segundos. Después dirige una sonrisa estudiada a Cecilia) Vuélvase por favor, encantadora amiguíta. (Cecilia da una vuelta completa.) Sí, lo que yo imaginaba en absoluto. Hay varias posibilidades mundanas en su perfil. Los dos puntos flacos de nuestra época son su falta de principios y su falta de perfil. Levante usted un poco la barbilla, querida. El estilo depende en gran parte de la manera de llevar la barbilla. Se lleva en este momento muy alta. ¡Algernon! ALGERNON.—¿Qué, tía Aurista? LADY BRACKNELL.—Hay varias posibilidades mundanas en el perfil de la señorita Cardew. ALGERNON.—Cecilia es la muchacha más inteligente, simpática y bella hay en todo el mundo. Yo no doy dos céntimos por esas posibilidades mundanas. LADY BRACKNELL.—No agravies a la sociedad. Algernon. Eso lo hacen únicamente las personas que no pueden pertenecer a ella. (A Cecilia.) Sabrá usted, como es lógico, pequeña amiga, que Algernon no cuenta más que con sus deudas. Sin embargo, yo no consiento los matrimonios por interés. Cuando me casé con lord Bracknell no tenía yo la menor fortuna. Empero, ni en sueños acepté por un instante que eso pudiera ser un obstáculo en mí camino. Bueno: supongo que tendré que dar mi consentimiento. ALGERNON.—Se lo agradezco, tía Augusta. LADY BRACKNELL.—¡Cecilia, puede besarme! CECILIA.—(besándola) Le estoy muy agradecida, lady Bracknell. LADY BRACKNELL.—En lo sucesivo, también puede llamarme tía Augusta. CECILIA.—Gracias, nuevamente, tía Augusta. LADY BRACKNELL.—Hablando con sinceridad, soy enemiga de las relaciones prolongadas, pues permiten que los novios descubran sus mutuos caracteres antes de casarse, lo cual no es conveniente. JACK.—Disculpe que la interrumpa, lady Bracknell, pero no hay que pensar en esa boda. Soy tutor de la señorita Cardew, y ella no puede casarse sin mi aprobación hasta que sea mayor de edad. Y me niego rotundamente a aceptarlo. LADY BRACKNELL.—¿Y puedo preguntarle por qué motivos? Algernon es un excelente pretendiente, y aun osaré decir que fastuosamente aceptable. No tiene nada; sin embargo, luce mucho. ¿Qué más puede ambicionarse? JACK.—Discúlpeme que le tenga que hablar con franqueza. ladyvBracknell, pero es que a mí no me agrada en absoluto el carácter de su sobrino. Sospecho que es un mentiroso. Algernon y Cecilia le miran con furioso asombro. LADY BRACKNELL.—¡Mentiroso! ¿Mi sobrino Algernon? ¡Increíble! Él estudió en Oxford. JACK.—Temo que no sea posible abrigar la menor duda acerca de esa aseveración. Esta tarde, durante mi ausencia temporal de aquí, y encontrándome en Londres para conciliar un importante asunto de Dovela, logró entrar en mi casa simulando ser mi hermano. Y al abrigo de un nombre falso se ha bebido, según acaba de notificarme mi mayordomo, toda una botella de un litro de mí PemerJouet Brut, del ochenta y nueve; un vino que yo reservaba para acontecimientos especiales. Prosiguiendo con su deshonrosa impostura, ha logrado durante la tarde, enajenarme el precio de mi única pupila. Posteriormente se ha quedado a tomar el té, devorando hasta el último panecillo. Y lo que hace su comportamiento más intolerable aún es que sabía perfectamente desde el principio que yo no tengo ningún hermano, que no lo he tenido nunca y que no pienso tenerlo de ninguna clase. Así se lo dije tajantemente ayer mismo por la tarde. LADY BRACKNELL.—¡Ejem! Señor Worthing, después de madura reflexión he decidido no hacer caso en absoluto del comportamiento de mi sobrino con usted. JACK.—Eso muestra una gran bondad en usted, lady Bracknell. Mi decisión es, sin embargo, inapelable. No daré el consentimiento. LADY BRACKNELL.—(a Cecilia) Acérquese usted, pequeña amiga. (Cecilia se aproxima.) ¿Qué edad tiene, querida? CECILIA.—No más de dieciocho años; pero confieso que veinte cuando asisto a alguna velada. LADY BRACKNELL.—Hace usted bien al realizar esa leve alteración. En verdad, una mujer jamás debe decir su edad real. Eso parece tan calculador… (Como meditando.) Dieciocho años, pero confesando veinte en las veladas. Está bien; falta poco para que llegue a la mayoría de edad y esté libre de las restricciones de la tutela. Así es que no creo que el consentimiento de su tutor sea, después de todo, una cuestión de gran importancia JACK.—Discúlpeme, lady Bracknell, que la interrumpa nuevamente; pero es necesario decirle que, según las cláusulas del testamento de su abuelo, la señorita Cardew no llegará a ser mayor de edad, legalmente, hasta los treinta y cinco años. LADY BRACKNELL.—Eso sí me parece una seria objeción. Treinta y cinco años es una edad muy atractiva. La sociedad londinense está llena de damas de elevadísima casta que, por su propia elección, se han quedado en los treinta y cinco. Lady Dumbleton es un caso de éstos. Que yo sepa, ha tenido treinta y cinco años desde que cumplió los cuarenta, hace ya muchos años. No veo razón alguna para que nuestra querida Cecilia no esté más atractiva aún a la edad susodicha que lo está actualmente. Y mientras tanto, sus bienes habrán aumentado considerablemente. CECILIA.—Algy, ¿me esperaría hasta que cumpla yo treinta y cinco años? ALGERNON.—Sabe perfectamente que sí, Cecilia. CECILIA.—Sí; lo sabía instintivamente; sin embargo, no podría esperar tanto tiempo. Odio esperar a cualquiera, aunque sólo sea cinco minutos. Me enfurece. Sé que no soy puntual; pero me gusta la puntualidad en los demás, por lo tanto, no hay ni qué pensar en que yo espere, aunque sea para casarme. ALGERNON.—Entonces ¿qué vamos a hacer, Cecilia? CECILIA.—No lo sé, señor Moncrieff. LADY BRACKNELL.—Mi estimado señor Worthing, como la señorita Cardew declara terminantemente que no podría esperar hasta los treinta y cinco (advertencia que, lo confieso, me parece mostrar un carácter algo impaciente), yo le suplicaría que meditase de nuevo su determinación. JACK.—¡Pero, mi querida lady Bracknell, si el asunto está por completo entre sus manos! En el momento en que usted dé el consentimiento para mi boda con Gwendolen, yo aprobaré gustoso el enlace de su sobrino con mi pupila. LADY BRACKNELL. —(levantándose con altanería) Debía usted saber perfectamente que no hay ni que pensar en su propuesta. JACK.—Entonces, un celibato apasionado es lo que podemos esperar todos nosotros en lo futuro. LADY BRACKNELL.—No es ése el destino que le reservo a Gwendolen. Algernon, como es natural, puede escoger por sí mismo. (Saca su reloj.) Vamos, queridas. (Gwendolen se levanta.) Hemos perdido ya cinco trenes o seis. Si perdemos otro, nos exponemos a toda clase de comentarios en el andén. Entra el doctor Chasuble. CHASUBLE.—Todo está listo para los bautizos. LADY BRACKNELL.—¿Para qué bautizos, doctor? ¿Esas ceremonias no serán prematuras? CHASUBLE.—(sutilmente asombrado y señalando a Jack y Algernon) Estos señores han expresado el deseo de ser bautizados inmediatamente. LADY BRACKNELL.—¿A su edad? ¡El propósito es ridículo e impío! Algernon, no quiero que te bautices. Evítame el disgusto de escuchar tales excesos. Lord Bracknell se enfadará muchísimo si se enterara que derrochas de esa manera tu tiempo y tu dinero. CHASUBLE.—¿Eso quiere decir que se suspenden los bautizos programados para esta tarde? JACK.—Tal como se encuentran las cosas en la actualidad, no creo que sea una práctica valiosa para ninguno de nosotros, doctor Chasuble, CHASUBLE.—Señor Worthing, me avergüenza mucho escucharle semejante opinión, la cual considero muy propia de los anabaptistas, cuyos juicios he impugnado totalmente en cuatro de mis sermones inéditos. Sin embargo, como la disposición de su ánimo en este momento me parece particularmente profana, regresaré a la iglesia inmediatamente. Además, acaba de decirme el encargado del cepillo eclesiástico que hace hora y media que me está esperando la señorita Prism en la sacristía. LADY BRACKNELL.—¡Señorita Prism! ¿Le he oído mencionar a la señorita Prism? CHASUBLE.—Sí, lady Bracknell. En unos minutos me reuniré con ella. LADY BRACKNELL.—Le suplico que me permita que lo detenga por un momento. Es un asunto que puede ser de vital importancia para lord Bracknell y para mí. ¿Es esta señorita Prism una mujer de apariencia repugnante, confusamente relacionada con la educación? CHASUBLE.—(con cierta indignación) Es una dama de las más cultas y la imagen misma de la decencia. LADY BRACKNELL.—Es, sin duda alguna, la misma persona. ¿Puede decirme qué situación ocupa en casa de usted? CHASUBLE.—(con severidad) Soy célibe, señora. JACK.—Lady Bracknell, la señorita Prism es, desde hace tres años, la distinguida institutriz y la compañera imponderable de la señorita Cardew. LADY BRACKNELL.—Por lo que estoy escuchando, debo verla en el acto. Ordenen que vayan a buscarla. CHASUBLE.—(mirando hacia fuera) Aquí se acerca; ya llega. Entra la señorita Prism apresuradamente. SEÑORITA PRISM.—Mi querido canónigo, me comunicaron que me esperaba usted en la sacristía. Le he aguardado allí durante una hora y tres cuartos. (Súbitamente se percata de que lady Bracknell la está mirando de una manera cruel. La señórita Prism se vuelve pálida y se aterra. Mira con ansiedad a su alrededor como queriendo huir.) LADY BRACKNELL.—(con la voz rígida de un juez) ¡Prism! (La señorita Prism inclina su cabeza avergonzada.) ¡Venga aquí, Prism! (La señorita Prism se acerca con aire humilde.) ¡Prism! ¿Dónde está ese bebé? (Asombro general. El canónigo retrocede aterrado. Algernon y Jack simulan querer evitar, con nerviosidad, que Cecilia y Gwendolen escuchen los detalles de su terrible escándalo público.) Hace ya veinticinco años, Prism, que salió usted de casa de lord Bracknell, calle de Upper Grosvenor, número ciento cuatro, al cuidado de un cochecillo que contenía una criatura recién nacida, del sexo masculino. Jamás volvió. Una semana después, luego de minuciosas investigaciones de la policía, el cochecito fue hallado a medianoche, solo, en una esquina de Bayswater. Contenía el manuscrito de una novela en tres tomos de un sentimentalismo más irritante que el acostumbrado. (La señorita Prism se estremece con indignación involuntaria.) Sin embargo, el bebé no estaba allí. (Todos observan a la señorita Prism.) ¡Prism! ¿Dónde está el niño? (Pausa.) SEÑORITA PRISM.—Lady Bracknell, acepto con vergüenza que no lo sé. ¡Qué mas quisiera yo saberlo! Los auténticos hechos del caso son éstos: La mañana del día que usted ha citado, día que permanece grabado con letras de fuego en mi mente, me dispuse, como de costumbre, a sacar al niño de paseo en su cochecillo. También llevaba un estropeado y amplio saco de viaje en el que tenía el propósito de guardar el manuscrito de una obra de ficción que había escrito durante las escasas horas de ocio de que disponía. En un momento de distracción mental que no podré perdonarme jamás, coloqué el manuscrito en el cochecillo y metí al niño en el saco de viaje. JACK.—(que escuchaba con atención) Pero, ¿en dónde depositó usted el saco de viaje? SEÑORITA PRISM.—Le suplico que no me lo pregunte, señor Worthing. JACK.—Señorita Prism, éste es un asunto muy importante para mí. Insisto en saber a dónde llevó usted el saco de viaje que contenía a aquel infante. SEÑORITA PRISM.—Lo dejé en el guardarropa de una de las estaciones de tren más grandes de Londres. JACK.—¿A qué estación se refiere? SEÑORITA PRISM. —(completamente angustiada) En la estación Victoria, Línea Brighton. (Se hunde en su silla.) JACK.—Con su permiso, tengo que retirarme unos minutos a mi habitación. Gwendolen, espérame aquí. GWENDOLEN.—Si no tardas demasiado, te esperaré aquí toda mi vida. Sale Jack muy excitado. CHASUBLE.—¿Qué cree que pueda significar todo esto, lady Bracknell? LADY BRACKNELL.—No me atrevo a sospecharlo, doctor Chasuble. No necesito decirle que en las familias de elevada posición, las extrañas coincidencias no deben ocurrir. Sin embargo, casi nunca se respeta esta regla Se escucha ruido encima de sus cabezas, como si alguien estuviera tirando baúles. Todos miran hacía acriba. CECILIA.—Parece que el tío Jack está sumamente agitado. CHASUBLE.—Su tutor tiene un carácter muy impresionable. LADY BRACKNELL.—Ese ruido me molesta mucho. Por el fragor parece como si hubiese hallado un argumento. Aborrezco los argumentos, de cualquier clase que sean. Son siempre vulgares, y muchas veces convincentes. CHASUBLE.—(mirando hacia arriba) Ha cesado. Los ruidos aumentan. LADY BRACKNELL.—Desearía que llegase a alguna conclusión. GWENDOLEN.—Esta incertidumbre es espantosa. Ojalá que no dure. Entra Jack con un saco de viaje de cuero negro. JACK(abalanzándose hacía la señorita Prism).— ¿Es éste el saco de viaje, señorita Prism? Revíselo concienzudamente antes de decir una sola palabra La felicidad de más de una vida depende de su respuesta. SEÑORITA PRISM. —(tranquilamente) Creo que es el mío. Sí, aquí está la rozadura que sufrió cuando volcó el coche en la callé de Gower en días juveniles y venturosos. Aquí en el fono está la mancha causada por la explosión de un termo para bebidas, incidente ocurrido en Leamington. Y aquí, en la cerradura, están mis iniciales. No recordaba ya que las había hecho grabar aquí por capricho. Este saco es indiscutiblemente el mío. Me alegro muchísimo hallarlo tan repentinamente. Su extravíame ha ocasionado enormes disgustos durante todos estos años. JACK.—(con voz dramática) Señorita Prism, ha hallado algo más que ese saco de viaje. Yo era el niño que colocó dentro. SEÑORITA PRISM.—(asombrada) ¿Usted? JÁCK.—(estrechándola contra su pechó) ¡Sí…, madre! SEÑORITA PRISM. —(retrocediendo con desesperado asombro) ¡Señor Worthing! ¡Nunca me he casado! JACK.—¡Nunca se ha casado! No niego que es un golpe muy serio. Sin embargo, después de todo, ¿quién tiene derecho a tirar la piedra al que ha sufrido? ¿No puede el arrepentimiento borrar un acto de locura? ¿Por qué ha de haber una ley para los hombres y otra para las mujeres? Madre, yo la perdono a usted. (Intenta abrazarla nuevamente.) SEÑORITA PRISM.—(con mayor indignación) Señor Worthing, está usted equivocado. (Señalando a Lady Bracknell.) Ahí está la señora que puede decirle quién es usted en realidad. JACK.—(luego de hacer una breve pausa) Lady Bracknell, me da mucha vergüenza parecer indiscreto, sin embargo, ¿me podría hacer la caridad de revelarme quién soy? LADY BRACKNELL.—Temo que lo que le diga le desagrade totalmente. Usted es hijo de mi desdichada hermana mistress Moncrieff, y, por lo tanto, el hermano mayor de Algernon. JACK.—¡Hermano mayor de Algy! Entonces, después de todo, tengo un hermano. ¡Ya sospechaba que tenía un hermano!… Cecilia, ¿cómo pudiste dudar que tenía yo un hermano? (Cogiendo de la mano a Algernon.) Doctor Chasuble, mi infeliz hermano. Señorita Prism, mi desventurado hermano. Algy, joven insolente, tendrás que tratarme con mayor respeto en lo futuro. No te has comportado conmigo como un hermano en toda tu vida. ALGERNON.—Sí, chico, hasta hoy, lo admito. Yo lo hacía lo mejor que podía, aunque me faltaba práctica. Se estrechan la mano. GWENDOLEN.—(a Jack) ¡Mi señor! Pero, ¿quién es usted? ¿Cuál es su verdadero nombre de pila ahora que es usted otro? JACK.—Dios mío… Había olvidado absolutamente ese detalle. La decisión de usted acerca de mi nombre es invariable, ¿no? GWENDOLEN.—Yo no cambio jamás, salvo en mis afectos. CECILIA.—¡Qué idiosincrasia tan generosa la de usted, Gwendolen! JACK.—Entonces mejor será aclarar esta cuestión en seguida. Tía Augusta, un momento. En la época en que la señorita Prism me dejó en el saco de viaje, ¿había yo sido bautizado ya? LADY BRACKNELL.—Toda la pompa que el dinero puede comprar, incluyendo el bautismo, fue despilfarrado con usted por sus amados padres, ciegos de ternura. JACK.—¡Entonces ya estoy bautizado! Eso me ha quedado claro. Y ahora, ¿qué nombre me pusieron? Confiésemelo, aunque sea el más excéntrico. LADY BRACKNELL.—Como era el primogénito, lógico fue que le bautizaran con el nombre de su progenitor. JACK.—(un poco indignado) Estoy de acuerdo, sin embargo, ¿cuál era el nombre de pila de mi padre? LADY BRACKNELL. —(recapacitando) En este momento me es difícil recordar el nombre de pila del general. Era estrambótico, lo reconozco. Pero únicamente en sus últimos años. Y lo era a consecuencia del clima de la India, del matrimonio, de las indigestiones y de otras cosas parecidas. JACK.—¡Algy! ¿Puedes recordar cuál era el nombre de pila de nuestro padre? ALGERNON.—Jamás nos dirigimos la palabra. El murió antes de que yo cumpliera un año. JACK.—¿Tal vez su nombre aparezca en los Anuarios militares de aquella época, ¿verdad, tía Augusta? LADY BRACKNELL.—El general era un hombre pacífico en todo, menos en su vida familiar; sin embargo, tengo la certeza de que su nombre aparecerá en algún Anuario militar. JACK.—Aquí están los Anuarios militares de las últimas cuatro décadas. Estas encantadoras crónicas deberían haber constituido mi estudio constante. (Se lanza hacia un anaquel y arranca de él materialmente los libros.) M. Generales… Mallan, Maxbohm, Magley, ¡qué nombres más horrendos tienen!… Markby, Migsby, Mobbs, ¡Moncrieffi Teniente en mil ochocientos cuarenta. Capitán, Teniente-coronel, Coronel General en mil ochocientos sesenta y nueve, nombre de pila: Ernesto John. (Coloca el libro en su lugar con mucha serenidad y habla pausadamente.) ¿No le dije a usted siempre, Gwendolen, que mi nombre era Ernesto? Bueno, pues Ernesto soy, después de todo. Quiero decir que soy naturalmente Ernesto. LADY BRACKNELL.—En efecto, ahora me acuerdo que el general se llamaba Ernesto. Ya sospechaba que por alguna razón muy particular me era insoportable ese nombre. GWENDOLEN.—¡Ernesto! ¡Mi Ernesto! ¡Desde el principió advertí que no podías llamarte de otro modo! JACK.—Gwendolen, para un hombre es una cosa espantosa descubrir súbitamente que durante toda su vida no ha dicho más que la verdad. ¿Puedes perdonarme? GWENDOLEN.—Claro, porque tengo la certeza de que cambiarás. JACK.—¡Mi amor! CHASUBLE.—(a la señorita Prism) ¡Leticia! (La abraza.) SEÑORITA PRISM.—(emocionada) ¡Federico! ¡Por fin! ALGERNON.—¡Cecilia! (La abraza) ¡Por fin! JACK.—¡Gwendolen!(La abraza) ¡Por fin! LADY BRACKNELL.—Sobrino mío, temo que comienzas a dar señales de incultura. JACK.—Te equivocas, tía Augusta; acabo de percatarme por primera vez en mi vida de la vital importancia de llamarse Ernesto.