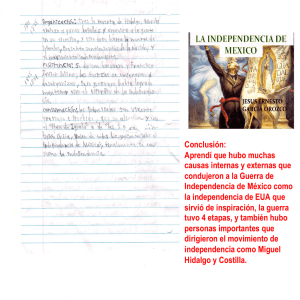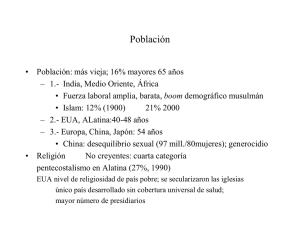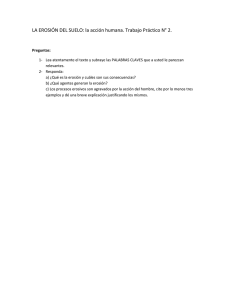ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL
Anuncio

ESFINTER URINARIO ARTIFICIAL Santiago de Compostela, enero de 2001 INF2001/01 Informe realizado en el marco del “ Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad y Consumo (Subsecretaría de Sanidad y Consumo) y el Instituto de Salud Carlos III para la evaluación y estudio de Técnicas y Procedimientos en las prestaciones del Sistema Nacional de Salud” . Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento Secretaría Xeral do Servicio Galego de Saúde (SERGAS) c/San Lázaro s/n 15781- Santiago de Compostela (A Coruña) Correo electrónico: [email protected] Avalia-T 1 Este documento es un Informe Técnico de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de Galicia. Subdirección Xeral de Planificación Sanitaria e Aseguramento. Secretaría Xeral do SERGAS. Servicio Galego de Saúde. Dirección: Estrella López-Pardo y Pardo Flor Martínez Varela Autores: Mercedes Reza Goyanes Gerardo Atienza Merino Revisores Externos: Manuel Montesino Semper Servicio de Urologia, Hospital Virgen del Camino, Pamplona Javier Sánchez Rodriguez-Losada Servicio de Urología, C H Juan Canalejo, Coruña La Axencia de Avaliación de Tecnoloxías Sanitarias de Galicia (Avalia-T) agradece a los revisores externos su colaboración desinteresada así como las sugerencias y observaciones efectuadas. El contenido del presente informe es responsabilidad exclusiva de Avalia-T, sin que la colaboración de los revisores externos presuponga por su parte la completa aceptación del mismo. ÍNDICE Avalia-T 2 INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................3 OBJETIVO DEL INFORME ....................................................................................................................4 METODOLOGÍA ......................................................................................................................................5 DESCRIPCIÓN DEL EUA........................................................................................................................5 INDICACIONES DEL EUA. GRUPO DE PACIENTES EN QUE MÁS SE HA UTILIZADO.........7 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL EUA................................................10 EFECTIVIDAD......................................................................................................................................10 SEGURIDAD.........................................................................................................................................12 EXPERIENCIA EN ESPAÑA.................................................................................................................20 ESTADO LEGAL DE SU COMERCIALIZACIÓN ............................................................................20 REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA.........................................................................................22 IMPACTO SOCIAL Y ÉTICO ..............................................................................................................22 IMPACTO ECONÓMICO .....................................................................................................................22 CONCLUSIONES ....................................................................................................................................24 RECOMENDACIONES ..........................................................................................................................24 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................25 ANEXOS ...................................................................................................................................................28 ANEXO I. CAUSAS Y TIPOS DE IU .....................................................................................................28 ANEXO II. DIAGNÓSTICO DE LA IU..................................................................................................31 ANEXO III. TRATAMIENTO DE LA IU ...............................................................................................32 ANEXO IV. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: ............................................................................36 ANEXO V. HOSPITALES IMPLANTADORES DE AMS 800 EN ESPAÑA......................................45 INTRODUCCIÓN Avalia-T 3 La Sociedad Internacional de Continencia define la incontinencia urinaria (IU) como la pérdida involuntaria de orina, objetivamente demostrable y que ocasiona problema social o higiénico. Además de las repercusiones físicas (infecciones, alteraciones cutáneas, etc.) las personas que la padecen sufren importantes consecuencias sociales y psicológicas que les producen limitaciones en su trabajo y en sus relaciones familiares y personales. Entre estas consecuencias figuran la pérdida de autoestima y la limitación de la actividad física, social, sexual y laboral, cuando no reciben un tratamiento adecuado. Los afectados presentan, con frecuencia, trastornos emocionales como ataques de pánico, estrés, ansiedad y depresión y muchos se aíslan por temor al ridículo o por la pérdida de autoestima. La IU es también una de las principales causas de ingreso de ancianos en residencias. En definitiva, la IU repercute negativamente en la calidad de vida de las personas que la padecen. Por otro lado la IU supone un importante impacto económico para el sistema de salud, ya que afecta a un gran número de personas y el coste del manejo de esta patología es elevado. La Organización Mundial de la Salud estima que los problemas de control de la vejiga afectan a más de 200 millones de personas en el Mundo. Según la “Agency for Healthcare Research and Quality” en EEUU hay 13 millones de personas incontinentes, siendo el 85% de ellos mujeres y considera que 1 de cada 4 mujeres con edades comprendidas entre 30-59 años ha experimentado algún episodio de IU. En España, según el Centro de Estudios sobre la Incontinencia (CEIN), se calcula que hay más de 2 millones de personas que padecen incontinencia urinaria. Aunque la mitad de los ancianos tienen episodios de IU, este problema no es consecuencia natural de la edad ni un problema exclusivo de la vejez, también ocurre en niños y adultos jóvenes. La IU se produce debido a una disfunción de la vejiga, del sistema esfinteriano o de ambos. Según la causa que la provoca se distinguen varios tipos (Anexo I), pudiendo ser identificada mediante una serie de pruebas diagnósticas (Anexo II). Existen múltiples opciones terapéuticas para tratar la IU, dependiendo del tipo de IU de que se trate. Las diferentes terapias se pueden agrupar en tres grupos (Anexo III): Técnicas de comportamiento Terapia farmacológica Técnicas quirúrgicas Dentro de las técnicas quirúrgicas se aplica el implante de Esfínter Urinario Artificial (EUA), objeto de evaluación de este informe. Actualmente el modelo AMS-800 (American Medical Systems) es el único EUA disponible hoy en día. OBJETIVO DEL INFORME Avalia-T 4 El objetivo de este informe es determinar el estado actual de la evidencia científica acerca de la efectividad y seguridad del esfínter urinario artificial. Para ello se revisará el porcentaje de continencia que resulta después de la implantación de la prótesis, así como las diferentes complicaciones derivadas del implante y su frecuencia de aparición. Asimismo se describirá el grupo de pacientes y las indicaciones clínicas en que más se ha utilizado este dispositivo, el estado legal de su comercialización y la experiencia de su aplicación en España. METODOLOGÍA Se llevó a cabo una búsqueda de bibliografía en las siguientes bases de datos: Medline, IME, Embase, HealthSTAR, Cochrane data base, HTA, Cinahl, Best- evidence. Se buscaron artículos publicados entre los años 1966-2000. La estrategia de búsqueda aplicada fue la siguiente: 1# 2# 3# 4# 5# 6# Urinary Sphincter, Artificial Protheses and implants Efficacy Cost-benefit Analysis Treatment Outcome Treatment effectiveness 7# 8# 9# 10# 11# 12# Safety Equipment safety Security measures 1 or 2 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 10 and 11 También se buscó en Internet otra información de interés y se contactó con la Empresa distribuidora en España del EUA. De los estudios encontrados en esas bases de datos se realizó una selección siguiendo determinados criterios: - Se incluyeron estudios que evaluaran los resultados de eficacia, efectividad (porcentaje de pacientes que resultan continentes después de la aplicación de EUA) y seguridad obtenidos en pacientes en los que se ha implantado EUA. - Se excluyeron estudios que sólo evaluaran modelos antiguos de EUA y no se refirieran al actual modelo AMS 800. - Se excluyeron las revisiones narrativas, cartas al editor, noticias y editoriales. - Se excluyeron los artículos escritos en otros idiomas que no fueran el español, inglés, francés, italiano o portugués. Para determinar el nivel de calidad de la evidencia científica de los artículos seleccionados (Anexo IV) se utilizó la clasificación de Jovell (Jovell AJ 1995). DESCRIPCIÓN DEL EUA Avalia-T 5 En 1947, Foley diseñó el primer esfínter artificial, que consistía en un manguito que se inflaba alrededor del pene y se podía desinflar para orinar accionando una bomba escondida en el bolsillo del paciente; poco después desarrolló una técnica quirúrgica para implantar el manguito alrededor de la uretra (Foley FE 1947). La era moderna del esfínter urinario artificial comienza en Junio de 1972, cuando Scott, Bradley y Timm elaboran un prototipo complejo, el modelo AS-721, que requería un acto quirúrgico laborioso y con frecuencia fallaba (Scott FB 1973). Durante los años sucesivos se produjeron múltiples modificaciones dirigidas a facilitar la implantación y reducir la frecuencia de fallos mecánicos (Haab F 1997, Elliot DS 1998, Klijn AJ 1998). El proceso culminó en 1983 cuando American Medical Systems patentó el modelo que se utiliza hoy en día, el esfínter AMS-800 (Kaufman JJ 1978). Desde que se comenzó a aplicar el EUA en 1972 hasta el momento actual se han realizado más de 70.000 implantes en el mundo (de los diferentes modelos de EUA). El modelo AMS-800 es un dispositivo hidráulico, oclusivo, que comprime la uretra conteniendo así la orina y permite su salida voluntaria al descomprimir la uretra. Está compuesto de un elastómero de silicona sólida y constituido por 3 componentes básicos: 1. un reservorio, o balón regulador de presión. 2. un manguito 3. una bomba de control Los tres componentes están llenos de solución salina y medio de contraste y conectados entre si por un sistema de tubos de conexión a los que se unen mediante suturas de propileno o conectores rápidos sin sutura. 1. El reservorio controla la presión que ejerce el manguito oclusivo y se coloca en el espacio prevesical. Se han diseñado reservorios que producen los siguientes rangos de presiones: 41-50 cm H2O/30 a 37 mm Hg 51-60 cm H2O/38 a 44 mm Hg 61-70 cm H2O/45 a 51 mm Hg 71-80 cm H2O/52 a 59 mm Hg 81-90 cm H2O/60 a 66 mm Hg No hay un método objetivo de determinar la presión adecuada para un paciente siendo responsabilidad del cirujano determinarla subjetivamente en el momento de la implantación. Se aplica la mínima presión necesaria que permita la continencia, para evitar la erosión de los tejidos. 2. El manguito es el que comprime la uretra impidiendo la salida de orina. Se puede colocar alrededor del cuello vesical (en mujeres, hombres y niños) o de la uretra bulbar (en hombres). Se encuentra disponible en 12 tamaños distintos, entre 4 y 11 cm de longitud (todos los manguitos tienen aproximadamente 2 cm de ancho cuando están vacíos). El cirujano determina el tamaño adecuado para el paciente midiendo intraoperatoriamente la circunferencia alrededor del cuello vesical o de la uretra bulbar. 3. La bomba de control es manipulada por el paciente para comprimir o descomprimir la uretra. La parte superior de la bomba contiene la resistencia y las válvulas necesarias para transferir el líquido hacia y desde el manguito. La mitad inferior de la bomba es la que oprime el paciente para que se desplace el líquido del Avalia-T 6 dispositivo. Se sitúa en los tejidos blandos del escroto o del labio bulbar y su tamaño es de aproximadamente 1.2 cm de ancho y 3.3 cm de largo. El esfínter artificial funciona porque el sistema se encuentra lleno de un líquido isosmótico, el cual se desplaza desde el reservorio hasta el manguito pasando por la bomba de control. Por lo tanto, el reservorio determina la presión que se transmite al manguito, que permanece cerrado ocluyendo constantemente el cuello vesical o la uretra bulbar por lo que el paciente permanece continente. Cuando la vejiga se llena de orina, el paciente aprieta la bomba de control de forma repetida hasta que ésta queda vacía; con ello, el líquido cambia de dirección y pasa del manguito al reservorio; el manguito se desinfla descomprimiendo la uretra y el paciente puede orinar. A los pocos minutos de haber orinado, el reservorio vuelve automáticamente a aumentar la presión en el manguito por medio de las válvulas de control del líquido y el manguito cierra la uretra o el cuello de la vejiga de nuevo. La bomba de control presenta un botón de desactivación que, una vez accionado, impide el paso de líquido entre los componentes del dispositivo inhabilitando el sistema. Dicho botón se utiliza para desactivar el esfínter en aquellas situaciones que se considere necesario como, por ejemplo, en el período postoperatorio o previamente a cualquier instrumentación endourológica por vía uretral. La implantación de un EUA requiere casi siempre un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general, que normalmente dura de una a dos horas. Una vez implantado el EUA se desactiva durante un periodo entre 4-6 semanas para permitir que los tejidos se recuperen antes de su activación. INDICACIONES DEL EUA. GRUPO DE PACIENTES EN QUE MÁS SE HA UTILIZADO El EUA está indicado en todo paciente, hombre o mujer, de cualquier edad, con IU en la que hay una insuficiencia intrínseca del esfínter urinario. Avalia-T 7 Según los estudios revisados, las patologías en las que más se aplica el EUA son las siguientes: IU después de cirugía de la próstata, IU de esfuerzo o estrés e IU neurogénica: 1. IU después de cirugía prostática Esta es la indicación en la que más frecuentemente se aplica el EUA (Leo ME 1993, Fleshner N 1996, Litwiller S 1996, Koutani A 1997, Klijn AJ 1998, Mottet L 1998, Venn SN 2000). La aparición de IU después de prostatectomía radical, resección transuretral de la próstata o adenomectomía como tratamiento de la hiperplasia de próstata es una de las complicaciones más frecuentes de estos procedimientos quirúrgicos, ya que el esfínter, o la inervación que lo controla, pueden resultar dañados. Para el tratamiento de la IU provocada por cirugía de la próstata se emplean en primer lugar terapias del comportamiento. Si no se soluciona con terapias conservadoras se pueden aplicar técnicas quirúrgicas como el sling, inyecciones periuretrales o EUA. 2. Incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés Es la pérdida involuntaria de orina que se produce cuando la presión de la vejiga es superior a la de la uretra, en ausencia de contracción de la vejiga. Es particularmente común en mujeres, especialmente en la menopausia y se produce durante el ejercicio o en cualquier otra situación en la que aumenta la presión abdominal, como toser, reír, estornudar o esfuerzos físicos. En estos pacientes se aplican en primer lugar técnicas de comportamiento y si éstas no solucionan la IU se pueden aplicar procedimientos quirúrgicos como la técnica de sling, inyecciones periuretrales o EUA 3. Incontinencia urinaria neurogénica. La incontinencia urinaria secundaria a una disfunción neurogénica del esfínter se desarrolla fundamentalmente en pacientes con mielomeningocele, siendo otras posibles etiologías la agénesis sacral, tumores de la médula espinal y lesiones iatrogénicas y traumáticas. La incontinencia neurogénica puede ser debida a una baja resistencia uretral, distensibilidad de la vejiga reducida y/o hiperactividad del detrusor (Belloli G 1992, Sigh G 1996, Kryger J 2000). Es frecuente la presencia de hiperactividad del detrusor o poca distensibilidad de la vejiga en estos pacientes y para evitar el daño renal que se puede producir después de implantar el EUA en esas situaciones, es necesario la administración de medicación anticolinérgica y/o la realización de cistoplastia. También es preciso corregir previamente el reflujo vésico-ureteral si éste es de un grado 2 o mayor (González R 1995, Levesque PE 1996, Simeoni J 1996, Singh G 1996, Choe JM 1997, Elliot DS 1998). Avalia-T 8 CONTRAINDICACIONES DEL EUA El riesgo de aparición de complicaciones asociadas con la implantación de un material extraño y el coste del dispositivo hace que se requiera una selección cuidadosa de los pacientes en los que se va a aplicar el EUA. La implantación de EUA estará contraindicada en algunas circunstancias: • La hiperreflexia, la baja acomodación o la hiporeflexia del detrusor no son contraindicaciones absolutas. Se puede producir deterioro del aparato urinario superior, debido a la resistencia uretral combinada con una alta presión en la vejiga hiperrefléxica o con baja acomodación. En el caso de la vejiga hiporrefléxica el deterioro se produce por un mal vaciamiento vesical. Si hay hiporeflexia del detrusor se procede a la cateterización intermitente para evitar la sobrepresión en la vejiga. En caso de hiperreflexia se requiere medicación anticolinérgica y en ocasiones se tiene que realizar una ampliación de la vejiga mediante cistoplastia; ésta consiste en la incorporación de un segmento de intestino en la vejiga, normalmente del íleon u ocasionalmente del colon sigmoide (González R 1995, Levesque PE 1996, Simeoni J 1996, Singh G 1996, Choe JM 1997, Elliot DS 1998, Kronner K 1998, Venn SN 1998). Para prevenir un daño renal en estas situaciones es importante llevar a cabo un seguimiento del paciente con EUA y evaluar la funcionalidad de la vejiga (González R 1995, Levesque PE 1996): En caso de IU de urgencia, ya que si se aumenta la resistencia uretral, la oclusión del vaciamiento de la vejiga en presencia de sobreactividad de la misma produce un importante aumento en la presión de almacenamiento de ésta que retrógradamente puede afectar al parénquima renal. En pacientes considerados por el médico inadecuados por los riesgos asociados con intervenciones quirúrgicas abiertas. En pacientes con cualquier condición médica, como una enfermedad cardíaca avanzada, que aumente considerablemente el riesgo de la cirugía debido a la anestesia general. En estos casos se debe considerar una forma de anestesia alternativa. En pacientes con un historial médico de reacciones adversas a soluciones radiopacas, debe evitarse el uso de éstas como medio de llenado para la prótesis. En caso de ausencia de destreza por parte del paciente en el manejo del sistema se dificulta la adecuada manipulación del EUA (Elliot DS 1998). El manejo cotidiano del esfínter requiere de pacientes motivados para el uso del mismo y con una mínima destreza manual para manipularlo. Enfermedades degenerativas progresivas, pueden determinar un compromiso futuro en la capacidad de manejo del esfínter en determinados pacientes, por lo cual su uso en estas circunstancias no se recomienda. Avalia-T 9 Cuando el paciente tiene una historia de litiasis que precise una frecuente manipulación del tracto urinario (Elliot DS 1998). La incontinencia urinaria que se haya originado o que se haya complicado como consecuencia de una obstrucción irreversible del tracto urinario inferior, no puede tratarse eficazmente con EUA. Los antecedentes de múltiples cirugías previas por incontinencia o de radioterapia en la zona pélvica son una contraindicación relativa del esfínter artificial. La fibrosis de los tejidos en estas situaciones torna la cirugía muy dificultosa, aumentando el riesgo de traumatismo de uretra o vejiga y además la comprometida vascularización predispone a complicaciones como infección y erosión. La presencia de estenosis o divertículos uretrales en la zona de implantación del esfínter también resulta una contraindicación. La existencia previa de una infección aguda de las vías urinarias es una contraindicación ya que puede interferir con el funcionamiento del EUA y puede dar lugar a la erosión de la uretra en la zona del manguito. Es necesario tratar previamente infecciones y dermatitis que afecten al área genital o perineal, problema frecuente propiciado por efecto de la orina sobre la piel de esta zona. EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DEL EUA EFECTIVIDAD Para evaluar la efectividad del EUA los estudios determinan el porcentaje de pacientes que alcanzan la continencia después de su implantación (porcentaje de continencia). En la tabla I se muestran los resultados que describen los estudios revisados. Tabla I. Porcentaje de continencia después de la implantación de EUA. Fuente Avalia-T Número Seguimien Pacient to es (meses) Belloli G, 1992 37 12-96 Bosch JL, 2000 86 41 Indicación Continenc ia (%) Neurogénica 89 Varias 76 10 Castro D, 1997 35 40 Fleshner N, 1996 30 Fulford S, 197 Varias 88 9-149 IU post-prostatectomía 80 61 > 120 Varias 61 Gonzalez R, 1995 19 > 60 Neurogénica 84 Haab F, 1997 68 84 Varias 80 Karram MM, 1993 7 6-24 IU de estrés 100 Keane PF, 1993 12 48 Varias 83 Klijn AJ, 1998 27 35 IU post-prostatectomía 78 Koutani A, 1997 16 72 IU post-prostatectomía 56 Kowalczyk J, 1996 95 28 IU de estrés 64 Kryger JV 1999 32 185 Varias 56 Kuznetsov D 2000 36 19 IU post-prostatectomía 33 Leduc F, 1999 47 38 Varias 76 Leo ME, 1993 144 28 Varias 64 Levesque P, 1996 54 No especificado Neurogénica 59 Litwiller S, 1996 50 28 IU post-prostatectomía 20 Manunta A, 2000 72 35 Varias 82 Marques AQ 1999 18 No especificado Varias 89 Mottet L, 1998 103 > 12 IU post-prostatectomía 57 Perales LC, 1994 25 No especificado Varias 52 Schettini M, 1998 52 35 Varias 61 Simeoni J, 1996 107 60 Neurogénica 67 Singh G, 1996 90 48 Neurogénica 92 Venn SN, 2000 100 132 Varias 84 El rango de porcentaje de continencia es muy variable entre las diferentes series, oscilando entre un 20% y un 100%, aunque la mayoría de los resultados se sitúan entre un 60% a 85%. A la hora de interpretar estos resultados se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: La definición de “continencia urinaria” varía entre los diferentes estudios: algunos autores consideran continencia a la ausencia total de fugas de orina, otros llaman “continencia” a no necesitar más de 1 o 2 paños absorbentes al día y en algunos estudios no especifican una definición de la “continencia” que evalúan (ver anexo IV). El período de seguimiento de los pacientes es muy variable entre los diferentes estudios, oscilando desde 6 meses hasta 15 años. Los pacientes en los que se implanta el EUA en los distintos estudios, tampoco son homogéneos, variando la edad, sexo e indicaciones del EUA (ver anexo IV). Avalia-T 11 Por otra parte en unos estudios los resultados se refieren al actual modelo de EUA, el AMS 800 (introducido en 1984) y en otros se evalúan los resultados de varios modelos diferentes de EUA en conjunto (ver anexo IV). Para que el dispositivo resulte efectivo es importante que el manguito ejerza una presión adecuada alrededor de la uretra, ya que una excesiva presión puede provocar isquemia en el tejido y con una presión insuficiente no se evita la fuga de orina. Hay varias posibilidades para incrementar la continencia urinaria en pacientes con IU severa que permanecen incontinentes después de haberles sido implantado el esfínter artificial: Disminuir el tamaño del manguito o aumentar la presión del reservorio (Manunta 2000). El problema de estas dos posibilidades es que el aumento de la presión sobre la uretra puede provocar la atrofia de los tejidos y un incremento del riesgo de erosión. Otra posibilidad estudiada es el implante de dos manguitos que presionen la uretra. Éstos se colocan en tándem de manera que se dispersan las fuerzas de compresión sobre un área mayor, para prevenir la erosión. No hay resultados concluyentes sobre este punto, ya que hay pocos estudios realizados (Brito C 1993, Kabalin JN 1996, Kowalczyk J 1996), con bajo número de pacientes y seguimiento corto. SEGURIDAD Después de la implantación de un EUA pueden surgir una serie de complicaciones que van a afectar tanto a la efectividad del dispositivo como a la seguridad del paciente. Éstas se pueden dividir en dos tipos según se trate de fallos mecánicos del dispositivo o de complicaciones derivadas de la operación quirúrgica: 1. Complicaciones mecánicas 2. Complicaciones quirúrgicas 1. Complicaciones mecánicas del EUA Con el paso del tiempo pueden ocurrir complicaciones mecánicas relacionadas con los componentes del dispositivo como son: perforación o rotura de alguno de sus componentes, enroscamiento de los tubos de conexión, mal funcionamiento de la bomba de control o de algún otro componente, fuga de fluido del sistema, presencia de materia orgánica en el sistema hidráulico o migración de algún componente (Tabla II): El reservorio pierde su elasticidad con el tiempo produciendo una disminución en su presión lo que a su vez provoca una disminución en la presión de cierre que proporciona el manguito, ya que ésta está regulada por el reservorio (Choe JM 1997). Avalia-T 12 La presión de cierre del manguito también depende del volumen de fluido que hay en el dispositivo. Una causa común de incontinencia después de estar activado el EUA es la pérdida de fluido del sistema (Leo ME 1993, Gonzalez R 1995, Haab F 1997, Elliot DS 1998, Schettini M 1998). El desgaste del manguito y la formación de pliegues en su superficie debido al contacto con los tejidos adyacentes es una de las causas que pueden provocar fuga de fluido del dispositivo. La cara interior de las paredes del manguito está recubierta de fluorosilicona (silicona líquida) para reducir el desgaste por fricción (Choe JM 1997). La longitud de los tubos de conexión se determina una vez situados en su sitio los otros componentes. Si su longitud es demasiado grande pueden llegar a enroscarse provocando retención urinaria. Por el contrario, si su longitud es menor de la adecuada pueden alterarse las conexiones produciéndose la salida de líquido del dispositivo o pueden provocar la migración de algún componente (Choe J M 1997). Después de la implantación del EUA puede ser complicada la manipulación de la bomba debido a la presencia de edema en el tejido. La formación de hematoma en el escroto o labios mayores puede desplazar la bomba a otra localización, causando dificultades en su manipulación. La bomba también puede rotar sobre sí misma en el escroto, provocando el enroscamiento de los tubos (Choe JM 1997). Es posible que alguno de los componentes del EUA no funcione bien causando incontinencia (Elliot DS 1998, Fulford S 1997, Haab F 1997, Leo ME 1993, Perales LC 1994, Singh G 1996). Para reparar estos fallos mecánicos se precisa de una reintervención para sustituir la pieza defectuosa, o en algún caso el reemplazamiento del dispositivo completo. 2. Complicaciones quirúrgicas. También surgen complicaciones derivadas de la propia implantación de la prótesis: En el periodo postoperatorio inmediato pueden presentarse complicaciones como infección de la herida quirúrgica, hematomas y retención urinaria. Otros problemas más tardíos pueden ser fistula urinaria, abceso cutáneo, abceso perineal, erosión de la uretra o del cuello de la vejiga, erosión de la pared de la vejiga, erosión cutánea, atrofia de la uretra y atrofia del cuello de la vejiga. Las complicaciones quirúrgicas más comunes del EUA son las infecciones y la erosión: Infección La infección es una de las complicaciones más serias que aparecen con la implantación del EUA. Se produce una inflamación que origina la formación de una cápsula alrededor de los componentes de la prótesis. Normalmente una vez que se ha producido una infección se intenta un tratamiento conservador a base de antibióticos y drenaje y si no se soluciona el problema es necesario retirar la prótesis para permitir una erradicación completa (Schettini M 1998, Avalia-T 13 Martins FE 1995), pudiendo implantarse otro EUA nuevo más adelante, para lo que es recomendable esperar entre 3-6 meses (Frank I 2000). Condiciones necesarias para minimizar la infección son: orina estéril en el momento de la implantación del dispositivo, ausencia de infecciones en la piel, preparación preoperatoria del intestino, profilaxis antibiótica intravenosa perioperatoria y/o postoperatoria e irrigación abundante de la herida quirúrgica (Kryger J 2000, Venn SN 2000, Elliot DS 1998, Elliot DS 1998, Schettini M 1998, Asensio LE 1996, Martins FE 1995). Erosión La erosión del tejido de la uretra es la complicación quirúrgica más frecuente del EUA. Está relacionada con el aumento de la compresión vascular en el tejido uretral (Kowalczyk J 1996). Factores de riesgo para que se produzca erosión debido al esfínter urinario artificial son la cirugía previa del cuello de la vejiga o de la uretra, debido a la fibrosis causada en la zona (Venn SN 2000). Esta situación puede provocar complicaciones por lesión de órganos vecinos o un peor funcionamiento del manguito (Perales LC 1994). Otros factores que contribuyen a la erosión son la aparición de infección (Martins FE 1995), altas presiones del manguito y radioterapia previa en la zona (Venn SN 2000). La activación del dispositivo se realiza unas semanas después de su implantación, dejando que el tejido cicatrice bien después de la operación quirúrgica, para disminuir el riesgo de erosión (Kryger J 2000, Venn SN 2000, Leduc F 1998, Schettini 1998, Simeoni J 1996, Martins FE 1995). En pacientes que no presentaban incontinencia durante la noche antes de la colocación del EUA no requieren la activación del implante mientras duermen. Con esta desactivación nocturna se puede reducir el riesgo de erosión (Elliot DS 1998, Leibovich BC 1997). La presión del manguito puede provocar la atrofia del tejido, debido a una isquemia local, lo que conlleva a un afinamiento del tejido de la uretra. Esta situación puede producir la pérdida de compresión del manguito, por una transmisión ineficiente de las fuerzas oclusivas a la pared de la uretra, ocasionando incontinencia recurrente. En ocasiones puede llegar a producirse necrosis isquémica debido a la presión del manguito sobre la uretra. Una vez diagnosticada la erosión el tratamiento consiste en la retirada del manguito, pudiéndose reponer pasados unos meses (Asensio LE 1996, Frank I 2000). 3. Otras complicaciones del EUA • Un problema del manguito en los niños es que se tiene que reimplantar periódicamente aumentando su tamaño para acomodarlo al crecimiento del niño. • En pacientes con baja distensibilidad de la vejiga o con hiperreflexia del detrusor se puede provocar deterioro en el tracto urinario superior. Esto se produce al aumentar Avalia-T 14 la resistencia de la vejiga sin aumentar su tamaño. En el estudio de González se evidencia este hecho por el alto número de pacientes que tienen que tomar medicación anticolinérgica crónica. Es necesario corregir el problema con fármacos o cistoplastia y llevar a cabo un programa de seguimiento adecuado para evitar el daño renal (González R 1995, Simeoni J 1996). Después de su implantación se deben realizar revisiones periódicas al paciente, por lo menos una vez al año, para evaluar la funcionalidad del dispositivo y vigilar la posible aparición de complicaciones (Venn SN 2000). En la tabla II se muestran los porcentajes de complicaciones quirúrgicas y mecánicas y de reintervenciones que describen los estudios revisados: Avalia-T 15 Tabla II. Complicaciones del EUA y reintervenciones Fuente Belloli G 1992 Nº pacientes Seguimiento 37 1-8 años (media de 4.5 años) Complicaciones mecánicas Complicaciones quirúrgicas Obstrucciones: 24.3% Enroscamiento de los tubos: 10.8% Mala posición de la bomba: 5.4% Desplazamiento de la bomba: 2.7% Infección: 2.7% Erosión: 5.4% Lesión del cuello vesical: 2.7% Lesión en la pared del recto: 2.7% Hematoma en el escroto: 5.4% R 38% Total: 43.2% Total: 18.9% Bosch JL 2000 86 41 meses de media Castro D 1997 35 Elliot DS 1998 323 14-108 meses (media de 39.8 meses) 18-153 meses (media de 68.8 meses) Fuga de líquido del manguito: 8% Fuga de líquido del reservorio: 2.3% Mal funcionamiento de la bomba: 4.6% Separación de los conectores: 3.5% Erosión: 12.8% Atrofia del tejido uretral: 17.4% Infección: 4.6% 43%. Rotura del manguito por caida: 2.8% Rotura del reservorio: 2.8% Erosión: 8.4% Edema del labio mayor vulvar: 2.8% 28% Escape de líquido del sistema: 9.9% Fallo de la bomba de control: 1.8% Enroscamiento de los tubos: 0.6% Separación de componentes: 0.9% Mala posición de la bomba: 0.6% Mala posición de la bomba: 0.6% Colocación de otro manguito en tandem: 0.6% Disminución del tamaño del manguito / aumento de la presión del reservorio: 3.4% Erosión: 6.5% Infección: 1.5% 28% Erosión: 31% 80% No hubo erosiones. 100% Total:17.9% Avalia-T Fulford S 1997 61 Más de 10 años Gonzalez R 1995 19 Más de 5 años Fallo de la bomba: 11.5% Fallo del reservorio: 5 en 4 pacientes (6.5%) Fallo del manguito: 24 en 20 pacientes (33%) Obstrucciones en el sistema: 1.6% 16 Fuente Nº pacientes Seguimiento Complicaciones mecánicas Complicaciones quirúrgicasm R Haab F 1997 68 3.5-12 años (media de 7.2 años) Fallo de la bomba de control: 8.8% Problemas con los tubos o con las conexiones: 4.4% Fuga de líquido del manguito: 7.3% Fuga de líquido del reservorio: 4.4% Erosión: 4.35% Atrofia uretral: 8.8% Dolor escrotal refractario: 1.45% 25% Karram MM 1993 7 6-24 meses Separación de los tubos y fuga de líquido: 14% Seroma en la herida quirúrgica: 14% Keane PF 1993 12 19-76 meses (48 meses de media) Erosión: 9% 18% Klijn AJ 1998 27 3-118 meses (35 meses de media) Erosión: 11% 30% Koutani A 1997 16 1-10 años (6 años de media) Rotura de algún componente: 18.7% Mala posición del reservorio: 6% Atrofia de la uretra: 6% Erosión: 18.7% 50% Total: 24.7% Total: 24.7% Fuga de líquido del manguito: 1% Fuga de líquido de los tubos: 1% Reposición de la bomba: 3% Erosión: 10.5% Infección: 1% Atrofia uretral: 4.2% Retención urinaria: 1% Kowalczyk J 1996 95 1-119 meses (media de 28.5 meses) 28.5% 22% Total: 5% Total: 17% Kryger JV 1999 32 15.4 años Fuga de líquido: 24/32 Mal funcionamiento: 9/32 Reposición de la bomba: 1/32 Infección: 15.6% Erosión: 25% 100% Total : 40.6% Avalia-T Leduc F 1999 47 38.1 meses Perforación del manguito: 8.5% Migración de la bomba: 6.4% Fuga de líquido del sistema: 6.4% Insuficiente presión: 6.4% Erosión: 8.5% Infección: 2% Inestabilidad vesical: 8.5% Disuria: 4% Leo ME 1993 144 2-59 meses (28 meses de media) Fuga de líquido del sistema: 6.9% Fallo de la bomba: 1.4% Doblez de los tubos: 3.5% Mala posición del reservorio: 0.7% Infección: 2% Erosión: 2% Levesque P 1996 54 Más de 5 años Fuga de líquido del sistema: 5.5%º 44.7% 13% 29% 17 Fuente Nº pacientes Seguimiento Manunta A 2000 72 6-104 meses (media de 34.8 meses) Marqués AQ 1999 18 No especificado Martins FE 1995 145 1-83 meses (media de 34.3 meses) Mottet L 1998 103 Al menos 1 año Complicaciones mecánicas Complicaciones quirúrgicas Inadecuada compresión uretral: 7% Mal funcionamiento de la bomba: 2.7% Pérdida de líquido del manguito: 2.7% Infección:4% Erosión: 2.7% Oclusión intestinal por migración del reservorio: 1.4% Migración de algún componente: 4% Fuga de líquido del manguito: 2% Tamaño del manguito incorrecto: 2% Fallo en los tubos: 2% R 23.6% Infección y erosión: 5.5% No especificado Infección y erosión: 9% No especificado Infección y erosión: 11.6% 21% 56% Total: 10% Perales LC 1994 25 No especificado Mal funcionamiento: 28% Tamaño inadecuado de los componentes: 4% Infección y rechazo: 20% Fístula (cuello/uretra): 12% Schettini M 1998 52 5-110 meses (media de 35 meses) Burbuja de aire: 1.9% Fuga de líquido: 3.8% Manguito abierto después de relación sexual: 1.9% Mala posición de la bomba: 3.8% Exteriorización del tubo fuera del escroto: 1.9% Lesión en la uretra: 1.9% Infección: 9.6% Necrosis uretral: 1.9% Erosión uretral: 3.8% Estenosis uretral: 1.9% Simeoni J 1996 107 5 años Rotura del manguito: 1.8% Rotura del reservorio: 2.8% Rotura de tubos: 1.8% Enroscamiento de los tubos: 1.8% Mal funcionamiento de la bomba: 5.6% Fuga de líquido: 3.6% Materia orgánica en el sistema hidráulico: 1.8% Infección por el implante: 6.5% Infección de la herida quirúrgica: 1.8% Abceso cutáneo: 3.7% Erosión: 15.8% Atrofia: 2.8% 30.7% 59% Total: 37% Total: 19.6% Avalia-T 18 Fuente Nº pacientes Seguimiento Singh G 1996 90 1-10 años (4 años de media) Venn SN 2000 100 2-15 años (11 años de media) Complicaciones mecánicas Complicaciones quirúrgicas R Reservorio con presión muy alta: 6.7% Manguito pequeño: 2.2% Fallo del sistema: 8.9% Fallo de la bomba de control: 2.2% Infección: 6.7% Erosión: 7.8% Perforación rectal: 1.1% Perforación de la vejiga: 1.1% 28% Infección o erosión: 37% 64% 27% R= Reintervenciones Avalia-T 19 EXPERIENCIA EN ESPAÑA En España el EUA se viene aplicando desde los años 80 en más de 100 hospitales. Se estima que durante esos años se han implantado en España alrededor de 1000 esfínteres artificiales. Según datos del CMBD de 1997, ese año se registraron 81 casos de implante de EUA en España, generando un total de 849 estancias hospitalarias. En el anexo V se detalla la relación de hospitales españoles que han implantado EUA. Hay publicados algunos artículos que describen los resultados obtenidos en algunos de estos hospitales: • En 1984 se inició en el Hospital Ramón y Cajal la implantación de EUA modelo AMS 800, para tratar la IU por incompetencia esfinteriana. Desde 1984 hasta diciembre de 1990 se trataron 25 casos. La tecnología tuvo éxito en 13 casos y en otros 3 casos se obtuvo una mejoría (casos con incontinencia ante grandes esfuerzos, estando la vejiga muy repleccionada). Esta terapia fracasó en 9 casos, se presentaron complicaciones en 14 casos y se realizaron 27 reintervenciones (Perales LC 1994, Romero J 1986). • Otro estudio (Castro DD 1997) describe los resultados obtenidos en el Hospital Universitario de Canarias (Tenerife) con la implantación del EUA AMS 800 en 35 pacientes. Después de un seguimiento medio de 39.8 meses se realizaron un 28% de reintervenciones y el 88% de los pacientes eran continentes. • En un trabajo de Marqués AQ (1997) se referencian 43 implantes de esfínter realizados en el Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela a lo largo de 10 años. Se realizaron en pacientes de edades comprendidas entre 8 y 82 años, siendo el mayor número de pacientes de edades entre 8 a 20 años. No aporta resultados de efectividad, solo describe complicaciones que se produjeron: 2 alteraciones psíquicas, 1 erosión en cuello, 1 en labios y 2 en escroto, 1 nefrectomía por pionefrosis. 11 pacientes precisaron cirugía complementaria: 5 ampliación vesical, 1 diverticulectomía y 2 Cohen. 10 pacientes precisaron cateterismo intermitente limpio para completar la evacuación vesical. • Otro estudio de Marqués AQ (1999) describe 18 casos de mujeres con IU de esfuerzo tipo III o IU neurogénica en las que se implantó EUA desde 1995. Al finalizar el estudio 16 mujeres se encontraban continentes (88%), se presentó un caso con infección y erosión y en consecuencia se le retiró el dispositivo, la otra mujer presentaba pequeñas pérdidas de orina. ESTADO LEGAL DE SU COMERCIALIZACIÓN La comercialización de los productos sanitarios implantables activos está regulada por las siguientes normas jurídicas: La Directiva 90/385/CEE de 20 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los productos sanitarios implantables activos, tiene el objetivo de garantizar la libre circulación de estos productos en el Avalia-T 20 territorio comunitario y de ofrecer un nivel de protección elevado, alcanzando el rendimiento asignado. Tales objetivos se consiguen mediante el cumplimiento de determinados requisitos esenciales. Esta Directiva se incorpora al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real Decreto 634/1993 de 3 de mayo, sobre normas acerca de las condiciones de los productos sanitarios implantables activos. Este Real Decreto establece que los productos sanitarios implantables activos deben tener el marcado de conformidad CE y haber seguido los procedimientos de evaluación de la conformidad para poder ser comercializados y puestos en servicio. El EUA AMS 800 tiene el marcado de conformidad CE, con lo cual puede ser comercializado en España y el resto de países de la Unión Europea. La comunicación de la comercialización del AMS 800 está registrada en la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios. Por otro lado, el AMS 800 está aprobado por la FDA, aunque esto no es un requisito necesario para su comercialización en la Unión Europea. Avalia-T 21 REPERCUSIONES DE LA TECNOLOGÍA IMPACTO SOCIAL Y ÉTICO El EUA resulta efectivo en un porcentaje de pacientes cuyo rango oscila entre el 20% y el 100%, según los resultados que ofrecen los estudios revisados. En los pacientes que alcanzan la continencia mediante la implantación de EUA se logra una mejoría importante en su calidad de vida: disminución o desaparición de su necesidad de utilizar pañales absorbentes, disminución de sus limitaciones físicas y sociales, etc. Sin embargo hay que tener en cuenta las complicaciones derivadas de esta tecnología y las reintervenciones que se tienen que practicar para solventarlas. En algunos pacientes se acaba realizando más de una reintervención (Leo ME 1993, Singh G 1996, Elliot DS 1998). Por otro lado es posible que algunos pacientes pasen por una o varias intervenciones quirúrgicas sin lograr finalmente alcanzar la continencia urinaria. Es necesario el consentimiento informado del paciente. Estos deben conocer las complicaciones que se pueden presentar mediante la utilización de un EUA, del riesgo de fallo que tiene la tecnología, de la posibilidad de reintervención y de las revisiones periódicas que se debe realizar para evaluar la funcionalidad del EUA y controlar la aparición de complicaciones (Simeoni J 1996, Venn SN 2000). Hay algunos estudios que realizan cuestionarios a los pacientes con EUA para saber el grado de satisfacción de éstos: En el estudio de Haab F (1997) se evalúa la calidad de vida de 68 pacientes en los que se implantaron EUA, mediante un cuestionario. El 80% resultó continente (necesidad de 0 a 1 paño absorbente al día) después de la implantación. De los 52 (76.5%) pacientes que respondieron el cuestionario el 88% volvería a implantarse un EUA y el 85% se lo recomendaría a un amigo. Sin embargo hay que tener en cuenta que sólo respondieron al cuestionario el 76.5% de los pacientes, que podrían ser los que obtuvieron resultados favorables con el EUA y el resultado del cuestionario no tendría en cuenta la opinión de los que no se beneficiaron con el implante. Comparando los pacientes que tienen EUA con un grupo control de incontinentes sin EUA, se observa que la calidad de vida es significativamente mayor en los pacientes con EUA. En otro cuestionario realizado a 50 hombres con EUA implantado por IU después de cirugía prostática el 90% respondió tener una gran satisfacción por el resultado del implante (Litwiller SE 1996). IMPACTO ECONÓMICO El precio del EUA AMS 800, que consta de 1 dispositivo de accionamiento, 1 manguito, 1 reservorio y 1 kit de accesorios, es de 1.277.200 pesetas. Tiene una garantía de 2 años contra cualquier defecto de fabricación que suponga el malfuncionamiento del mismo. A la hora de calcular el coste derivado de la aplicación de un EUA hay que tener en cuenta, además del coste del dispositivo y de su implantación, las reintervenciones que se dan y las revisiones periódicas que tienen que realizarse los pacientes. Avalia-T 22 Por otro lado, en los pacientes en los que se logra una continencia se disminuye el uso de pañales absorbentes, cuyo coste es muy elevado, no necesitando su uso o en algunos casos utilizando no más de 2 al día. No se ha encontrado ningún estudio que realice una evaluación económica de la aplicación de esta tecnología. Avalia-T 23 CONCLUSIONES La evidencia científica disponible hasta el momento sobre la efectividad y seguridad del EUA es de un nivel bajo, ya que los estudios que evalúan la aplicación de EUA son descripciones de series de casos. Por otra parte no hay homogeneidad entre estudios para poder comparar los resultados, tienen diferentes características como son: el tiempo de seguimiento, las indicaciones en las que se aplica el EUA, características de los pacientes y definición de continencia urinaria. Con respecto a las indicaciones del EUA, éste se aplica en aquellos casos con IU causada por insuficiencia irreversible del esfínter urinario que no responden a tratamientos conservadores. En cuanto a la efectividad de la tecnología, teniendo en cuenta la heterogeneidad de los estudios, se observan unos resultados de continencia después de la implantación del EUA variables, cuyo rango oscila entre un 20% y un 100%, situándose la mayoría de los resultados entre un 60% a 85%. Esta tecnología tiene asociadas frecuentes complicaciones las cuales están provocadas por fallos en el dispositivo o por problemas derivados de la cirugía. En ambos casos es habitual que se requiera una reintervención para solucionar el problema, reemplazando la pieza que falla, la prótesis completa, o incluso retirando definitivamente el implante. No se ha encontrado ningún estudio que evalúe el impacto económico de la implantación del EUA. RECOMENDACIONES A la vista de los resultados que describen los estudios, esta tecnología es una opción viable para el tratamiento de la IU en pacientes con insuficiencia intrínseca irreversible del esfínter urinario, cuya calidad de vida esté sensiblemente deteriorada y en los que no solucionen el problema los métodos conservadores. Debido a las complicaciones que se producen después de su implantación es importante llevar a cabo una adecuada selección de los pacientes, teniendo en cuenta las contraindicaciones, para obtener los mejores resultados con el menor número de complicaciones posibles. Asimismo se deberán realizar revisiones periódicas a los pacientes para controlar la aparición de complicaciones. Es preciso seguir investigando el diseño del EUA para disminuir los fallos mecánicos que presenta y así reducir el número de reintervenciones que se precisan para solventar esos fallos. Se deberían realizar estudios que compararan los resultados obtenidos mediante esta tecnología con otras técnicas quirúrgicas que se aplican en pacientes con insuficiencia esfintérica irreversible. Sería interesante la realización de una comparación de costes entre esta tecnología y la utilización de absorbentes en personas con IU sin tratar. Avalia-T 24 BIBLIOGRAFÍA 1. AHRQ. Urinary Incontinence Guideline Panel. Urinary incontinence in adults: acute and chronic management. AHPCR Publ No 96-0682, Rockville, Md; Agency for Health Care Policy and Research, Public Health Service, US Department of Health and Human Services, March 1996. 2. Asensio L, Lopez P, Rigabert M, Nicolas JA, Martinez P, Perez M. Intravesical migration of an artificial urinary sphincter AMS-800: a rare complication]. Actas Urol Esp 1996;20:915-8. 3. Belloli G, Campobasso P, Mercurella A. Neuropathic urinary incontinence in pediatric patients: management with artificial sphincter. J Pediatr Surg 1992;27:1461-4. 4. Bosch JL, Klijn AJ, Schroder FH, Hop WC. The artificial urinary sphincter in 86 patients with intrinsic sphincter deficiency: satisfactory actuarial adequate function rates. Eur Urol 2000;38:15660. 5. Brito CG, Mulcahy JJ, Mitchell ME, Adams MC. Use of a double cuff AMS800 urinary sphincter for severe stress incontinence. J Urol 1993;149:283-5. 6. Castro D, Ravina M, Diaz JL, Concepción T, Rodriguez P, Banares F. El esfínter urinario artificial en el tratamiento de la incontinencia urinaria por incompetencia esfinteriana. Arch Esp Urol 1997;50:595-601. 7. Choe JM, Staskin DR. Artificial urinary sphincter: evolution and development. J Long Term Eff Med Implants 1997;7:75-100. 8. De Stefani S, Liguori G, Ciampalini S, Belgrano E. AMS 800 artificial sphincter: an unusual case of circumscribed peritonitis due to prosthetic reservoir infection. Arch Esp Urol 1999;52:412-5. 9. Elliott DS, Barrett DM. Mayo Clinic long-term analysis of the functional durability of the AMS-800 artificial urinary sphincter: a review of 323 cases. J Urol 1998;159: 1206-8. 10. Elliott DS, Barrett DM. The artificial urinary sphincter in the female: indications for use, surgical approach and results. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 1998;9:409-15. 11. Elliott DS, Timm GW, Barrett DM. An implantable mechanical urinary sphincter: a new nonhydraulic design concept. Urology 1998;52:1151-4. 12. Fleshner N, Herschorn S. The artificial urinary sphincter for post-radical prostatectomy incontinence: impact on urinary symptoms and quality of life. J Urol 1996;155:1260-4. 13. Foley EBF. An artificial sphincter: a new device and operation for control of enuresis and urinary incontinence. General considerations, indications and results. J Urol 1947;58:250-95. 14. Frank I, Elliott DS, Barrett DM. Success of de novo reimplantation of the artificial genitourinary sphincter. J Urol 2000;163:1702-3. 15. Gonzalez R, Merino FG, Vaughn M. Long-term results of the artificial urinary sphincter in male patients with neurogenic bladder. J Urol 1995;154:769-70. 16. Fulford SCV, Sutton C, Bales G, Hickling M, Stephenson TP. The fate of the "modern" artificial urinary sphincter with a follow-up of more than 10 years. Br J Urol 1997;79: 713-6. 17. Haab F, Trockman BA, Zimmern PE, Leach GE. Quality of life and continence assessment of the artificial urinary sphincter in men with minimum 3.5 years of followup. J Urol 1997;158:435-9. 18. Hajivassiliou CA. A review of the complications and results of implantation of the AMS artificial urinary sphincter.Eur Urol 1999;35:36-44. Avalia-T 25 19. Jovell AJ, Navarro-Rubio MD. Evaluación de la evidencia científica. Med Clin (Barc) 1995; 105: 740-3. 20. Kabalin JN. Addition of a second urethral cuff to enhance performance of the artificial urinary sphincter. J Urol 1996;156:1302-4. 21. Karram MM, Rosenzweig BA, Bhatia NN. Artificial urinary sphincter for recurrent/severe stress incontinence in women. Urogynecologic perspective. J Reprod Med 1993;38:791-4. 22. Kaufman JJ. History of surgical correction of male urinary incontinence. Urol Clin North Am 1978;5:265-78. 23. Keane PF, Walsh IK, Kernohan RM. The artificial urinary sphincter. A new solution for incontinent patients. Ulster Med J 1993;62:132-6. 24. Klijn AJ, Hop WCJ, Mickisch G, Schröder FH, Bosch JLHR. The artificial urinary sphincter in men incontinent after radical prostatectomy: 5 year actuarial adequate function rates. Br J Urol 1998;82:530-3. 25. Kondo A, Narushima M, Itoh Y, Saito M. Vaginal nylon sling: Loop length and surgical outcomes in those with urethral hypermobility and intrinsic sphincter deficiency. Int Urogynecol J 1999; 10: 1827. 26. Kronner KM, Rink RC, Simmons G, Kropp BP, Casale AJ, Cain MP. Artificial urinary sphincter in the treatment of urinary incontinence: preoperative urodynamics do not predict the need for future bladder augmentation. J Urol 1998; 160:1093-5. 27. Koutani A, Lechevallier E, Coulange C. The AMS 800 sphincter in urinary incontinence after prostatic surgery. Apropos of 16 patients. Ann Urol (Paris) 1997;31:382-5. 28. Kowalczyk JJ, Mulcahy JJ. Use of the artificial urinary sphincter in women. Int Urogynecol J 2000;11:176-9. 29. Kowalczyk JJ, Spicer DL, Mulcahy JJ. Long-term experience with the double-cuff AMS 800 artificial urinary sphincter. Urology 1996;47:895-7. 30. Kryger JV, Spencer Barthold J, Fleming P, Gonzalez R. The outcome of artificial urinary sphincter placement after a mean 15-year follow-up in a paediatric population. BJU Int 1999;83:1026-31. 31. Kryger JV, Gonzalez R, Barthold JS. Surgical management of urinary incontinence in children with neurogenic sphincteric incompetence. J Urol 2000;163:256-63. 32. Kuznetsov DD, Kim HL, Patel RV, Steinberg GD, Bales GT. Comparison of artificial urinary sphincter and collagen for the treatment of postprostatectomy incontinence. Urology 2000; 56: 600-3. 33. Leduc F, Andrianne R, Reul O, Depireux P, de Leval J. Results of artificial sphincter in a case of sphincter incontinence in the multiple surgery patient. Acta Urol Belg 1998;66:9-13. 34. Leduc F, Attyaoui F, Hidar S, Andrianne R, de Leval J. Results of artificial sphincter for the treatment of sphincter incontinence. Rev Med Liege 1999;54:889-92. 35. Leibovich BC, Barrett DM. Use of the artificial urinary sphincter in men and women. World J Urol 1997;15:316-9. 36. Leo ME, Barrett DM. Success of the narrow-backed cuff design of the AMS800 artificial urinary sphincter: analysis of 144 patients. J Urol 1993;150:1412-4. 37. Levesque PE, Bauer SB, Atala A, Zurakowski D, Colodny A, Peters C et al. Ten-year experience with the artificial urinary sphincter in children. J Urol 1996;156:625-8. Avalia-T 26 38. Litwiller SE, Kim KB, Fone PD, White RW, Stone AR Post-prostatectomy incontinence and the artificial urinary sphincter: a long-term study of patient satisfaction and criteria for success. J Urol 1996;156:1975-80. 39. Manunta A, Guille F, Patard JJ, Lobel B. Artificial sphincter insertion after radiotherapy: is it worthwhile?. BJU Int 2000;85:490-2. 40. Marques A, Abascal R, Muruamendiaraz V, Virseda J, Arano P, Fernandez E et al. Artificial sphincter implantation in women with urinary incontinence using a combined abdomino-vaginal approach. Arch Esp Urol 1999;52:877-80. 41. Marques A, Monasterio L, Tato J, Lema J, Rios L, Castro M. Panorama actual del tratamiento de la vejiga neurogénica postmielomeningocele. Arch Esp Urol 1997;50:668-78. 42. Martins FE, Boyd SD. Post-operative risk factors associated with artificial urinary sphincter infection-erosion. Br J Urol 1995;75:354-8. 43. Mottet N, Boyer C, Chartier-Kastler E, Ben Naoum K, Richard F, Costa P. Artificial urinary sphincter AMS 800 for urinary incontinence after radical prostatectomy: the French experience. Urol Int 1998;60:25-9. 44. Perales L, Romero J, Fernandez E, Tellez M, Jimenez M, Escudero A. Treatment of urinary incontinence with the artificial sphincter AUS-800. Our experience. Arch Esp Urol 1994;47:4238. 45. Romero J, Perales L, Pérez I, Tallada M, Escudero A, Romero C. El esfínter artificial. Experiencia con el modelo AS 800. Resultados preliminares. Arch Esp Urol 1986; 39 (7): 503-9. 46. Sasso KC. New treatment options for stress incontinence. RN 1998;61:36-9. Schettini M, Diana M, Gallucci M. Treatment of urinary incontinence with AMS 800 artificial urinary sphincter. Int Surg 1998;83:257-61. 47. Scott FB, Bradley WE, Timm GW. Treatment of urinary incontinence by an implantable prosthetic sphincter. Urology 1973;1:252-9. 48. Simeoni J, Guys JM, Mollard P, Buzelin JM, Moscovici J, Bondonny JM et al. Artificial urinary sphincter implantation for neurogenic bladder: a multi-institutional study in 107 children. Br J Urol 1996;78:287-93. 49. Singh G, Thomas DG. Artificial urinary sphincter in patients with neurogenic bladder dysfunction. Br J Urol 1996;77:252-5. 50. Venn SN, Mundy AR. Long-term results of augmentation cystoplasty. Eur Urol 1998;34:40-2. 51. Venn SN, Greenwell TJ, Mundy AR. The long-term outcome of artificial urinary sphincters. J Urol 2000;164:702-6. Avalia-T 27 ANEXOS Anexo I. CAUSAS Y TIPOS DE IU 1- Causas de IU Un ciclo normal de micción requiere que la vejiga y el sistema esfinteriano trabajen de forma coordinada para permitir el almacenamiento y el vaciado de la orina. Para llevar a cabo esta función se requiere no sólo la integridad de las estructuras anatómicas que conforman la vejiga, la uretra y el sistema esfinteriano, sino también la integridad del sistema nervioso, tanto el somático como el autónomo. Durante el almacenamiento de orina la vejiga actúa como un reservorio a baja presión, mientras que el sistema esfinteriano mantiene cerrada la salida de orina de la vejiga. Durante la micción la vejiga se contrae y el esfínter se relaja permitiendo la salida de un flujo de orina. El sistema esfinteriano se compone de varios elementos que trabajan de forma coordinada y con un mayor predominio de alguno de ellos dependiendo de la situación, llenado normal, máxima repleción o situaciones de estrés (tos, estornudo, salto, etc.): El primer elemento es el cuello vesical, también llamado esfínter interno, formado por fibras de músculo liso y controlado neurológicamente por el sistema autónomo. La uretra, en la que se distinguen varias estructuras: El epitelio uretral, el cual por sus características tiende a cerrar la luz uretral, siendo un sistema pasivo de resistencia a la salida de orina, al igual que las fibras de músculo liso que se encuentran en el espesor de la pared uretral y que proceden de las fibras del detrusor vesical. Tanto en el hombre como en la mujer hay una zona en la uretra en la que se acumulan fibras estriadas y conforman el llamado esfínter estriado o externo, más evidente en hombres que en mujeres. Rodeando, apoyando y sosteniendo todas estas estructuras y el suelo vesical se encuentra el suelo pélvico, de origen estriado. Tanto el suelo pélvico como el esfínter estriado tienen una misión primordial en la continencia urinaria en situaciones de estrés o de esfuerzo. En las mujeres es importante el concepto de transmisión de presiones, en que por la disposición anatómica de la encrucijada vesicouretral es posible que el aumento de presión vesical provocada por situaciones de esfuerzo (tos, risa, estornudo, salto, etc.) se transmita igualmente a la uretra, con lo que se evita la fuga de orina. La IU se produce debido a una disfunción de la vejiga, del esfínter o de ambos. Existen múltiples causas que pueden provocar una IU. Así, las infecciones del tracto urinario o ciertos medicamentos pueden provocar IU temporal, mientras que las causas de IU crónica son todas aquellas que producen daño o debilitan el sistema esfinteriano. Las causas más frecuentes que pueden producir IU en la mujer son: Avalia-T 28 • • • • Partos. Cirugía pélvica, como la cirugía radical por cáncer de útero. El debilitamiento del suelo pélvico en las mujeres (causado por el envejecimiento, partos, lesiones neurológicas) provoca un cambio en la situación anatómica de la encrucijada vesicouretral, modificando negativamente la transmisión de presiones que se origina con los aumentos de la presión abdominal, con la consiguiente pérdida de orina. Los cambios hormonales también son un factor en la IUE. Así, durante el embarazo estos cambios afectan a los receptores de estrógeno y de progesterona en el tracto urinario bajo, provocando una alteración de su respuesta a la estimulación del cuello de la vejiga y de la uretra. La IUE puede empeorar durante la semana anterior a la menstruación cuando los bajos niveles de estrógenos hacen que disminuya la presión muscular alrededor de la uretra. Por último, la IUE es también frecuente durante la menopausia debido a que la mucosa uretral se hace más delgada, contribuyendo a la incontinencia por reducirse la capacidad de cierre. En el hombre, el factor más importante de producción de IU es: • La prostatectomía radical o exéresis quirúrgica de la próstata y vesículas seminales, proceso utilizado comúnmente para el tratamiento del cáncer de próstata y en la adenomectomía por resección transuretral (RTU) o vía abdominal en los casos de hiperplasia benigna de próstata, ya que durante la intervención se puede dañar el esfínter estriado o la inervación que lo controla. Otras causas de IU son: • Enfermedades de la médula espinal como la espina bífida o los traumatismos y las enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, la enfermedad de Parkinson o el accidente cerebrovascular. 2- Tipos de IU Según la causa que la provoca se distinguen varios tipos de IU (Choe JM 1997, AHRQ 1996): 1. Incontinencia urinaria de esfuerzo o de estrés (IUE) Ocurre cuando el sistema esfinteriano disminuye su actividad y resistencia. La presión de cierre uretral no supera el aumento de presión de la vejiga durante determinadas situaciones (ejercicio, tos, estornudo, risa, o cualquier movimiento corporal que provoque un aumento de presión abdominal). Es el tipo de IU más frecuente en las mujeres, aunque también aparece en hombres que han pasado por cirugía prostática. Se debe fundamentalmente a una alteración del suelo pélvico que provoca un desplazamiento de la encruzijada vesicouretral o a una lesión directa del sistema estriado de la uretra, o a ambos. 2. Incontinencia de urgencia Está causada por una contracción involuntaria y repentina de la vejiga que no puede ser inhibida conscientemente (hiperactividad del detrusor). Suele ocurrir en situaciones de Avalia-T 29 daño neurológico, tanto a nivel central como en las vías nerviosas entre la vejiga y el cerebro, hablándose de hiperreflexia, pero son muchos los casos en los que no se detecta ni se conoce lesión neurológica y se habla de inestabilidad vesical. Es frecuente en personas de edad avanzada, casi siempre relacionada con problemas neurológicos o problemas obstructivos del aparato urinario inferior. 3. Incontinencia mixta Es una mezcla de incontinencia de esfuerzo y de urgencia. Se produce por una combinación de excesiva actividad del músculo detrusor y baja actividad del sistema esfinteriano. Ocurre principalmente en mujeres mayores. 4. Incontinencia por rebosamiento En este tipo de incontinencia existe un escape continuo de orina debido a que la vejiga almacena más orina de la que es capaz de almacenar. Las causa más habitual es la obstrucción de la encrucijada vesicouretral, fundamentalmente en la hipertrofia prostática benigna y en ocasiones se produce por vejigas primariamente hipotónicas. 5. Incontinencia funcional o neurológica Es debida a factores ajenos al propio tracto urinario, como déficits de funciones psíquicas o motoras, lesión de la médula espinal, enfermedades neurológicas, infecciones o ciertos medicamentos. 6. Incontinencia continua Ocurre cuando existe alguna alteración anatómica como la fístula vesico-vaginal, fístula uretero-vaginal y uréter ectópico. Avalia-T 30 Anexo II. DIAGNÓSTICO DE LA IU A todos los pacientes con IU se les debe realizar una evaluación básica que incluya historia clínica completa (naturaleza y duración de los síntomas, número de compresas que precisa al día, cirugías previas, situación social, movilidad, situación mental, enfermedades concomitantes, medicación, función sexual, función intestinal). También se recomienda realizar un análisis de orina y de sangre (creatinina, glucosa). Otras pruebas imprescindibles que ayudan en el diagnóstico etiopatogénico de la IU son: El diario miccional que confecciona el paciente o sus cuidadores durante 24, 48 o 72 h y consiste en anotar el volumen y el momento de cada micción y episodio de incontinencia. Este diario es uno de los elementos más importantes de la valoración, ya que aporta datos esenciales para determinar la causa de la incontinencia y ayuda a diseñar el plan terapéutico. Exploración física: examen abdominal (descartar megalias), examen perineal para valorar sensibilidad, examen rectal valorando el tono del esfínter y la próstata en hombres, examen neurológico (concentrándose en S2-S4), examen vaginal para descartar prolapsos y estado estrogénico vaginal y el test de esfuerzo para comprobar la pérdida de orina tanto de pié como acostado. Medición del volumen residual posmiccional, mediante sondaje o ecografía, y si es superior al 10% del volumen miccional puede indicar debilidad del detrusor u obstrucción del esfínter (esta obstrucción puede tener causas ajenas a la esfinteriana, como es la hipertrofia de próstata o las estenosis y los divertículos uretrales). Puede ser recomendable también realizar un test de calidad de vida, así como una flujometría y un estudio urodinámico (cistomanometría y perfil uretral) en aquellos casos de fallo de cirugías previas, ante la sospecha de vejiga neurógena, vejiga hiperactiva o en incontinencias complicadas. Las exploraciones por imagen (ecografía/urografía intravenosa) se realizarán ante dudas de patología del tracto urinario inferior, vejiga neurógena, alto residuo, incontinencia y dolor, prolapso severo, sospecha de incontinencia extrauretral e incontinencia en niños. La endoscopia vesicouretral se realizará para evaluar una incontinencia extrauretral, microhematuria o hematuria, dolor o disconfor hipogástrico, cistitis de repetición y orina estéril piurica. Avalia-T 31 Anexo III. TRATAMIENTO DE LA IU Los principales tipos de tratamiento son (Sasso KC 1998): a) Técnicas de comportamiento. b) Terapia farmacológica. c) Tratamiento quirúrgico. a) Técnicas de comportamiento. Programación de la micción Consiste en programar regularmente la micción, de manera que se produzca cada 2-4 horas. El objetivo es mantener al paciente seco y es una terapia recomendada para ancianos, pacientes con Alzheimer o pacientes encamados. Entrenamiento de la vejiga. También se realiza una programación de la micción, aumentando progresivamente el periodo intermiccional. De esta manera se entrena a la vejiga para retrasar la necesidad de vaciado por intervalos más largos de tiempo. Es efectivo en el tratamiento de la incontinencia de urgencia y en la de tipo mixto. Rehabilitación del músculo pélvico. Ejercicios de músculos del piso pélvico (KEGEL): la contracción voluntaria del músculo pubococcígeo mejora el tono de la musculatura estriada uretral y el control de la orina. El éxito depende de la habilidad de la paciente para efectuar estos ejercicios, que se deberán realizar varias veces al día. Estos ejercicios pueden ser potenciados mediante técnicas de retroalimentación biológica o retrocontrol sensorial (biofeedback). La estimulación eléctrica es otra técnica de rehabilitación de la musculatura pélvica que se efectúa mediante un electrodo transrectal o vaginal, en sesiones de 15 a 20 minutos, provocando la contracción de los músculos del piso pélvico. b) Terapia farmacológica (AHRQ 1996). Según el tipo de IU se aplican diferentes terapias farmacológicas. Incontinencia de urgencia: Inestabilidad del detrusor Avalia-T Agentes anticolinérgicos: La primera línea de tratamiento en pacientes con inestabilidad del músculo detrusor son los agentes anticolinérgicos, siendo la 32 oxibutinina, el cloruro de Trospio y la tolterodina los fármacos de primera elección, seguido de la propantelina y la diciclomina. Antidepresivos tricíclicos: Estos fármacos tienen una doble acción facilitadora del mecanismo de continencia debido a que aumentan la resistencia uretral por efecto alfa-adrenérgico y a que inhiben la contractilidad de la vejiga urinaria. Los más utilizados son la imipramina, la doxepina, la desipramina y la nortriptilina, pero con unos resultados más pobres que los anticolinérgicos. Incontinencia urinaria de estrés (IUE): Insuficiencia del esfínter uretral Agonistas alfa-adrenérgicos: Tanto el cuello vesical como la uretra tienen una amplia distribución de receptores alfa-adrenérgicos, que al ser estimulados, producen contracción muscular y, consecuentemente, un aumento en la presión de cierre uretral. La efedrina y el clorhidrato de noradrenalina fueron utilizadas con tales fines, si bien presentan importantes efectos secundarios como aumento de la presión arterial, ansiedad, cefalea, temblor y arritmias cardíacas, por lo que deben ser utilizadas con precaución en pacientes con antecedentes cardiovasculares. Por último, se ha utilizado también la fenilpropanolamina, que es un alfa-agonista que comparte las propiedades y potencia de las drogas precedentes pero con menor estimulación central. Terapia estrogénica: Los estrógenos tienen influencia trófica en todas las capas constituyentes de la uretra, incluso en la capa muscular lisa, por lo que desde un punto de vista clínico se ha visto que mejoran la incontinencia y aumenta la presión uretral en mujeres postmenopáusicas. En ocasiones se consiguen mejores resultados asociando estrógenos con alfa-adrenérgicos (fenilpropanolamina), sobre todo si la terapia inicial con un solo fármaco ha fracasado. Otros fármacos: La imipramina está recomendada como terapia farmacológica alternativa para IUE cuando la terapia de primera línea resulta insatisfactoria. Se utiliza con buenos resultados en la enuresis infantil. c) Tratamiento quirúrgico (AHRQ 1996). Su objetivo es producir una constricción de la uretra, generando mayor resistencia al paso de orina durante el esfuerzo. Se divide en varios tipos: Técnicas que restauran el soporte anatómico de la uretra proximal y la unión uretrovesical en donde hay hipermovilidad o prolapso con esfínter uretral normal: Son operaciones que se realizan en la mujer y sirven para corregir el prolapso o hipermovilidad uretral. Incluyen la colporrafia anterior o técnica de Kelly-Kennedy, la uretropexia retropúbica y procedimientos de aguja. La colporrafia anterior es una técnica de corrección del cistocele y cuando se realiza presenta un alto índice de recidiva por no proporcionar un adecuado sostén a la uretra Avalia-T 33 proximal y al cuello vesical, con lo que muchos cirujanos la combinan con procedimientos de uretropexia. Con las técnicas de aguja y de uretropexia retropúbica se obtienen resultados a corto plazo similares, pero a largo plazo resultan superiores las anteriores. Procedimientos que corrigen la debilidad intrínseca del esfínter uretral: Los más utilizados son las técnicas de cabestrillos o "slings" que constituyen un conjunto de técnicas quirúrgicas destinadas a aumentar la constricción y la resistencia mecánica de la uretra por medio del paso de bandeletas de tejido en torno a la superficie ventral de ésta y de la unión cérvico-uretral a modo de hamaca suspendida desde la porción inferior de la pared abdominal anterior o del pubis. Las técnicas de cabestrillos pueden realizarse con tejido homólogo (fascia lata, mucosa vaginal, aponeurosis de recto anterior del abdomen) o heterólogo (marlex, gorotex) y el porcentaje de curación con la operación de cabestrillo es de 70 a 90%; sin embargo son más frecuentes las complicaciones de retención urinaria o problemas de micción, infección urinaria y rechazo del material empleado. En varones se utilizan procedimientos tipo “sling” para el tratamiento de la incontinencia de estrés resultante de prostatectomía radical, radioterapia, crioterapia o resección transuretral. Son procedimientos mínimamente invasivos que, mediante un abordaje perineal, sujetan la uretra y el cuello vesical . Otros procedimientos quirúrgicos La enterocistoplastia: está recomendada para pacientes con inestabilidad severa de vejiga o pobre distensibilidad de la misma que no responda a terapias no quirúrgicas. Consiste en la incorporación de un segmento de intestino en la vejiga, normalmente del íleon u ocasionalmente del colon sigmoide La derivación urinaria: está recomendada en casos severos e intratables de inestabilidad del detrusor o de pobre distensibilidad de la vejiga que no responden a otras terapias. Inyecciones periuretrales: consiste en la inyección de agentes formadores de masa a nivel del cuello vesical con el fin de mejorar la funcionalidad del esfínter. Habitualmente están indicadas en pacientes con buen soporte uretral pero con pobre funcionamiento del esfínter intrínseco. Esfínter urinario artificial: está indicado en caso de disfunción severa del esfínter. Avalia-T 34 d) Otros tratamientos Para aquellos pacientes cuya IU no puede ser curada hay otros dispositivos o productos que ayudan al manejo de la IU. Estos incluyen catéteres, dispositivos de soporte de órganos pélvicos, sistemas externos de recogida, dispositivos de compresión del pene y productos absorbentes (toallas higiénicas, pañales) y tapones uretrales. Hay un conjunto de dispositivos diseñados para bloquear la pérdida de orina por medio de la oclusión mecánica de la uretra. Pueden ser considerados como una forma de tratamiento "paliativo", pues en realidad no se corrige la causa del problema sino simplemente a tapar la uretra como conducto. En el hombre, los más utilizados son: - Compresores que producen una compresión externa del pene, impidiendo la salida involuntaria de orina. - Algunos pacientes utilizan colectores externos que, adaptados al pene, recogen la orina en una bolsa durante las 24 horas del día. También es posible la utilización de sondas uretrales permanentes. En la mujer, existen dos tipos de dispositivos de oclusión uretral: 1. Dispositivos de inserción intraluminal: a su vez, pueden dividirse en dos clases: Dispositivos de uso corto: tapones uretrales: son instrumentos diseñados para ser extraídos para la micción y recambiados cada vez que la paciente orina:. - Reliance (UroMed Inc., EEUU.) Tapón VIVA (B.Braun, Alemania) Fem Soft (Rochester Medical Corp. EEUU) Dispositivos de uso crónico: válvulas protésicas uretrales son elementos más sofisticados y de uso más prolongado dado que el sistema valvular permite la micción con el dispositivo colocado. Los más utilizados son: - Relax (Uro Health Systems Inc., EEUU) Influence (Influence Medical Technologies Ltd, Israel) Auto Cath 100 (HK Medical Technologies Inc., EEUU) 2. Dispositivos para oclusión uretral externa (en el meato) Estos dispositivos son una especia de "parche" oclusivo colocado a nivel del meato externo y están exentos de varias de las complicaciones de los dispositivos de inserción intrauretral. - Impress (UroMed Corp., EEUU) Fem Assist (Medical Corporation, EEUU) Avalia-T 35 Anexo IV. NIVEL DE EVIDENCIA CIENTÍFICA: Tabla III. Tabla de evidencia científica. Esfínter urinario artificial. NCE: Nivel de calidad de la evidencia científica Fuente Diseño Seguimiento Belloli G 1992 Serie de casos 1 año – 8 años (media de 4.5 años) Bosch JL 2000 Serie de casos 41 meses media. Avalia-T de Población a estudio 37 pacientes -----13-19 años de edad 86 ---8-84 años de edad (media de 49 años) Indicación Dispositivo Resultados NCE IU neuropática AMS 800 Efectividad: 33 pacientes secos durante el día (89%), 22 pacientes secos durante día y noche (59%), secos sólo por el día 11(30%). Complicaciones: 19 reintervenciones por complicaciones en 14 pacientes (38%). Quirúrgicas: Lesión del cuello vesical: 1 (2.7%) Lesión en la pared del recto: 1 (2.7%) Hematoma en el escroto: 2 (5.4%) Infección: 1 (2.7%) Mecánicas: Obstrucciones: 9 (24.3%) Tubos enredados: 4 (10.8%) Lesión de los manguitos: 2 (5.4%) Mala posición del reservorio: 2 (5.4%) Desplazamiento de las bomba de control: 1 (2.7%) VIII Cirugía prostática IU neurogénica IU estrés en mujeres AMS 800 Efectividad Continencia satisfactoria: Necesidad de 0 o 1 paño absorbente al día. 76% continencia satisfactoria, 7% usan media de 2.6 paños al día (seguimiento de 41 meses media). 46% y 41% continencia satisfactoria sin reintervenciones a los 5 y 10 años, respectivamente. 67% y 55% continencia satisfactoria con reintervenciones (sin retirada del dispositivo completo) a los 5 y 10 años, respectivamente. Complicaciones: 12.7% retirada definitiva por erosión provocada por el manguito. 43% reintervenciones totales. De los que alcanzan continencia satisfactoria el 31% requiere reintervención. VIII 36 Fuente Diseño Seguimiento Castro D 1997 Serie de casos 14-108 meses (media de 39.8 meses) Población a estudio 35 ---4-68 años de edad (media de 44.6 años) Indicación Dispositivo Resultados NCE IU postprostatectomía Vejiga neurógena IU de esfuerzo tipo III Mielingocele AMS 800 Efectividad: 88% incontinencia Complicaciones mecánicas: Rotura del manguito por caida: 2.8% Rotura del reservorio: 2.8% Complicaciones quirúrgicas: Erosión: 8.4% Edema del labio mayor vulvar: 2.8% Reintervenciones: 28% VIII Elliot DS 1998 Serie de casos 18 – 153 meses 323 IU post(media de 68.8 ----prostatectomía meses) Edad media de IU neuropática 60.4 años IU postradioterapia Cirugía no genitourinaria Otras AMS 800 Reintervenciones: 28% 1 en 89 casos (28%), 2 en 25 casos (7.7%), 3 en 7 casos (2%). 26 casos (8%) en los que se retiró el EUA por erosión y/o infección. Fallos mecánicos: 43 (13.3%) Escape de líquido del sistema 32 (9.9%) Mal funcionamiento de la bomba de control 6 (1.8%) Enroscamiento de los tubos 2 (0.6%) Separación de componentes 3 (0.9%) Fallos no mecánicos: 41 (12.7%) Disminución del tamaño del manguito-aumento de la presión del reservorio 11 (3.4%) Erosión del manguito 20 (6.2%) Infección 5 (1.5%) Mala posición de la bomba 2 (0.6%) Erosión de los tubos 1 (0.3%) VIII Fleshner N 1996 Serie de casos 9-149 (media meses) AMS 800 Grupo A – pacientes con IU después de prostatectomía Grupo B –pacientes sin IU después de prostatectomía Continencia: (A) 80% permanecen secos más del 95% del tiempo (B – 84%). (A) El 87% utiliza de 0 a 1 paño absorbente al día (Grupo B –84%). Todos los pacientes con EUA dicen que su IU ha mejorado mucho y que se volverían a aplicar el procedimiento. Revisiones: 43.3% Otros síntomas urinarios: La frecuencia urinaria fue mayor en el grupo A (90% vs 65%) siendo cada 3 horas o más frecuente. Nocturia severa más frecuente en grupo A (43% vs 13%), levantándose más de 2 veces por noche. Incontinencia de urgencia más frecuente en grupo A (63% vs 22%). VIII Avalia-T meses de 39 30 hombres ---55-78 años de edad (media de 69 años) IU Postprostatectomía 37 Fuente Fulford S 1997 Serie de casos Más de 10 años Población a estudio 61 Gonzalez R 1995 Serie de casos Más de 5 años 19 hombres Incontinencia neurogénica AMS 800 AMS 721 AMS 792 Efectividad Definición de continencia: permanecer seco por lo menos 4 horas entre el vaciado de la vejiga sin requerir el uso de protectores. 84.2% continencia diurna y nocturna satisfactoria. Complicaciones No erosiones. Principal causa de fallo del EUA fue fuga de líquido. VIII Haab F 1997 Serie de casos 3.5-12 (media años) 68 hombres --45-82 años de edad (media de 68 años) IU PostProstatectomía IU neurogénica AMS 800 Efectividad: Definición de continencia: Necesidad de 0 o 1paño absorbente al día. 80% continentes. Complicaciones: Revisiones: 25%. Mecánicas Fallo de la bomba de control: 8.8% Problema en los tubos o en las conexiones: 4.4% Fuga de líquido del manguito: 7.3% Fuga de líquido del reservorio: 4.4% Quirúrgicas 5.8% retirados permanentemente (por erosión uretral 2.9%, erosión por los tubos 1.45% y dolor refractorio permanente escrotal 1.45%. VIII 7 mujeres IU de estrés severa o recurrente AMS 800 Continencia en el 100 % No hubo infección, erosión u otras complicaciones que hiciesen preciso retirar el dispositivo. Revisiones quirúrgicas: 1 fuga por el conector 1 seroma de pared que precisó incisión y drenaje Comentarios: 4 pacientes se mantienen continentes con el dispositivo desactivado y tres lo necesitan tener activado para una completa continencia. 3 pacientes presentaron incontinencia secundaria a inestabilidad vesical que precisó de terapia anticolinérgica. VIII Karram MM, 1993 Avalia-T Diseño Series de casos Seguimiento de 6-24 meses años 7.2 Indicación Dispositivo Resultados NCE IU PostProstatectomía IU neurogénica Reconstrucción de la vejiga AMS 800 AMS 791 AMS 792 Efectividad No da definición de continencia o satisfacción. Satisfacción: 37/61 (61%). 46/61 (75%) si se cuenta con los fallecidos durante el seguimiento. Complicaciones: Erosión: 31% (19/61) Revisiones: 80% (49/61) Fallo de la bomba (11.5%), bloqueo del sistema (1.6%), fallo del reservorio (5 en 4 pacientes), fallo del manguito (24 en 20 pacientes). VIII 38 Fuente Diseño Seguimiento Keane PF 1993 Serie de casos 48 meses Klijn AJ 1998 Serie de casos 3-118 (media meses) Koutani A, 1997 Series de casos 6 años años) Kowalczyk J 1996 Serie de casos 1-119 meses (media de 28.5 meses) Avalia-T meses de 35 (1-10 Población a estudio 12 ---19-76 años de edad (media de 48 años) Indicación Dispositivo Resultados NCE IU Postprostatectomía Carcinoma de próstata Granulomatosis Wegener Espina bífida AMS 800 Efectividad 83% continencia: 10/12 Complicaciones 1 retirado por erosión VIII 27 hombres ---59-75 años de edad IU Postprostatectomía AMS 800 AMS 791 AMS 792 VIII 16 hombres IU por cirugía prostática AMS 800 Efectividad: Definición de continencia: Necesidad de 0 o 1paño absorbente al día. En el 30% (8/27) se realizan reintervenciones: 5 pacientes con 1 reintervención, 2 con 2 reintervenciones y 1 con 3 reintervenciones. El 49% de los pacientes presentan continencia satisfactoria a los 5 años sin haber requerido revisiones ni reparaciones. Si se tienen en cuenta los EUA con reparaciones o revisiones, este porcentaje es del 71%. 22 de 27 pacientes presentan continencia satisfactoria en su última visita de seguimiento:81% (Incluyen 2 pacientes muertos y 2 perdidos del seguimiento, teniendo en cuenta los resultados de su última visita de seguimiento, sin contar esos pacientes el porcentaje de continencia sería del 78%). Efectividad Continencia completa: 9 (56 %) 0-1 pañal/día: 3 (19 %) 2 pañales/día: 1 (6 %) Incontinencia total : 3 (19 %) Complicaciones mecánicas: Ruptura de balón: 2 casos Recambio del manguito: 1 caso Ruptura de la bomba: 1 caso Malposición del balón: 1 caso Complicaciones quirúrgicas: 3 erosiones uretrales que precisaron de retirada del dispositivo 1 atrofia de la uretra Revisiones quirúrgicas: 50% (5 revisiones y 3 EUA retirados) 95 hombres ---15-81 años de edad (media de 63 años) IU de estrés severa AMS 800 con dos manguitos Complicaciones 10.5% erosión por el manguito. 1% (1) infección: se retiraron los EUA. Efectividad De los 95 pacientes: 64% no requerían ningún paño absorbente al día, el 17% requerían 1 paño, el 5% 2 paños, el 2% 3 paños y el 2% más de 3 al día. VIII VIII 39 Fuente Diseño Seguimiento Kryger JV 1999 Serie de casos 15.4 años Kuznetsov DD 2000 Serie de casos 19 meses Leduc F 1999 Serie de casos 38,1 meses Avalia-T Población a estudio 32 niños Indicación Dispositivo Mielomeningocele Epispadias/extrofia Agénesis sacral Disparo en la pelvis AMS 742 AMS 792 AMS 800 Efectividad Definición de continencia: Permanecer seco durante 4 horas entre la micción o cateterización. Continencia: 56% (18) Complicaciones Quirúrgicas Infección: 15.6% (5) Erosión: 25% (8) Retirados: 40.6% (Por infección o erosión) Complicaciones mecánicas Fuga de líquido: 24 Mal funcionamiento: 9 Reposición de la bomba: 1 Revisiones: 34 en 19 pacientes. VIII No especificado Continencia Inyección de colágeno: 2% totalmente secos. 17% usan ≤ 1 compresa al día. EUA: 33% secos. 42% usan ≤ 1 compresa al día. (75% continencia social). Impacto post-tratamiento mayor en pacientes sometidos a inyección de colágeno. Se presentan más satisfechos los pacientes con EUA, aunque hay que tener en cuenta que su incontinencia pre-tratamiento era mayor que en los pacientes sometidoa a inyección de colágeno. Complicaciones Inyección de colágeno: 1 paciente requirió cateterización intermitente por retención postoperatoria, 2 desarrollaron disuria transitoria. EUA: revisión de la bomba en 1 paciente. VIII Continencia:76% Revisión quirúrgica: 21 pacientes : 44.7 % (21/47); Hombres: 51.5 % (17/33); Mujeres: 28.6 % (4/14) Remplazamiento de balón: 5 casos en hombres Revisión de balón: 1 caso en hombres Remplazamiento de manguito: 4 casos en hombres Remplazamiento completo: 5 casos en hombres y 1 en mujeres Remplazamiento de la bomba: 1 caso en hombres Reposicionamiento de la bomba: 1 caso en hombres y 3 en mujeres Fallos no mecánicos: 12.8 % (6 casos de 47) 4 erosiones uretrales 1 infección 1 inestabilidad vesical VIII 41 hombres IU postcon prostatectomía inyección de colágeno 36 con EUA 47 Hombres 27 por cirugía de próstata 4 IU neurogénica 2 IU por traumatismo Mujeres 1 IU primaria 11 IU secundarias 1 IU neurogénica 1 por traumatismo AMS 800 Resultados NCE 40 Fuente Diseño Seguimiento Población a estudio 144 (6 perdidos) Indicación Dispositivo 105 por cirugía prostática 24 IU neurogénica 7 IU por traumatismo 8 IU de otras causas AMS 800 Leo ME, 1993 Serie de casos 28 meses (2-59 meses) Levesque P 1996 Serie de casos Más de 5 años 54 ---4-30 años de edad IU neurogénica AMS 800 AMS 742 AMS 792 Litwiller S 1996 Serie de casos 3-114 (media meses) 50 hombres IU Post-cirugía prostática Manunta A 2000 Serie de casos 6-104 meses (media de 34.8 meses) 57 sin radiación 15 con radiación No especificado Avalia-T meses de 28 Resultados NCE Continencia Continencia completa: 92 (64%) 1 pañal/día: 20 (14 %) 2 pañales/día: 16 (11 %) Incontinencia total (>2 pañales/día): 11 (8 %) Revisiones quirúrgicas: 13 % Complicaciones quirúrgicas: Doblez del tubo: 5 casos Infección del manguito: 3 casos Erosión del manguito: 3 casos Malposición del balón: 1 caso Complicaciones mecánicas: Escapes del tubo: 5 casos Escapes del manguito: 4 casos Escapes del balón: 1 caso Fallo de la bomba: 2 casos Efectividad 32/ 54 permanecen secos: 59% Complicaciones 26% EUA retirados. Revisiones en 16 pacientes: 29%. 15/41 (37%) con EUA necesitaron aumento de la vejiga por cistoplastia VIII AMS 800 Efectividad Definición de continencia: ausencia total de fugas. 44% continentes después de la inserción del dispositivo. Una media de 28 meses después sólo el 20% era continente. Del resto un 50% presentaba escapes diarios, el 18% algunas veces a la semana y el 12% algunas veces al mes. Volumen de fuga: 55% algunas gotas, 23% ≤5cc, 18% >5cc y 5% como una taza. Uso de dispositivos: 85%: 75% 1.69 paño absorbente al día, 15% 3 pañales diarios, 2% un catéter. VIII AMS 800 Definición de continencia: Ausencia de fugas o necesidad de no más de un paño absorbente al día, y satisfacción del paciente de manera que se sometería otra vez al procedimiento en iguales circunstancias. Expuestos Efectividad:53.3% continentes. Complicaciones: 20% infección y se les retiró la prótesis. Erosión en 6.6%. Revisión quirúrgica en 53.3%. Migración intraperitoneal de 1 componente del dispositivo provocando oclusión intestinal que precisa cirugía. No expuestos Efectividad: 89% continentes. Complicaciones: Revisión quirúrgica en 16%. Comparación: Continencia total: 82% Diferencias significativas (p= 0.0049) en porcentaje de revisiones, no significativas (p= 0.20) en porcentaje de continencia. VIII VIII 41 Fuente Diseño Seguimiento Marqués AQ 1999 Serie de casos No especificado Martins FE 1995 Serie de casos 34.3 meses (1-83 meses) Mottet L, 1998 Serie de casos Al menos 1 año Perales LC 1994 Serie de casos Avalia-T Población a estudio 18 mujeres ---16-62 años de edad 145 pacientes Indicación Dispositivo Resultados NCE IU de esfuerzo tipo III IU neurogénica AMS 800 Efectividad: Continencia: 88.8% (16/18). Necesidad de 2 compresas al día: 5.5% (1/18). Complicaciones: Infección y erosión: 5.5% (1/18), se retira el EUA. Seguimiento no especificado No da definición de continencia. VIII Prostatectomía radical. Cistectomía radical. Resección abdominoperineal de colon. AMS 800 13 pacientes con infección y erosión (9% del total con EUA). A todos ellos se les retira el EUA. VIII 103 IU postprostatectomía AMS 800 Registro de la continencia según la opinión del enfemo. Clasificación: Continencia completa, continencia social (no usa pañales, sólo “goteo” con esfuerzos”), incontinencia mínima (1 pañal/día), incontinencia significativa (2 pañales/día) e incontinencia total (> 2 pañales/día) Revisión quirúrgica: 22 pacientes (21 %) Fallos no mecánicos: 12 (11.65 %) Fallos mecánicos: 10 (9.71 %) De los 103 dispositivos implantados desde 1995, 96 permanecen en los pacientes. Porcentajes de continencia para estos 96 dispositivos: Continencia completa: 59 (57%) Continencia social: 27 (26 %) Incontinencia mínima: 3 (3 %) Incontinencia significativa: 4 (4 %) Incontinencia total: 3 (3 %) VIII 25 pacientes ---9-78 años Cirugía prostática. Mielodisplasia. Vejiga. neurógena traumática. Epispadias. Traumatismo. cervico-uretral AMS 800 Efectividad: Éxitos: (13/25) 52% Mejorías: (3/25) 12% (Mínima incontinencia, cuando realizan grandes esfuerzos, estando la vejiga muy repleccionada). Complicaciones: Mal funcionamiento: (7/25) 28% Infección y rechazo: (5/25) 20% Fístula (cuello/uretra): (3/25) 12% Tamaño inadecuado: (1/25) 4% Sustitución: (8/25) 32% Retirada de la prótesis (infección y fístula): (8/25) 32% Reintervenciones: 56% (27 en 14 pacientes). VIII 42 Fuente Diseño Seguimiento Población a estudio 52 pacientes --31-87 años de edad (media 69.5 años) Indicación Dispositivo Resultados NCE IU causada por lesión del esfínter de origen iatrogénico. AMS 800 Complicaciones: Quirúrgicas: Externalización del tubo fuera del escroto (1) 1.9%, lesión en la uretra (1) 1.9%, infección (5) 9.6%, necrosis uretral (1) 1.9%, erosión uretral (2) 3.8%, estenosis uretral (1) 1.9%. Un caso de infección abdominal severa con oclusión y múltiples perforaciones requiriendo la resección de 85 cm de íleon. Mecánicas: Burbuja de aire (1) 1.9%, bomba de control descolocada (2) 3.8%, fuja de líquido (2) 3.8%, manguito abierto después de relación sexual (1) 1.9%. Se retira el dispositivo en los casos de infección y erosión: (8) 15.3%. Reintervención: 30.7% Efectividad: 1 año después del implante: no utilizan paños absorbentes 32 (61%), 1 paño al día 4 (7.7%), 2 paños al día 3 (4%). VIII Schettini M 1998 Serie de casos 35 meses (5-110 meses) Simeoni J 1996 Serie de casos Multicéntrico 5 años 107 pacientes ---Menores de 18 años Incontinencia neurogénica Niños AMS 800 Complicaciones: 14/107 post-operatorias inmediatas: infección urinaria, infección de la herida quirúrgica, hematoma escrotal, fistula urinaria y retención urinaria. Tardías: 100 complicaciones en 59%: Problemas mecánicos del dispositivo 21/107 complicaciones quirúrgicas 40/107 (infección 6.7%). Necesario retirar el dispositivo definitivamente en 18.7%.. En un 75% se realiza ampliación de la vejiga. Efectividad: 41% continentes sin requerir revisiones. Resultados excelentes en 67.3% (no fugas), bueno en 9.3% (fugas sin necesitar protección) y pobre en 4.7% (más de 2 paños absorbentes por día). Tasa de continencia urinaria: 76.6% (entendida como no necesidad de protección). VIII Singh G 1996 Serie de casos 4 años de media (1-10 años) 90 ---13-62 años de edad (media de 26 años) Incontinencia neurogénica AMS 800 AMS 792 Efectividad: 92% secos y completamente continentes. Requieren cateterización intermitente el 78%. Reintervenciones: 28% tasa de reintervención (reintervenciones/nº pacientes). 11.1% de los pacientes requirieron más de 2 operaciones. Causas: Reservorio con presión muy alta: 6.7% y manguito pequeño: 2.2%. Complicaciones quirúrgicas: Infección: 6.7% Erosión: 7.8% Perforación rectal: 1.1% Perforación de la vejiga: 1.1% Complicaciones Mecánicas Fallo del sistema: 8.9% Fallo de la bomba de control: 2.2% VIII Avalia-T 43 Fuente Venn SN 2000 Avalia-T Diseño Serie de casos Seguimiento 11 años de media (2 – 15 años) Población a estudio 100 ----4 – 88 años de edad (media 35 años) Indicación Dispositivo Resultados NCE Disfunción neuropática de la vejiga. Prostatectomía. IU estrés. Histerectomía + radiación. Trauma pélvico. Cistectomía. AMS 800 AS 791/2 Complicaciones: Tempranas. 3 infecciones, 1 obstrucción intestinal, 1 émbolo pulmonar: 6%. Tardías. Cambio del EUA en 64%: 27% reemplazado por fallos mecánicos (después de 7 años activos): 25 secos actualmente. 37% fueron retirados debido a infección o erosión. 23% en 2 años de uso. 14% después de 10 años de uso. Se volvió a implantar con éxito en 12 de ellos, mientras que 9 permanecieron continentes después de ser retirado el EUA. Efectividad: 36% con el EUA original: 26% secos, 6% usan 1 paño absorbente al día. 84% de los pacientes eran continentes (no especifica definición de continente) después de 10 años, de ellos 76% con EUA funcionando. Se obtiene mayor efectividad en el grupo de IU post-prostatectomia (91%). VIII 44 Anexo V. HOSPITALES IMPLANTADORES DE AMS 800 EN ESPAÑA 1-dic-00 ALBACETE HOSPITAL GENERAL DE ALBACETE ALBACETE 20 ALICANTE CASA DE REPOSO Y SANATORIO DEL PERPETUO SOCORRO, S.A. ALICANTE 1 ALICANTE HOSP. GENERAL UNIV. DE ELCHE ELCHE 2 ALICANTE HOSPITAL DEL SVS DE SAN JUAN SAN JUAN DE ALICANTE 2 ALICANTE HOSP. CLÍNICO SAN JUAN SAN JUAN DE ALICANTE 2 ASTURIAS HOSPITAL DE CABUEÑES GIJÓN 2 ASTURIAS CENTRO MEDICO DE ASTURIAS OVIEDO 3 ASTURIAS HOSP.GRAL. DE ASTURIAS OVIEDO 18 ASTURIAS HOSPITAL VALLE DEL NALON RIAÑO 1 BADAJOZ HOSPITAL DE MÉRIDA MÉRIDA 2 BALEARES HOSPITAL SON DURETA PALMA DE MALLORCA 2 BALEARES POLICLINICA MlRAMAR PALMA DE MALLORCA 3 BALEARES CENTRO DE UROL. SEXOL. ANDROL. DE BALEARES PALMA DE MALLORCA 1 BALEARES CLÍNICA JUANEDA, S. A. PALMA DE MALLORCA 1 BARCELONA CLÍNICA TRES TORRES BARCELONA 1 BARCELONA FUNDACIÓN PUIGVERT BARCELONA 37 BARCELONA HOSPITAL CLÍNICO Y PROVINCIAL BARCELONA 1 BARCELONA HOSPITAL SAGRADO CORAZON BARCELONA 1 BARCELONA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BARCELONA 7 BARCELONA CIUTAT SANIT. VALL D'HEBRON BARCELONA 10 BARCELONA HOSP.BELLVITGE P. ESPANYA HOSPITALET DE LLOBREGAT 5 CÁDIZ SAS HOSP. UNIV. PUERTA DEL MAR CÁDIZ 17 CÁDIZ CLÍNICA SAN RAFAEL CÁDIZ 7 CÁDIZ HOSPITAL DE JEREZ JEREZ 2 CÁDIZ HOSP.UNIV. PUERTO REAL PUERTO REAL 2 CANTABRIA HOSP. MARQUÉS DE VALDECILLA SANTANDER 7 GRANADA C. H. VIRGEN DE LAS NIEVES GRANADA 5 GRANADA HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO GRANADA 4 GUIPÚZCOA HOSPITAL DE MENDARO MENDARO 3 Avalia-T 45 GUIPÚZCOA HOSP. NUESTRA SEÑORA DE ARANZAZU SAN SEBASTIÁN 14 GUIPÚZCOA HOSP. COMARCAL NTRA SRA ANTIGUA ZUMARRAGA 1 HUELVA HOSPITAL JUAN RAMON JIMENEZ HUELVA 2 LA CORUÑA C. H. JUAN CANALEJO LA CORUÑA 10 LA CORUÑA C. H. UNIVERSITARIO DE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA 40 LA CORUÑA INSTITUTO POLICLINICO LA ROSALEDA SANTIAGO DE COMPOSTELA 4 LAS PALMAS HOSPITAL GRAL.NTRA.SRA.DEL PINO LAS PALMAS 2 LAS PALMAS HOSPITAL DR. NEGRIN LAS PALMAS 2 LERIDA HOSPITAL ARNAU I VILANOVA LÉRIDA 2 LOGROÑO HOSPITAL SAN MILLAN-SAN PEDRO LA RIOJA 4 LUGO C. H. XERAL-CALDE LUGO 3 LUGO HOSPITAL COMARCAL DE MONFORTE MONFORTE DE LEMOS 6 MADRID FUNDACION DE ALCORCON ALCORCON 1 MADRID HOSPITAL SEVERO OCHOA LEGANÉS 1 MADRID CENTRO DE PREV.Y REHAB. LA FRATERNIDAD MADRID 1 MADRID CLÍNICA LA MILAGROSA MADRID 2 MADRID SAN.NTRA.SRA.DEL ROSARIO MADRID 2 MADRID CLINICA RUBER MADRID 1 MADRID SANAT.QUIRURGICO VIRGEN DEL MAR MADRID 2 MADRID SANATORIO NTRA.SRA. LA PALOMA,S.A MADRID 1 MADRID HOSPITAL RAMON Y CAJAL MADRID 47 MADRID HOSPITAL LA PAZ MADRID 43 MADRID HOSPITAL INT. RUBER MADRID 4 MADRID HOSPITAL DEL AIRE (ISFAS) MADRID 1 MADRID HOSPITAL DE MADRID MADRID 2 MADRID HOSPITAL DE LA PRINCESA MADRID 2 MADRID HOSP. MlLITAR GOMEZ ULLA MADRID 1 MADRID HOSP.GRAL.GREGORIO MARAÑON MADRID 19 MADRID HOSPITAL DEL NIÑO JESUS MADRID 1 MÁLAGA C. H. VIRGEN DE LA VICTORIA MÁLAGA 1 MÁLAGA HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÁLAGA 7 MÁLAGA HOSPITAL CIVIL PAB. C MÁLAGA 18 MURCIA CDAD.SANIT. VIRGEN DE LA ARRIXACA EL PALMAR 28 Avalia-T 46 NAVARRA HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO PAMPLONA 13 NAVARRA CLIN .UNIVERSITARIA DE NAVARRA PAMPLONA 6 NAVARRA HOSPITAL DE NAVARRA PAMPLONA 1 PONTEVEDRA HOSPITAL DO MEIXOEIRO VIGO 7 PONTEVEDRA POLICLINICO VIGO, S. A. VIGO 4 SALAMANCA HOSP.CLINICO UNIVERSITARIO DE SALAMANCA SALAMANCA 1 SEGOVIA HOSPITAL GENERAL DE SEGOVIA SEGOVIA 1 SEVILLA HOSPITAL UNIV. VIRGEN DEL ROCIO SEVILLA 20 TENERIFE HOSPITAL UNIV. DE CANARIAS LA LAGUNA 17 TENERIFE HOSP. CLÍNICO NTRA. SRA. CANDELARIA SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 TOLEDO HOSPITAL PROV.DE MISERICORDIA TOLEDO 2 V ALENCIA HOSPITAL DE LA RIBERA ALZIRA 1 V ALENCIA HOSPITAL DE SAGUNTO PUERTO DE SAGUNTO 5 VALENCIA HOSPITAL MILITAR DE VALENCIA QUART DE POBLET 2 VALENCIA CLIN. VIRGEN DEL CONSUELO VALENCIA 1 VALENCIA HOSP. CLÍNICO UNIVERSITARIO VALENCIA 3 VALENCIA HOSPITAL UNIVERSITARIO LA FE VALENCIA 16 VALENCIA HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA VALENCIA 1 VALENCIA HOSP. LLUIS ALCANYIS XÁTIVA 1 VALLADOLID HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO VALLADOLID 1 VALLADOLID HOSPITAL RIO HORTEGA VALLADOLID 3 VIZCAYA HOSPITAL DE BASURTO BILBAO 4 VIZCAYA CLÍNICA INDAUTXU BILBAO 1 VIZCAYA HOSPITAL DE SAN ELOY BARAKALDO 3 VIZCAYA HOSPITAL DE CRUCES BARAKALDO 19 VIZCAYA HOSPITAL DE GALDAKAO GALDAKAO 4 ZARAGOZA HOSPITAL CLINICO UNIVERSITARIO ZARAGOZA 14 ZARAGOZA HOSPITAL MIGUEL SERVET ZARAGOZA 12 ZARAGOZA HOSPITAL MILITAR DE ZARAGOZA ZARAGOZA 1 Avalia-T 47