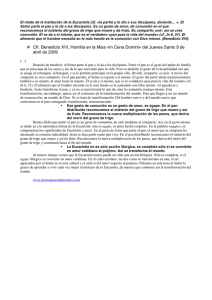a mis hermanos sacerdotes, invito a leerlo - melquisedec
Anuncio
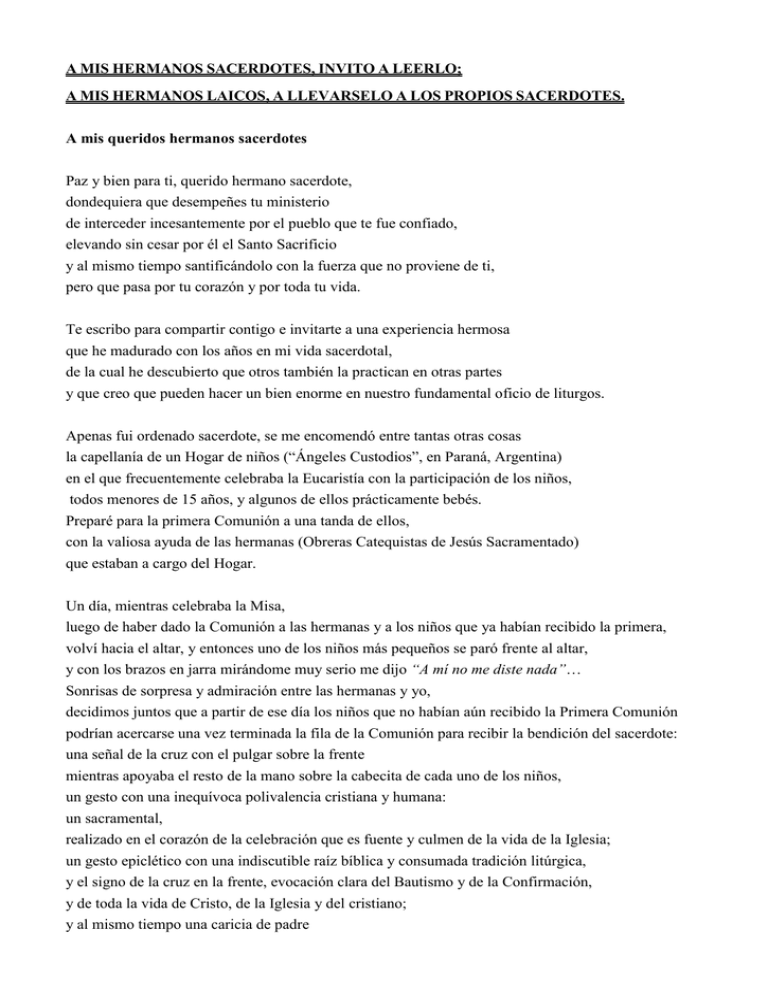
A MIS HERMANOS SACERDOTES, INVITO A LEERLO; A MIS HERMANOS LAICOS, A LLEVARSELO A LOS PROPIOS SACERDOTES. A mis queridos hermanos sacerdotes Paz y bien para ti, querido hermano sacerdote, dondequiera que desempeñes tu ministerio de interceder incesantemente por el pueblo que te fue confiado, elevando sin cesar por él el Santo Sacrificio y al mismo tiempo santificándolo con la fuerza que no proviene de ti, pero que pasa por tu corazón y por toda tu vida. Te escribo para compartir contigo e invitarte a una experiencia hermosa que he madurado con los años en mi vida sacerdotal, de la cual he descubierto que otros también la practican en otras partes y que creo que pueden hacer un bien enorme en nuestro fundamental oficio de liturgos. Apenas fui ordenado sacerdote, se me encomendó entre tantas otras cosas la capellanía de un Hogar de niños (“Ángeles Custodios”, en Paraná, Argentina) en el que frecuentemente celebraba la Eucaristía con la participación de los niños, todos menores de 15 años, y algunos de ellos prácticamente bebés. Preparé para la primera Comunión a una tanda de ellos, con la valiosa ayuda de las hermanas (Obreras Catequistas de Jesús Sacramentado) que estaban a cargo del Hogar. Un día, mientras celebraba la Misa, luego de haber dado la Comunión a las hermanas y a los niños que ya habían recibido la primera, volví hacia el altar, y entonces uno de los niños más pequeños se paró frente al altar, y con los brazos en jarra mirándome muy serio me dijo “A mí no me diste nada”… Sonrisas de sorpresa y admiración entre las hermanas y yo, decidimos juntos que a partir de ese día los niños que no habían aún recibido la Primera Comunión podrían acercarse una vez terminada la fila de la Comunión para recibir la bendición del sacerdote: una señal de la cruz con el pulgar sobre la frente mientras apoyaba el resto de la mano sobre la cabecita de cada uno de los niños, un gesto con una inequívoca polivalencia cristiana y humana: un sacramental, realizado en el corazón de la celebración que es fuente y culmen de la vida de la Iglesia; un gesto epiclético con una indiscutible raíz bíblica y consumada tradición litúrgica, y el signo de la cruz en la frente, evocación clara del Bautismo y de la Confirmación, y de toda la vida de Cristo, de la Iglesia y del cristiano; y al mismo tiempo una caricia de padre dada en nombre y con la autoridad de Aquel de quien toma nombre toda paternidad en el Cielo y en la Tierra. Este gesto fue muy bien recibido e interpretado por los niños, que comenzaron a participar con más entusiasmo y que incluso me recriminaban si iba a celebrar la Misa y no los hacía despertar antes (porque a veces era muy temprano). Los años pasaron, y los destinos pastorales se fueron sucediendo, pero este gesto quedó para siempre en mi corazón, aprendido en cierto sentido de ellos, los niños, y niños marcados con especiales pruebas y sufrimientos, niños a imagen de los cuales el Maestro nos invitó a conformar nuestra vida espiritual. Por eso decidí conservar este gesto, invitando en todas las Misas (especialmente en las dominicales) a los padres a que cuando se acercaban a comulgar trajesen también a sus niños más pequeños para que ellos pudiesen recibir la bendición. Hasta que llegó el día en que un laico que como tantos otros no puede acercarse a recibir la Comunión me preguntó (no sin un poco de santa picardía) hasta qué edad era la invitación para acercarse a recibir esta bendición personal. Esto, además de dejarme reflexionando, en cierto sentido me abrió los ojos y me refrescó la memoria de cuanto había ya estudiado y enseñado en el campo litúrgico: el orden de los penitentes en la Iglesia primitiva (y no solo en los primeros tiempos) a los cuales la Iglesia impartía una bendición especial de las cuales incluso nuestros actuales Misales son testimonio (bendiciones sobre el pueblo que se usan preferentemente para el tiempo de la Cuaresma) precisamente porque en ellas, a diferencia de las normales oraciones postcomuniones no se hace referencia al sacramento recibido, y la Cuaresma es el tiempo de esa saludable penitencia que puede hacer que muchos vuelvan a comulgar… En fin, no me alargo porque quiero fundamentar bien una opción sin necesidad de hacer una apología completa de la misma. Así, pues, llegados a este punto, comprenderás los pasos de maduración sacerdotal personal, de escucha del Pueblo de Dios (comenzando por los más pequeños) que me llevaron a formular este gesto que en mi humilde opinión hace resplandecer muy bien la paternidad de Dios Padre, que no deja a ninguno de sus hijos sin nada, aunque distribuya dones diversos que son expresión de una riqueza multiforme y de un diálogo personalísimo, y la maternidad de la Iglesia, que alimenta a todos sus hijos, con alimentos diversos pero todos espiritualmente nutritivos y salvíficos. Finalmente, el invitar inmediatamente antes de comenzar a distribuir la Comunión a que todos los que no vayan a comulgar se acerquen con confianza, una vez terminada la fila de la Comunión, para hacer la “fila de las bendiciones” tiene además dos ventajas no pequeñas: por un lado, ayudar a que cada uno distinga con mucha honestidad interior en cual de las dos filas acercarse; y por otra, conjurar esa falsa idea de “excomunión” para los cristianos que se encuentran en tal o cual situación por la cual no pueden acercarse a recibir la Comunión. Dios, Padre Todopoderoso, jamás despide a ninguno de sus hijos con las manos vacías. Te invito de corazón a repetir este gesto que, según he comprobado con mi humilde experiencia hace tanto bien a todo el Pueblo de Dios (a los que comulgan y a los que no!), y que no es un invento personal caprichosamente añadido a la Liturgia de nuestra Iglesia, sino más bien un rescatar un gesto precioso de nuestra tradición litúrgica, bíblica y espiritual, para que nuestro Pueblo (que en realidad es y sigue siendo Su Pueblo) tenga vida, y la tenga en abundancia. Te agradezco que hayas llegado a este punto de la lectura, y me inclino con devoción y afecto para pedirte tu oración por mí, y tu bendición, mientras doy gracias al Todopoderoso por haberme llamado, junto a vos, a formar parte del orden de los sacerdotes, al que tan feliz y tan indigno me siento de pertenecer. P. Juan Pablo Esquivel