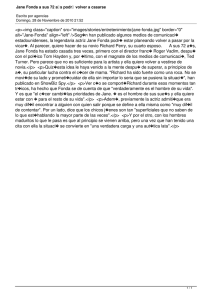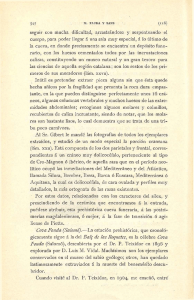LOS JUGADORES DE CARTAS POR CHEMA LEZA
Anuncio

LOS JUGADORES DE CARTAS POR CHEMA LEZA LOS JUGADORES DE CARTA Era finales del siglo diecinueve. Francia acababa de salir de la guerra franco-prusiana, en los campos se pasaba hambre y todo el mundo se marchaba a las ciudades en busca de trabajo y nuevas oportunidades. Así llegué yo a Paris, dejando atrás la aldea de campesinos donde crecí y buscando una nueva vida en la gran ciudad. En Paris vivía y trabajaba como sirviente en la fonda “Le croissant”, situada en la Rue de Rivoli. Esta fonda estaba próxima al museo del Louvre. Todo el mundo hablaba de las maravillas que había en ese museo y de un cuadro muy famoso, uno de una mujer con sonrisa misteriosa que llamaban “La Mona lisa”. La fonda era frecuentada por pintores que iban a comer allí y ahogar sus penas con un vaso de vino. La vida de pintor era casi tan dura como la de los campesinos. Una tarde entraron en la fonda un par de hombres de aspecto muy curioso. Uno de ellos fumaba en pipa y llevaba un sombrero de copa redonda de color marrón. El otro, una chaqueta raída y un sobrero calado hasta las orejas. Sus pieles estaban curtidas por el sol y sus manos no estaban llenas de pintura como la del resto de la clientela. Eran manos ajadas, trabajadas. No parecían pintores, sino más bien campesinos. Supuse que habían venido a Paris como yo, huyendo de las miserias del campo. Buscaron una mesa apartada y se sentaron. El que fumaba en pipa me hizo una mueca para que me acercara. Pidieron un poco de pan, queso y vino. Ellos pagaron en el acto. -De aspecto humilde pero honrados-, me dije. Cuando terminaron de comer me preguntaron si en el local había una baraja de cartas. Nadie jugaba a las cartas en esa fonda. Yo conservaba una que mi padre me había dado cuando me fui de casa. Mi padre era un jugador de cartas empedernido. También algo tramposo, tenía marcadas sus cartas con pequeñas figuras geométricas en la esquina para de este modo adivinar las cartas con las que jugaban sus adversarios y ganarles. Me acerqué al cuarto donde dormía, cogí la baraja y se la dejé a aquellos hombres. Estuvieron mucho tiempo jugando a las cartas y a la vez hablaban en voz baja. Yo estaba muy intrigado y de vez en cuando me acercaba a limpiar alguna mesa próxima para enterarme de que hablaban, pero ellos bajaban la voz cada vez que yo me acercaba. Aun con todo conseguí cogerles algunas palabras sueltas como “Louvre”, “Mona lisa”, “alcantarillas”, “3 de la mañana”. De repente esas palabras se hilvanaron en mi mente. -¿Estarían esos hombres planeando robar el famoso cuadro de la Mona lisa?- Sacudí la cabeza para quitarme esa tonta idea. ¿Cómo esos dos hombres de aspecto tan vulgar iban a conocer el valor de ese cuadro? Se marcharon cuando la fonda se cerró. Yo les seguí durante un rato. Anduvieron por la Rue de Rivoli, hacia el museo del Louvre, de pronto giraron en una bocacalle en dirección a los jardines de las Tulleries. Tardé escasamente un minuto en llegar allí pero cuando lo hice ya no había nadie. Los jardines estaban totalmente desiertos. Era como si se los hubiera tragado la tierra. Al volver sobre mis pasos tropecé con la tapa de una alcantarilla que estaba un poco levantada. Golpeé mi cabeza contra la acera y me quedé inconsciente. No se cuánto tiempo permanecí allí. Cuando recobre el conocimiento estaba aturdido, apenas recordaba nada. Me fui a la fonda, me lavé la herida y me fui a la cama. A la mañana siguiente me levanté algo aturdido por el golpe y recordé lo que pasó la noche anterior, me reí al pensar lo ingenuo que era por inventarme aquella absurda historia de dos campesinos que intentaban robar la Mona Lisa, bajé a la fonda y empecé con mis tareas diarias. Apenas había comenzado a colocar las sillas cuando entró mi jefe gritando la última noticia que recorría todo Paris. Alguien había entrado en el museo del Louvre y había robado el cuadro de la Mona Lisa. Mi corazón dio un vuelco ¿Fueron aquellos dos hombres o era simplemente una casualidad?. Días más tarde, en el periódico le Figaró, salieron algunos detalles del robo. Al parecer los ladrones se habían colado por las alcantarillas de una calle próxima al museo. Cerca de una de estas alcantarillas se había encontrado un rastro de sangre que pensaban era de uno de los ladrones que pudo herirse durante la huida. Curiosamente en el lugar del delito habían dejado un naipe de tréboles y en la esquina de esa carta había un pequeño rombo marcado. Ya no quedaba duda: los ladrones habían sido ellos pero, ¿qué hacer? ¿Denunciarlos? El resto de sangre y el golpe aún fresco en mi cabeza me incriminaban a mí también. Decidí no decir nada. Pero algo en mí se removía. Había sido testigo de la trama de un robo a un museo y nadie más conocía el aspecto de aquellos hombres. Poco más tarde el cuadro fue encontrado en la casa de un rico coleccionista de Milán. Al parecer, los ladrones vendieron el cuadro a este coleccionista por una buena suma de dinero. La venta la hicieron ocultando su identidad y el coleccionista no pudo dar detalle de su apariencia. Me reí porque yo si sabía exactamente cómo eran los ladrones. Al cabo de los años estaba paseando por la orilla del Sena, entre los pintores que exponían allí sus cuadros en busca de vendedores, cuando de repente me fije en uno de ellos. ¡En el cuadro estaban aquellos dos hombres que entraron en la fonda!, el que fumaba en pipa y llevaba aquel curioso sombrero de copa redonda y su compañero, con el sombrero calado hasta las orejas y la chaqueta raída. Los hombres estaban sentados en la fonda jugando a las cartas. Me fijé en el nombre del pintor, Paul Cezanne. El, como yo, habíamos sido los testigos de la trama del robo de la Mona Lisa. Yo conocía la historia y él, posiblemente sin conocer la trama, la había dejado reflejada en su obra.