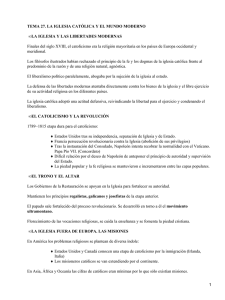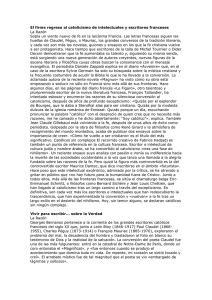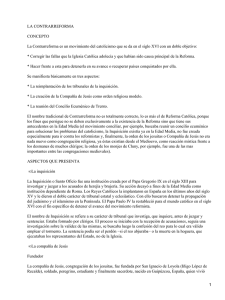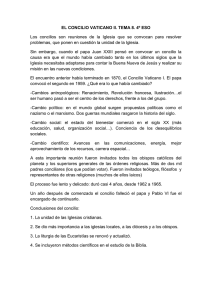José Maña García Escudero
Anuncio
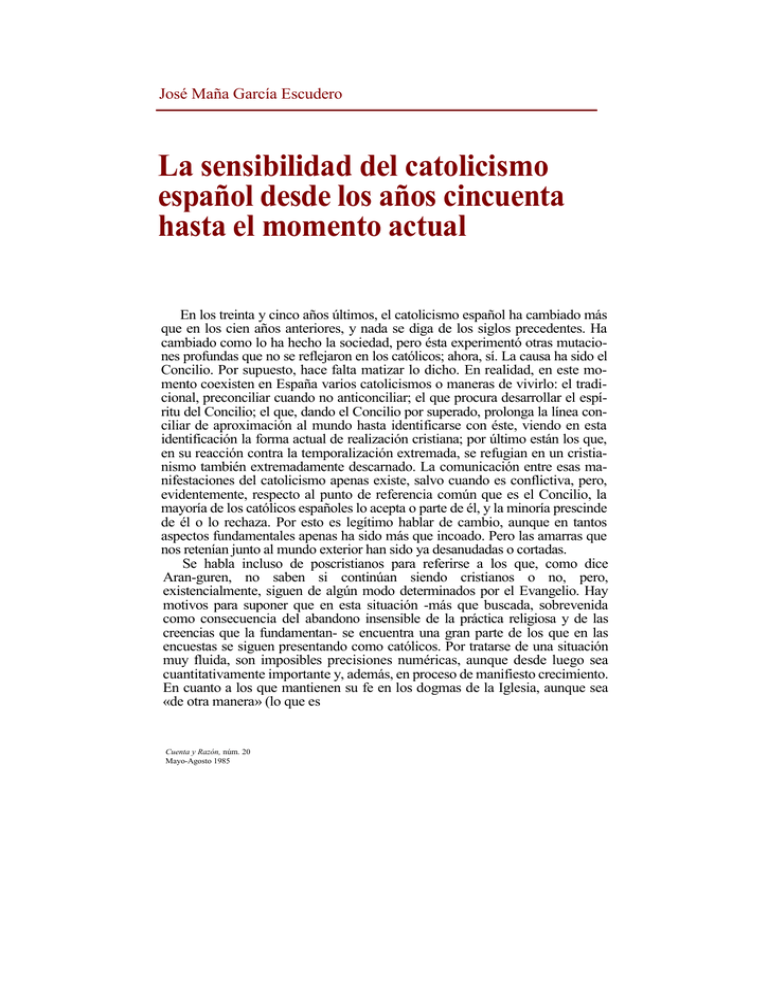
José Maña García Escudero La sensibilidad del catolicismo español desde los años cincuenta hasta el momento actual En los treinta y cinco años últimos, el catolicismo español ha cambiado más que en los cien años anteriores, y nada se diga de los siglos precedentes. Ha cambiado como lo ha hecho la sociedad, pero ésta experimentó otras mutaciones profundas que no se reflejaron en los católicos; ahora, sí. La causa ha sido el Concilio. Por supuesto, hace falta matizar lo dicho. En realidad, en este momento coexisten en España varios catolicismos o maneras de vivirlo: el tradicional, preconciliar cuando no anticonciliar; el que procura desarrollar el espíritu del Concilio; el que, dando el Concilio por superado, prolonga la línea conciliar de aproximación al mundo hasta identificarse con éste, viendo en esta identificación la forma actual de realización cristiana; por último están los que, en su reacción contra la temporalización extremada, se refugian en un cristianismo también extremadamente descarnado. La comunicación entre esas manifestaciones del catolicismo apenas existe, salvo cuando es conflictiva, pero, evidentemente, respecto al punto de referencia común que es el Concilio, la mayoría de los católicos españoles lo acepta o parte de él, y la minoría prescinde de él o lo rechaza. Por esto es legítimo hablar de cambio, aunque en tantos aspectos fundamentales apenas ha sido más que incoado. Pero las amarras que nos retenían junto al mundo exterior han sido ya desanudadas o cortadas. Se habla incluso de poscristianos para referirse a los que, como dice Aran-guren, no saben si continúan siendo cristianos o no, pero, existencialmente, siguen de algún modo determinados por el Evangelio. Hay motivos para suponer que en esta situación -más que buscada, sobrevenida como consecuencia del abandono insensible de la práctica religiosa y de las creencias que la fundamentan- se encuentra una gran parte de los que en las encuestas se siguen presentando como católicos. Por tratarse de una situación muy fluida, son imposibles precisiones numéricas, aunque desde luego sea cuantitativamente importante y, además, en proceso de manifiesto crecimiento. En cuanto a los que mantienen su fe en los dogmas de la Iglesia, aunque sea «de otra manera» (lo que es Cuenta y Razón, núm. 20 Mayo-Agosto 1985 perfectamente compatible con la riqueza inagotable de su contenido, e incluso está exigido por ella), el cambio se refleja principalmente en su sensibilidad religiosa, donde se ha producido un abandono espectacular de las antiguas prácticas de piedad, hay una patente desvalorización de principios morales tradicionales y, sobre todo, un desplazamiento de los anteriores centros de interés hacia otros nuevos, aunque muchos católicos no tengan aún claro cuáles deben ser éstos. Ya he escrito que se han cortado las amarras con el mundo viejo; se ha perdido de vista la costa de ayer, pero la de mañana ni aún se vislumbra; se está, por consiguiente, en plena travesía, y pienso que muchas veces sin rumbo fijo y a merced de las olas. Nacionalcatolicismo La religiosidad de los años cincuenta está determinada por el impacto de la guerra civil. Son los años del llamado nacionalcatolicismo. La denominación ha tenido un tratamiento exclusivamente peyorativo. Se han detectado solamente sus indiscutibles aspectos negativos. Sin embargo, un juicio justo no debe pasar por alto los positivos. No se ha contemplado ese fenómeno como lo que realmente tuvo de cambio en el talante de los católicos españoles. Alguna vez, a ese propósito, me referí a la sorprendente convocatoria para siete plazas de agentes secretos que, en los años posteriores a la segunda guerra mundial, anunciaba una publicación de las tropas norteamericanas en Alemania: entre las condiciones que se exigían a los aspirantes figuraban las de tener una complexión atlética y aspecto «gallardo y cautivador. Y me preguntaba yo si el problema de los cristianos no había sido la falta de esas cualidades y si esa carencia no era precisamente la que, a través del trauma dramático de la guerra civil, se había remediado. El encogimiento de los cristianos venía de antiguo. Era la consecuencia de una Iglesia cortada en dos por la Reforma, amputada voluntariamente de cuanto en ella quedaba de libertad creadora y sano espíritu crítico, buscando la seguridad a toda costa, recluida en sí misma ante el mundo moderno, temerosa de él, y cuya doctrina, vaciada de sustancia viva religiosa, se reducía en su aplicación práctica a moral, y la moral a Derecho, y a Derecho Penal, me atrevería a decir: un tupido enrejado de prohibiciones que, naturalmente, tenía que producir el tipo de católico apocado en el que pensaba Péguy cuando escribía que, «porque no tienen la fuerza de ser de la naturaleza, creen que son de la gracia. Porque no tienen el valor de ser del mundo, creen que son de Dios». Pero, en los años cincuenta, Rodrigo Fernández Carvajal afirmaba, en cambio, que «podemos ser católicos y poseer, a la vez, aquellas virtudes de gallardía, conciencia colectiva de lo temporal e intransigencia, que hasta hace poco parecían ser monopolios del mal o, cuando menos, difíciles de vivir dentro de una religiosidad cálida». Esas palabras eran la consecuencia de un catolicismo que, en la reacción contra el torpe anticlericalismo republicano, había adquirido conciencia de sí mismo y que, de acuerdo con la estrecha vinculación de las dos emociones, religiosa y nacional, que había cultivado amorosamente con su añoranza constante de la Cristiandad perdida, llegaría a convertirse en el aglutinante de una rebelión que no hay más remedio que denominar cruzada, si queremos ser históricamente veraces, por anacrónico que resulte el concepto, incluso desde una óptica cristiana, y 'más aún desde ella. De la «cruzada» salió el catolicismo español con una doble aureola: el testimonio martirial de las víctimas de la persecución y el testimonio triunfal de los vencedores que, alentados por el clima de una época donde los viejos valores de autoridad, jerarquía, servicio y disciplina, eran nuevamente exaltados, veían en el Estado confesional la realización de la tesis o ideal que la Iglesia universal no había llegado nunca a arriar, aunque íntimamente hubiera desistido de verla realizada en ningún país, y que ahora, sorprendentemente, tomaba cuerpo en el nuestro. El texto de Fernández Carvajal es precioso porque su autor, una de las mentes más brillantes de la generación que no participó en la guerra, pero que se hizo cargo de las ilusiones provocadas por la victoria, refleja fidelísimamente el claroscuro del nacionalcatolicismo en las dos palabras fundamentales: gallardía, intransigencia. Después de un cruento conflicto de tres años, no había lugar a engañarse sobre la existencia de una España vencida, que no compartía la religiosidad de la vencedora. De lo que se trataba era de que los «engañados», los «extraviados», los «descarriados», abjurasen de su error. Y a ello se fue con la doctrina, la moral y la práctica religiosas «de siempre», pero vividas con un espíritu nuevo, para el cual el sistema de prohibiciones, que antes se soportaba como pesada losa, era visto como un reto al vencimiento de nosotros mismos, a la necesaria dominación de las inclinaciones rebeldes del cuerpo y del espíritu y, en el plano histórico, como viril declaración de guerra a un mundo al que ya no se teme, sino que se afronta con una religiosidad dogmática, dura, ascética y cuasicas-trense. La palabra de la época es la palabra conquista, con todos los mimetismos bélicos que refleja el vocabulario de Pío XII: «entusiasmo de cruzados», «verdadero heroísmo», «férrea organización», «un sólo pabellón», «urgente necesidad», «momento de la acción», «hora de las grandes determinaciones», «grave decisión», «vida de atleta». O estas otras expresiones, que tomo del libro «Dios hablará esta noche», de Jean Marie de Buck, de gran aceptación por entonces: «vida de alta tensión», «gran voltaje», «disciplina de combate», «matarse por Cristo», «lenguaje de hombres». No eran sólo palabras. No era retórica lo que percibía el jesuíta francés Ro-bert Bosc, cuando nos visitó y registró en sus comentarios la «intensa renovación espiritual», la «violencia y la pureza» de esa renovación, una exaltación de las virtudes cristianas y españolas que puede parecer «quimérica, ingenua, quijotesca», pero a la que «no falta grandeza», la «obsesión de santidad y de apos-tolicidad» y «el espectáculo de esta prodigiosa tensión hacia el ideal». El incre- mentó de las vocaciones religiosas es un dato que no engaña. Es la época de las peregrinaciones a Santiago y a Roma, con el crucifijo en alto como una bandera, y de las magnas concentraciones con las que se pretende demostrar -o demostrarse- que se está cumpliendo el objetivo marcado y que la realidad de una sociedad católica complementa y justifica el Estado católico existente: grandes procesiones, solemnes ceremonias litúrgicas, reconstrucción de iglesias destruidas, inauguración de seminarios, ejercicios espirituales masivos, misiones populares que durante unos días movilizan a toda una población y culminan en confesiones y comuniones multitudinarias... Todo ello tuvo su doble coronación en el Congreso Eucarístico Internacional que se celebró en Barcelona, en 1952, y en el Concordato del año siguiente. Autocrítica ¿Se podía pensar en conseguir realmente una sociedad católica cuando el ofrecimiento de conversión se hacía desde el poder por quienes ostentaban su doble condición de católicos y vencedores; mientras se mantenían las consecuencias de una dura represión que dividía a los españoles en dos clases, y la clase sometida tenía que ver detrás de la otra a la Iglesia, en cuyas manos habían puesto los gobernantes importantes manifestaciones de poder y que durante la guerra había revelado inequívocamente su preferencia por el bando que resultó triunfante; cuando el país sólo empezaba a superar un largo periodo de penuria y hambre para los más en escandaloso contraste con la prosperidad de los menos, sin que las denuncias de los prelados fuesen tantas, ni tan categóricas, ni tan conocidas, como habría sido deseable? Las duras acusaciones a la falta de sensibilidad social de las clases privilegiadas que encontramos en la pastoral «El pan nuestro de cada día», del entonces obispo Tarancón, publicada en 1950, no eran precisamente el pan pastoral de cada día. Y del freno que, sobre todo los dos grandes prelados, Goma y Pía, pusieron reservada, pero eficazmente, a las propensiones totalitarias del régimen, sólo ahora empiezan a dar noticia algunos historiadores. Muchos años después, en la Asamblea de obispos y sacerdotes de 1971, se presentó la famosa propuesta de pedir perdón «porque no supimos a su tiempo ser verdaderos ministros de reconciliación en el seno de un pueblo dividido por una guerra entre hermanos»; pero ahora estamos en los años cincuenta. Por añadidura, ¿no era inevitable que la pureza del mensaje evangélico se resintiese de la estrecha vinculación con la vida política? Y es obvio el riesgo altísimo de insinceridad que encerraba aquel apostolado masivo, y de que las prácticas públicas, y a menudo ostentosas, de piedad se utilizasen como simples medios de aval social y adelantamiento y promoción. Son las cuestiones que, precisamente en esos años, empiezan a plantearse los más perspicaces y religiosamente exigentes del catolicismo español. Los primeros son los que se preguntan si, para conseguir la conversión de las masas, no hay que meterse en ellas, vivir como ellas, hacerse uno con ellas; aunque la con- secuencia sea la creación de una doble corriente de influjos y que los apóstoles sean en buena medida apostolizados y, desde la nueva visión que adquieren en su mundo de adopción, perciban la poca sustancia evangélica de muchos de sus planteamientos anteriores. Son los años en que llegan a España las primeras noticias de los curas obreros y aparecen entre nosotros las primeras experiencias análogas, y en que la Hermandad Obrera de Acción Católica y la JOC, fundadas en 1946 y 1947, respectivamente, penetran con fuerza en los seminarios y en el clero joven. Aparece la figura del militante obrero cristiano y una sensibilidad nueva ante el problema social, que hasta entonces el catolicismo español sólo había contemplado desde arriba, es decir, con sensibilidad burguesa; ¡y eso, cuando lo contemplaba! El Servicio Universitario del Trabajo fue un paso en la canalización de la generosidad juvenil hacia objetivos menos politizados, en que la bandera de la «revolución pendiente» no se convirtiera en una simple tapadera retórica del agujero del problema social no resuelto. Los Cursillos de Cristiandad fueron la sustitución del apostolado masivo por otro, dirigido a cada hombre en particular, como ya hacían los ejercicios espirituales ignacianos, pero con un peculiar estilo popular, colorista y directo, que consiguió un éxito fulminante. Había también en ellos la sustitución del espíritu de apocamiento por otro animoso y optimista, en analogía (que señala Joaquín Losada Espinosa en su colaboración del libro-homenaje al cardenal Tarancón, publicado con el título «Al servicio de la Iglesia y del pueblo») con el del Opus Dei, que por entonces adquiere su desarrollo definitivo y reivindica los valores del mundo para santificarse en él y cristianizarlo, con una apelación preferente al protagonismo de los seglares y una atención al mundo universitario y a la formación de minorías con capacidad de dirección social, en la línea que había iniciado en los años cuarenta la veterana Asociación Católica Nacional de Propagandistas. En correspondencia con los que, para llevar a Cristo al mundo obrero, empezaron metiéndose en éste, el movimiento de la autocrítica (que he escogido para titular este apartado, por considerarlo el más característico del periodo), para llevar el cristianismo al mundo moderno en general empezó también metiéndose en éste y descubriendo desde él los fallos de una Iglesia que secularmente venía viviendo al margen o en contra suya y sobre cuya penosa falta de sensibilidad en materia intelectual y artística durante aquellos años Federico Sopeña ha dejado un testimonio estremecedor en su «Defensa de una generación». También en ese caso se estableció una doble corriente de influjos y, de considerar al mundo como objeto de conquista, se pasó a ver en él a un sujeto de diálogo, y a descubrir en él unos valores que se respetan, se estiman y se procura asimilar. El título de una obra del dominico francés Congar, «Vraie et fausse reforme dans l'Eglise», que apareció en 1950, condensa el espíritu de la autocrítica, que ciertamente bebió con preferencia en el catolicismo francés, el más inquieto, vivo y sugerente de la época, hasta que años después la traducción de la obra principal de Rahner por la Editorial «Taurus» dio al gran teólogo la primacía. Fueron órganos de la autocrítica una revista sacerdotal, «Incunable», y otra seglar, «El Ciervo», así como las numerosas secciones religiosas, llevadas principalmente por seglares, en las revistas y periódicos de los años cincuenta; su figura principal fue Aranguren y tuvo dos manifestaciones tan importantes como las Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián, obra principal de un propagandista, Carlos Santamaría, y las de Credos, de las que fue alma el padre Querejazu. Era lógico que, en la búsqueda de autenticidad religiosa, se acabase prescindiendo de las «armas de doble filo» del Estado confesional, como las llamaba Aranguren, que incluso en sociedades religiosamente unánimes son peligrosas y en sociedades divididas, como son todas las modernas, hieren fácilmente al que las maneja; pero el propio Aranguren, en la carta donde me lo decía, aseguraba después que, aunque se desentendiera habitualmente de ese tema, nunca había escrito una palabra en contra, y «si tuviera que decidir políticamente, no dudes por un momento que aceptaría en sus líneas fundamentales la estructura del Estado Católico». Análogo es el texto en que Laín, aun advirtiendo que, entre San Pablo y Torquemada, nuestras preferencias iban mucho más «hacia el ardor misional y creador de Pablo que hacia la fiebre coactiva y conservadora del inquisidor», recordaba que, «cuando en otras partes iniciaron los cristianos un avance hacia la transacción o una retirada hacia la catacumba, siempre hubo miles y miles de españoles dispuestos a defender tenaz y gallardamente la perduración de la catedral». Hace muchos años que Laín, y Aranguren, y yo, que los cito, hemos dejado de pensar así y que ha quedado atrás la famosa consustancialidad de España y la fe católica; pero el hecho es que ni siquiera textos como el últimamente citado fueron suficientes para disipar el recelo de nuestros... ¿diré inquisidores? No tanto como ésto, pero en modo alguno simpatizantes, fueron nuestros obispos, cuya acogida general fue tanto más fría cuanto más dura fue la réplica romana a la «nueva teología» de que la autocrítica se había alimentado. Años después, los hombres de la «nueva teología» eran los teólogos del Concilio. Del movimiento español de la autocrítica, tan modesto, queda el testimonio del Cardenal Tarancón sobre una gran ocasión perdida, que el episcopado no supo comprender, aunque, desde luego, no fuera ese su caso. Concilio No hace falta decir lo que el Concilio supuso para la Iglesia católica en general; para la española significó probablemente más que para ninguna otra, porque ninguna estaba tan alejada de él. Para los que habíamos participado en los movimientos renovadores que he mencionado, y a consecuencia de la acogida que tuvieron, no podíamos sentirnos de veras instalados en esa Iglesia a la que amábamos, pero que a cada momento nos imponía renuncias desgarradoras, el Concilio fue un acontecimiento de cuyo impacto es difícil que se hagan cargo los que no lo vivieron. Fue descubrir que los que nos creíamos la minoría, éramos realmente la mayoría, y la minoría, los integristas; que la Iglesia nos abría sus brazos, prescindía de anacrónicas vinculaciones temporales, se desprendía de las adherencias que a lo largo de siglos la habían desfigurado y la impedían recibir las formas que los nuevos tiempos reclamaban, y resolvía las aparentes contradicciones entre las que habíamos venido debatiéndonos dentro de un sí común a Dios y al mundo. Y todo ello cuando hacía más falta: cuando en nuestra patria se iniciaba el desmoronamiento de la España católica, revelando lo que había tenido de postiza su renovación anterior, y la aparición de los problemas característicos de las modernas sociedades descristianizadas imponía una religiosidad como era precisamente la que el Concilio nos ofrecía. Sobre la reacción de la jerarquía, ningún testimonio puede mejorar el del cardenal Tarancón: «acostumbrados como estábamos a considerarnos el máximo exponente de la catolicidad ideal, vimos de pronto que, en esta asamblea mundial que era el Concilio, nuestros teólogos y nuestros mismos obispos ocupaban un lugar realmente modesto; que nuestros estilos tradicionales de vivir el catolicismo eran profundamente cuestionados por unos estilos nuevos, hasta entonces mismo rechazados por nosotros como carentes de fundamento y que poco a poco se fueron afirmando como más acordes con la sensibilidad, la mentalidad y la vida real de los hombres de nuestro tiempo, y lo que era más sorprendente: más acordes con las fuentes mismas de nuestra propia tradición cristiana y católica». Como decía otro de nuestros obispos: todo lo que él había estado prohibiendo a sus sacerdotes, era lo que estaba oyendo en Roma a los cardenales. Pero la sincera decisión de cumplir lo dispuesto por el Concilio con que salieron de él los prelados españoles era una cosa, y otra la adaptación de la sensibilidad que ese cumplimiento exigía. Sólo así se explica la liquidación de los movimientos de la Acción Católica especializada en su momento de mayor esplendor y la máxima penetración en el mundo obrero, invocando una politización que no era irreal, pero que en sí misma no era tan grave como en relación con el anacrónico sometimiento de esos movimientos a la jerarquía. Tarancón no lo disimula: esa nueva orientación del seglar en la Iglesia -dice- la frenamos los obispos por nuestro clericalismo. La rectificación relativamente rápida, promovida por él mismo cuando estuvo en condiciones de hacerlo, no pudo llenar ya el vacío que otros movimientos, no precisamente católicos, se apresuraron a ocupar. En cuanto a la autocrítica, frenada estaba desde hacía una década y desperdiciada así la ocasión, históricamente única, de haber reconciliado con la Iglesia a unos intelectuales cuyos rumbos a partir de entonces fueron crecientemente divergentes. La causa de tan notoria falta de sensibilidad era principalmente de edad. La progresiva sustitución de un episcopado demasiado viejo por un clero joven fue la gran obra del cardenal Tarancón, como presidente de la Conferencia Episcopal, y del nuncio, monseñor Dadaglio. La consecuencia fue la mencionada Asamblea conjunta de Obispos y sacerdotes, de 1971; la declaración de 1973 sobre la Iglesia y la comunidad política y la menos conocida declaración del 17 de abril de 1975, donde los obispos insistieron en «la voluntad de superar los efectos nocivos de la contienda civil, que dividió entonces a los españoles en vencedores y vencidos, y que todavía constituye un obstáculo serio para una plena reconciliación entre hermanos». Fue un honor de la Iglesia española desprenderse de su vinculación oficial con decisión que se le reprochó como traición y era en realidad un acto de fidelidad a la pureza de su mensaje. Pero a esta época corresponde también la declaración de Tarancón sobre el «largo, complicado, doloroso y no pocas veces verdaderamente conflictivo camino» del episcopado entre los fuegos cruzados del pluralismo que durante esos años ha explotado en el catolicismo español, produciendo una serie de actitudes, que, como escribe monseñor Echarren en el libro-homenaje antes citado, «en muchas ocasiones se expresarán en brotes emocionales, en gestos espontáneos, en reacciones afectivas, en formas de agresividad que indicaban la ausencia de una reflexión sosegada y profunda». Me arriesgaré a distinguir cuatro actitudes principales. La primera es la de un catolicismo que, poco o nada preparado para el cambio, contempla consternado la descristianización de una sociedad cuya religiosidad, más sociológica que personal, se deshizo apenas le dio el aire de*fuera, así como el abandono por la jerarquía de su anterior vinculación con el Estado, pero, sin embargo, acepta dócilmente el Concilio, aunque de él no percibe más que la renovación litúrgica y una transformación de la temática y el estilo de la predicación, donde el antiguo y obsesivo tema sexual empieza a ser reemplazado por el social y reflexión dulzona por la apelación agresiva, que frecuentemente desazona y escandaliza. La segunda actitud es la de cuantos, a la luz del Concilio, procuran la necesaria adaptación a un pluralismo que es ya una realidad social en España y, de modo inevitable, una próxima realidad política, y se preparan para sustituir el apostolado de conquista por el de testimonio, la imposición por el ofrecimiento, la intransigencia por la tolerancia, y para introducir en su sensibilidad una nueva palabra que va a ser clave de sus relaciones con el mundo y de su propia religiosidad: es la palabra libertad. La tercera actitud es la de quienes reprochan al Concilio su timidez en materia social y, continuando la presencia en el mundo obrero iniciada en la decada de los cincuenta, consideran que no basta la denuncia de la injusticia, ni aunque se haga desde el corazón de las masas, si no se participa en la liberación de éstas a través de los movimientos que pueden conseguirla, que para lo que digo son los marxistas. Es participando en ellos, añaden, como la religiosidad debe manifestar hoy: la práctica religiosa, como signo del católico, es reemplazada por el compromiso sociopolítico. Naturalmente, no se trata aquí de juzgar esa actitud, sino exclusivamente de presentarla y señalar sus dos consecuencias: por un lado, que el cristianismo de muchos acaba por diluirse en la opción so-cialpolítica escogida: lo que empieza a ser llamado el socialcatolicismo; por otro lado, que el cristianismo se ha hecho así presente en medios sociales donde hasta ahora no había llegado, lo cual, se juzguen como se juzguen las conductas concretas, no puede por menos de haber influido positivamente en la imagen de una Iglesia que ya no es percibida como necesariamente de derechas y reaccionaria. La cuarta actitud es la de quienes se oponen al Concilio y acusan a la jerarquía, que lo acepta y aplica. Es la nueva versión del integrismo nacional, que caracteriza los años setenta (el «bunker», como entonces se le denomina), así como la «contestación» había caracterizado la década anterior; pero un integrismo añorante y a la defensiva, en el que buscaríamos en vano los rasgos de juvenil ilusión generosa que caracterizaron a los movimientos de la inmediata posguerra y de los años cincuenta. Transición Denomino así al período comprendido entre la muerte de Franco y el momento actual, porque, religiosamente, la transición no ha terminado e incluso es previsible que continuará durante bastante tiempo. Inmediatamente, el apoyo que el «bunker» encontraba en el Estado que Franco siguió considerando hasta su muerte como de la cruzada, desapareció el 20 de noviembre de 1975; simultáneamente, la función de sucedáneo de unos cauces políticos inexistentes, que había cumplido la «contestación», dejó de tener utilidad cuando esos cauces se abrieron. Una y otra tendencia perdieron presencia. En cambio, la sensibilidad conciliar de la Iglesia, que le había hecho marcar espectacularmente distancias respecto al Estado durante la última etapa del franquismo, y su franca aceptación del pluralismo y de la libertad, tuvieron ocasión de manifestarse en la homilía pronunciada por el cardenal Tarancón en la iglesia de los Jerónimos, el 27 de noviembre de 1975, así como en la inhibición de la jerarquía ante las primeras elecciones del régimen («asesino de la democracia cristiana», se llamó a Tarancón por esa actitud). Se explica la naturalidad con que, al discutirse la Constitución, se pasó desde el Estado confesional al nuevo Estado laico, en contraste con la tempestuosa discusión del tema religioso en las Constituyentes de 1931, y la esperanza en que las grandes cuestiones que quedaban abiertas se resolverían en el mismo clima de respeto mutuo. ¿Por qué se produjo el cansancio general que todos señalan en el catolicismo de los años posteriores? Se puede pensar que una indebida interpretación ire-nista de los valores de pluralismo y libertad provocó el desinterés por el propio mensaje. En los obispos fue notorio el desconcierto ante una situación que les cogía de nuevas. En todos hay que considerar la impresión causada por la descristianización acelerada, que, siendo evidente, fue incluso magnificada por quienes no estaban preparados para distinguir religión de moral ni, dentro de ésta, entre sus valores permanentes y los relativos y contingentes, a cuya pérdida atribuyeron características de catástrofe. Faltó además el apoyo del poder, al que nuestros católicos se habían acostrumbrado. Monseñor Echarren, distingue las siguientes etapas en la evolución del catolocismo español a partir del Concilio: del triunfalismo a la humildad; de la humildad a la esperanza; de la esperanza a la sinceridad; de la sinceridad al desconcierto; y del desconcierto al desánimo. Aunque, animosamente, a la etapa que se abre después, y en la que estamos, la titula: del desánimo a la esperanza. ¿Se debe fijar su comienzo en la venida de Juan Pablo II a España? Prescindo de cualquier evocación triunfalista para atenerme a este hecho: el abandono en que, a raíz de la renovación conciliar, se había dejado al catolicismo mayori-tario. Pues bien; fue a éste al que Juan Pablo II se dirigió principalmente, y ese catolicismo, al sentirse directamente interpelado, reaccionó clamorosamente; como el Papa reconoció, con «apertura generosa», «afecto sincero», «capacidad creadora» y «afanes de renovación cristiana», revelando, donde se había empezado a dudar sobre su vitalidad, que seguía constituyendo una fuerza a disposición de quien supiera pulsar las cuerdas capaces de movilizarlo. Pero ésta es precisamente la dificultad. Un peligro es que la reacción contra un desarrollo legislativo muy distante del espíritu conciliador de la Constitución, que hiere la conciencia católica en tantos temas graves, pueda dar lugar a una nueva politización, como aquella a la que, aunque no lo pretendan, apuntan actitudes que parecen no dejar a los católicos más salida qué la vuelta al enfrentamiento fraticida. La prudencia del episcopado en general hace esa politización poco probable, pero nunca se debe descartar como posibilidad: a los españoles nos ha gustado siempre más ser cruzados que apóstoles. Un modo de evitar el peligro es asociar a los no creyentes a la defensa de valores que, como la vida, el amor, la libertad, la justicia y la dignidad, pertenecen a todos y respecto de los cuales la Iglesia debe actuar como «despertadora de la conciencia humana», según la frase feliz de monseñor Delicado: el cristianismo como núcleo o fermento, no como bandera. Pero incluso el hecho de que sólo se movilicen los católicos, solos o en compañía, para decir no al mundo sobre temas que el mundo acepta y cuyo veto no comprende, por necesario que sea, debe preocupar. Juan Martín Velasco propone ía fórmula del «catolicismo confesante». Ni triunfalista ni inhibido, ni meramente condenatorio. Eminentemente positiva, es ía fórmula propia de los que, dentro de una moderna sociedad secularizada y pluralista, y sintiendo como propios esos valores, dan testimonio de su identidad cristiana, con fiermeza, pero con plena conciencia de su situación minoritaria en el mundo apenas abandonan el cálido cobijo de la comunidad de los creyentes, y a los que la conciencia de esa situación, incluso cuando más pudiera deslumhrarles la participación en los grandes actos colectivos eclesiásticos, da el toque de humildad que, quitándoles la arrogancia del poder, los hace verdaderamente evangélicos. Definen la primera las palabras con que Pablo VI (que vivió profunda y hasta dramáticamente la situación expuesta) se presentó en la ONU como «un hombre como vosotros, un hermano como vosotros», que «formula un deseo, solicita un permiso: el poder serviros con desinterés, con humildad y con amor». El amor es el punto de partida de esta actitud. La creencia en un Dios que, por cuanto no es la clave de bóveda del mundo, sino lo absolutamente otro al mundo, sigue constituyendo su referencia ineludible; el convencimiento de que lo llamado profano tiene por eso un valor religioso propio antes de que se le ponga ninguna etiqueta, permiten una actitud de servicio con la que no se trata de meter al mundo en la ciudad cristiana, sino de entrar nosotros en la ciudad temporal, persuadidos de que, de alguna manera, es también la ciudad de Dios y, como dice hermosamente el Concilio, «la materia del reino de los cielos». ¿Poseen esa sensación nuestros católicos? ¿Se sienten verdaderamente del mundo? ¿Han superado la sensación de la barrera invisible, pero infranqueable, que los espera en él? Basta con enunciar esas preguntas para que brote automáticamente la respuesta negativa. En segundo lugar, está el testimonio religioso, que el cristiano tiene el deber de dar por cuanto es su respuesta a la apertura natural de todo hombre a lo absolutamente incondicionado. Comparto el parecer de Julián Marías, que atribuye la crisis del catolicismo contemporáneo a su tendencia a no funcionar como religión, sino como otras cosas que pueden estar en él, pero que no son la religión; y con decir eso anticipo mi contestación negativa a la segunda pregunta, sobre la existencia de una sensibilidad específicamente religiosa en el catolicismo español, que continúa como cuando se daban moral o política por religión. Simplemente han cambiado los sucedáneos, y muchos católicos se espantarían si pudiesen ver qué poco espacio queda en ellos para lo auténticamente religioso. De lo que no estoy convencido es de que la resistencia de todas las sociedades actuales (la nuestra también) a que se les plantee el tema religioso en toda su crudeza no pudiera ceder ante el testimonio firme, pero humilde, de una fe personalmente vivida, sin extemporáneas adherencias políticas, sociales, culturales, cultuales o incluso morales, para las que sería imposible encontrar el punto común de referencia que las haga siquiera inteligibles al mundo. Es lo que ocurre con la actual permisividad en materia sexual (el caso del aborto es diferente: ahí pisamos firme para la denuncia del máximo bochorno de la humanidad contemporánea). Incluso sucede que los mismos católicos están inmersos en un proceso de revisión profunda (considérese, por ejemplo, la desvalorización del concepto de pecado, que refleja el desuso del sacramento de la penitencia, o del clásico planteamiento de las postrimerías sobre la base del temor a la condenación eterna) que no debe considerarse en todos los casos negativa, pero que en su fluidez actual mal podría servir de apoyo a ningún apostolado eficaz. Bien entendido que nunca ningún punto común de referencia con los no creyentes podrá reemplazar al que representa la apelación irrefrenable de todo hombre a lo divino, demasiado olvidada en la predicación y la reflexión de los cristianos. A pesar de las dos respuestas negativas sobre la existencia de una sensibilidad «confesante», de ningún modo ese «no» puede ser absoluto. Pienso en la voluntad de servicio de los que, habiendo superado el riesgo de las vinculaciones político-sociales, siguen incardinados en el mundo obrero: más de doscien- tos sacerdotes, medio millar de religiosas y la reimplantación de la JOC y de la HOAC; pienso en el puro testimonio religioso de tantos cristianos ejemplares; y en las comunidades de base que, favorecidas por la tolerancia inteligente de la jerarquía, se desarrollan de forma que permite hablar de una auténtica explosión, con fe y creatividad increíbles, que están recuperando para el cristianismo una dimensión originaria de libertad y variedad que habían hecho olvidar el centralismo romano y hasta las grandezas de los Papas de los últimos cien años. A esas comunidades puede estar reservado el porvenir del cristianismo lo mismo que protagonizaron sus tres primeros siglos de historia, por ajena que aún sea esa experiencia a la sensibilidad católica media, que sigue viendo en la Iglesia a la sociedad jerárquica de siempre, más segregada que incorporada al mundo, y no acaba de entender qué es eso de «pueblo de Dios». Pero aun con referencia a ese torso del catolicismo español, al «macizo de la raza» que Juan Pablo II despertó y que despierto está, pero sin saber a ciencia cierta hacia dónde dirigirse, sería difícil encontrar alguno de los temas conflicti-vos que he mencionado en que esos católicos no estén ya muy lejos de lo que eran hace sólo unos pocos años; cualquiera que hable con ellos descubrirá cuanto más cerca están de la autenticidad evangélica. Incluso los que no lo saben y hasta contabilizan como pérdida lo que es ganancia, están en marcha. Se compensa de esa manera, con un cristianismo progresivamente recuperado para sí mismo, la pérdida de una presencia social que en su rapidísima contracción demostró lo débil de sus raíces. Esta consideración final me parece lo más esperanzador que del momento actual de nuestro catolicismo se puede decir. J.M.G.E.* * Escritor.