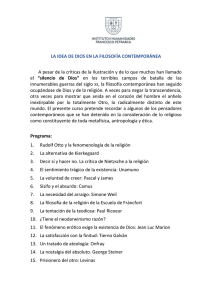POSIBILIDAD DE VIRAJE EN EL CÍRCULO
Anuncio

POSIBILIDAD DE VIRAJE EN EL CÍRCULO: UNA CRÍTICA MÁS A LA METAFÍSICA. Alex Ibarra Peña.1 En este artículo abordo un par de actitudes filosóficas provenientes desde la filosofía analítica. Ambas tienen el sentido de una crítica a la metafísica, pero con distintas intencionalidades y resultados. La pretensión es dar a conocer la relevancia de la filosofía analítica dentro de la llamada filosofía contemporánea y promover su estudio para ampliar la discusión dentro de nuestro espacio académico. I. Introducción. “Ya no se trata al metafísico como a un delincuente, sino como a un enfermo: probablemente existe alguna buena razón para que diga las extrañas cosas que dice”. (Alfred Ayer) Discutir sobre la posibilidad de la metafísica en el quehacer filosófico parece infructuoso. Sin embargo, el rendimiento de las críticas surgidas a este tipo de pensamiento constituyen ya particulares modos de rendimientos filosóficos. Uno de estos intentos está relacionado con la crítica atea en donde podemos incluir a los llamados maestros de la sospecha que maduran gran parte de la llamada filosofía moderna. Otro, el que nos ocupa en este ensayo, es la filosofía que surge al amparo de la racionalidad científica que también encuentra sus antecedentes y bases fundacionales en la filosofía moderna. Este universo de la racionalidad científica es tan prolífico que podríamos estructurar una malla curricular entera abocada al estudio de esta tradición filosófica. Nuestra filosofía académica, la chilena -que tal vez tenga que ver con algo así como “filosofía a la chilena”-, recepcionó en el “periodo de apertura” a las ideas filosóficas renovadoras del canon -incluso en momentos en que la resistencia resultaba peligrosa- a las ideas provenientes de la filosofía de la sospecha. En estas ideas se basó la crítica a la tradición metafísica por nuestros lares. La otra crítica olía a cientificismo y positivismo; conceptos intolerables para la tradición intelectual humanista. Todo el pensamiento conservador sobrevivió y el metafísico se potenció de manera tan convincente que se creyó que hablar de filosofía era hablar de metafísica o más bien que hacer filosofía consistía en hacer metafísica, casi se llegó a decir, que la posibilidad del cientificismo y 1 Docente Programa de Formación Fundamental, Universidad de Talca. Docente Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad del Desarrollo. Docente Escuela de Educación, Universidad Santo Tomás. positivismo querían “comerse” a lo metafísico; con esto, fin de la filosofía y fin de las humanidades. Hoy la crítica de la sospecha se encuentra desgastada, en efecto, Nietzsche parece figura literaria, Marx todavía causa dolor y Freud es terapia para psicoanalistas. El engaño está en creer que con esto la metafísica se encuentra fundada y que el socavamiento de esta tradición es imposible. La filosofía ganó aurea de perennidad, no los filósofos, sino los problemas de la filosofía. De esto surge la necesidad de hacer filosofía dogmática apegada al canon, y las otras filosofías como intentos mediocres con pretensión de filosofar. La pregunta es sobre la posibilidad de crítica a la metafísica. Sabemos de la crítica a la metafísica en cuanto a sus rendimientos ideológicos: sí, la de los resentidos y no conversos. Pero, y para esto me responsabilizo en primera persona, poco me he enterado de la otra crítica a la metafísica y no sólo por pereza. En este artículo pretendo entrar en una parte de esta crítica a partir de ciertas luces sobre un movimiento de los más influyentes en esta tradición y con esto también a una de las posibilidades de la filosofía contemporánea, nos referimos al “Círculo de Viena”2. II. El viraje ““¿Por qué hay algo (ente) –pregunta- y no más bien nada?” Realmente, éste es el tipo de pregunta que la gente espera que formulen los filósofos: parece ser muy profunda, el problema estriba en que no admite respuesta alguna”. (Alfred Ayer) Este concepto de viraje es acuñado por Moritz Schlick en un artículo titulado “El viraje de la filosofía” publicado en el primer volumen de la revista Erkenntnis3. La idea de viraje aludirá a la necesidad de una transformación de la filosofía, a un cambio de sentido. Este cambio de sentido se plantea como una crítica a la metafísica. Justo es decir que esta crítica no es novedosa, nos recuerda Ayer acerca de Hume: “Cuando persuadidos de estos principios recorremos las bibliotecas, ¡qué estragos deberíamos hacer! Tomemos en nuestra mano, por ejemplo, un volumen cualquiera de teología o de metafísica escolástica y preguntémonos: ¿Contiene algún razonamiento abstracto acerca de la cantidad y el número? ¿No? ¿Contiene algún razonamiento experimental acerca de los hechos y cosas existentes? ¿Tampoco? Pues entonces arrojémoslo a la hoguera, porque no puede contener otra cosa que sofismas y engaño”.4 Por lo contenido en la cita de Hume, se podría decir que todavía hay reminiscencia del medieval philosophiae et ancilla theologiae, esto sería la metafísica escolástica. Ayer también nos recuerda al primer Wittgenstein: 2 Como aproximación a la fundación de este intento por pensar filosóficamente la posibilidad de hacer filosofía recomiendo la introducción del texto compilado por Alfred Ayer titulado Logical positivism. Traducido como El positivismo lógico. México: FCE, 1965. 3 Revista fundada por los miembros del círculo para difusión de este proyecto filosófico. Para Ayer el intento del círculo perseguía una internacionalización de su movimiento. 4 Op, cit. El positivismo lógico. 15. “El método correcto de la filosofía –dice Wittgenstein- sería éste: No decir nada excepto lo que se puede decir, esto es, las proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que no tiene nada que ver con la filosofía y más tarde, invariablemente cuando alguien quisiera decir algo metafísico, demostrarle que a determinados signos de sus proposiciones no les ha otorgado significado. Este método sería insatisfactorio para él –no tendría la sensación de que le estemos enseñando filosofía- pero sería el único método estrictamente correcto”.5 En la cita de Wittgenstein ya hay independencia de la filosofía en relación a la teología, pero no en relación a la metafísica. Lo metafísico no necesariamente se identifica con lo teológico, esto no libera la acusación a lo teológico de metafísico. Es a esa obstrucción metafísica de la filosofía a la que este autor está criticando, es decir, al método incorrecto. Aquí adquiere sentido el viraje que nos va a proponer Schlick. La obstrucción metafísica está constituida por esos problemas perennes de la filosofía, de ahí la crítica a la filosofía misma. Pero, esta crítica a la filosofía sólo termina con una tradición, no con la posibilidad del pensar filosófico. A nuestro entender esta nueva crítica a la metafísica ya no es ideológica como la de la filosofía de la sospecha, ahora la crítica es a lo que denominaremos el error metafísico. En palabras de Ayer: “Nada quedaba que pudiera tratar la filosofía; por esta razón, Wittgenstein y también Schlick, sostuvieron que la filosofía no era una teoría, sino una actividad. El resultado del filosofar, dice Schlick, no es acumular un conjunto de proposiciones filosóficas, sino hacer a las otras proposiciones claras”.6 Esta distinción entre crítica a la metafísica y crítica a la teología no es sólo por antojo. En otro artículo de los primeros años de existencia de Erkenntnis, Carnap, otro de los miembros fundantes del círculo, en su artículo “La superación de la metafísica” hace una crítica a los conceptos de “principio” y al concepto de “Dios”. El primero claramente relacionado con la metafísica y el segundo con la teología. La crítica tiene que ver con el no cumplimiento, por parte de estos conceptos, con las “condiciones empíricas de verdad”. Estas condiciones son las que determinarían aquello que tiene significado de aquello que no lo tiene. Para Carnap los enunciados que no cumplen dichas condiciones son las llamadas palabras asignificativas: “El metafísico nos dice que no pueden especificarse condiciones empíricas de verdad, si a ello agrega que a pesar de todo quiere “significar” algo con ellas, sabremos entonces que no se trata en ese caso sino de una mera alusión a imágenes y sentimientos asociados a las mismas, lo que sin embargo no les otorga significado”.7 La teoría del significado que adhiere Carnap podría ser vista como una teoría semántica del significado. Para este tipo de teorías sólo tiene significado aquello que se justifica en el contenido semántico. Por lo tanto, la búsqueda de significado en los conceptos metafísicos sería un error o por lo menos una actividad estéril: “Muchos antimetafísicos han declarado estéril el ocuparse de las interrogantes metafísicas, pudieran o no ser respondidas, porque en todo caso es innecesario 5 Ibid, 29. Ibid. 7 Ibid, 73. 6 preocuparse por ellas; mejor es dedicarnos enteramente a las tareas prácticas que absorben la diaria actividad del hombre”.8 Hasta aquí queda clara la relación de la filosofía con el significado y con una definición específica de éste basada en el contenido empírico. Pero, en esta nueva cita se nos agrega otra nueva exigencia para la filosofía, nos referimos al pragmatismo. En este sentido el estudio de los conceptos estaría determinado a partir del valor semántico y pragmático de éstos. La semántica alude al contenido empírico y la pragmática al valor de uso. Los conceptos que no se circunscriben a estas restricciones quedan excluidos del análisis filosófico, ya que el análisis filosófico se fundamentaría en la experiencia: “Pero en realidad la situación es tal que no puede haber proposiciones metafísicas plenas de sentido. Ello se sigue de la tarea que la metafísica se plantea: el descubrimiento y la formulación de un género de conocimiento que no es accesible a la ciencia empírica”.9 El error de las proposiciones metafísicas estaría en la falta de sentido, lo que tiene sentido es aquello que significa. Todo lo supraempírico carece de significado, por lo tanto quedaría marginado de una teoría de la racionalidad, por extensión de una teoría acerca de la verdad, en el decir de Carnap: “Hemos establecido con anterioridad que el sentido de una proposición descansa en el método de su verificación”.10 De aquí que la metafísica, para Carnap, sea sólo la “expresión de una actitud emotiva ante la vida”. En el mismo sentido en que lo es la poesía, pero de manera más inexacta y menos útil: “No sólo el lector, sino también el metafísico mismo sufre la ilusión de que por medio de las proposiciones metafísicas se declara algo, se describe una situación objetiva. El metafísico cree moverse en el terreno de lo verdadero y lo falso cuando en realidad no ha afirmado nada, sino solamente expresado algo, como un artista. Sin embargo, no debemos inferir que el hecho de que el metafísico utilice como medio de expresión al lenguaje y como forma de expresión proposiciones declarativas sea la razón que lo induce a tal error, porque el poeta hace lo mismo sin sucumbir por ello a ese autoengaño. Pero el metafísico basa sus proposiciones en argumentos, exige con firmeza aquiescencia para lo que considera el contenido de las mismas, polemiza contra metafísicos de orientación distinta, tratando de refutar, a través de su obra, lo que dicen. Por el contrario, el poeta no trata de invalidar en su obra las proposiciones del poema de otro autor porque sabe que se halla en el terreno del arte y no en el de la teoría”. Esto de expresión de una actitud emotiva ante la vida refiere a cierto estado anímico en cuanto manifestación de la irracionalidad, por lo tanto a lenguajes que quedan excluidos de una teoría de la racionalidad. Resultado un lenguaje filosófico más cerca del lenguaje científico y del lenguaje del sentido común. Pero sólo más cerca, es decir no de una identificación total. Schlick en otro artículo titulado “El futuro de la filosofía” nos dice: “Reside en la idea de que la naturaleza de la filosofía y la de la ciencia son más o menos la misma, que una y otra consisten en sistemas de proposiciones verdaderas acerca del mundo. En realidad, la filosofía no es nunca un sistema de proposiciones y, por lo tanto, es completamente diferente de la ciencia. La comprensión cabal de la relación entre la 8 Ibid, 66. Ibid, 82. 10 Ibid, 82. 9 filosofía, por una parte, y las ciencias, por otra, es, pienso, la mejor manera de conseguir penetrar en la naturaleza de la filosofía”.11 Lo que debe quedar claro es que el lenguaje filosófico no es el lenguaje científico, y por otra parte, para la posibilidad de la filosofía también debe quedar claro que el lenguaje científico no es el lenguaje filosófico. En otras palabras, debe haber un reconocimiento de unos hacia otros. En esto no ayudaría ese sesgo desde las humanidades hacia “el positivismo” ni tampoco el opuesto desde las ciencias hacia “lo humanista”. Esta insana relación no sería endémica sino más bien reciente: “Fue también en el siglo XIX cuando comenzó el auténtico antagonismo, desarrollándose por parte del filósofo un cierto sentimiento de enemistad hacia el científico y de éste hacia aquél. Este sentimiento surgió cuando la filosofía se las dio de poseer un método científico de observación y experimentación. En Alemania, a comienzos del siglo XIX, Schelling, Fichte y Hegel creían que había algún tipo de camino real que conducía a la verdad y que estaba reservado al filósofo, mientras el científico recorría el camino del vulgar y muy tedioso método experimental que requería una técnica meramente mecánica. Pensaban que podían alcanzar la misma verdad que el científico intentaba encontrar, pero de una manera mucho más fácil, tomando un atajo reservado a las mentes más altas, accesible sólo al genio filosófico”.12 Hasta aquí la posibilidad de un lenguaje filosófico a pesar del despacho de la metafísica. Una filosofía preocupada del significado, así como la planteada por Carnap, es decir, una filosofía ligada a la teoría de la verdad. Una filosofía que abandona el viejo canon de las temáticas filosóficas. Una filosofía con nuevo sentido. Una filosofía en cuanto actitud para abordar los lenguajes a los que corresponde someter a estudio para comprender la realidad. Según Schlick la antigua filosofía tendría el siguiente destino: “Así pues, el destino de todos los “problemas filosóficos” es éste: algunos de ellos desaparecerán al quedar claro que se trata de equivocaciones y malos entendimientos de nuestro lenguaje, y el resto se descubrirá que son cuestiones científicas ordinarias disfrazadas. Estas observaciones determinan, en mi opinión, todo el futuro de la filosofía”.13 III. El otro viraje “La palabra “filosofía”, en el uso que yo propongo que se le dé, significará primariamente un intento de pensar, de una manera clara y comprehensiva, acerca de: a) la naturaleza del universo, y b) los principios de la conducta. En pocas palabras: la filosofía se ocupa primariamente de lo que hay en el mundo y de lo que nosotros debemos hacer al respecto”. (J. Smart) Carnap en su artículo “Empirismo, semántica y ontología” comienza bajo la idea del problema que presentan las entidades abstractas, entre éstas considera: propiedades, clases, relaciones, números, proposiciones. Este artículo es posterior a su fracaso de reducir el lenguaje sólo a términos empíricos, diremos nosotros que aparece aquí un 11 MUGUERZA, J. La concepción analítica de la filosofía. Madrid: Alianza, 1986. 282. Ibid, 283. 13 Ibid, 291. 12 segundo Carnap, es decir, se produce un “viraje”. Sigue aceptando la idea de que el lenguaje científico intentará apartarse de toda referencia a la metafísica, un lenguaje sin referencia a entidades abstractas. Pero: “Sin embargo, dentro de ciertos contextos científicos parece muy difícil evitarlas”.14 Esto por cierta subordinación de ciencias como la física a la matemática. Incluso acepta que la referencia a entidades abstractas se plantea en los problemas de semántica: “Así, pues, la cuestión de la admisibilidad de entidades de un cierto tipo o de entidades abstractas en general como designata se reduce a la cuestión de la aceptabilidad del marco lingüístico para esas entidades”. 15 Esta apertura nos devuelve al pantano metafísico a través de la noción de ontología. La ontología sería una metafísica trastocada. La aceptación de la ontología dependerá del resultado pragmático, esto no quiere decir que la metafísica sea algo que sirve a priori, pero que sin embargo podría utilizarse: “La aceptación o rechazo de formas lingüísticas abstractas, del mismo modo que la aceptación o el rechazo de cualesquiera otras formas lingüísticas en cualquier rama de la ciencia, se decidirá en último término por su eficacia instrumental, por la relación entre los resultados alcanzados y la cuantía y complejidad de los esfuerzos que han sido necesarios para alcanzarlos. Decretar dogmáticas prohibiciones de ciertas formas lingüísticas en lugar de contrastarlas a través de su éxito o su fracaso en la práctica es peor que fútil; es positivamente nocivo, porque puede obstruir el progreso científico”.16 En este “viraje” la ontología no es elemento fundante, sino que sólo queda a disposición para ser usada. Es el lenguaje científico el que determinará mediante criterio pragmático la posibilidad de una ontología. Esto se presenta como un círculo hermenéutico que tiene en cuenta a la tradición, que es capaz una vez subida la escalera de mirar hacia atrás sin temor al vértigo, tal vez como tradición que mira al pasado, pero despidiéndolo. Creo que nos hemos enterado que las revoluciones no son tan violentas. Al decir de Sellars en “La filosofía y la imagen científica del hombre”, la filosofía se encontraría frente a una ambigüedad: “Esta ambigüedad me permite sugerir que el filósofo se enfrenta con dos proyecciones del hombre-en-el-mundo sobre el entendimiento humano: una es la que voy a llamar la imagen manifiesta, y la otra, la imagen científica”.17 Sellars es más claro en este intento de reconocimiento al proponer la posibilidad de una filosofía sinóptica que engloba los dos polos de la ambigüedad. Esta visión sinóptica de la filosofía sería una crítica a la filosofía netamente analítica. Aquí una opción más conservadora, por lo tanto, una reivindicación del discurso filosófico: “Nos sentimos inclinados, pues, a contrastar la concepción analítica de la filosofía como miopía con la visión sinóptica de la verdadera filosofía; y nos vemos obligados a admitir que la filosofía puramente analítica sería una contradicción en sus términos si el contraste entre “análisis” y “síntesis” fuese la connotación activa de esa metáfora”.18 Este “viraje” en los propios márgenes de la filosofía analítica, según nuestro entender, daría una posibilidad más fructífera para el desarrollo de esta filosofía en nuestro país. 14 Ibid, 400. Ibid, 414. 16 Ibid, 418. 17 Ibid, 650. 18 Ibid, 648. 15 Un quehacer académico fuertemente metafísico difícilmente dará cabida a una filosofía totalmente antagónica. La filosofía es por definición dialógica y un diálogo necesita de interlocutor. El interlocutor válido es aquel que parte del reconocimiento.