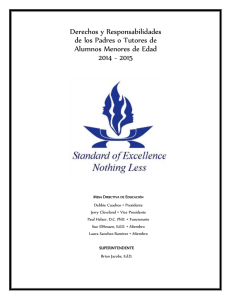comienza la temporada de caza
Anuncio
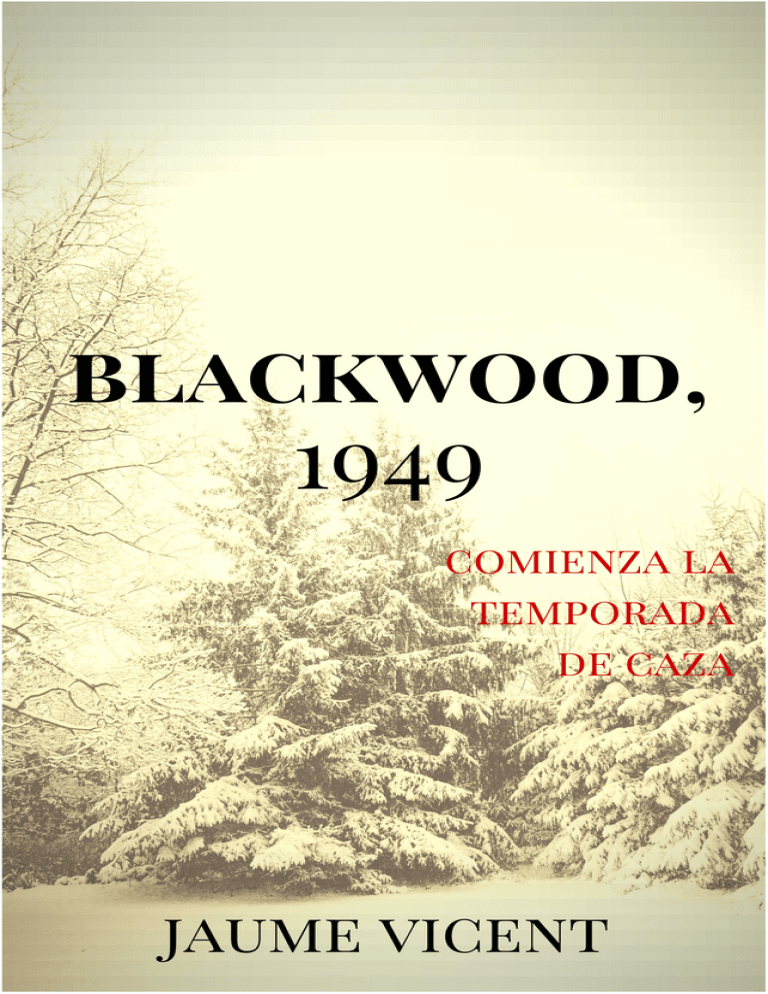
blackwood, 1949 comienza la temporada de caza jaume vicent Blackwood, 1949 Jaume Vicent Los tres críos corrían por el bosque, sus pequeños pies levantaban nubecitas de polvo blanco, las ramas de los árboles estaban cubiertas de una gruesa capa, algunas sin poder soportar el peso, se habían derrumbado y ellos saltaban por encima de ellas en su enloquecida carrera. Ralph iba a la cabeza, Zeque lo seguía a poco distancia y Edgar, más delgado y pequeño que los demás, iba en último lugar. Querían llegar a la cabaña del guardia, en el pueblo circulaba la noticia de que alguien había cazado un oso y ellos nunca habían visto uno, así que corrieron como locos, atravesaron el viejo rancho abandonado y se lanzaron a serpentear entre la floresta. ¡Un oso en pleno invierno! Eso era algo digno de verse y por eso corrían como locos. No tardaron en escuchar voces, Ralph se giró y una enorme sonrisa apareció en su rostro, Zeque se contagió de ella y en pocos segundos la sonrisa se convirtió en una carcajada. Edgar, con la cara roja como un tomate, ya tenía bastante con seguir respirando sin desmayarse, así que decidió que lo mejor sería no reírse. Un poco más adelante se encontraron con la caseta del guardia, un edificio de madera chato y estrecho, un par de ventanas sucias arrojaban luz y la puerta estaba abierta de par en par. Un montón de hombres estaban allí reunidos, hablaban a voces, fumaban y bebían cerveza. Estaban reunidos alrededor de algo, en sus caras se podía leer una mezcla de diversión y duda. Uno de los hombres los vio llegar, dio un par de codazos al que tenía al lado y señaló con la cabeza hacia ellos. El otro los observó sin pestañear, sus cejas, espesas y negras, viajaron hasta unirse en el centro de su cara, abandonó el grupo y fue hasta ellos. —¿Qué cojones estáis haciendo aquí? —preguntó cogiendo a Ralph del brazo—. ¿No tenéis clase? —Queremos ver el oso —contestó el niño. —En el pueblo dicen que han cazado un oso —dijo el pequeño Edgar tratando de recuperar el aliento, con la cara tan roja que brillaba y parecía a punto de estallar—. Les dije a los chicos que cazar un oso en invierno es algo fuera de lo común, ya que de normal están durmiendo… Por eso… Por eso vinimos corriendo, señor. —¿Sabe tu madre que andas corriendo por estos bosques, Edgar? La cabeza del niño cayó a plomo y sus ojos se quedaron fijos en sus zapatos, por un momento estuvo a punto de chillar, estaban sucios por el barro y la nieve. Se tragó sus quejas y sintió cómo la cara se le ponía todavía más roja. —No, señor —dijo al fin—. Ella cree que estoy en clase. Ralph miraba fijamente a su padre que lo sostenía del brazo, comenzaba a notarlo entumecido, los dedos se le clavaban como tenazas, pero no dijo nada. Tenía una mirada decidida y desafiante. —Queremos ver al oso —dijo. El hombre los miró uno por uno, quiso enfadarse con ellos, pero supo al instante que no serviría para nada. Incluso Edgar, tímido y apocado, lo miraba fijamente con esa extraña resolución que solo se ve en los locos y en los niños. Suspiró y soltó a su hijo. El chico se arregló la ropa con cierto orgullo, como si acabara de salir victorioso de una pelea contra James Braddock. —Está bien —dijo al fin—. Ahí lo tenéis. La cascada furgoneta Ford paró en mitad de la calle entre el petardeo del tubo de escape y el traqueteo del motor, parecía que aquel montón de chatarra se iba a desmontar de un momento a otro. Bajó de un salto de la camioneta, sacó el petate de la parte trasera y se despidió del hombre que lo había llevado hasta allí. Enfiló la vieja calle principal, los modernos lujos como el asfalto todavía no habían llegado hasta Blackwood y la calle principal era un amasijo de barro y nieve sucia. Chapoteó entre los charcos y se metió en el café del viejo Dom. Dominique Duchartré era un negro alto y delgado que escapó del sur poco antes de la Gran Depresión, desde entonces estaba instalado en Blackwood y era el encargado de hacer el café más sabroso y el mejor pollo frito del condado. Rosie, su esposa, llevaba la barra y las mesas, y sus ojos se abrieron como platos al verlo entrar. —Que me azoten si no eres Jerry, el hijo de Stanley. —El mismo —dijo el chico soltando el petate en el suelo y subiéndose a un taburete—. Por fin en casa. La cara brillante y arrugada de Dom asomó por la ventanilla, unos dientes blancos y enormes aparecieron de repente en ella. —Bienvenido a casa, soldado —dijo el hombre—. No sé por qué nadie preferiría venir aquí antes que ver a su madre, pero que Dios te bendiga, hijo. —Es por tu café, Dom. Vengo congelado y necesito uno. —Date por servido. El negro desapareció de nuevo en la cocina, Rosie lo observaba con descaro, como tratando de ver hasta qué punto había cambiado. Llevaba tres años fuera de casa, primero en campos de entrenamiento de Alabama, luego, cuando los mandos consideraron que ya estaba preparado, lo hacinaron en un destructor rumbo a Inglaterra, tras pasar unos meses más allí, entrenando y «esperando instrucciones», una mala noche lo soltaron sobre Normandía. Desde entonces se había pasado los días pateando Europa bajo fuego enemigo. Ahora por fin estaba en casa. Que su hermano hubiese regresado de «la guerra» era la mejor noticia de aquel día, superando incluso al oso muerto, que al final tampoco había sido para tanto. Ralph no se despegaba de su lado, era como ver regresar a tu héroe, sano, salvo y victorioso. Para colmo su hermano le había traído un regalo desde Alemania, un par de insignias nazis, un casco y una Luger 22, la pistola de los nazis. Escuchó desde la cama que Jerry tenía planeado ir a cazar a la montaña, se había enterado de que tras la ola de calor los animales estaban activos. Jerry adoraba cazar y no podía desaprovechar una oportunidad como aquella. Mientras se dormía, Ralph se preguntaba si le dejaría ir a cazar con él. Cuando Jerry apareció todos en el pueblo creyeron que era un milagro. Había pasado varias semanas perdido entre la nieve, la mayoría lo daba por muerto, sin embargo, una buena mañana apareció en el patio trasero de su casa, tambaleándose y dándole un buen susto a su madre que tendía la ropa en ese momento. La pobre mujer se desmayó al ver el rostro desfigurado de su hijo. Jerry se había convertido en un cadáver andante, tenía la cara muy delgada y quemada por el frío, la punta de su nariz era de color negro azulado. Los labios estaban agrietados y resecos, dejando entrever los dientes, respiraba lenta y pesadamente, como si tuviese los pulmones llenos de grava. Sus dedos se habían convertido en amasijos de raíces retorcidas que se abrían y cerraban compulsivamente. Las primeras noches fueron horribles, Jerry se las pasaba gritando y lamentándose. Pedía perdón por algo y trataba de levantarse, su padre era el único que tenía el valor suficiente para entrar en aquella habitación, Ralph pasaba por delante de ella de puntillas, evitando mirar. Allí dentro olía a musgo, era un olor delicado pero intenso, como si hubiesen untado a su moribundo hermano con aquella cosa. Una de las veces, sin obedecer a su instinto, se giró para mirar dentro de la habitación. Un grito se le escapó de la garganta, Jerry estaba de pie en el umbral de la puerta, con la cabeza ladeada sobre un cuello delgado y nudoso, tenía una sonrisa horrible que le partía la cara en dos y entre sus labios asomaban un montón de afilados dientes, la parte negra de la nariz ya no estaba y en su lugar no quedaba más que un agujero de carne muerta, sus ojos hundidos y oscuros parecían dos enormes huevos. La ropa caía sobre su delgado cuerpo, era como ver a un muerto salido de la tumba, los huesos se marcaban de forma macabra, como si por debajo de la tela su hermano estuviese hecho de ramas secas. Su pecho subía y bajaba lentamente, el sonido de su respiración era como el de la vieja tetera de tía Agatha, agudo y sibilante, un pitido siniestro que helaba la sangre. Aquí y allá había oscuras manchas en la ropa, era una mezcla de sangre y pus, bajo el olor fresco del musgo flotaba el aroma intensamente desagradable de las pústulas y la putrefacción. Era el hedor de la carne congelada que caía y se desprendía de su cuerpo, la negra podredumbre que le devoraba lentamente. Sus ojos reflejaban una locura impetuosa, ya no eran los castaños ojos de su hermano, rojas lágrimas corrían por sus mejillas, aquella cosa, de pie en el umbral no era Jerry. La oscuridad y el frío de la montaña se habían tragado a Jerry y en su lugar había dejado otra cosa, algo más viejo y profundamente malvado que tenía hambre. Tanta hambre que se consumía a sí mismo tratando de aliviar el fuego que le ardía por dentro. Era una visión terrible, una sonrisa así no obedecía a ningún orden natural, se extendía hacia las orejas y parecía que, en cualquier momento, partiría la cabeza en dos. Una lengua oscura y pegajosa asomaba de vez en cuanto y se relamía los labios. Chasqueó un par de veces los dientes, como si masticara algo y levantó las manos hacía él. El grito de Ralph subió en intensidad hasta convertirse en un alarido que rasgó las paredes de su garganta. Se tapó la cara con las manos y dejó que los gritos salieran libremente, hasta que notó unas manos sobre sus hombros. Por instinto comenzó a dar patadas y puñetazos, tratando de quitarse de encima a aquella cosa delgada que una vez fue su hermano. —¡Basta! —gritó su padre. Ralph abrió los ojos y se encontró de frente con él—. Deja de gritar, idiota. Tu hermano está descansando. Miró hacia la habitación, efectivamente su hermano descansaba bajo un grueso montón de mantas. Respiraba lenta y tranquilamente, como si estuviera en mitad de un sueño profundo. Pero Ralph sabía que no dormía, entendía que aquello que había sobre la cama nunca dormía, nunca descansaba. Lo supo al ver aquellos ojos hundidos y fatales que lo observaban con un hambre voraz y terrible. Las noches seguían siendo angustiosas, Jerry gritaba y se revolvía en la habitación, su padre trataba de calmarlo y luchaba por mantenerlo acostado. Ralph no podía dormir, cada vez que cerraba los ojos se encontraba con la terrible mirada de aquella cosa, con sus dientes afilados como cuchillas, con sus dedos largos y huesudos, nudosos como las raíces secas. Recordaba el olor a musgo y le hacía pensar en las cañadas ocultas, en lugares húmedos y profundos, en cavernas silenciosas y solitarias. Una de aquellas noches en las que Ralph no podía dormir, mientras estaba acostado en silencio oyendo la nieve susurrar contra la ventana, le pareció oír algo fuera. Se levantó lentamente y pegó la cara contra el cristal. Abajo, entre las sombras algo se movía a toda velocidad, al principio pensó que debía ser un perro o algún animal del bosque, pero al observar con más calma se dio cuenta de que, fuera lo que fuese, tenía que ser un hombre. Asustado, se dejó caer sobre la cama y se tapó con las sábanas, estaba seguro de que la cosa que se movía en la oscuridad era su hermano Jerry. A la mañana siguiente, mientras recogía a Zeque y a Edgar para ir al colegio algo llamó su atención. Junto a los muelles del lago había aparcado un coche patrulla, en Blackwood no había policía, así que se acercó intrigado. El coche era enorme y tenía el escudo de la policía de Silverpines pintado en un lateral. Dio la vuelta al coche y vio a un montón de gente congregada junto a uno de los almacenes. Quiso acercarse para observar, pero una mano se cerró sobre su hombre y lo detuvo. —Ahí no hay nada que ver, hijo. —Se giró y observó al viejo Dom, que miraba al grupo de gente con el ceño fruncido. Ralph pensó en lo extraño que le resultaba ver al negro sin su uniforme de cocina—. Ralph, vete a la escuela. —¿Qué ha pasado? —preguntó el niño—. ¿Por qué ha venido la policía de Silverpines? El negro bajó la cabeza y se le quedó mirando un instante, tenía unos ojos marrones y enormes, su piel brillaba bajo el sol de la mañana. Pareció sopesar durante un instante la decisión que estaba a punto de tomar y, tras un instante, dijo: —Algo ha matado a Anita. La policía dice que debe de haber sido un oso… La han destrozado… El chico escuchó atentamente las palabras de Dom, sin embargo, su voz parecía llegar desde muy lejos. En su mente algo había cambiado, un oso… Los osos pocas veces salen del bosque. Los osos ya han vuelto a sus guaridas… Algo fue cayendo lentamente, era una pieza que encajó con la siguiente con un suave «click», como un ladrillo, tomó forma y sentido. No había sido un oso, había sido su hermano. Se soltó del brazo de Dominique y echó a correr por la calle en busca de sus amigos, si contaba aquello a los mayores nadie lo creería, su padre se pasaba los días sentado junto a la cama de Jerry, no lo creería, su madre no hacía más que llorar y llorar, apenas estaba consciente de lo que pasaba en casa. Él era el único que sabía o que intuía lo que estaba pasando allí. Corrió, sus amigos eran los únicos que le creerían. Ellos serían los únicos que se tomarían en serio lo que vio.