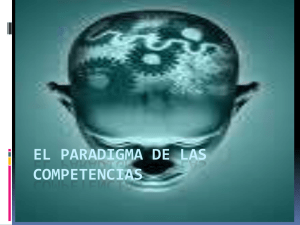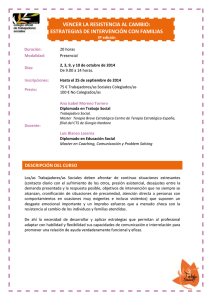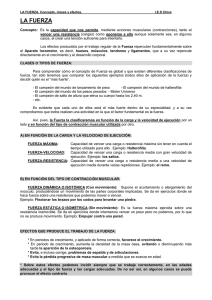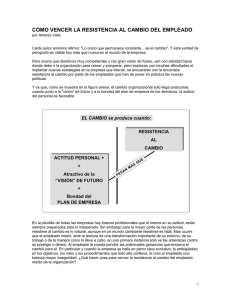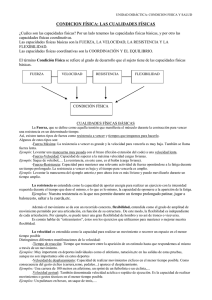MUERTE DEL GENERAL MCCLELLAN. New York
Anuncio

MUERTE DEL GENERAL MCCLELLAN Bosquejo de su carrera.—Su carácter y significación peculiar.—El actor McCullough. New York, noviembre 9 de 1885. Señor Director de La Nación: Una noble persona moría, de ese corazón que hoy casi nadie tiene sano, cuando allá abajo en Virginia batallaban pacíficamente por el gobierno del estado los mismos a quienes él redujo muchas veces en combate, y maravilló con las maniobras más difíciles que recuerda la guerra: en su casa de pueblo de campo, rodeado de libros queridos, murió George McClellan, el joven general, segundo en la escuela militar, bravo en la guerra de México, que de ingeniero de un ferrocarril pasó a mayor general de los ejércitos del Norte y tan buen mayor, que el Congreso le dio gracias por “su serie de brillantes y decisivas victorias en los campos de batalla del oeste de Virginia”: era general en jefe a los 35 años. Pero no iba con el espíritu de su pueblo, a quien excedió siempre en moderación y cultura. No entendió que esta nación, levantada a la cumbre en una hora, quería la guerra de Grant, una guerra de hora. ¡El tiempo le hacía falta a la nación para continuar prosperando! ¡Ya la guerra le enojaba! ¡Para eso daba todo lo que le pedían, para que se acabase pronto! ¡Vencer, vencer de cualquier modo, vencer de prisa! ¡Arrollar, adelantar, hundir! McClellan era de fina naturaleza. No le agradaban los éxitos brutales, sino científicos. Gustaba más de defenderse que de atacar. Odiaba la guerra encarnizada. Creía criminal llevar su ejército al combate sin tener allegadas todas las probabilidades de la victoria, “el último soldado en su puesto, el último fusil en orden”. Por magnanimidad y por respeto a sus tropas, dejaba a estas en reposo después de una gran victoria, y daba tiempo a que el ejército contrario le escapase o se rehiciese, en vez de caer sobre él, y extenuarlo, y rendirlo, sistema que, sin embargo, nunca dejó de acabar por una victoria final de McClellan o por una ventaja señalada en su posición sobre el enemigo. Pero ni el espíritu de su pueblo entendió, que quería guerra de yunque, anonadadora, ni entendió el espíritu de la guerra: él era hombre de meditación, de bondad, de seso, y sus mismas perfecciones mentales le impedían juzgar con claridad una época en que estaban en acción pasiones que no le era dable sentir, y a las que buscaba un acomodo que ninguno de los beligerantes deseaba. Vio nacer la guerra de contiendas políticas, y creyó que con componendas políticas, con concesiones mutuas, con nuevos remiendos podía sofocarse una lucha que de ambas partes se había comenzado con la determinación absoluta de vencer: lo que le hizo recibir un voto mezquino cuando, ya después de separado del mando por el gobierno que veía mal sus injerencias en la política o sus demoras en lo militar, capitaneó como candidato demócrata a la presidencia, frente a Lincoln, el partido que quería la cesación de la guerra. Pero luego que acabó esta, su juicio, su serenidad, su amor a sus tropas, su capacidad para la organización, su admirable estrategia, su habilísima retirada, su clemencia con el enemigo comenzaron a levantarle una admiración sólida, que sus hermosas prendas de hombre, dado a las cosas del espíritu y modelo de lealtad, fueron aumentando hasta el día de su súbita muerte. No quiso honores: sólo a sus amigos quiso, que llevaran su cadáver a la tumba. ¿Le sobró acaso bondad y cultura para llegar a ser el jefe natural de los ejércitos de su país en su tiempo? ¿Le faltó acaso esa inspiración sagrada, esa insensatez divina, esa maravillosa palabra interior que viene hecha, y da la ciencia que no se sabe, y la previsión de lo que no se ve, y es razón acumulada, que, como una estrella que estalla, sube de repente del pecho al juicio, y guía, y avienta en él todas las vacilaciones? Y ¿ese pobre McCullough, que acaba de morir, enjuto como una caña, él, que era alto como una torre, lleno todo de arrugas de loco el rostro romano que ceñía en otro tiempo la cabellera rizada? No había, envuelto en la túnica, Virginio como él, ni en escenas de majestad heroica tuvo rival entre los actores ingleses y americanos. No fue uno de esos rufianes de tablas, que de hombre sólo tienen el habla y la figura y pasan la vida contrahaciendo papeles con habilidad de histrión, y chismeando por bastidores y escaleras. Era una naturaleza rica y explosiva, a que la intensidad de sus afectos llegó a privar del juicio; pero que supo levantarse de aprendiz en una tienda de hacer sillas, donde entró a los quince años sin saber escribir, a uno de los hombres más cultos y caballerosos que habló inglés y amó a mujer. Llevaba en su apostura un natural imperio que suavizaba en el trato su conversación sencilla; y tenía a la vez, como toda gran persona, la seguridad de lo que valía y la vergüenza de no valer más. Cuentan que, cuando ya no tenía el derecho de querer, se enamoró de una actriz de perfecta belleza y virtud que no vio sin cariño un amor que no podía pagar con honradez: y le comió el juicio, dicen, el recuerdo perenne de aquella ideal criatura, y música hecha carne, que andaba por la vida y no podía ser suya. JOSÉ MARTÍ La Nación. Buenos Aires, 20 de diciembre de 1885. [Copia digital en CEM]