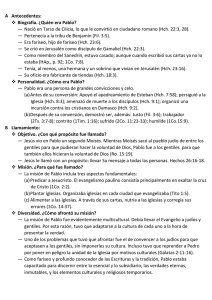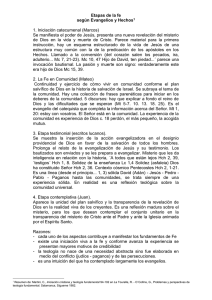UNIDAD II - Universidad Católica Argentina
Anuncio

UNIDAD II LOS COMIENZOS DE LA IGLESIA Año 2009 1. 2. 3. 4. 5. 6. Las fuentes de la antigüedad cristiana. Problemática Los comienzos de la Iglesia: Jesucristo y los Doce. La comunidad madre de Jerusalén La Iglesia que se expande. Aportes neotestamentarios La obra misionera de San Pablo. Las comunidades paulinas. Lectura obligatoria: RAMÓN TREVIJANO ECHEVERRÍA, Orígenes del Cristianismo. El trasfondo judío del cristianismo primitivo, Salamanca, 1995, Capítulo III, 91-121 y XII, 365-402. El contenido de nuestra segunda unidad reúne dos partes que nos servirán para entender el nacimiento y posterior desarrollo de la Iglesia fundada por Jesucristo. Agregamos en la introducción un párrafo sobre la problemática de las fuentes bíblicas y extrabíblicas para el conocimiento de los orígenes del cristianismo. 1.- LAS FUENTES DE LA ANTIGÜEDAD CRISTIANA. PROBLEMÁTICA En el curso de Orígenes Cristianos y desde las materias que estudian la Sagrada Escritura se ha analizado el contexto judío en el que nació Hijo eterno de Dios. Sin embargo el marco histórico de la Palestina de su tiempo, es decir un contexto que abarca los años 100 a.C. al 100 d.C. En este marco enumeramos tres conjuntos de fuentes que nos servirán: fuentes clásicas o paganas fuentes judías fuentes cristianas (y dentro de ellas) a) los escritos del NT b) los escritos cristianos posteriores (primitiva patrística) c) los escritos apócrifos Nos ubicamos entonces en el estudio del marco histórico que vive el pueblo judío para captar en profundidad, el marco y la matriz cultural desde donde se originó y desarrolló el cristianismo primitivo. La historiografía actual de esta temática aporta constantemente nuevas luces y teorías por parte de los autores que se encargan de profundizar no solo los hechos sino además la teología y el pensamiento cultural de los protagonistas de aquellos tiempos.1 Al tratar el tema de las fuentes del históricas para los primeros pasos del cristianismo, descubrimos que solamente los textos la Sagrada Escritura nos brindan los mayores datos de sobre Jesús, sus seguidores y el nacimiento de la iglesia. Son tardías y muy pocas aún, las fuentes paganas que nombran a Cristo y a sus seguidores. Al profundizar el estudio bíblico reconocemos también que los datos aportados en los textos inspirados nos sirven relativamente como fuentes para reconstruir detalladamente los 1 CF. S. HERRMANN, La historia de Israel en el época del Antiguo Testamento, Salamanca 1979; R. TREVIJANO ECHEVERRÍA, Orígenes del Cristianismo. El transfundo judío del cristianismo primitivo, Salamanca, 1995; J. A. ESTRADA, Para comprender como surgió la Iglesia, Estella, 1999; A. PAUL, El mundo judío en tiempos de Jesús, Madrid, 1982; G.THEISSEN-A. MERZ, El Jesús histórico, Salamanca 2, 2000; J.D. CROSSAN, El nacimiento del cristianismo, Santander 2002. 2 inicios del cristianismo. De allí que tengamos que entrar en el terreno muchas veces de las posibilidades y no de los datos certeros y exactos, tal como sucedieron o como se originaron. Así como los evangelios sinópticos guardan sus diferencias entre sí, de acuerdo a los diversos auditorios donde fueron presentados, así también, los otros escritos neotestamentarios, respondieron también a un momento histórico concreto. Con todos ellos se puede reconstruir la historia del primitivo cristianismo si bien no son suficientes los datos que se aportan. Podremos por ejemplo, conocer solo parcialmente la vida de la primitiva comunidad de Jerusalén, gracias a los “datos” que nos brindan los Hechos de los Apóstoles, (en adelante Hch) y de acuerdo a la intención peculiar de su autor, Lucas. Delante de los textos neotestamentarios hay que decir que son por un lado las fuentes únicas que nos informan sobre los primeros pasos de su Fundador y sus seguidores, y por otro lado hemos de leerlas en el marco del contexto de cuando, donde y para quienes fueron escritos y teniendo en cuenta además, el género literario de los textos. La crítica exegética actual muchas veces se coloca en una postura contrastante de las opiniones clásicas que se sostenían hace unos años. De allí la variada gama de opiniones y hasta contradicciones que se encuentran hoy en día. Subrayamos seguidamente algunas de estas problemáticas en constante desarrollo: a) Cuáles fueron las fuentes de inspiración en la composición de los Evangelios. b) Cómo fue la historia de la composición de cada escrito. c) Cúal es la correlación de los datos paralelos que se advierten en los escritos: (Vg. Cartas paulinas y los Hch., etc.) d) Cómo individualizar nombres de las personas con hechos sucedidos para establecer una posible cronología. e) Como combinar las variadas problemáticas que van apareciendo en los escritos (vg. Comunidades paulinas, las extra paulinas, cartas católicas, etc. Enumeradas estas problemáticas, reconocemos lo difícil y dificultoso que resulta estudiar los comienzos del cristianismo; y esto sea porque contamos entre las fuentes cristianas, con las fuentes inspiradas que son posteriores, (vg. Cartas paulinas, los Evangelios); sea porque entre las fuentes paganas y judías las alusiones a Cristo y a su Iglesia son pocas y tardías. ¿Cómo podemos reconstruir el camino seguido por los apóstoles y discípulos después de la Ascensión del Señor?, sabiendo que los relatos inspirados del NT se empiezan a redactar al final de la década del 50-60 dC.? Dos autores modernos pueden darnos los indicios y ciertas pistas para nuestro análisis que, -por otra parte-, siempre será impreciso y factible de nuevos aportes de la exégesis bíblica, los estudios paleolingüísticos, la arqueología, la paleografía, etc. = VIDAL MANZANARES, El judeocristianismo palestino del s. I. De Pentecostés a Jamnia, Trota, Madrid, 1995.2 = JEAN DOMINIC CROSSAN, El nacimiento del Cristianismo. Qué sucedió en los años inmediatamente posteriores a la ejecución de Jesús, Santander, 2001. Arrancamos entonces con la Iglesia fundada por el Señor, que seguirá su camino por la historia sin la presencia del Maestro pero con la promesa de su Espíritu que consolará y animará a los discípulos, Lc 24,44-49; Jn 14, 15-31; 16,4b-15, Hch 1,3-8 .... para que sean testigos, ... para que anuncien... en Judea, Samaría y hasta los confines de la tierra; ... para que se predicase la conversión en el nombre del Señor “comenzando por Jerusalén... a todas las naciones, Lc 24,47 2 Cf. pp 35-99. 2 3 ... para que todos los pueblos sean mis discípulos .... Mt 28,19-20 Animada por el Espíritu Santo y constituida bajo el cimiento de los Doce, sobre los apóstoles con una cabeza, la de Pedro, cuya autoridad es clara desde el fundamental texto de Mt 16, 13-20 y sus paralelos. Pedro es cabeza de los Doce, Mc 3,16-19; Mt 10, 2-4, Lc 6, 13-16; Hch 1,13 s; es testigo en el monte de la transfiguración, Lc. 9, 28b-36 y de la Resurrección Desde la lectura reposada de los Hch, también aquí vemos su lugar destacado, como en la elección de Matías, Hch 1,15-26, y en los discursos posteriores a Pentecostés: 2,14 ss; 3,11 ss, 4, 8 ss; 5, 29-32 Como vemos, después del hecho de Pentecostés la comunidad de los discípulos del Señor quedó transformada, según lo que Lc. escribe en Hch, o sea en la segunda parte de su obra, de la que recomendamos vivamente su lectura. Al leer Hch, tenemos en cuenta lo dicho más arriba. Lucas no escribe propiamente una Historia de la Iglesia sino más bien un ensayo teológico podríamos decir en que se describe con tonos un tanto idílicos, el carisma el desarrollo y los problemas de la Iglesia primitiva, para uso de lectores gentiles o paganos que llegaban tardíamente al cristianismo. Hay historia pero también hay un cierto género de apología. A Lc. le interesa destacar sobre todo dos cosas: (a) la importancia de Jerusalén como Iglesia madre (b) la acción del Espíritu Santo guiando toda la acción, la misión, las palabras de los testigos de Jesús. No corresponde al campo de la Historia de la Iglesia en este bachillerato teológico realizar un estudio exegético sobre los Hch. (vg. pertenece a la introducción al NT. o bien a Orígenes Cristianos) Después de esta introducción bíblica pasamos directamente a los elementos históricos de los primeros tiempos. 2.- JESUCRISTO Y LOS DOCE. LOS COMIENZOS DE LA IGLESIA Toda la vida y la obra entera de J. es la base y el fundamento de la Iglesia. Todo lo que El dijo e hizo durante su vida terrena pertenece a la Iglesia y a su historia. Como lo decíamos en la primera unidad, toda la vida posterior de la Iglesia es el desarrollo, el dinamismo, que le dio su fundador. 2.1. Cronología de Jesús: Acerca del nacimiento del Señor, es sabido que hay un error de cálculo, ya que a mediados del s. VI, el monje Dionisio el exiguo3, hizo coincidir el nacimiento de Jesús con el año 754 a. C., año de la fundación de Roma, mientras que estudios posteriores, sitúan su nacimiento entre 747 y 748, o sea 6 ó 7 años antes. Dionisio, siguiendo la tabla pascual de Cirilo de Alejandría desde el 532 al 626 sustituyó la era diocleciana por la cristiana tomando como punto de partida el nacimiento de Cristo que situó el 25 de diciembre del año 753 de la fundación de Roma, retrasando la fecha real del nacimiento de Jesús al menos cuatro años. Este año pues, fue tomado como primero de la nueva era cristiana, que poco a poco, fue introduciéndose en las diversas cancillerías y en el pueblo cristiano, hasta quedar generalizada en todas partes a fines de la Edad Media. Esta era es la que usamos en nuestros días. En efecto, el cálculo de Dionisio es inexacto, y estro se comprueba, según los autores Llorca, García Villoslada y Montalbán, con las siguientes sencillas observaciones: 3 Vivió como monje en Roma del 500 al 545 y se destacó como canonista, traductor y recopilador. Cf. LLORCA GARCIA V., HIC,v. I, .48-49; LOI, V. en: DPAC I, 611. 3 4 Conforme a los datos que nos transmite Flavio Josefo, Herodes el grande murió el año 750 de la fundación de Roma. Ahora bien, según refieren los Evangelios y lo confirma el historiador Macrobio, que Herodes murió poco después de la muerte de los Inocentes; por lo tanto, después del nacimiento de Cristo. Este, pues, debió ocurrir antes del 750, y teniendo en cuenta el tiempo que debió transcurrir hasta la adoración de los magos, el degüello de los Inocentes y la muerte de Herodes, puede aceptar ese como mas probable el 749 de la fundación de Roma como fecha del nacimiento, es decir 4 años antes de nuestra era fijada por el monje en el 753. A semejante conclusión se llega por otro camino muy distinto, pues según Lucas, al ser bautizado Jesús contaba unos treinta años. Ahora bien, como Juan Bautista comenzó su ministerio el año 15 del reinado de Tiberio según Orígenes y Heracleón, si añadimos los quince de predicación de Juan, nos encontramos que el 779 marca la fecha del bautismo de Cristo, y si El contaba entonces treinta años, nació el 749 de la fundación de Roma. En cuanto a la datación de su muerte, cae en el día 14 del mes de Nisán, primer mes del calendario hebreo, del 783 de la fundación de Roma o sea el 7 de abril al 30 de marzo del 30 de nuestra era4. Actualmente ya no pueden sostenerse las tesis de autores racionalistas y modernistas del ayer, que desde distintas perspectivas sostenían como mito o bien como leyenda la propia existencia de Jesucristo. Hace tiempo que estas tesis han evidenciado sus absurdos históricos. Así, con toda seguridad, podemos partir de que Jesucristo, nació en tiempo del emperador Augusto, Lc. 2,1 (63 a.C.-14 d.C.) Actuó durante el régimen del emperador Tiberio (14-37) que Herodes, al que se llamaba “zorro”, (Lc. 13, 32) era tetrarca de Galilea (4 a.C.-39 d.C.) (Lc. 3, 1) ; y que murió bajo el procurador Poncio Pilato. ( Mc. 15, 1) 5. 2.2. El Jesús histórico6: Sin intentar realizar una biografía, señalamos las fuentes históricas de nuestro conocimiento. Son ante todo, los escritos del N.T, pero también las fuentes judías, y algunos pocos testimonios paganos. 2.2.1. Los escritos del Nuevo Testamento: Sabemos que no son verdaderos libros de historia. Muchos autores, sobre todo desde la época de la ilustración, pasando por los racionalistas y hasta hoy, han negado por lo tanto la historicidad de estos escritos. Inclusive otros se encargaron de negar directamente la historicidad de Jesús. O bien disocian el Jesús histórico del Cristo glorioso de la Resurrección. A pesar de las posibles objeciones, la teología católica y en general los biblistas, afirman la esencial unidad del mensaje de Jesús de Nazaret que fue crucificado, resucitó, y envió a los apóstoles que El mismo eligió para difundir el Reino de Dios, con la fuerza del Espíritu Santo. 2.2.2. Fuentes judías: FLAVIO JOSEFO, alude en Antigüedades judías, en varias oportunidades directa o indirectamente se refiere a la vida del Señor: “Por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que procede llamarlo hombre. Pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes que aceptaban la verdad con agrado. Y fueron numerosos los judíos e igualmente numerosos los griegos que ganó para su causa. Este era el Cristo. Y aunque Pilato lo condenó a morir en la cruz por denuncia presentada por las autoridades de nuestro pueblo, las gentes que lo habían amado anteriormente tampoco dejaron de hacerlo después, pues se les apareció vivo de nuevo al tercer día, milagro este, así como otros más en 4 Cf. Calendario hebreo en BIBLIA DE JERUSLÉN, Madrid, 5 W. KASPER, Jesús es el Cristo , Madrid, 1982, 77-78; 6 Cf. KASPER, o.c. 75-78; G.THEISSEN-A. MERZ, El Jesús ... o.c.; J D. CROSSAN, El nacimiento del Cristianismo. Qué sucedió en los años inmediatamente posteriores a la ejecución de Jesús, Santander, 2001. 4 5 número infinito, que los divinos profetas habían dicho de él. Y hasta el día de hoy todavía no ha desaparecido la raza de los cristianos, así llamados en honor a él”7 Indirectamente también cuando cita el proceso y lapidación de Santiago, "hermano de Jesús”, texto que figura en nuestra antología8. En la LITERATURA RABÍNICA, que es abundante y variada, encontramos también referencias de los siglos posteriores a la existencia histórica de Cristo y al judeocristianismo. Dentro de ella, nos encontramos con tres grandes conjuntos literarios, a saber: la literatura talmúdica en general, los comentarios midráshicos y el texto targúmico. Las referencias, si bien no son demasiadas, sin embargo son interesantes. Caratulan a Jesús y a sus seguidores como una herejía del judaísmo. Ciertamente señalados desde un ángulo negativo y tono polémico. A Jesús se lo señalaba por ejemplo como un embustero, un embaucador o bien como un impostor. Su obra en efecto, y sus milagros en general, fueron considerados como obras de magia. Con insistencia se lo resalta como un bastardo, hijo de una madre adúltera y a su padre un legionario romano llamado Pantera. Algunos autores discuten si se refiere realmente a la persona de Jesús realmente; en general las fuentes talmúdicas apuntan a la creencia de sus virtudes taumatúrgicas (es decir con cualidades extraordinarias, maravillosas) aunque teñidas de cierta hechicería. Los seguidores de Jesús eran considerados como “minim”, señalados como sectarios, separatistas, culpables con falta grave al violar la ley moral o ritual, en el fondo, traidores de la esperanza de Israel. A los seguidores de Jesús, se los conocía con el nombre de “nazarenos” y desde la destrucción de Jerusalén en el 70 d.C., fueron excluidos de la oración pública rezada en nombre de toda la asamblea judía. También muchos otros textos talmúdicos difíciles de datar, atestiguan que fueron expulsados de los oficios sinagogales y calificados como “malos judíos”9. De hecho los escritos talmúdicos dicen que siguiendo los pasos de su maestro, llevaron al judaísmo por mal camino, cuando se hicieron populares por flexibilizar la Ley mosaica.10 2.2.3. Fuentes paganas : TACITO: en sus Anales hablando de la persecución de Nerón contra los cristianos, alude a la ejecución capital de Cristo por obra de Poncio Pilato11. CAYO SUETONIO en su Vida de Claudio, dice que el emperador " hizo expulsar de Roma a los judíos, que excitados por un tal Cresto, provocaban turbulencias"12 Alvarez Gómez interpreta que este pasaje tiene un paralelo con Hch. 18,2 en que también se habla de la expulsión de los judíos de Roma. "Suetonio -dice- mal informado, habría confundido a los primeros predicadores del Evangelio en Roma, con el mismo Cristo." No obstante en la nota al pie de página de la edición de la obra de Suetonio que manejamos, el comentador dice: "impulsore Chresto". Aquí se trata sin embargo de un griego que se había hecho judío, y causaba disturbios en la urbe, ya que los romanos ignoraban durante mucho tiempo la diferencia que existía entre judíos y cristianos." PLINIO EL JOVEN: hacia el año 112, en su carta al emperador Trajano, dice que los cristianos en Bitinia en sus funciones religiosas, entonaban cánticos a Cristo como si fuera un Dios,13. 7 8 9 Cf. Antigüedades, XVIII, 63-64. Cf. Antología número 13, o.c. XX, 9,1. CH. MUNIER, en DPAC I, 522-523. 10 Cf. VIDAL MANZANARES, o.c. 36-54. 11 Cf. Antología número 32, o.c. XV , 44. 12 Cf. Vida de los doce césares, 25, 3-4. 5 6 2.3.4.Conclusión: Todos estos testimonios judíos y paganos, nos hacen ver que en la antigüedad ningún adversario del cristianismo, por obstinado que fuera, tuvo la idea de poner en duda la historicidad del Señor. 2. 3. La enseñanza de Jesús: Jesús es Dios, nos lo dice la fe, esa fe que nos lleva a creer en Jesús de Nazaret integralmente,(milagros, profecías, santidad y pureza, etc.) y sobre todo con su resurrección corporal entre los muertos. Todos estos rasgos, características que hay que ver en totalidad, en la unidad. El problema aparece con los acentos que se ponen en la interpretación de su persona,14. Vino al mundo, se hizo hombre para salvar y redimir a los hombres muertos por el pecado. Vino a mostrarnos el amor del Padre, a fin de llevarnos a todos hacia El. Vino a hacernos partícipes de su propia vida (santidad ). Toda la obra y la doctrina se dirigen al hombre individual y a la comunidad ( = Iglesia ). a) Al hombre individual: la verdadera religión que proclama Jesús, nos manda amar a Dios sobre todas las cosas, pero también amándolo en el prójimo. Exige la pureza del corazón y la sinceridad, contra el fariseísmo y el culto externo. No hay ruptura entre su prédica y las enseñanzas del AT, (Mt. 5,12) está fuertemente adherido a la tradición, pero también el mismo se considera Señor del Sábado ( Mt. 12 , 8 ) y su revolucionario " pero yo les digo " de Mt. 5,22 b) a la comunidad (Iglesia): Jesús hace constantemente hincapié en la idea comunitaria de su religión. Quiere que todos seamos hermanos, formemos una familia. Familia que alaba a un Padre que está en el cielo . Familia: es comunidad de vida, de salvación, la que forman todos los pueblos, por eso es " católica ". Las características particulares de esta comunidad fundada por Jesús no son como las de los esenios o de otras religiones esotéricas, la fundó expresamente misionera, (Cf. Lc. 5,10; Mt . 4, 19) enviándolos " hasta los confines de la tierra " ( Hch. 1, 8 ) La fundó además como una sociedad visible y comunidad histórica: * por la solemne declaración de Mt. 16, 13-20 * por la institución de los sacramentos.15 * por la constitución de los Apóstoles en sacerdotes de la Nueva Alianza y en ministros de los pueblos. El hecho y los hechos mas decisivos de la vida de los Apóstoles, fueron la Resurrección del Señor y Pentecostés. Fue una verdadera transformación interior, ya preparada por haber convivido con el Señor. Se convirtieron de pescadores miedosos e incultos en valientes apóstoles, mártires, pescadores de hombres. 3.- LA COMUNIDAD MADRE DE JERUSALÉN16 El conocimiento que tenemos del judeocristianismo en los primeros años se encuentra circunscrito prácticamente a la comunidad de Jerusalén. Es posible también que haya habido una primera dispersión de los apóstoles y discípulos hacia otras regiones. Nos referimos a los primeros pasos de la comunidad cristiana, siguiendo la lectura de los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles 1-12, donde a pesar de las advertencias 13Cf. Epistolarum 14 Cf. Remitimos I, X, 96 en RUIZ BUENO, Actas de los Mártires, ,Madrid, 1987, 244-246. al estudio de la Cristología positiva. Una síntesis la constituye el discurso inaugural de Juan Pablo I I a la I I I Conferencia del CELAM , reunida en Puebla, 1979. 15 Bautismo, Mt. 28, 19--20; Confirmación, Hch. 1,8 y 8, 14--17 ; Eucaristía, Mt 26, 26--29; Penitencia, Jn. 20, 22--23 ; Unción, Stg 5,14; Matrimonio Mt. 19, 3--6; Orden Mt. 22,19 16 Cf.JEDIN, o.c. 132-146; C.VIDAL MANZANARES, El judeo-cristianismo palestino en el siglo I , Madrid, 1995, 123-139. 6 7 exegéticas presentamos más arriba descubrimos los rasgos esenciales de la primera comunidad cristiana, según el relato de Lucas. Su interés, al escribir la segunda parte de su libro, Hch. 1, 1-3, es mostrar cómo el reino de Dios se va extendiendo. 3.1. Aspectos de la vida interna: Ciertamente, Lucas no nos presenta un cuadro completo, exacto, de la primitiva comunidad, así como ningún otro Evangelio, incluido el tercero, quiere escribir una biografía del Señor. Más allá entonces de los rigores exegéticos, es imprescindible la atenta lectura de los primeros doce capítulos, donde surgen los siguientes rasgos: 1) Después de la resurrección de Jesús, se reunió otra vez una pequeña comunidad que llevaban la misma fe y perseveraban en la oración, 1,12. 2) Se da la sustitución de Judas Iscariote 1,15-26, que da a entender que el grupo de los Doce, elegido por Jesús debe seguir como grupo especial, como colegio que está bajo la dirección de Pedro. Matías el elegido es un testigo fidedigno de la vida y de la obra del Señor. 3) El hecho de Pentecostés, 2, 1-13, es el punto de partida para la difusión del Evangelio a todo el mundo, por parte de la comunidad de los testigos de Jesús resucitado al que deben anunciar. 4) La comunidad practicaba la comunidad de bienes, como continuación de la costumbre desarrollada entre el mismo Jesús y los doce17. Es más, el dinero reunido así parece haber servido para mantener a los más pobres, 2,44ss; 4,32ss, aunque no sea una práctica general ni obligatoria para mantener unidos a todos. 5) El crecimiento numérico que presenta Lucas nos hace pensar en el aumento de las personas creyentes: 1,15 unos 120; unos 3.000 en 2,41 después del primer discurso de Pedro en Pentecostés; también se expresa en 2,47; en 3,1-4,4, la comunidad asciende a 5.000; 6,1 al aumentarse el numero de discípulos se deben elegir a los diáconos. 6) Las autoridades judías se inquietan: Ante el número de seguidores, hacer lectura atenta de:4,13.5-7.13-18. 7) Autoridad de Pedro: Discursos, siempre toma la palabra en nombre de todos, es clara su dirección: 1,13 primero de la lista; 1,15-22 discurso cuando la sustitución de Judas; en Pentecostés su primer discurso a la gente: 2,14-36; segundo discurso: 2,38-40; curación del paralítico 3,3-8 y su discurso posterior a la gente: 3,12-26. Ante el Sanedrín junto con Juan, 4, 812.19-20; ante el fraude de Ananías y Safira, 5,3-4; 8) Se van determinando las funciones de la comunidad progresivamente de acuerdo con el número de fieles: así por ejemplo a los apóstoles se les deja para la predicación; y para el servicio de las mesas, la asistencia a los pobres y también para ayuda de los mismos apóstoles en la actividad pastoral, se elige a los diáconos: 6, 1-6. Aquí es bueno distinguir en el texto dos grupos entre la nueva "secta de los cristianos", los hebreos y los helenistas. Los nombres de los diáconos elegidos dan a entender que el número de los helenistas o judíos procedentes de la diáspora no era escaso en la comunidad, Esteban, Felipe Prócoro, Timón, Pármenas y a Nicolás, -este último, dice, que era prosélito de Antioquía-,18. De éstos 7, solo conocemos datos de dos, de Esteban, 6,8-7,53.56-60; y Felipe 8,4-8.26-40. 9) Persecuciones: comienzan en el 33 d.C, con la lapidación del diácono Esteban 8,1. Ese "todos" que aparece en el texto, según los entendidos parece implicar solamente a los helenistas19. Al momento de la persecución se nos habla de que todos se dispersaron, menos los Apóstoles, vale decir que con la misma persecución se difundió el mismo Evangelio en otros lugares, así en 8,1, aparecen Judea y Samaría. 17 18 Cf. Jn 12,6; 13,29. Tengamos en cuenta la descripción de los prosélitos de mas arriba y de la nota de la Biblia de Jerusalén, de Hch. 2,11: "Los prosélitos son los que, sin ser judíos de origen ha n abrazado la religión judía y,. aceptado la circuncisión, constituyéndose así en miembros del pueblo elegido...". 19 Cfr Biblia de Jerusalén, Nota a Hch. 8,1 b. 7 8 10) Las misiones de Pedro: "Andaba recorriendo todos los lugares", dice Hch. 9, 32-11,18. 11) Año 42-43, nuevas persecuciones, por orden de Herodes Agripa y encarcelación de Pedro y Santiago el Mayor, y martirio de éste último, 12,1-5... 12) Pedro se marcha a "otro lugar..." 12,17. 13) La iglesia madre queda en manos directivas de Santiago, el hermano del Señor, quien pudo trabajar unos treinta años en paz, en virtud de la muerte de Herodes poco después de lo de Santiago el Mayor. De tendencia ascética, queriendo ser fiel a las tradiciones judaicas, (cf. toda la polémica judaizante con Pablo y Bernabé de si para hacerse cristiano hay primero que circuncidarse). Siguieron hasta la destrucción de parte de los romanos a Jerusalén en el 70 y tuvieron que emigrar a Pella (Transjordania)20. 14) Comienzan a convertirse los paganos, el tesorero de la reina Candace, Cornelio, en Siria, Antioquía, 15) El nombre de cristianos en Antioquía, Hch. 11.26, y después 26,28; 1 Pe 4, 16. 3.2. Los ministerios: Los discípulos y seguidores de Jesús de Nazaret, se constituyeron en una nueva parcialidad judía a los que ellos mismos denominaron los "nazarenos o nazoreos". Se constituyeron desde el origen en una comunidad, una ekklesia congregada entorno a la mesa eucarística y a la enseñanza de los Doce, de los apóstoles. Los ministerios que esta asamblea fue generando en su caminar, no pueden comprenderse al margen de la eclesiología de cada uno de los escritos del NT. Los términos como apóstoles, discípulos, Doce, son términos que aparecen tanto en los Evangelios como en los otros escritos del NT, aunque presentando matices de significado y de situación, según los autores, según los auditorios, según las épocas distintas en que fueron escritos cada uno de ellos. Esto será clave para la introducción al estudio de los “ministerios” de la Iglesia primitiva. a) Los doce: Fueron llamados por Jesús, durante su vida pública. b) Los discípulos, constituyeron un gran número, tanto en la vida pública de Jesús como también en Hch., san Lucas los presenta desde el principio como miembros de la comunidad. c) Los apóstoles que ciertamente abarca a los doce pero es un término más amplio según los autores y los auditorios a los que se incorporan otros que nos son los Doce. d) los diáconos: Indicados en Hch. 6 ss para ayudar a los Apóstoles a no descuidar la atención de las viudas y el servicio de las mesas, sobre todo atendiendo a los que provenían del helenismo. c) los presbíteros, ancianos: Es un término proveniente del judaísmo, equivale a ancianos como cabezas de familias patricias en el Sanedrín y los ancianos también den las sinagogas de Palestina. Aparecen por primera vez en Hch.11,30. En Hch no tienen atribuciones específicas, como la de diáconos, se les encomendaban tareas determinadas o puntuales. Están entorno a los apóstoles, al lado de Santiago, en Jerusalén y participan del mismo concilio de los Apóstoles 15,2 ss lo que, desde la lectura de los Hch. inferimos que son como auxiliares de los apóstoles o consejeros (Hch15,32). En una oportunidad se habla de ancianos y profetas en 15,32 y se conocen algunos nombres como el de Judas Barsabbá y Silas, que son escogidos y enviados a Antioquía para notificar a los cristianos de allí los decretos del concilio de los apóstoles. Como conclusión podemos decir que la existencia de los oficios demuestra inequívocamente que ya en la Iglesia madre existía una división de tareas entre sus miembros. 3.3. El núcleo de la fe cristiana: 20 Algunos autores lo confunden con Santiago el menor, pero los Padres de la tradición oriental separan el uno del otro. 8 9 El aspecto central de la fe cristiana se basa en el testimonio de los discípulos de la fe en la resurrección de Jesús de Nazareth, cf los primeros discursos de Pedro y los discípulos en el libro de Hch., las más frecuentes citas de Jesús el Cristo, la de Kyrios,21. Pero para ilustrar mejor los contenidos de la nueva doctrina, hemos de encontrar aquello que no rompe intempestivamente con la tradición judía en cuanto que la primitiva comunidad siente la ligazón con la religión mosaica, en el servirse de la revelación vetero testamentaria, la expectativa mesiánica, y ciertos costumbres en el culto y devoción, hasta la misma circuncisión que, como veremos más adelante era considerada por algunos como puerta para entrar a la fe cristiana. Por otra parte hay otra serie de elementos principales que han de ir separando el cristianismo de su tronco judío: a) el bautismo b) la fractio panis c) el día del Señor22. d) la piedad cristiana: nuevos días de ayuno: viernes y miércoles,23. e) la atención a los enfermos: es ciertamente continuidad con la atención a huérfanos y viudas. Por lo que leemos en la carta de Santiago se les recomienda vivamente a la comunidad, una atención especial para los enfermos de la comunidad, lo cual sugiere que desde los primeros tiempos la asistencia a los impedidos era acostumbrada y que con el correr del tiempo se convertirá en tarea esencial de las comunidades cristianas. f) fraternidad, caridad y entusiasmo: Son numerosos los textos tanto de Hch como de las cartas paulinas, donde se resaltan sobre todo, ante la inminencia de la Parusía próxima y la vida concreta de las comunidades cristianas. 4.- LA IGLESIA QUE SE EXPANDE. APORTES NEOTESTAMENTARIOS : 4.1. Hebreos y helenistas cristianos: De la lectura atenta del libro de los Hechos de los Apóstoles, aparecen, -casi desde un principio-, dos grupos de discípulos del Señor. Desde el punto de vista cultural, encontramos por un lado los cristianos que provenían del mundo judío, y por el otro los que provenían del helenismo, de la cultura más universal que reinaba en el imperio romano en éstas épocas, incluyendo sobre todo a los que religiosamente estaban adheridos a la fe mosaica, como vimos más arriba: los prosélitos y los temerosos de Dios. A medida que las conversiones se hacen más numerosas, se van notando estos dos grupos: a) los hebreos: Eran los judíos autóctonos, los que hablaban el arameo, leían la Escritura en hebreo, frecuentaban el templo y las sinagogas, se circuncidaban, etc.,24. b) los helenistas: Son los judíos que vivían en la diáspora, con la consecuente influencia de la cultura helenista y que, en tiempos de Jesús, en la misma Jerusalén disponían de varias sinagogas particulares en las que se leía la Torah en griego. Al comienzo hebreos y helenistas vivían en buenas relaciones y juntos, pero con el crecimiento de la comunidad llevó a una crisis, que podemos llamarla natural, como en toda 21 Cf. Se podría extender el estudio de este punto en la confección de una lista de los títulos atribuidos a Cristo en los primeros escritos del NT. 22 Cf. Didaje , XIV. 23 Recordemos que los de los judíos eran los lunes y los jueves. Se consideraba el miércoles como el día del comienzo de la Pasión de N.S; Cf. Didaje,, VIII,1. 24 Cf. BJ ver nota de Hch. 6,1. 9 10 comunidad que crece. Tal tensión podemos decir que es notoria con 6,1, con el tema del cuidado de los pobres y el servicio de las mesas, para lo cual se eligen a los 7 diáconos25. La posición de los judaizantes se expresa con sus mismas palabras: "si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica no podéis salvaros" Hch 15, 1. En el fondo, el encuentro con el mundo gentil fue el “test” que medía la capacidad de los cristianos para calificarse como una sinagoga más, o como otra secta de las tantas que existían, o como la Iglesia de Dios Hch 20,28. El encuentro con la gentilidad fue casi de golpe y frontal. El acostumbramiento que tenían los judíos cristianos a tratar con juderías que vivían entre los gentiles y con gentiles prosélitos no fue suficiente para amortiguar el sacudón del primer encontronazo con los gentiles cristianos, Hch 10, 45-48a; 11, 2-3; 11,18. Al frente de éste grupo de cristianos judaizantes o los de la circuncisión (como figura en los Hch.), estaba Santiago el hermano del Señor. Acerca de éste apóstol, en los escritos apostólicos del NT encontramos algunas citas que nos presentan su figura: 1 Co 15,7; Hch. 12,17; 15,13-21; 21,15-26; Ga.2,9. 12-14. Según aparece en F. Josefo y en la literatura apócrifa, era una persona que gozaba de gran autoridad y de gran estima en la primitiva comunidad y entre los mismos judíos, por sus rigurosa observancia de la Ley siendo respetado incluso en tiempos de persecución contra la comunidad cristiana. Quedó en lugar de Pedro, al frente de la Iglesia de Jerusalén cuando éste se marchó 26. El problema tiene dos momentos. El primero (y más cercano al ámbito de Jerusalén), se suscita cuando Cefas había entrado en casa de un oficial romano temeroso de Dios, Hch 10, 1-43 y ese mismo día bautizará a los primeros gentiles, 10, 44-48 . A partir de entonces comienza a cundir la alarma, y Pedro deberá justificar su conducta en Jerusalén, 11, 1-18. La presencia de los "chipriotas y cirenenses que, venidos de Antioquía, hablaban también a los griegos y les anunciaban la Buena Nueva del Señor Jesús", hacía inquietar más y más a los de la circuncisión, Cf. 11,20-26. El colmo va a ser cuando Saulo, regrese de su primer viaje misionero y se ponga "a contar todo cuando Dios había hecho juntamente con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe Hch.14, 27. No les caerá bien a los de Jerusalén, este apóstol que siempre hablará de los gentiles que creen en Cristo: 15,3.12; 21,19; 26,20; 2 Tm. 4,17. Tampoco le habrán perdonado fácilmente su arrogancia de romper con los judíos no aceptan el Evangelio para irse a predicarles a los gentiles: 13,6 Pisidia; 18,6 en Corinto; 28,25-28 en Roma; 1 Ts. 2, 16. No por nada intentarán hacerle sentir que es un advenedizo en el apostolado, un apóstol no auténtico (2Co. 11,5; 12, 11-12; 1Co. 9,1; Ga. 1,1) y cuando puedan lo fastidiarán, Flp. 1,17. 4.2. La discusión: A través de los textos de las cartas a los Gal. y a Rm. se puede adivinar toda la dialéctica desplegada de un lado y del otro. Lucas nos advierte que en Antioquía "Se armó una agitación y cuestión no pequeña", lo mismo que en Jerusalén Hch.15,7. Los fariseos cristianos serían temibles discutiendo, Pablo no lo será menos. Sutil y profundo, no siempre fácil de captar (Pe. 3, 15-16); y sobre todo terco, "ni por un instante 25 El padre G. Martina habla, de la primera tensión que se dio en la Iglesia, entre el particularismo judaico y el universalismo cristiano. Cf. Historia de la Iglesia, 8-12. Así también, Carmelo Giaquinta, al coleccionar sus Cuadernos, la denomina "crisis", a la situación planteada por los primeros cristianos, en la disyuntiva de romper con la religión mosaica o seguir el camino de la fe en Cristo, pero conversando las distintas tradiciones y ritos según la Ley de Moisés. 26 Cf. PERETTO, E., en DPAC II, 1944. 10 11 cedimos" Gal. 2,5, es capaz de llegar a enfrentamientos abiertos. “... me enfrenté con El (Cefas) cara a cara, porque era digno de reprensión Gal. 2, 11. Estas poco mas o menos, serían las tesis encontradas, la fariseo-cristiana o "hebrea" y la paulina o "helenista": primera: Si no os circuncidáis...no podéis salvaros" Hch. 15,1 Si os dejáis circuncidar, Cristo no os aprovechará nada, Ga. 5, 2 segunda: Es necesario... mandarles guardar la Ley de Moisés" Hch. 15,5 Por las obras de la Ley nadie será justificado" Ga. 2, 16 tercera: Nosotros somos raza de Abraham (Jn 8,33) No por ser descendientes de Abraham, son todos hijos Rom. 9,1; Gal. 3,7 cuarta: Abraham recibió la señal de la circuncisión: Rm. 4,11; Gen 17,11 La recibió como sello de la justicia que poseía siendo incircunciso Rm. 4,11. 4.3. La solución de la reunión apostólica: Leyendo el libro de los Hch. 12-15,4, el tema era candente, no podía eternizarse una cuestión que ponía en juego supervivencia de la misma Iglesia. En el v. 6 del capítulo 15 dice Lucas con claridad: Se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros, para tratar este asunto. Después de una larga discusión . . . Estamos delante de un encuentro apostólico, tradicionalmente llamado Concilio de Jerusalén en cuanto, como dice el texto, los apóstoles y presbíteros se reunieron para tratar el tema27. La solución finalmente se dio pero luego de una larga discusión como el mismo Lucas nos relata. En el plano dogmático hubo total coincidencia, y la solución fue redonda: Pedro en su discurso, 15, 7b-12, proclamó la igualdad de los creyentes que recibieron el Espíritu Santo Hch, 15,8-9; también la libertad cristiana frente a la Ley mosaica, v. 10; la salvación por Cristo, v. 11. Pablo y Bernabé, hablaron v.12 y esgrimieron las tesis de Gálatas y a los romanos (escritos después) Santiago se refirió a la vocación de los gentiles, vv. 14-18; y a la libertad frente a la Ley de Moisés v. 19. Quedaba así salvado el foso que amenazaba crear dos Iglesias; los judíos habían dado un salto enorme hacia los gentiles. También éstos debían dar un pasito hacia los judíos, de allí que Santiago en su discurso propone que se abstengan de comer de lo que ha sido contaminado por los ídolos, de la impureza, de los animales estrangulados y de la sangre, Hch. 15, 20-21 lo cual parece que todos asienten, 15, 28. Las normas, en cuestión que se imponen a los cristianos de la gentilidad, eran normas codificadas también en la Ley mosaica, (Lv. 17, 10-14) pero su existencia y cumplimiento eran amplios en todos los pueblos gentiles al mundo semita. Se atribuía un origen anterior a la constitución del pueblo de Israel, se ubicaba éste, precisamente en el momento de la alianza entre Dios y Noé, eran validos, por lo tanto, también para los gentiles. Los textos rabínicos de la época, nos dejan entrever la mentalidad a éste respecto. 27 No podemos caracterizarlo como ecuménico ya que se trata del ámbito geográfico concreto y pequeño de la Palestina. 11 12 El resultado de ésta reunión apostólica fue clara en cuanto a la decisión porque aseguró el futuro a una Iglesia única, de judíos y gentiles: Rm. 9,24; 15, 8-12; Gal 3,27-29; Col. 1,27; 3,11; Ef. 2,11-13; 3,6.8 4.4. Después del encuentro apostólico: ¿Tuvieron éxito las normas prácticas del encuentro apostólico?. Y la respuesta es que no lo fue evidentemente a primera vista, el derrotero seguido en la comunidad primitiva por las cuatro abstenciones. Lucas afirma que Pablo y Timoteo, "conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando, para que las observasen, las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén, Hch. 16,4. Pero a su vez, en 21, 25, parecen indicar que Pablo se entera de tales normas recién en su último viaje a Jerusalén. Por su parte, además, él afirma que "los notables nada nuevo impusieron" Ga. 2,6. Con respecto a la observancia de las normas de abstención de carnes inmoladas a los ídolos, cincuenta años después del Concilio de Jerusalén, las comunidades de Juan serán terminantes al respecto, Ap. 2, 14.20. ¿Pero bastaba siempre una posición terminante para eliminar la complejidad de la vida práctica de los cristianos que provenían del paganismo?. En las comunidades griegas fundada por Pablo, la compleja realidad impuso una adecuación de esta norma pastoral, pues la abstención lisa y llana de comer carne sacrificada corría peligro de convertirse paradójicamente, en una profesión de idolatría. De allí una serie de razonamientos teóricos y de aplicación prácticas: " El ídolo no es nada en el mundo y no hay más que un único Dios. Pues aun cuando se les de (a los ídolos) el nombre de dioses..., para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y para el cual somos..." (1 Cor. 8, 4-6). Consecuencia: "todos tenemos ciencia" (v. 1.7) que, siendo el ídolo nada, y perteneciendo todo a Dios, ninguna carne sacrificada en un templo puede quedar manchada por un ídolo inexistente. Por lo tanto se puede: * comer cualquier carne, "pues del Señor es la tierra y todo cuanto contiene" 1Co 10,26. * comprar en el marcado cualquier carne sin plantearse cuestiones de conciencia. * aceptar la invitación a comer en casa de un gentil, sin estar obligado a preguntar sobre la proveniencia del menú v. 27. Pero aunque los ídolos no son algo, no se apropian de nada, no es lícito participar de un banquete sagrado, porque "lo que inmolan los gentiles, lo inmolan en su conciencia a los demonios y no a Dios" 1Co. 10, 19-21. El cristiano no ilustrado en su fe, "acostumbrado hasta ahora al ídolo que le atribuye cierta realidad, si come la carne como sacrificada a él, o sea, como si hubiese pasado a la propiedad del ídolo, peca porque obra con mala conciencia, "su conciencia que es débil, se mancha" 1Co. 8, 7. Cristo murió por tu hermano, debes por lo mismo, ser paciente con su debilidad e ignorancia, incluso hasta sacrificar tus legítimos deseos de comer carne: "Si un alimento causa escándalo a mi hermano, no comeré carne para no dar escándalo a mi hermano" 1Co. 8, 9-13; Rm. 14, 13.15. Lo mismo vale para el gentil que te advierte que tal plato de carne está hecho con carne inmolada: 1 Co. 10, 28-30. 4.5. Epilogo del problema: No hemos de pensar que el encuentro apostólico solucionó mágicamente toda la cuestión, ni tampoco que se planteó sólo a nivel de enfrentamiento entre jerosolimitanos y helenistas de la 12 13 diáspora. ¿Era unánime la actitud de estos o polivalente? De hecho mas arriba vimos, cómo en las iglesias griegas exigió una relectura del texto de los apóstoles sobre los idólatras. Si hemos de ubicar el incidente en Antioquía, después del encuentro, como piensan algunos autores, el “decreto conciliar” fue apenas un breve resplandor que vino a iluminar una cuestión que, en la práctica, por mucho tiempo aún permanecería oscura. La actitud práctica de Cefas, de separarse de la mesa de los gentiles cristianos, quizás también de la celebración eucarística de Ga. 2, 12-13, fue un contrasentido de sus claras palabras conciliares, Hch. 15, 7-11, y de las anteriores, Hch 11, 5-17. Por lo que atañe a las Iglesias de Pablo, como dijimos más arriba el problema se mantuvo de actualidad, en Galacia (toda la carta, 3-6); en Roma,(cc. 9-11 y para el valor de Ley, c.7); Acaya, Macedonia, Asia, lo mismo en la carta a los Efesios. Las cartas pastorales indican la misma situación en el ocaso de la vida del apóstol: 1Tmt. 1, 3-9; 4, 3-5; 2Tmt. 2, 14-18; Ti, 1, 10-14. 4.6. La crisis del judeocristianismo Los hebreos no comprendieron el mensaje universal de Jesús. Su cosmovisión cultural en la que vivían estaba teñida de nacionalismo, en que el elemento religioso, tenía preponderancia. Las profecías mesiánicas que aseguraban la perennidad y la universalidad del trono de David, inducía a los Apóstoles y a los primeros discípulos a considerar a la Iglesia ligada estrechamente a la sinagoga y a creer que la adhesión al patrimonio religioso de Israel era indispensable para la entrada a la Iglesia. Martina concluye que el proceso de distinción e independencia con respecto al elemento judaico, fue más bien lento. Por muchos decenios el influjo el influjo hebraico fue preponderante en el seno de la comunidad. En la misma, la facción de Santiago el hermano del Señor, jugó un papel decisivo durante muchos años. Junto a la comunidad de Jerusalén hay que mencionar por el mismo motivo a las de Antioquía y Damasco. La destrucción de Jerusalén en el 70 no constituyó un golpe de gracia para el desplazamiento de éstos judeo-cristianos o judaizantes, sin embargo debilitó sus fuerzas e indujo a los cristianos aunque sea por motivos prácticos a separar su suerte de la de los connacionales abandonando la región antes de que se estrechase el cerco romano. Estos judeo-cristianos creían en Cristo como mesías, aceptaban su mensaje pero no podían despegarse de la Ley de Moisés y de sus ritos y liturgia hebrea. Giaquinta en sus Cuadernos de Orígenes Cristianos28, aporta una serie de documentos que pueden aclarar al leerlos, un tema tan complejo: Así la Carta a los hebreos, ¿no podría ser una respuesta a una Iglesia que se descorazona?. 4.7. Sucesores de Santiago: También luego de la muerte de Santiago el hermano del Señor, lo sucede al frente de la Iglesia Madre, Simeón, pariente del Señor según Eusebio en su HE, recogiendo el dato de Hegesipo,29 y gracias también al texto de Eusebio se nos relata su martirio30. Luego de Simeón también otros obispos circuncisos según Eusebio, gobiernan Jerusalén hasta la última revuelta judía del 134,31 Podemos decir que desde un principio judíos y cristianos se maltratan mutuamente. Los primeros dirán de los cristianos que los "traidores a la patria"; y por otro lado los cristianos los tacharán como un pueblo "deicida". 28 29 30 31 Cf. NÚMERO 10. EUSEBIO, HE, IV, 22,4 HE III,11; el relato de su martirio: III,32, 1-6. Cf. EUSEBIO, HE, IV, 5. 13 14 5.- LA OBRA MISIONERA DEL APÓSTOL SAN PABLO Con Pablo -al igual que con Jesús de Nazareth- vamos a acercarnos a su vida y a todo lo que pueda ayudar para el estudio y el desarrollo de la Iglesia primitiva. Aconsejamos para ello una atenta lectura de sus cartas.32 Siempre resultará interesante y a la vez inabarcable en toda su dimensión la obra misionera y el lugar que ocupa S. Pablo en las primeras páginas de la Historia de la Iglesia. Tengamos en cuenta las distancias que hubo que recorrer y los varios peligros de muerte que hubo que sortear, todos los obstáculos que tuvo que salvar para asentar las comunidades. Pero por sobre todas las cosas, abrió las puertas de la salvación para los gentiles; y fue quien logró quebrantar la oposición entre el particuralismo judío y el universalismo ante la civilización grecorromana. 5.1. Apuntes para su vida: Su fecha de nacimiento es desconocida. Según los modernos autores ha de situarse entre el 5 y e 10 d. C. Sabemos que nació en Tarso, ciudad de Cilicia, helénica urbe del Asia Menor: Hch 9,11; 21,39; 22,3 y perteneciente a la tribu de Benjamín: Rm,11,1; Flp 3,5-6: "circuncidado al octavo día del linaje de Israel". No obstante su judaísmo es también ciudadano romano porque todas las ciudades del imperio por aquella época tenían el derecho a la ciudadanía romana, Hch 16,37; 22,25-28; 23,27. En Tarso recibió su primera educación seguramente donde recibió una enseñanza completa. Sabía el griego Hch 21,37 y en sus escritos hay rastros de retórica que tienen influencia griega estoica. Tarso de Cilicia, su ciudad natal era núcleo de grandes rutas hacia Asia Menor, Siria y en cruce con grandes rutas comerciales que la conectaban a su vez, con las influencias culturales de Grecia e Italia, de Capadocia, Siria, Chipre, Fenicia y Egipto. A pesar de las influencias griegas continuaba siendo una ciudad oriental al menos por sus creencias dominantes pero poseía florecientes escuelas griegas y como diríamos hoy, una universidad que según el historiador y geógrafo Estrabón era famosa en el mundo grecorromano, sobre todo por lo que atañe a los estudios filosóficos. Los maestros que la dirigían tenían inclinación hacia la doctrina estoica; difundiendo sus principios esenciales y directrices y algo así como el espíritu en una verdadera prédica para el pueblo. Si bien se llama "hebreo" Flp 3,6; utiliza el Antiguo Testamento para citarlo en lengua griega y normalmente toma la traducción de los LXX.. Según el texto de Hch 22,3, era fariseo (23,6), instruido "en cuanto a la exacta observancia de la Ley de nuestros padres, estaba lleno de celo por Dios" y en Gal. 1,4 dice más o menos lo mismo: "Sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, superándoles en el celo por las tradiciones de mis padres"; y en 26,, 4-5, "Que yo he vivido como fariseo conforma a la secta más estricta de nuestra religión" Había sido educado a los pies de Gamaliel, Hch 22,3 33. También manejaba bien el arameo, y tuvo grandes facultades en al Sinagoga de Jerusalén, a pesar de su juventud, para reprimir a los cristianos como leemos en ; Hch 9,1,2; 21-26, cuando la lapidación de Esteban 7,58ss, donde Pablo guardó las vestiduras a sus pies de los que lo martirizaban. Así lo relata el mismo en 22, 4-5. 19-20; 26,11-20. Gal, 1,13; 1 Co 15,9; Flp, 3,6; 1 Tim 1,13. Con respecto a su conversión no la podemos datar exactamente. Algunos autores la calculan en el 36; la fecha encaja bien a los 14 años que median entre la conversión de Pablo y 32 Suponemos el conocimiento básico de los alumnos de la Escritura. Ver Bibliografía específica al final de la Unidad. Cf. Nota de Hch. 5,34 (5,34-40) de BJ: "Gamaliel I o Gamaliel “el viejo”, el maestro de Pablo, 22,3 era el heredero del pensamiento de Hil-lel el representante más conspicuo de la tendencia liberal y más humana en la interpretación de la Ley. Su intervención corresponde a la actitud general del partido fariseo". 33 14 15 su visita a Jerusalén en ocasión del "concilio" según Ga 12,1 ocurrida en el año 49. Otros comentaristas prefieren fechar la conversión en el año 33. El encuentro con el Señor, Kyrios fue camino a Damasco, 9,1-3, 22,6; 26,12 aunque este dato no está confirmado explícitamente en ninguna epístola paulina. La verdad es que, según 1 Co.15, 8-9, la visión de Cristo resucitado será para él la garantía de su elección para la dignidad y para la misión del apóstol. El tema de reconstruir la vida del apóstol se nos hace difícil ya que no concuerdan Gálatas con el relato de Hechos. No mucho después de su conversión marchó Pablo a Arabia (Gal, 1,17). Hay una posible equivocación y es que Arabia, parece ser un reino de los nabateos que se encuentra en la Transjordania. Acerca de este viaje, no podemos dar todas las conjeturas o tesis que se dieron, unos dicen que fue un "retiro", en preparación de los viajes que había de realizar; otros dicen que fue al Monte de Sinaí para meditar sobre la Ley y que está quedaría abrogada por la llegada de Jesús; según otros predicaría a Cristo en Arabia. En todo caso su estadía allí sería breve. Luego de la estadía en Arabia pasa a Damasco, donde pasó 3 años, Gal 1,18 con Hch 9,23. en esta ciudad comenzó su predicación en las sinagogas hasta que el contacto con los fariseos y sus consecuentes chispazos hicieron que tuviera que salir fuera de la ciudad. De allí marcha a Jerusalén, 1,18 donde se encontró con Santiago y Pedro, después a Cilicia 1,21. Durante algunos años no desplegó ninguna actividad evangelizadora, (probablemente se estableció en Tarso). 5.2. Itinerario misionero: Las fuentes neotestamentarias nos dan los datos que nos permiten conocer el recorrido misionero del apóstol, aunque no completamente y esto, debido a numerosos factores: * No conocemos realmente todas las cartas que escribió Pablo. * Quizás haya habido más descripciones de sus recorridos misioneros que no conocemos nosotros. * Imposible conocer los detalles. Solamente algunos elementos que los escritores recuerdan o toman testimonio a otros. Trataremos de seguir sus pasos misioneros con los datos que nos aporta la S.Escritura: 5.2.1. De Damasco a Antioquía: - Damasco primer apostolado, bastante tiempo” - Arabia Hch, 9, 19-22.26. En v. 23 “al cabo de Gal. 1,17 - Damasco de regreso huye perseguido - Jerusalén a los tres años, se presenta a los apóstoles en compañía de Bernabé Cefas y Santiago, Ga. 1,18-19 y Hch 9,23-29 15 días visión en el Templo - Cesarea - Tarso ib. id. 2 Co. 11,32-33 y Hch. 9,23s Ga.1,18 Hch. 22,17-21; 9,29-30; Hch. 9,30 Se ignoran sus activs. Visita a Bernabé Gal 1,21; Hch 9,30 15 16 - Siria ib. id. - Antioquía un año c/Bernabé Hch.11, 25-26, Gl 1, 22-23 5.2.2. Primer viaje misionero: "Reunieron a la Iglesia y se pusieron a contar... cómo Dios había abierto a los gentiles las puertas de la fe" Hch 14, 27 - Antioquía profetas y maestros, de misión, - Seleucia Hch. 13,2-4 - Chipre (Salamina) sinagoga (Pafos) Marcos Juan - Panfilia (Perge)Procónsul Sergio Pablo Marcos Juan, - Pisidia (Antioquía) sinagoga, 1º sábado, 2º sáb. atentado, - Iconio sinagoga contradicciones, "bastante tiempo, atentado, - Licaonia, (Listra) Timoteo (familia), tullido, "somos hombres", lapidación (Derbe) (Listra) (Iconio) Hch. 13,1 presbíteros, 13,5 13,6 13, 7-12 13,13 13,14-50 13,14 13,15-43 13, 44-49 2 Tmt. 3,11 y Hch. 13,50 s. Hch. 13,51-14,1 14,1 14,2 14,3 2 Tmt, 3,11 y Hch. 14,4-6 14,6 14,6-9 2 tmt.,1,5;3,15, Hch.16,1-3 14,8-10 14,11-18 2 Co 11,25; 2 Tmt. 3,11; Hch. 14,19 Hch.14,20-21 14,21-23 14,23 - Pisidia (Antioquía) presbíteros - Panfilia (Perge) (Atalia) Hch. 14,24 14,25 16 17 - Siria (Antioquía) 14, 26-28 5.2.3. Segunda (¿3º?) ida a Jerusalén: "Ni por un instante cedimos" Ga 2,5 - Antioquía (49-50) "no poco tiempo", judaizantes, Cefas ?, hambre bajo Claudio, ¿colecta antioquena?, 14,28 15,1-2; (11,27 ?) Ga. 2,11-14? 11,27-28 11,29-30? catorce años, Gal.2,1 revelación, 2,2 cotejar el Evangelio con los apóstoles, ib delegación conciliar, Hch. 15,2, 11,30? Tito, Gal. 2,1-3 - Fenicia - Samaría Hch.15,3 ib. - JERUSALEN Toda la problemática del Concilio de Jerusalén (...) Hch.15,3-29, Gal. 2,2-14 - Antioquía, Hch. 15, 30-35 (...) 5.2.4.Segundo viaje misionero: - Antioquía Separación de Pablo y Bernabé, proyectos de viaje de Pablo y Silas, - Siria Hch. 15,41 - Cilicia (Derbe) (Listra) (Iconio) Timoteo y flia., - Frigia - Galacia - Asia, 15,36-40 Hch,16,1 2 Tmt.1,5; 3,15; Hch. 16, 1-3 Hch. 16,6 enfermedad, evangelización, catequistas, colecta Ga.4,13-15 6,6 1 Cor. 16,1 Hch.16, 6-7 17 18 - Bitinia - Misia ---- Tróade | Samotracia, Neapolis | - MACEDONIA | Filipos, (...) - Filipos Hch., 16, 8-11 Hch.16, 12-40 epíscopos y diáconos, judaizantes, endemoniada, flagelación,carcel y cepo, carcelero y su familia, Flp. 1,1 1,15-18; 3,1-2.18-19 Hch. 16,16-19 1Ts.2,2; Hch.16, 22-24 Hch. 16, 25-34 - Anfípolis - Apolonia - TESALONICA sinagoga, recuerdos varios, presidentes, Aristarco y Segundo, Jasón, Timoteo, Hch.17, 1-9 17,1-4 1 Ts.1, 3-10; 2, 3-14.17.20; 2 Ts. 3,6-12; 1 Ts. 5,12-13 Col 4, 10 y Hch.19,29; 20,4; 27,2 Hch. 17, 5-9 Rom.16,21 1 Ts.1,1; 3,1-10 - Berea Sópatros, atentados, Silas (Timoteo), - Atenas, apóstolado, Timoteo a Tesalónica, - CORINTO (ca.52) Emp.Claudio expulsa los judíos de Roma, Escribe la 1º Tesalonicenses, Un año y seis meses, Procónsul Galión - Cencreas - Efeso - Cesarea Hch.17,10-13 20,4 17,10 Hch. 17,3.13-14; 18,5 17,14-34 16-34 1 Ts.3,1-5; Hch.18, 1-18 18,2 1 Ts.3,6 Ib. 2 Ts., 2 Ts.1-2.5; 3,11. Hch.18,11 18,12-17 Hch, 18,18, Sinagoga, Hch. 18,19-21 Hch. 18,21 18 19 - [¿Jerusalén?] - Antioquía Hch. 18,22 5.2.5.Tercer viaje misionero: "Mi responsabilidad diaria: la "preocupación por todas las Iglesias" 2 Co. 11,28. - ANTIOQUÍA, "algún tiempo" - Galacia Hch.18,22-23, 1 Co.16,1; Hch 18,23 - Frigia ib. - Efeso Hch 18,24; 20,1 Apolo: Efeso Corinto Efeso, Aquila y Priscila, Discípulos de Jn.Bta. Escribe a los gálatas, ib. A los corintios [perdida], ib. 1º Corintios, proyectos de viaje, Macedonia, Jerusalén, 1 Co, 3,6; 16,12; Hch 18,24-28; 19,1. 1 Co.1,12; 3,4-5,22 1Co.16,19; 2 Tmt.4,19 Hch.,19,1-7 Gal. 1,6. 1 Co 5,9-13 1 Co 16,19 16,5-7 2 Co. 1,15-16, Hch. 19,21-22. Breve estadía, 2Co. 1,15; 12,21; 13,1s,12,3s Escribe a los Corintios [perdida], 2 Co. 2,3.4.9; 7,8.12. - CORINTO - EFESO, - Tróade 2 Co. 2,12-13 2 Tmt 4,13 - Macedonia Escribe la 2º a los Cor., Autobiografía, Visión "hace 14 años" Colecta (5º y 6º a los Cor?), - Iliria 2 Co.2,13 2.Co. 1,8. 2Co. 11,23; 12,15 2 Co. 12,2 2Co 8,9-10; Rm.15,19-21 - Corinto Rm. 15,26; Hch. 20,2 escribe a los Romanos, - Cencreas Febe, Rom. 16,1, Hch. 20,3. 19 20 - Macedonia Hch. 20,3. - Filipos, cinco días, Hch. 20,6 - Tróada siete días, ib. Reunión dominical, 20,6 - Asso Hch 20, 7-11 - Mitilene - Quíos - Samos - Trogilión - Mileto 20,13 20,14 20,15 id. (Efeso)presbíteros Peligros de herejías - Cos - Rodas - Patras - Chipre - Tiro 20,15-18 20,17.28.31 1 Tmt.1,3-7;4-7; 6,4-5.20; 2 Tmt. 2,14-18.23; 4,4 comunidad, Hch.21, 1-2 id. id 21,3 21,4 21, 4-6 Felipe el evangelista, bastantes días Agabo, 21,7 21,8-14 21,8-9 21,10 21,11 - Tolemaida - Cesarea - JERUSALEN 21,15-26 5.2.6. Prisionero de Cristo: Jerusalén - Roma: "Pero la Palabra de Dios no está encadenada" 2 Tmt. 2,9 - JERUSALEN atentado, arresto, Antipátrida Cesarea Sidón Chipre Mira Creta Fénica Cauda, Hch. 21,15; 23,22 21,27-31 21, 32-36 Hch. 23,31 23,23; 26,32 27, 3 "quince días", traslado puertos, 27,5 27,6 27,8-11 27, 12-13 27,13-44 20 21 Malta Siracusa Reggio Pozzuoli Foro Apio Tres Tabernas -ROMA - Escribe a los filipenses, - a los colosenses - a Filemón y Apfia, - a los Efesios - a los de Laodicea, ¡ Libertad !? 28,1-10 28,11-12 28,13 28,13-15 28,15 id. 28,16-30 1, 13;1,22 Col, 4,10 Flm.1,1-2 Col 2,1; 4,13-16 6.- LAS COMUNIDADES PAULINAS Después de ordenar el itinerario misionero del apóstol pasamos ahora a detenernos en las características de las comunidades fundadas y visitadas por él y sus discípulos más cercanos desde los datos que nos aporta Lc. desde Hch y sus cartas, teniendo en cuenta la posición de los escrituristas que dividen el corpus paulinum en tres grupos bien diferentes: los escritos seguros del apóstol, los discutidos y los que seguramente no pertenecen a su autoría. Ciertamente como decíamos más arriba, gracias a su impulso a la Iglesia se le despejó el peligro de convertirse en una secta más entre el judaísmo, para constituirse, gracias a la misión de Pablo en Iglesia universal y católica, donde las barreras de la raza o la condición no tienen cabida en ella. Leyendo la segunda parte de Hch. nos encontramos con la obra misionera paulina y siguiendo la lectura descubrimos cómo fueron naciendo y creciendo las comunidades se formaron gracias a la predicación del Apóstol. Al recorrer las ciudades y pueblos, donde primero entraba era en la sinagoga, nunca dejaba de ingresar en ellas y trataba de convencer por medio de su predicación pública. Sin embargo cuando era rechazado por los judíos de la diáspora, no desperdiciaba su tiempo para nada, allí comenzaba su misión entre los gentiles de las plazas y los caminos. Dice Baus, con respecto al conocimiento de las comunidades: “...que todo intento de responder con medios históricos a la pregunta sobre la organización o constitución de las fundaciones paulinas, ha de tener en cuenta la peculiaridad de las fuentes con la que disponemos, con las que es imposible trazar un cuadro que refleje de modo total la realidad”.34 Solo ocasionalmente nos proporcionan cuestiones de organización y ofrecen indicaciones casuales, pero nunca una exposición completa del modo de organización. 6.1. La autoridad en las comunidades: En sus escritos seguros aparece claramente la autoridad del apóstol que desde sus cartas va generando vínculos organización de en las distintas comunidades, los llamados ministerios jerárquicos a hombres que se les encomiendan distintas tareas superiores. Textos: 1 Ts 5, 12; 1 Cor.16,5ss; Rm. 12,6 34 También es opinión de los autores actuales. Cf. MHI, I, 174; L. H. R IVAS, Algunas cuestiones historiográficas en TEOLOGÍA 68 (1996), 221-235. 21 22 La cuestión era ¿quién debía ejercer la autoridad, cuando no estuviera el apóstol?, ¿a quien le incumbía la función de predicar, de ir recorriendo las localidades?. Y la cuestión de fondo: al ir muriendo los apóstoles, ¿quién quedaba a cargo de las comunidades?. Por lo que vemos en los textos, en estas comunidades paulinas de la primera hora, aparecen los ayudantes, los discípulos del apóstol, entre ellos, presbíteros y los epíscopos, los que al principio tendrán funciones similares, con autoridad delegada y que paulatinamente se irán distinguiendo en sus funciones cuando vayan creciendo las comunidades como vemos en las cartas pastorales a fines del s.I, que nos darán un cuadro más claro y donde se hace más precisa la distinción del perfil de las funciones de los obispos, (= inspector o vigilante), presbíteros (= ancianos). Textos 1 Tmt.1,1-10, 5,17.19; Tit., 1,5-11. Como vimos más arriba, los ancianos: Hch 11,30; 15,25; 21,8; 14,23; 20,17; 1 Tes. 5,1 van teniendo un paulatina evolución ya que al principio no es tan clara la distinción entre las funciones de un anciano con un obispo. En cuanto al perfil del que dirige o guía aparece en las últimas cartas paulinas, llamadas Cartas pastorales, 1Tmt 3, 1-7; Tit. 1, 5-935. En paralelo al estudio de los diversos ministerios dentro de éstas comunidades aparecen también los carismas que en forma más concreta y ordenada, aparecen en 1 Cor. 12,4ss y en Rm. 12, 636. a) Los relativos a las funciones de su ministerio, se encuentran: apóstoles, profetas, doctores, evangelistas, pastores. b) Los que conciernen a las distintas actividades útiles a la comunidad son: el servicio, la enseñanza, la exhortación, las obras de misericordia, las palabras de sabiduría, ciencia y fe; el don de curar, de obrar milagros, de hablar en lenguas, del discernimiento de los espíritus. En esta clasificación queda claro según los textos de Pablo, que el gobierno forma parte del don carsimático. Es decir que la autoridad está expresada en una jerarquía de gobierno, como vemos en 1 Tmt 1,18-4, 1637 Con el tiempo, estos dones o carismas, serán abordados por los autores para saber distinguir entre los verdaderos y falsos carismas, como lo harán San Ignacio de Antioquía, a los Filadelfos; en la Doctrina de los Doce Apóstoles o Didajé XI, 7,12; en Hermas el pastor, Mand. X, 7-9. Y esto en relación al desarrollo y a la vida de las comunidades con el tema de los verdaderos y falsos profetas que aparecerán en las últimas cartas paulinas y que expresarán un problema que perdurará en época post-apostólicaen todos del Espíritu Santo, se distinguen en dos categorías 38 6.2. El sentido de la evangelización paulina y sus colaboradores en la misión: 39 El modo, más o menos armado que acostumbraba Pablo a organizar sus comunidades se puede resumir de la siguiente forma: el apóstol plantaba la semilla del Evangelio, mientras que, otros (que pueden ser discípulos del mismo, o bien otros miembros anónimos de otra comunidad, la completaban y allí se iban consolidando y organizando. Por eso la vida de las comunidades paulinas se pueden estudiar en conjunto ya que tienen el sello de su fundador. No estaban aisladas entre sí, porque hay comunicación que se nota desde la misma predicación del Apóstol, quien incentivó el sentido de la única iglesia de Cristo. 35 Cf. Biblia De Jerusalen, nota a Tito 1,5. Pablo no se preocupó en darnos una clasificación ordenada, aún cuando los enumera otras veces: Cf. 1 Cor 12, 28 ss.; Ef. 4,11s. Y también en 1 Pe.4,11 37 A.GEORGE-P. GRELOT, Carismas, en VTB, 143-146 38 A.MONACI CASTAGNO, Carismas en DPAC I, 361-362. 39 Cf. Biblia de Jerusalén (en adelatne BJ); COTHENET, San Pablo, 28. 36 22 23 Si hay una característica grandiosa de su obra, es el haber formado en las comunidades la conciencia de la Iglesia católica creando en los fieles la conciencia de la única Iglesia de Cristo, no separada, 1 Cor.12,27; Gal 6,16. Es muy importante tener en cuenta el carisma de San Pablo para poder captar seguidores y discípulos que le secundaron en su obra apostólica. 2.3.1. Bernabé: Es originario de Chipre. Más que colaborador, será de Pablo su presentador ante los apóstoles Hch.9, 27 y quien lo animará para la misión. Lo buscó en Tarso y se fue con él a Antioquía, se le une a ellos Juan Marcos primo de Bernabé (Hch. 12,30). En un principio como vemos en Hch. 13, estaba él al frente de la misión, pero luego Hch. 13, 13, Pablo quedó como encargado. Con la lectura continuada de los Hchs. Vemos como se separan después del llamado “incidente de Antioquía”(Gl. 2,11-13), referente al tema judaizante, cuando Pablo relata la conducta equívoca de Pedro y hasta de Bernabé. También se atribuye la separación la diferencia de pareceres con B. Por el tema de Juan Marcos. Luego de su separación del apóstol, sabemos que marcha a Chipre y ya desde el NT no tenemos más datos fehacientes de su destino. Algunas obras apócrifas nos hablan de que fue martirizado en la isla por algunos judíos. Juan Marcos vuelve al entorno de Pablo poco después. Col. 4,10 Hoy día ya es común en los autores, señalar a la carta de Bernabé como una obra que no pertenece al apóstol. Textos: Hch. 9,27; 11,13-26 (sobre todo 22-24); 11,27-30; 12, 24-15,39 (sobre todo 36-39). 2.3.2. Lucas: Es el médico fiel, acompañante de los viajes de Pablo por lo menos en parte. Cf. En la lectura de los Hchs. Cuando cambia la redacción de 3ra. Persona singular a 1º persona del plural.40 Muere seguramente después de la destrucción de Jerusalén (año 70) quizás escribió su evangelio después de la muerte de Pablo, (66-67).Textos: Col. 4; Flm 24, 2 Tim.4,11; etc. 2.3.3. Juan Marcos, primo de Bernabé Hch 13,13 y siguientes 2.3.4. Timoteo: Hijo de Eunice y nieto de Loide, lo conoció en Listra durante el primer viaje. Circuncidado por ser hijo de padre pagano y madre judía y aparte, para evitar problemas con los judaizantes. Hch. 16,3. Fue quizás su colaborador más abnegado, recibiendo de Pablo las misiones más arriesgadas tanto en Tesalónica (1 Ts. 3,2) como en Corinto (1 Cor 4,17 y 16,10). Parece que tuvo un carácter dócil por la forma de trabajar de Pablo, pudo muy bien adaptarse y cumplir las exigencias de aquel. Su radio de evangelización fue en Efeso, donde predicó e hizo milagros. Parece que allí le dieron muerte según nos cuenta Eusebio de Cesarea en su HE Este mismo autor recoge la información que se vino dando por la tradición de que fue el primer obispo de Efeso, según las lista que propone el Concilio de Calcedonia (MANSI VII,293), aunque esto no es tan seguro. Textos: lo encontramos desde Hch. 15,40-16,3. En sus cartas y en Hb. 13,22-24 se lo cita como que fue liberado de la cárcel. 2.3.5. Tito: Este pertenecía a una familia pagana. Le encarga Pablo también misiones difíciles en Corinto donde había muchos problemas como expresan las cartas del apóstol a aquella comunidad de Grecia. Su principal radio de acción fue establecer y organizar la iglesia en la isla de Creta (Tit.1,12). A él va dirigida una carta pastoral. Colabora con Pablo en su ministerio apostólico y Eusebio en su HE III,5,1, saca punta para atribuirle su episcopado en Creta. Al igual que Timoteo, se discute si fue o no circuncidado por Pablo por el tema judaizante, parecería que no. Un número importante de descritos apócrifos lo citoa y nos 40 En la historia de la literatura, la célebre novela Médico de cuerpos y almas es de recomendable lectura. 23 24 informa sobre los hechos de su vida. Que por ej. Murió virgen, que junto a Lucas administraron el bautismo junto a la tumba de Pablo, al prefecto romano que Pablo evangelizó en la carcel, etc. 2.3.6.Otros discípulos: Silas (Silvano) es un “profeta” llegado a Jerusalén, quien será activo en la evangelización de de Tesalónica (cf. 1 y 2 Ts.); Epafras en Col. 1,7; 4,12. También Epafrodito a quien ubicamos en la zona de Filipos (Flp 2,25), Tíquico, como ayudante y delegado por Pablo ante la iglesia de Efeso (Ef.6,21 ss, 2 Tmt. 4,12); también las la actividad de las mujeres como 1 Tmt. 3,11, o bien el lugar de las viudas, 1Tmt.5,3-16, mujeres en fin que con su experiencia ocupan papeles importantes en el apostolado familiar, Tit.2,3-5. 6.3. La vida de comunión entre los hermanos, no siempre fue tan tranquila como aparece en algunos textos de los Hchs. Las frecuentes alusiones al espíritu de concordia y de paz de unos con otros, indicaban las faltas al cumplimiento del mandato del amor fraterno. Era por supuesto muy atractiva la vida de aquella época que podían llevar al cristiano a tirarse a un lado o bien dejarse estar en sus exigencias morales que ofrece Jesucristo. 6.4. Costumbres y la vida cotidiana: En las distintas comunidades, a parte de las autoridades, enumerar las actividades y la vida cotidiana de a) las mujeres, b) el orden social en general y la situación de esclavos y libertos en particular, cf. Carta de Pablo a Filemón, sobre su esclavo Onésimo, c) la cosmovisión cristiana frente a la autoridad secular, las costumbres cotidianas de las comunidades y de la vida en general. La fe cristiana fue introduciéndose en éste mundo, -en parte tan heterogéneo-, como ya lo descubrimos en los escritos del NT. Para entender un poco la mentalidad de la "mies abundante" que les espera a los testigos de Cristo, es importante su estudio para descubrir la inventiva de éstos en el campo de la evangelización de la cultura helenística. El Imperio Romano se fundó sobre las ruinas de los múltiples estados vencidos, de grandes reinos como el de Macedonia y el de Egipto, de tribus o ciudades rivales entre si como las tribus galas o griegas. BIBLIOGRAFIA ESPECIAL 1.- FUENTE: - FLAVIO JOSEFO, Antigüedades judías. 2.-ESTUDIOS ESPECIALES: AGUSTÍN DEL AGUA PÉREZ, El método midrásico y la exégesis del Nuevo Testamento, Valencia, 1987. CECILIA A. ALBA Midrás de los diez mandamientos y Libro precioso de la salvación, Valencia 1989. JOSÉ R. AYASO, Judaea Copta, Valencia 1990. J. BRIGHT, La historia de Israel, Bilbao5, 1971. R. BROWN, Las iglesias que los Apóstoles nos dejaron, Bilbao4, 1998. CAZEAUX, J. Filón de Alejandría, Estella, 1984. COMBY, J.-LEMONON, J.P., Roma frente a Jerusalén, Estella, 1983. ----, Vida y religiones en el imperio romano, Estella, 1986. E. COTHENET, San Pablo y su tiempo, Estella8, 1995. J. D. CROSSAN, El nacimiento del Cristianismo, Santander, 2002. LUIS GIRON BLANC, Midrás Exodo Rabbah, Valencia 1989. HERRMANN, S., Historia de Israel en la época del Antiguo Testamento, Salamanca, 1979. 24 25 LEON DOUFUR, X, Vocabulario de Teología bíblica, Barcelona 10, 1978. LYON, FACULTAD DE TEOLOGIA, Flavio Josefo, un testigo judío de la Palestina del tiempo de los apóstoles, Estella, 198 MARIA ANGELES NAVARRO PEIRÓ Abot de Rabbi Natán, Valencia 1987. MIGUEL PEREZ FERNANDEZ, La lengua de los sabios, Estella, 1992. ---,.Los capítulos de Rabbí Eliezer, Valencia 1984. J. RICCIOTI, Historia de Israel, Excelsa, Buenos Aires, 1947. L.RIVAS, San Pablo, su vida, sus cartas, su teología, Buenos Aires 2001. DANIEL ROPS (ed.) Evangelios apócrifos, México4, 1998. A. DE SANTOS OTERO, (ed.) Evangelios Apócrifos, Madrid, 1956. SEVIN, M. Flavio Josefo, un testigo judío de la Palestina, Estella, 1991. C.VIDAL MANZANARES, El judeo-cristianismo palestino en el siglo I , Madrid, 1995. ----, Los esenios y los rollos del Mar Muerto, Santiago de Chile, 1995. 25