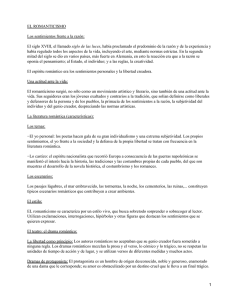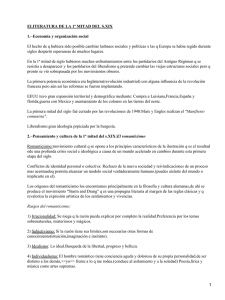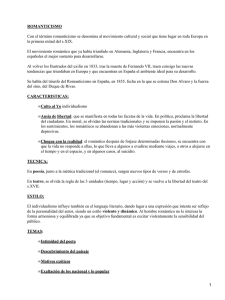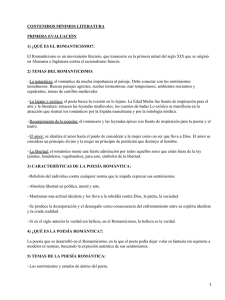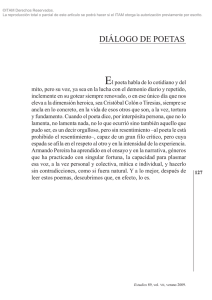Siete ensayos sobre el Romanticismo español.
Anuncio
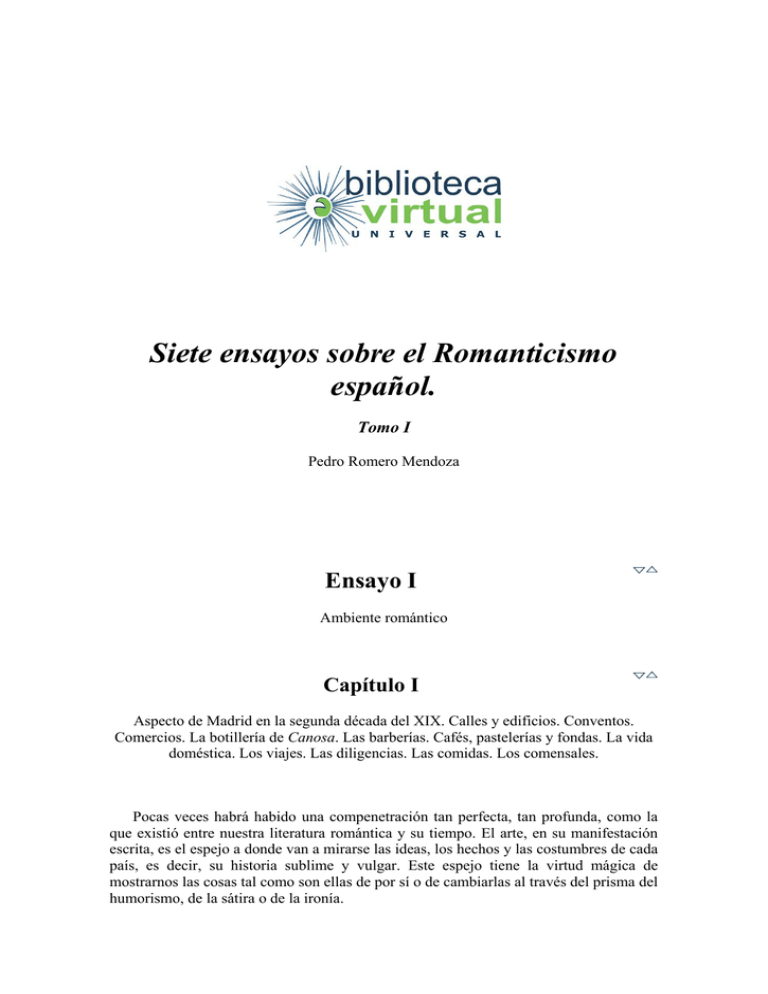
Siete ensayos sobre el Romanticismo español. Tomo I Pedro Romero Mendoza Ensayo I Ambiente romántico Capítulo I Aspecto de Madrid en la segunda década del XIX. Calles y edificios. Conventos. Comercios. La botillería de Canosa. Las barberías. Cafés, pastelerías y fondas. La vida doméstica. Los viajes. Las diligencias. Las comidas. Los comensales. Pocas veces habrá habido una compenetración tan perfecta, tan profunda, como la que existió entre nuestra literatura romántica y su tiempo. El arte, en su manifestación escrita, es el espejo a donde van a mirarse las ideas, los hechos y las costumbres de cada país, es decir, su historia sublime y vulgar. Este espejo tiene la virtud mágica de mostrarnos las cosas tal como son ellas de por sí o de cambiarlas al través del prisma del humorismo, de la sátira o de la ironía. La literatura romántica no sólo impuso a sus autores un estilo de vida que rimase con los principios estéticos que observaban en sus obras, sino que extendió esta compenetración y afinidad a la sociedad misma. Que los poetas sean desarreglados, ignorantones, sucios y melenudos, no debe de sorprendernos, puesto que el arte que cultivaban nada tenía de ordenado, ni de culto, ni de pulcra espiritualidad. ¿Es que el escepticismo y el pesimismo no son como greñas del espíritu? Si la vida y carácter de un escritor influyen de manera decisiva en sus escritos, a una poesía sentimental hasta pecar de sensiblera, reñida con la luz y el aire por lo sombrío de sus ideas y lo enfermizo de sus afectos, ha de corresponder forzosamente una psicología delicuescente y vaga, unos gustos lúgubres, unas melenas mal cuidadas y un vestir desastrado. Tal arte tal artista. Pero no es tan natural que esta relación alcance también al público, y que sus inclinaciones, maneras, ideología y sentimientos sean los que corresponden a lo característico y fundamental de su literatura coetánea. En medio de una sociedad inteligente, aristocrática en sus aficiones y costumbres, amiga de ir siempre a la moda, vestida por el mejor sastre y la modista de gusto más exquisito; en una nación muy ordenada, con buenos gobiernos, austera administración y vigoroso y temible ejército; en una ciudad de amplias calles, excelente alumbrado y buen pavimento, fondas limpias y arregladas, hermosos y cómodos teatros y casas higiénicas, soleadas, luminosas, nuestra literatura romántica no habría podido desenvolverse y prosperar como lo hizo entre nosotros. Diríase que el ambiente estaba dispuesto para recibirla y que todas las cosas conspiraban a la floración brillante y juvenil del romanticismo. ¿Qué aspecto presenta Madrid en estos días? ¿Cómo vive la gente y en qué forma distrae sus ocios? ¿Qué tal marcha la política? ¿Dónde se reúne la flor y nata de la intelectualidad y de la aristocracia y cuáles son sus gustos? Esta rápida ojeada no va a tener otro objeto que situar el arte literario en su verdadero elemento, y notar de paso la mutua correspondencia que se establece entre la literatura, sus representantes y el público. La corte de España nos da la impresión de un país pobre y desaseado. Calles mal empedradas o sin empedrar y de edificios sucios y desiguales. Unas luces mortecinas y bastante distanciadas entre sí, alumbran la calle de Alcalá. Las Calatravas aparecen circuidas de casas muy modestas, todo lo más de dos pisos. Puertas claveteadas, con buenas trancas y cerrojos, y ventanas con gruesos barrotes de hierro. No se olvide que estamos en los tiempos de José María, el Tempranillo, de Jaime, el Barbudo y de los Siete Niños de Écija. En los zaguanes de estas viviendas, oscuros, sombríos y apestosos, están los urinarios y el basurero. Las escaleras pronas, crujientes y llenas de polvo, débilmente iluminadas por la claridad que entra de la calle y sumidas desde el atardecer en la semipenumbra medrosa de un quinqué o de un candil. ¿Dónde encontrar la alegría en estas casas, ni el optimismo jocundo y alentador? Las celosías de las ventanas entorpecen el paso de la luz y del aire. Los pasillos tétricos y mal ventilados tienen la culpa de que la atmósfera sea densa y agria. No se conoce aún el entarimado o al menos es poco frecuente. Para solar las habitaciones se usa el ladrillo, que aparece como cubierto de un polvillo rojo. Las casas antiguas se reducen a dos o tres aposentos grandes y destartalados y a varios callejones sin fin. En las nuevas los cuartos son muy mezquinos, hasta el punto de que apenas si caben los muebles. Los vidrios del balcón, unidos por plomos, no pueden ser ni más feos, ni más pequeños, ni más irregulares. En estas casas de vecindad vive el tendero de la calle de Postas, y el tablajero de la del Pez, y el covachuelista que escribe memoriales, y el actor o autor de compañías, como se decía entonces, y el cesante, con la levita un poco raída por los codos, y la ancha y negra corbata deshilachada, y el rostro famélico, grave, taciturno, y el prendero, y la patrona, y el clérigo, y el guardia de corps, y el que vende bujerías, perfumes y cosméticos en un portal de la calle de Carretas o de la Plaza del Ángel. Llegada la noche, que tiene no sé qué de siniestra bajo el trémulo y desvaído alumbrado de las calles, los transeúntes de levita y chistera cruzan como sombras de una a otra parte. Y no siempre, dicho sea en obsequio de la verdad, con el paso sosegado y firme de quien nada teme, ni nada malo espera1. Una mocería ensoberbecida por la indisciplina social reinante, y sobre todo por el entredicho que la tiranía ha puesto al pensamiento cuantas veces trata de exteriorizarse mediante la palabra escrita, desfogará su juvenil irritación de un modo extraño y pintoresco: rompiendo faroles y dando aldabonazos en las puertas. La semioscuridad en que está sumida la Villa y Corte a estas horas de la noche y la falta de vigilancia, pues sólo unos inofensivos serenos cuidan del orden, facilitan la audacia. Si median unos metros de distancia entre los noctámbulos transeúntes, su forma física tomará cierto aspecto fantasmal o ilusorio. Los jóvenes, que no son unos desarrapados precisamente, sino concomitantes de las Musas o dados a la oscura actividad política de la demagogia, se encararán con el primer farol que hallen al paso, y tras un juicio sumarísimo en el que se derrochará el ingenio a manta de Dios, unas piedras lanzadas con alevosa puntería darán al traste con la macilenta luz y su tosco recipiente de cristal. Los fuertes, briosos aldabonazos en las puertas cerradas o entreabiertas, si la hora elegida para la travesura está lindante con el anochecer, serán digno remate o colofón del terrible fusilamiento2. ¡Nada hay nuevo bajo el sol! Lo mismo hacían con ligeras variantes, los jóvenes disolutos de Londres, en los últimos años del reinado de Carlos II, según nos cuenta lord Macaulay. Algo había contribuido Carlos III a mejorar la fisonomía de Madrid. Pero el ritmo de esta evolución de la salubridad y embellecimiento urbanos, de suyo lento, tenía que vencer todavía la indiferencia o insensibilidad del público ignaro, cuando no su propia repulsa. La luz, que es el principal hechizo de las cosas, ya provenga de dentro como parte integrante de ellas, ya sea ornato y alegría de lo formal y externo, apenas tenía sino miserables y esporádicas manifestaciones en el conjunto de la vida madrileña. Allí donde la naturaleza de un modo ciego, espontáneo y desinteresado no lleva su riente claridad, su colorido lujurioso, exuberante, el hombre se resigna y es un nuevo Trofonio en la oscuridad soterrada y profunda. Calles angostas, pinas, umbrías, de arbitrario trazado. Unas losas mezquinas, con grietas y resquebrajaduras, sirven de aceras. Viejos caserones pintarrajeados de amarillo o de un tono gris, pizarroso, cuando no de un pardusco indefinido. Casas achaparradas, con graves desportillados en las esquinas o el arimez. Ventanucas y luceras hostiles a la luz del sol. Cristales rotos, remediado el desperfecto con cartones o papeles unidos por obleas. Unos farolillos de enfermiza luz, muy distanciados entre sí a lo largo de la calle. Tenebrosos, patéticos portales en los que en pleno día casi, se puede decir que hay que entrar a tientas, y de los que sale una agria tuforada de humedad e inmundicia. Conventos de la Trinidad, de la Merced, de San Agustín, de paredes sucias, desaseadas, con erosiones que atestiguan la acción inexorable de los años. Sólo en la Carrera de San Jerónimo, punto de cita de todo Madrid, tenemos fronteros, los siguientes: el del Buen Suceso y el de la Victoria, las Monjas de Pinto y los Italianos, y ya más adentrado en la calle, el Espíritu Santo. La sociedad española de estos tiempos es santurrona, mendaz, conculcadora de los preceptos evangélicos aunque exteriormente alardee de arraigadas creencias religiosas. Las actividades, los negocios, el comercio en una palabra, concuerda con el aspecto miserando de la ciudad. Modestas abacerías, de toscos anaqueles o estantes, se instalarán en los tétricos zaguanes de las casas, y tiendas de tejidos no mal abastadas de crespones, rasos, encajes, organdíes, popelines, mazandrán, paliacats, gros de Nápoles, barabin, terciopelo punzó, guirindolas, lustrina Zaz de Saint-Cir, alepín y ante, que satisfarán los caprichos de un público más bien sobrio y desaliñado3. Regatones vocingleros, estrepitosos, recorrerán las calles con su mercadería a cuestas o todo lo más sobre los lomos peludos y trashijados de algún descendiente de Rucio. Y por el mismo procedimiento se llevará la cal y el yeso a las construcciones, y el pan a los consumidores, y la carne a los tablajeros. En el barranco de la Tela habrá muchas carretas de bueyes que a cambio de una modesta retribución se emplean también para el acarreo de objetos y materiales de albañilería. El golpe seco, opaco, que trasciende de algún penumbroso y nauseabundo portal denota la presencia del talabartero. De las mulas que tiran de las carrozas, tartanas, carromatos, calesas, galeras o calesines aquí se fabrican los arreos y guarniciones. Y de trecho en trecho habrá una botillería. La de Canosa4, en la ya mentada Carrera de San Jerónimo. En estos angostos habitáculos, sombríos y sucios, de tosco y averiado moblaje, se expenden bebidas frescas o alcohólicas, bien a los parroquianos que penetran en la botillería y se sientan en bastas sillas de pino, bien a los que, montados en calesa o tartana, reclaman desde la calle la presencia del botillero. Silla de estilo romántico [Págs. 16-17] Sofá de estilo romántico [Págs. 16-17] Las barberías no habían perdido como las de ahora su sabor castizo y su rango de mentidero público. Fígaro aparecía allí con su típica y genuina fisonomía. Y sobre la puerta o a ambos lados de ella, la vacía, de dorado metal, con su escotadura semicircular, y algún que otro pintarrajo, alusivo al oficio, en la pared propincua nos mostrarán la índole del establecimiento. Cuchitril donde además de rasurarse el rostro se hablará de lo divino y de lo humano, con esa graciosa sans-façón española que permite al ignorantuelo menestral echar pestes de Fernando VII, el Narices, y tutear a Martínez de la Rosa o Romero Alpuente. No será nada raro ver entrar de pronto en la barbería a un hombre sudoroso, jadeante, casi sin resuello. Cubre su testa con un sombrero de picos, pues el sombrero gacho había desaparecido ya por orden prohibitiva, y cuelga de sus recios hombros de jayán una larga, amplia y vistosa capa blanca. Requerirá, entre aspavientos y visajes, al maestro o al primer oficial de la tienda para que en su compañía venga a remediar la situación de un enfermo atacado de apoplegía, de fuerte torzón o fiebre perniciosa. Tomará el barbero en sus manos vellosas la redoma de las sanguijuelas y juntamente con el fornido recadero o criado cruzará calles, pasadizos y plazuelas hasta embocar con la casa del paciente, que será a lo mejor un nuevo Torres de Villarroel sometido a los más malolientes menjurjes salutíferos, emplastos y sangrías. Por que no se piense un instante que en este Madrid polvoriento, sucio, desdibujado, sin una arquitectura arrogante, ni un empedrado uniforme limpio, bruñido, pero eso sí, con las calles llenas de animales domésticos. gallinas, pavos, cerdos, se da un nuevo ejemplo de la frugalidad ateniense. Pese a la pobretería urbana de la Corte, a su desaliño y abandono, la gente engulle de lo lindo, ya en casa, ya en La Fontana de Oro, en el café de San Luís, en el de la Cruz de Malta, emplazado en la calle de Caballero de Gracia, y en tantos otros de menos pretensiones y vistosidad, como el de San Sebastián, por ejemplo. Nada puede sorprendernos por consiguiente, que el mucho tragar y beber dé origen a terribles torzones e incluso a apoplejías fulminantes. ¿Quién no ha oído hablar de la pastelería de Ceferino, de la calle del León, de la casa de comestibles de Perico, el Mahonés o de la fonda de Genieys, del Postigo de San Martín? En todos estos sitios se cocinaba bien y barato. Se hacía repostería y tanto la clase encopetada y pudiente, como la gente de medio pelo, hambrona y zafia, allí satisfacían sus gustos gastronómicos. Ni que decir tiene que la minuta, como está mandado escribir ahora, no estará inspirada por la alta ciencia culinaria de un Marqués de Villena, de un Trimalción o de un Roberto de Nola. Pero también es verdad que el público de entonces era poco descontentadizo y exigente. La indisciplina social con sus algaradas, motines y behetrías había borrado o disimulado, hasta cierto punto, las fronteras de clases y en esta mezcolanza perecieron el buen gusto y la nativa distinción tan característicos de nuestro pueblo. ¿No había cantado un notable poeta de días no muy anteriores a éstos el arrojo y arte del matador de toros Pedro Romero? ¿No sonó después el grito oprobioso de «¡Vivan las caenas!» y se abrió la Escuela de Tauromaquia para recreo e instrucción de tagarotes y desocupados? ¿No tenían a gala los próceres de la época, como el Marqués de Torrecuéllar, por ejemplo, el vestirse a lo majo? La falta de un refinamiento exquisito, que en estos días terribles, agitados, bullangueros, habría sido como pedirle peras al olmo o amanecer por occidente, trajo la negligencia, la despreocupación, el rasero de la ordinariez a todas o casi todas las manifestaciones de la vida. Existía por parte del público una benevolencia espontánea, nada discursiva, proveniente más bien de la naturaleza misma de las cosas. Se disculpaba todo, se hacía la vista gorda por los que podían haber formulado reparos, y el vulgo, que a la sazón tenía holgados límites y desembarazada actividad, apenas caía en la cuenta de las torpezas y descuidos ajenos. En casa del Mahonés se preparaban sabrosos condumios aderezados con lujo de ingredientes, y se servía a domicilio en las faustas solemnidades de la Navidad, fin de Año y la Epifanía. A la pastelería de Ceferino se iba a endulzar la boca y también a comer pescado. En el café del Ángel se reunía la gente ociosa, que para todo tenía tiempo menos para emplearse en cosa de provecho, y se expendían ricos helados y bebidas frescas durante la estación estival, además del café con su plus o tostada, y en La Fontana de Oro no sólo se cumplían todos los fines cafeteriles, sitio que además se conspiraba por todo lo alto, que era el plato más apetezido por la voracidad demagógica de aquellos tiempos. Pasemos de la calle al interior de la vida doméstica. Fuera de los palacios señoriles, donde la gente de prosapia come en vajilla de plata, sale de paseo en carroza con adornos de carey, tirada por una pareja de mulas, con un rígido cochero en la parte delantera del andante armatoste y dos orondos lacayos en la popa, todo es miserable y ramplón aunque se disimule con dedálica habilidad, esto es, distribuyendo ingeniosamente por las habitaciones muebles y objetos5. La sillería será de caoba, y si los recursos económicos no fueran muy holgados, de cerezo, de nogal o de pino imitando caoba. Una consola lucirá sobre su tablero más o menos brillante, un áureo reloj, unos floreros vacíos de cristal labrado y unos candeleros de plata con sus arandelas de vidrio. El sofá no solamente tendrá tosca hechura, sino que repelerá por su incómoda dureza a pesar de su respaldo de cerda. De percal blanco con franjas de tafetán encarnado, las cortinas. Un espejo o trenor, si hemos de decirlo al uso de entonces, decorará la pared, y no faltará en un ángulo del marco el consabido ramo de flores o algunas plumas de pavo real. En el centro de la sala habrá de seguro un brasero6 de cobre, con su correspondiente sustentador, ya simplemente liso y circular o imitando unas garras de león7. No faltarán tampoco las socorridas rinconeras con algunas figurillas de yeso de las que vendía el popular Cavalcini. En un ángulo de la sala habrá un velador ochavado y encima de él un velón con relojera de piedra, de cristal el fanal y la peana de caoba. En otras habitaciones más recónditas y tenebrosas hallaremos una severa cómoda donde el ama de la casa guarda sus vestidos, prendas y adornos. La mantilla blanca o negra, que en aquellos lejanos días no sólo se llevaba al coso taurino, sino al paseo, a las visitas, al templo, pues al teatro las damas encopetadas iban de sombrero; los corpiños o spencer, las dulletas, el traje de maja, bien guarnecido de abalorios; la castiza peineta española con su brillante pedrería, las cintas a la Maintenon, los rizados boas y en sus escriños o joyeros las ricas alhajas que realzarán los primores de quienes las ostenten en fiestas y saraos, cuando no en los paseos públicos. Los extranjeros que arriban a nuestro país para ver los monumentos, estudiar las costumbres y enterarse del estado de nuestra literatura, se quejan de las diligencias y de las fondas, y se admiran por último de lo sobrio que somos para divertirnos. ¿No habrá en todo esto algo de exageración? Estamos tan habituados a que se nos achaquen defectos que no tenemos, que a nadie puede sorprender que pongamos, de momento, en cuarentena aquellas afirmaciones. Veamos que hay de verdad en ellas. Allá por el año treinta, si determinados asuntos nos hacían emprender un largo viaje, teníamos que recorrer Madrid de punta a punta y posada por posada -la del Peine, la de los Segovianos, la de los Huevos, la de la Gallega- hasta topar con el vehículo o caballería que había de transportarnos8. Podía ser éste un coche de collera, una galera, carromato o simple tartana, y a falta de ellos unas bestias cuyo aspérrimo aparejo e incómoda andadura repelían al jinete. ¿Será necesario decir que estos medios de locomoción no estaban al alcance de todas las fortunas? A los próceres les correspondía viajar en los coches, los funcionarios públicos que se trasladaban de un lugar a otro por exigencias de su profesión, lo hacían en las galeras, tiradas por mulas, el primer tranco enfrenado y los otros confiados a un zagalón que iba a horcajadas en el mingo delantero, y las caballerías y carromatos quedaban reservados para negociantes, predicadores y estudiantillos no sobrados de numerario. Vienen después las diligencias remolcadas por tres o cuatro parejas de caballos. En la enorme vaca aparecen hacinados los paquetes, atadijos, baúles, cofres, sombrereras, alforjas, cuévanos... Dentro del coche, ya delante, ya en la rotonda y como sardinas en banasta, esto es, encima unos de otros y metiéndose los codos en la barriga al menor vaivén de la diligencia, una docena o más de gente abigarrada, sudorosa y locuaz. ¡Y qué viajes aquéllos! Dando tumbos por carreteras descuidadas y mal construidas. Un traqueteo horrible y agotador. Baches y aguazales en los que se hunde la diligencia hasta el eje. Frío, nieve y viento en la invernada. Calor, polvo y moscas en el estío. Asientos duros, ventanillas que cierran mal, posadas y fondas que tienen a la incomodidad también por huésped. Y sin embargo, qué hechizo, qué singular y embrujado encanto el de estas caminatas por valles, puertos y llanadas. Con qué emoción evocamos aquellos tiempos. Un espíritu de despierta y aguda sensibilidad ha de sobrecogerse, honda y dulcemente, ante este cúmulo pintoresco de rasgos, modalidades y caracteres de la vida española al promediar casi el siglo XIX. Para Sevilla se sale a las tres de la mañana, de la calle de Alcalá y se viene a andar unas cuatro leguas por hora. Los gritos del mayoral y de los postillones, el ruido de los cascabeles y el constante vaivén del vehículo ahuyentarán el sueño en estas frías y largas horas de la madrugada. Si sentimos el amor de la naturaleza, a poco que se tiña de lívido claror el horizonte nuboso no perderemos pormenor del paisaje. Oyarzun, Astigarra, Salinas sí venimos del Norte a la meseta. Puerta Lápiche, de los Perros, Cacin, Écija en las rutas del Sur. ¡Qué feroz vocerío en la remuda de los caballos! Cuánta palabrota castiza, vigorosa, tajante, de los zagales al enganchar los tiros. ¿Y el restallar del látigo al emprender la marcha? ¿Y el crugir del carricoche o galera sobre el duro empedrado? Aguerridas mozas de ajustado corpiño, grueso refajo de color y trenzas sueltas sobre la espalda, aguardan en los anchos portalones de las posadas y hosterías. Dentro hay un corral con alguna parra cabe las enlucidas paredes o sobre el pozo de brocal y carrucha. Posiblemente, para llegar al interior de la venta -¡oh Parador de los Tres Reyes, de las Ánimas, del Peto, del Mesón Grande!- habrá que atravesar la cuadra como en los cortijos. Una tuforada de estiércol nos saldrá al paso. En la amplia cocina encalada, con su llar, su garabato, su humero, su piedra trashoguera y sus tajuelos, preparan el clásico cocido español, con su buen trozo de vaca o de pollo, chorizo, tocino y jamón, amén de los ricos garbanzos, la verdura y la sopa humeante y rojiza, bien espolvoreada de pimienta. Del comedor nos llegará el ruido de los platos, cubiertos, jarros o alcarrazas -cada una de éstas vale doce cuartos- que una opulenta maritornes va colocando sobre rameado mantel. Los cuartos de dormir serán anchos, espaciosos, de alto techo, enjalbegadas paredes y aljofifado suelo. Un grato olor de ropa limpia y oreada, y su nívea blancura herirán nuestros sentidos deleitosamente. ¿Pero quién duerme en estos lechos más bien chiquitos, con su flamante cobertor y su telliza o sobrecama y sus nítidos cabezales, si no fuera porque el cansancio del camino echa una pesada losa sobre nuestros ojos? No ha alboreado todavía y ya están los gallos del corralón lanzando al aire su estridente quiquiriquí. Paredeña hay una herrería, y los golpes secos, metálicos, uniformes del martillo sobre el yunque o el áspero rozamiento de la terraja espabilarán el sueño al mismísimo Morfeo. Y apenas el sol se remonte un poco sobre el horizonte, el tablajero de enfrente descuartizará con su hacha la res sacrificada aquel día. Después sonarán los alegres cánticos de las mozas, y el relincho de los caballos apunto de ser enganchados a la diligencia, y las vociferaciones del mayoral, con la tralla en la mano, que ya se ha puesto su chaqueta de astracán y pasa revista a los arneses. Y por último veremos a los viajeros engullir el chocolate y las mantecadas de Astorga o las bizcotelas de Mendaro, porque es tarde y han dado la voz de partir. Otra vez los tumbos, los vaivenes, el calor y las moscas o el frío penetrante como punta de estilete. Chillarán los cristales de las ventanillas, entrará el aire por las juntas y rendijas, chocarán entre sí los cuerpos de los viajeros en los baches y revueltas, y se meterá en los oídos el atiplado repiqueteo de los cascabeles de las colleras y el ruido de los cascos sobre el suelo. Reconozcamos lo poco grato que debía de ser el trasladarse en estas condiciones de una capital a otra. Quien nos lo dirá, morosa y prolijamente, es Teófilo Gautier en su Viaje por España (1840). Las fondas, dicho sea también en honor de la verdad, parecen testimonios vivos e irrefutables de nuestro atraso, desaseo y sordidez, incluso. Se come mal por diez reales y nada bien por veinte. Sopa de yerbas, estofado de vaca, riñones, ternera mechada, pollo o gallina, sesos, criadillas, manos de cordero, con su poco de vino y postres. Manteles sucios, servilletas manchadas de grasa, algún plato desportillado -la vajilla procedía generalmente de la fábrica de la Moncloa- y una servidumbre de pésimos modales y nada complaciente9. Conviene con este cuadro lo desairado de la figura de cuantos se sientan a la mesa o de la mayoría, al menos. Por lo común, unas melenas descuidadas, sino greñosas del todo10. Barba puntiaguda, como la de Espronceda. Algo deslucida la levita y a veces hasta raído el pantalón. La nota característica de esta sociedad, con raras excepciones, como la de Larra, por ejemplo, tan pulcro, atildado y correcto, es la desidia, la hurañía y el poco aprecio de la limpieza y esmero en el vestir. Característica que se dilata de una persona a otra, cualquiera que sea su condición social y su profesión u oficio. El desarreglo, las greñas y la misantropía se dan en el poeta que escribe versos fúnebres, llenos de tristeza y desaliento, y en el empleado, a pesar de su sencilla espiritualidad, y en el cómico que hace llorar o reír a la gente. Es el mal del siglo. Su spiritus intus. Capítulo II El teatro. La Prensa. Los malos modos. Beatería. Los jóvenes. Su indumento. Vida de sociedad. El Parnasillo. El Ateneo. Indiferencia por las cosas del espíritu. El Liceo. Los vestidos. El Paseo del Prado. Esta sociedad apenas sí siente ganas de divertirse. Hasta en esto es sobria. Pero no por virtud ni mojigatería, sino sencillamente porque su natural es así. Conténtase con ir los lunes al teatro. Los demás días están éstos vacíos y durante la cuaresma no funcionan. De aquí que los cómicos se lamenten, con razón que les sobra, de la frialdad e indiferencia del público. Vocifera la crítica contra el desvío y la incultura de la gente. La culpa de este panorama tan desconsolador del arte escénico no es sólo del público. Los autores que se meten a traducir en vez de componer obras originales11, y los comediantes que todo se lo deben a la espontaneidad y al nativo despejo, sin preocuparse gran cosa de estudiar la psicología de los personajes que han de interpretar, ni del vestido y caracterización de cada uno, y las empresas que se limitan a poner en escena las obras que han obtenido franco éxito al otro lado de nuestras fronteras -El Diplomático, La Cuarentena, El afán de figurar, La Huérfana de Bruselas, La Pata de Cabra- tienen muchísima más culpa que el inocente espectador, cuya deficiente preparación literaria no le permite distinguir lo bueno de lo mediano, ni aun de lo malo. Pero ¿con qué estímulos cuenta el autor dramático para componer un drama o una comedia? No reconocida la propiedad intelectual como es debido, y en manos de cómicos y empresarios poco escrupulosos, ¿qué puede sorprendernos la pereza, la apatía consuntiva de cuantos escriben para el teatro? Parecería lógico que nadie tuviera más derecho sobre una comedia, si no se ha enajenado su propiedad, que el autor. Pues no es así. Todos mandan más en ella que él. El empresario, la actriz o el actor encargado del primer papel, la mutilan; el impresor la lanza a la publicidad y paga por ella 500 reales cuando más; la compañía la representa; el autor, en un caso muy favorable cobra cincuenta o sesenta duros por su obra y ya puede darse con un canto en los pechos12. Quien se decide a escribir quema también sus naves. El arte no tiene otra salida que la pobreza -ya lo dijo Larra13-, porque la gente ni lo estima, ni lo paga suponiendo que el escritor se alimenta del aire como el camaleón, según se suele decir. Hace falta tener, pues, una grande vocación literaria para seguir en el oficio tras de ver estas dificultades tan graves e irremediables. Por otra parte, si el autor dramático es hombre de buen gusto, ha salido algo de España y cultiva el trato diario de los libros -cosas no muy corrientes en estos díashabrá de sufrir mucho con las estragadas aficiones del público y la carencia absoluta de sentido artístico del empresario, y lo que hay de improvisación y espontaneidad en el trabajo de los cómicos. ¡Pero quién es el guapo que le mete en la cabeza a García Luna, a Mariano Fernández, a Concepción Rodríguez, a Agustina Torres, a Antonio Guzmán aquellas normas o principios que el artista no debe olvidar nunca! Hay que estudiar bien a fondo el carácter del personaje, las actitudes y gestos, el alcance y significado de la frase, y modular la voz acomodándola a las situaciones. Evitar la exageración, ya que la naturalidad -tengamos siempre presente a Julián Romea y a Aufresne, que según Goethe «declaró la guerra a toda falta de naturalidad»- debe ser la virtud más anhelada del autor, por difícil y complicado que sea su papel. Procuraremos cuidar mucho del vestido y de la caracterización, y nada de ademanes violentos y gritos desaforados14. Anuncio de una diligencia [Págs. 24-25] Un lechuguino [Págs. 24-25] Sin embargo... ¿Dónde están los caracteres? ¿Qué singular psicología tiene Don Álvaro, por ejemplo, o Diego Marsilla, o Manrique, o incluso Don Juan Tenorio? ¿Qué complicaciones ni abismos hay en la vida interior de estos héroes? ¿No es casi todo superficialidad, vocinglería, sucesos inusitados que la fatalidad o el sino ha ido amontonando en torno a una figura más fantástica que real? Improvisan los poetas y han de improvisar también los actores. Matilde Díez, las hermanas Lamadrid, Carlos Latorre, Lombía, Calvo, Valero... son los encargados de interpretar a estos héroes descomunales y monstruosos. El talento natural, la inspiración o intuición del arte lo hacen todo. En confirmación de nuestra tesis vamos a decir, sucintamente, cómo se escribía un drama romántico. Allá por el año 1842 dos teatros de Madrid se disputaban los aplausos del público: el del Príncipe y el de la Cruz. El primero contaba a la sazón con más partidarios y admiradores. Lo regentaba Romea. El de la Cruz, Lombía. Al declinar la tarde de un día de Diciembre, un poeta muy celebrado entonces, de esmirriadilla figura y endrina y copiosa cabellera, recibía en su casa número 5 de la Plaza de Matute un aviso para que acudiera aquella misma noche al teatro de la Cruz. Existía ya en estos días la costumbre de recibir, en su saloncillo o antecámara, a sus amigos y predilectos, el primer actor de la compañía. Romea tenía su tertulia en el teatro del Príncipe y Juan Lombía en el de la Cruz. Nuestro poeta entrará en la antecámara del famoso actor cuando ya se encuentran allí, además de éste, Hartzenbusch, Rubí e Isidoro Gil. ¿Quién le ha mandado llamar? Lombía explicará todo en pocas palabras. La empresa del teatro pretende que nuestro poeta, que es también autor dramático, componga una obra para que se represente durante las Navidades. El actor Carlos Latorre, con el pretexto de que el género cómico a que pertenecen las piezas que se ponen en escena en estos días del Nacimiento de Jesús, no se aviene con el repertorio que él cultiva, se pasa de vacaciones desde Navidad a Reyes. Modo de evitarlo: hacerle una obra a propósito, de la cuerda de sus aptitudes dramáticas, y nadie más indicado para realizar este milagro, dada la terrible premura del tiempo, que nuestro poeta. Estaban a 13, habría que tener terminado el trabajo el 17, copiado y hecho el reparto el 18, aprendidos los papeles respectivos el 19 y 20, ensayada la obra el 21 y 22, y puesta en escena el 24. Forcejea nuestro autor para librarse del tremendo encargo. ¡Cómo escribir una pieza dramática en tan pocos días? ¿Se han dado bien cuenta de la pretensión? Insiste Lombía terne que terne, porfía nuestro poeta por desentenderse de él, pero acorralado materialmente por el célebre actor, que no ceja ni a la de tres, acepta el compromiso. El día 16, a las siete de la tarde, dos horas escasas antes de levantarse el telón, pues las funciones comienzan a los «tres cuartos para las nueve», estarán otra vez reunidos en el saloncillo del teatro de la Cruz, Lombía, Rubí, Hartzenbusch y nuestro poeta. Encima de la mesa hay una Historia de España, del P. Mariana. Alguien meterá tres tarjetas por tres páginas diferentes del tomo elegido para la extraña, inusitada experiencia. Nuestro autor dramático tropezará con unas palabras relativas a la batalla de Guadalete y muerte de Don Rodrigo. -«¡Basta; un embrión de drama se presenta a mi imaginación! -exclama de súbito-. Mañana a estas horas quedan ustedes citados para leer aquí un drama en un acto». Torna nuestro autor a su casa del número 5 de la Plaza de Matute. Se encierra en su cuarto, pide una taza de café bien fuerte y da orden terminante de que nadie, bajo ningún pretexto, venga a turbar su trabajo. En un cuadernillo de papel, posiblemente de hojas un poco amarillentas, se escriben las primeras anotaciones. Pero lo curioso, lo pintoresco, lo extraordinario del caso es que la obra se va a componer antes de pensarse. Aquí tenemos ya a un ermitaño. Los relámpagos iluminan su severo semblante. No tardará mucho en aparecer Theudia. ¿Quién es Theudia? ¿Qué viene a hacer en la obra? ¡Ah, el autor todavía no lo sabe! Pero ahí está de todos modos, embozado en una capa, bajo la iluminación súbita, deslumbrante, cegadora de los relámpagos. El autor piensa que este caballero de la capa debe de ser un godo. Y ya sobre esta base, todo lo hipotética que se quiera, tendremos en escena a Don Rodrigo. Por aquí va nuestro autor cuando las primeras luces lívidas de la mañana penetran por el balcón. Hace un frío muy intenso. Los cristales se han empañado del rocío, y en el angosto cuarto el silencio que reina es tan profundo que intimida y sobrecoge. Sólo los pies y las manos de nuestro poeta están yertos. La cabeza, de negra, larga, abundosa cabellera, le hierve y del corazón diríamos que ha perdido su ritmo acostumbrado, pues en estos instantes fugitivos, febriles, intensos, late acaso con demasiada celeridad. Pero no divaguemos que ya tenemos aquí al conde Don Julián: otro nuevo personaje, que sale a escena con el orto. El autor repone sus fuerzas con un chocolate bien caliente, repasa lo que lleva pergeñado y como no hay tiempo que perder reanuda la tarea; empeña todos sus bríos en la escena del conde Don Julián con Don Rodrigo, y, ya declinando el día, escribe aquello de: «Escucha, pues, ¡oh rey Rodrigo a cuanto llega mi rencor contigo!». Han pasado, pues, sin sentir, la noche, y la madrugada, y la mañana, y el mediodía, y la tarde, una tarde un poco melancólica, descolorida, gélida, de Diciembre. Y sin haber almorzado, ni comido y, mucho menos, reposado, saldrá del número 5 de la Plaza de Matute nuestro trashijadillo autor, con el manuscrito debajo del brazo y camino del teatro de la Cruz. Así escribió El puñal del godo don José Zorrilla, según nos cuenta él mismo en sus Recuerdos del tiempo viejo, en páginas de una sinceridad admirable, cautivadora, las cuales acabamos de parafrasear. En 22 días compuso El caballo del Rey D. Sancho y se comprometió a escribir su Don Juan, en 20. No creemos que el Don Álvaro, y El Trovador, y Los Amantes de Teruel fueran escritos tan aprisa, pero desde luego podemos afirmar que no lo serían tan despacio como el Fausto, de Goethe, ni corregidos durante diez años, como Las Geórgicas, de Virgilio15. ¿Por qué no asiste el público al teatro? Si por medio del discurso quisiéramos buscar una razón al desvío de la gente, atribuiríamos la ausencia de aquél a la falta de confort de los teatros. Pero en esta época tan poco reflexiva, tan divorciada de la lógica, en que todo es súbito, inesperado, fortuito, no hay que buscar la razón con la razón. Es cierto que los locales llamados teatros por un exceso de eufemismo, son verdaderamente detestables. Nula o casi nula la ventilación, enrarecida la atmósfera por el olor nauseabundo de las galerías inmediatas y por el humo apestoso y mareante de las luces de aceite. Sucios e incómodos los asientos. Angostos los palcos, y todo el decorado de la sala, del peor gusto. Una semioscuridad diríamos que desdibuja a las personas hasta convertirlas en bultos innominados. Cuatro fornidos mozos de cuerda están encargados de subir y bajar el telón. Arrojes se les llama en el argot escénico. Con «palitos y tronchitos», como se decía entonces, se arman las decoraciones. Durante la estación estival aumenta, con el calor asfixiarte, el mal olor que emana de donde quiera, ya que la aireación de la sala no puede ser más deficiente y escasa. En el invierno la gente acude bien provista de abrigo con que contrarrestar la baja temperatura del local. Como se verá, estas salas de recreo no habían adelantado mucho desde los días en que el popular actor cómico Máiquez, en el teatro de los Caños del Peral, y Querol y Rita Luna en el de la Cruz, recibían los agasajos del público madrileño. Es cierto que ya no se estaba de pie en el patio por falta de asientos, circunscritos éstos a palcos y galería o gradas, sino que había unas butacas, llamadas entonces lunetas -de una de las cuales se levantaría en una noche del año 1841 o 1842 don Juan Prim para aplaudir de modo muy ostensible el estreno de la segunda parte de El Zapatero y el Rey, de Zorrilla-, pero tan rígidas, duras, angostas e incómodas, que venían a ser como una nueva modalidad del lecho de Procusto. ¡Tal era la maestría que había que tener para meterse en aquellas hormas de tormento, sin menoscabo de nuestra corporeidad! Las arañas que pendían del techo de la sala y que irradiaban su débil claridad en torno, estaban sustituidas por los quinqués, apestosos y humeantes. En la embocadura del teatro un reloj marcaba la hora. Si la representación era de muchas campanillas, unos candeleros, colocados en los costados del teatro, con velas amarillas y chisporreadoras, contribuían a la luminosidad siempre mortecina del espectáculo, cuya escenografía, como se dice ahora, correspondía por entero a los pintores Francisco Aranda y José María Avríal16. ¿Es el precio de las localidades lo que retrae al público? En el teatro del Príncipe vale la butaca diez o doce reales y seis la entrada general, de aquí que sólo en los llenos se reúnan en taquilla de ocho a nueve mil reales. Quien come de duro en la Fonda del Comercio, ni digamos quien almuerza en Genieys, bien puede gastarse medio duro en una butaca. ¿Se debe, quizá, el retraimiento del público a la falta de escasez de periódicos que anuncien las obras y las jaleen de lo lindo para despertar la curiosidad de la gente? Nada de eso. Con el apogeo del romanticismo coincide un lucido ramillete de diarios y revistas17. El Artista (1835-36), Eco del Comercio (1834-49), No me olvides (1837-38), El Correo Nacional (1838-42), El Heraldo (1842-54), Semanario Pintoresco Español (1836-57), La Revista de Madrid (1838-45), y entre los satíricos y deslenguados, El Guirigay (1839), El Mundo (1836-40) y La Posdata (1842-46). Si se trata de un estreno muy sonado, ya por el prestigio literario del autor, ya por su rango aristocrático, no se reduce el anuncio de la representación a simple y oscura gacetilla, sino que hasta se rompe lanzas en él por la doctrina estética imperante. Así ocurre con el suelto que publica La Abeja -cada número vale diez cuartos- el mismo día del estreno de Don Álvaro o la fuerza del sino. ¿Acaso la insolvencia de cuantos colaboran en estos periódicos, lo poco juicioso de sus críticas o la instabilidad de sus ideas estéticas es la causa de que los lectores pasen por alto los pronósticos que se hacen de tales o cuales estrenos? Tampoco. En El Artista publican sus trabajos Larra, Ochoa, Espronceda, Santos Álvarez, Hartzenbusch, Jiménez Serrano, Romea y Madrazo. En El Piloto (1839-40) Pastor Díaz, Gil Carrasco, Pacheco, García Tassara y Cueto. Mesonero Romanos dirige el Semanario Pintoresco, que en 1846 pasa a manos de Navarro Villoslada. El público no va al teatro por que no le da la gana. Así, en cueros sea dicho y con perdón. La gente no siente la curiosidad del arte, ni la necesidad de divertirse. España ha sido siempre un país sobrio, educado en la austeridad y buen administrador de su escaso peculio. Lo mismo le daba pasar hambre que hartarse, ser huésped del dómine Cabra que invitado a las bodas de Camacho, holgarse en fiestas y diversiones que morirse de aburrimiento y hastío. Este despego del público por el arte, la vulgar espiritualidad de los empresarios, la mala interpretación que se da a las obras de música, las traducciones y arreglos clásicos que infectan la escena, y la improvisación de los actores, que todo lo dejan para la noche del estreno, y que en los ensayos rezan el papel, con la indignación del autor, provocan las censuras de la crítica, en cuya acerbidad rivalizan Larra, Bretón y Mesonero Romanos18. Pero este descontento es extensivo a otras muchas cosas. Ninguna sociedad como aquélla tan digna de la picota del ridículo. Aunque ni se asista al teatro, ni se lea todo lo que debiera leerse, la nota peculiar, típica de estos días es la influencia indudable que ejerce la literatura en la mayoría de las personas. La melancolía morbosa de los poetas, su desprecio de la vida, el tedium vitae que se ha apoderado de sus almas, se transmite a los demás. La cabeza, poco dueña de sí, de esta gente, se llena de fantasmas, espectros y visiones terroríficas. El escepticismo arrebata a la fe su puesto. Los amores imposibles, las desventuras más tremendas, las utopías socializantes, constituyen la historia íntima de estos pobres mortales que, ya por los novelones que andan de mano en mano, ya por el teatro, ya por las poesías por entregas, como El Diablo Mundo o porque el mal está en la atmósfera y se respira a todas horas, se contaminan y envenenan. A cualquier lado que miremos sólo hay motivos para la sátira. Malos modos y altivez grosera -chulería, majeza, insultos, procacidades-, en la gente baja. Las revoluciones y motines frecuentes han acabado con las categorías. Poco falta al sastre y al barbero para tutear al cliente. El postillón se revuelve airado contra el viajero. Los mozos de café -¡oh aquel Romo y su ayudante Pipí del Parnasillo!- intervienen a cada paso en las conversaciones de los contertulios y esmaltan de plebeya ingeniosidad el diálogo. Los acomodadores de los teatros son insolentes y descarados. En las oficinas públicas se contesta mal a quien va a enterarse de un trámite o de la situación de un expediente19. No se por qué todo esto nos trae a la memoria el vinazo y las corridas de toros. Frente a las jóvenes hacendosas, sencillas, morigeradas, que moldeó la tradición española, tenemos una infinidad de mujercitas ojerosas, paliduchas, abocadas a la tuberculosis, que quieren ser damas de las camelias. Las poesías de Espronceda, los dramas de Dumas y Arnault, los novelones sentimentales y lacrimosos, les han sorbido el seso. Las gustaría ser heroínas de novelas, morir tísicas, en un hospital o en una buhardilla, como la Mimí, de Murger. Beben vinagre y sueñan con espectros. Sin embargo, como reverso de la medalla, se visita los templos, se reza el rosario en casa, y es tal el amasijo de oraciones, fervorines, jaculatorias, tan largo y cálido el místico bisbiseo de la andante beatería20, que el Paraíso estaría lleno de damas y mujerucas del pueblo español, de este primer tercio del siglo XIX, si allá arriba no se hilase más delgado. ¿Cómo viven los señoritos de buena familia, los lechuguinos21 pisaverdes, currutacos, petimetres, pollos elegantes o tónicos, que por andar sobrados de dinero no tienen que buscarse el sustento en una profesión liberal de las pocas que había entonces? Se levantan tarde, desayunan té, leen muy por encima algún periódico; ya en la calle y si el tiempo lo consiente se dan una vuelta por la del Príncipe y la Montera, bajan al Prado o se van a probarse alguna prenda de vestir en la sastrería de Utrilla, hacen una visita, donde será obligado hablar mal de todo el mundo, visten la levita polonesa o el frac verde pistacho de luengo faldón y se perfuman la ropa con Witiber; calzan botas a la farolé, montan a caballo por la Moncloa o la Casa de Campo, comen a las tres en Genieys, y acaban en el teatro de la Cruz, en el Conservatorio viendo La Italiana de Argel o en casa de Montijo, Hijar, Cabarrús, Heredia o Ezpeleta. Su indumento ha sufrido algunas modificaciones a lo largo de este periodo histórico. La moda es versátil, tornadiza, y se alimenta precisamente de su propia instabilidad. En la primera década de la pasada centuria se usan pantalones ceñidos, ajustados, con media bota o bien calzón corto, si el portador de ellos es persona de alcurnia y como tal devota de la elegancia y del bien vestir. Estos pantalones cortos ofrecen la particularidad de llevar en el ajuste de la rodilla, hasta donde llegaban las llamadas botas de campana, unas cintas en lugar de hebillas. Más adelante se usará la corbata de color, denominada «guirindola» y el «carrik» de cuatro cuellos, y los pantalones «patincourt». La levita o el frac completaban el traje. Cubríanse la cabeza con el sombrero de picos o el de copa. El primero más corriente en la entrada de siglo. Una escarapela roja o negra en el sombrero de picos declaraba la calidad militar o civil, respectivamente, del ciudadano. La levita, adornada de piel y con cordonadura. El frac de color verde, azul o gris. Los guantes blancos. El cuello de la camisa muy incómodo debido a la terrible agudeza de sus puntas. El chaleco de alepín con historiada botonadura. La airosa capa, de rojo embozo y áurea botonadura a lo Almaviva y el peinado a la inglesa22. ¿No hay algo ampuloso, espectacular, llamativo en esta vestimenta, que se aconsonanta con el proceso psicológico del romanticismo ya iniciado en estos días? Esos cuatro cuellos del carrik o rob, esa brillante escarapela roja, esa bota de montar, esa guirindola de colores y ese cuello de la camisa, almidonado y cogotudo, ya preludian modalidades y caracteres estéticos que harán de pronto eclosión en nuestra literatura. De igual manera que aquel chambergo de plumas, y aquella «capa colorada sobre el caballo alazán», y aquel jubón acuchillado, y los gregüescos, y la tizona de rica y calada empuñadura toledana, eran como el exterior atavío del honor calderoniano y lopesco. Y no se olvide que uno y otro autor dramático fueron, en lo intrínseco y fundamental de su arte, precursores del romanticismo. En el fondo, las reuniones aristocráticas son, poco más o menos, como las de hoy. Sólo habrá variado la parte externa. Los vestidos no serán los mismos, ni el peinado, ni los bailes. Entonces se jugaba al ecarté y ahora al pinacle. Ahora se baila el fox y entonces el bolero, la gavota, el galop y el rigodón. Pero se murmura y critica de todo bicho viviente; se coquetea; se arregla al país en un cuarto de hora, y se come a dos carrillos. Nunca falta la liviana y divertida, con quien pasar el rato. Y la conversación, salpimentada de chistes -cuanto más licenciosos mejor-, de anécdotas y ocurrencias, se desliza sin sentir. El Duque de Rivas dirá algunos cuentos picantes que reirá todo el mundo, incluso las damas mojigatas que, aparentando rubor, se alejan para no oír el desenlace. En lo que más difieren las veladas de hoy de las de entonces, es en el desvío con que nuestra sociedad recibe todo lo concerniente al arte literario. Debido quizá á que en aquellos días había varios aristócratas, como el mentado Duque de Rivas, Molins, Frías, Campo-Alange, que en verso o en prosa cultivaban la literatura, en las reuniones aristocráticas se leían o recitaban versos originales, y se rendía al talento el merecido tributo. A un aristócrata, precisamente, el Conde de San Luis, se debe el primer paso en el reconocimiento y salvaguardia de la propiedad intelectual. ¿Dónde se reúne el cogollo, por decirlo así, de la intelectualidad española, la gente de rompe y rasga de las letras, esto es, los innovadores y audaces, los que meten mucha bulla con sus poesías del nuevo estilo, y sus dramas espeluznantes, y sus epigramas venenosos? Un romántico [Págs. 32-33] Una romántica [Págs. 32-33] Contiguo al teatro del Príncipe había un cafetín lóbrego y angosto, al que acudía poquísima gente. En verdad que el aspecto interior de aquella sala más que atraer repelía. La comodidad y la limpieza estaban ausentes del todo. Alumbraban la estancia varios quinqués apestosos, colocados en las paredes, y una lámpara de candilones que pendía del bajo techo. En razón a que no había otro paso para la luz del día que las toscas vidrieras de la puerta, la reducida habitación aparecía siempre sumida en una semipenumbra angustiosa y huraña. No sabemos si la inmediación del teatro del Príncipe, lo céntrico del lugar o el tétrico ambiente del cafetín, que tan bien rimaba con la misantropía y leticia del romanticismo, atrajo la atención de la juventud literaria de aquellos días, la cual, en una noche de invierno del año 30 o del 31, se instaló allí, bautizando tan modesto cenáculo a imitación del Arsenal23, de París- con el nombre de Parnasillo24. No se piense ni por soñación, que el tal diminutivo representaba menosprecio. Todo lo contrario. Era un título cariñoso e incluso familiar. La gente moza, acudía a este sitio, ya para comentar, entre ingeniosas chanzas, el último libro de versos o la comedia recién estrenada, ya para echar pestes del Gobierno. Murmuración chispeante y caústica, propia de jóvenes apasionados e irreflexivos. No todos eran románticos. Ni Bretón de los Herreros, ni Estébanez Calderón lo eran sino con muchas y profundas restricciones. Les unía más que una determinada modalidad literaria, el común ideal estético cualquiera que fuese después la manera de realizarlo. En torno de una mesa de pino, como la del Don Pablo de El Diablo Mundo, agrupábanse las celebridades de la época o las que iban camino de serlo. Espronceda, impetuoso y exaltado, parecía un Júpiter de pacotilla que en vez de rayos fulminase epigramas contra todo el mundo. Junto a él y como reverso suyo, el ecuánime don Ventura de la Vega. Presidiendo la tertulia, el italiano don Juan de Grimaldi, y alrededor Bretón, Carnerero, Estébanez, Gil y Zárate, Larra, Ferrer del Río, Asquerino y Bautista Alonso. Gente de encontrados pareceres, arrebatada e impulsiva. Frente a la afirmación más juiciosa, la pedantería o el chiste mordaz. La actitud sombría y recelosa de Larra, contrastando con el simpático semblante de Bretón y la sana alegría de El Solitario, pese a su remoquete o sobrenombre de letras. Anécdotas, chascarrillos, procacidades y carcajadas, en ese revoltijo propio de las personas de ingenio que lo mismo discurren con tino y mesura, que cuentan una historieta picante o lanzan un dardo enherbolado. No hay menos variedad en el indumento. Desde la levita ramplona, de larga faldamenta, el pantalón ceñido y la chistera deslucida y añosa, hasta el traje pulcro y correcto de Larra, tan pagado de sí mismo. No faltará tampoco la barbita en punta, ni la melena, mejor o peor cuidada, ni las ojeras, ni el dije del reloj, ni cierta lividez del rostro, ya propia, ya debida a la sombría iluminación del cafetín. Embebidos en sus pensamientos o enzarzados en la más viva disputa, ni echan de menos la comodidad de otros lugares confortables, ni se dan cuenta de la peste y del humo de los quinqués. ¿No hay no sé qué relación entre este pintoresco cenáculo, tan esquinado y lúgubre, y la literatura que en aquellos días va a ponerse de moda hasta constituir una especie de dictadura artística? ¡Qué brillantes parrafadas saldrán de los labios de Bautista Alonso! ¡Cómo pasará el tiempo sin sentir al lado de aquel Ixión de entonces, José María de Carnerero, en cuyo ameno y donairoso decir se embeberán todos. ¡Qué orondo y repantigado en su tosca silla de pino el obeso y ventripotente Mariátegui! Se han dado cita allí no sólo los que por sus actividades literarias tienen siempre que ver con las sacras habitadoras del Helicón. Junto a los claros ingenios de las letras se sientan también los pintores, como Madrazo, Esquivel y Villamil, y los muñidores de la política nacional, palabreros y discurseantes, como Olózaga, Donoso Cortés y González Bravo, que algo más tarde aparecieron por el Parnasillo, y los arquitectos, y los maestros del grabado, y los ingenieros, y los impresores, y aquel don Manuel Delgado, editor, que hizo su agosto dando a la estampa las obras de sus coetáneos, mientras el autor vivía en la indigencia más lastimosa25. De una asamblea como ésta, escindida en grupos según la profesión, oficio e inclinaciones artísticas de cada uno, puede esperarse todo. La crítica demoledora y despiadada de Fígaro. El chiste, el chascarrillo y la habladuría socarrona de Veguita. La estrepitosa risada, como un torrente, de Bretón de los Herreros26. De aquí saldrán las agudezas, los epigramas, los sucedidos anecdóticos que a poco comentará Madrid en casas, calles y paseos. Y citando esta turba heterogénea de asistentes al café del Príncipe, abandone el incómodo cuchitril, y nubes de humo, no de las que forman los poetas con sus exaltadas lucubraciones líricas, sino reales y palpables, circundan la lámpara de candilones que pende del techo, y los quinqués que hay en los testeros de la sala, unos animalitos diminutos, inquietos, roedores, por más señas, se disputarán la basura del suelo, tan pronto el dueño del cafetín, que es además alcalde de barrio, apague las luces y cierre tras de sí la puerta de la calle27. Qué distantes están ya aquellos años, del despotismo fernandino, cuando los actores Maíquez y Bernardo Gil eran encarcelados y Argüelles recluido en el Fijo de Ceuta, y Muñoz Torrero en el convento de Erbón, y el autor de la famosa elegía a la Duquesa de Frías, el sacerdote don Juan Nicasio Gallego, en la Cartuja de Jerez. No se cerraban las universidades y se abrían las Academias de Tauromaquia. ¡Oh tremendos vaivenes de nuestro país, que constituyen sin duda alguna la nota más típica, de nuestra idiosincrasia! ¡Qué tejer y destejer por las manos duras y vigorosas del pueblo español! ¡Cuánta vitalidad en este estilo contradictorio, en este devorarse a sí mismo de las luchas intestinas, en cuyo tremendo fragor suena el canto libre y hermoso del poeta o la voz corajuda y cavernaria del hombre primitivo! Luz y sombra de las que emerge la mole ingente de España desafiando a todos los ensayos, a todas las experiencias, como el hombre fuerte, sano, optimista, enraizado en lo augusto de su conciencia y en la reciura de su cuerpo, reta a todos los peligros. El Ateneo de Madrid28 abrió sus puertas al público en 1835, pues si bien es cierto que, aprovechando un lapso de tiempo favorable a las actividades del espíritu, ya había funcionado en 1820 a 1821, esta primera fase de su iniciación había sido, como se ve, muy breve. Fue exaltado a la presidencia del mismo el ilustre prócer autor de Don Álvaro o la fuerza del sino, obra estrenada unos meses antes de la designación29. El Ateneo ocupaba a la sazón la casa número 28 de la calle del Prado. Tuvo que pasar por alguna que otra situación difícil. Cambió de domicilio, faltóle el entusiasta apoyo que en los primeros momentos había recibido de los hombres más eminentes de la época y hubo de constreñirse en términos tales que hasta se pensó en que lo mejor de todo sería hacerlo desaparecer. Salió sin embargo, como pudo del penoso trance y fue poco después no sólo punto de reunión de esclarecidos ingenios en las distintas disciplinas del saber, sino cátedra divulgadora de éste y estímulo de cuantos tienen concomitancia con la ciencia y el arte. Quién se acordaba ya del número 27 de la calle del Prado, adonde por dificultades y eventos insuperables y a raíz casi de su fundación había tenido que trasladarse desde la casa número 28 de la misma calle. Situado ahora en el número 1 de la Plaza del Ángel toma nuevos bríos y desenvuelve su acción cultural con el concurso desinteresado y benemérito de escritores, artistas, políticos y hombres de ciencia. Pero hasta llegar a esta situación, en que se cerraba el presupuesto con un sobrante de 1.384 reales, ¡cuántos obstáculos hubo que vencer! No estará demás que nos detengamos a enumerarlos, o mejor aún a referir aquellos hechos de su vida oficial, de los cuales será fácil deducir el trabajoso camino andado. En dos años largos el Ateneo había tenido que cambiar de casa cuatro veces. Trescientos nueve socios contaba en 1835, cuyo 6 de Diciembre fue la fecha en que se inauguró. Verificóse esta apertura, con asistencia de ochenta y ocho socios, en el palacio que en la calle de Concepción Jerónima tenía el duque de Rivas. Al año siguiente intenta la junta de gobierno fundar un periódico mensual que recoja las actividades científicas y literarias de sus socios, pero con ser tan encomiable el proyecto, por cuanto tendría de divulgador y estimulante de la cultura; hasta 1877, esto es, cuarenta y un años después, no pudo realizarse. En 1836 comenzaron a funcionar las cátedras, con asistencia de setenta y nueve socios en la lección inaugural. Del 36 al 37 la mesa de lectura del Ateneo cuenta, no sólo con las publicaciones periódicas que en Madrid y provincias ven la luz, sino además con varios de los diarios que aparecen en Londres, París y Lisboa. Cuatrocientos reales al mes cuestan las suscripciones de periódicos españoles y seiscientos cincuenta las de veintiún extranjeros. Las primeras obras científicas que entran en el Ateneo, son dos: una dé Botánica y otra de Historia natural. En 1837 las Memorias de Silvio Pellico y el Folletín Histórico de don Juan Miguel de los Ríos. De este año data una asignación de 3.000 reales que anualmente y de los fondos de la sociedad, contribuirá al enriquecimiento de la biblioteca. La Imprenta Nacional acerva doscientos libros, y la biblioteca de las Cortes, la de los Conventos suprimidos, y la Nacional, donan los ejemplares duplicados. En 1838 se cuenta con 800 volúmenes, en 1839 con 1.000 y con 1.277 al año siguiente. En 1837 se habrían podido adquirir 600 libros si la situación económica de la sociedad hubiera consentido un desembolso de 18.451 reales pagaderos en cuatro años. La cuota mensual de socio fue de cuarenta reales al principio y de veinte después, y la de ingreso varió de ciento sesenta a doscientos. En 1628 se fija el número de asistentes a las cátedras en el año 1839. El marqués de Someruelos, en este mismo año regala seis banquetas para el salón de lectura, que hasta esta fecha no disponía de una estantería completa. Los socios no pasan de 295 en 1836, de 311 en 1837, de 334 en 1838 y de 495 en 1839. «El Ateneo rompía el capullo», exclama el señor de Labra al llegar aquí en esta minuciosa, plúmbea enumeración de pormenores de la vida interna de la sociedad. A propósito nos hemos dilatado en tan fatigosa transcripción porque refleja cual ninguna otra circunstancia de la época, el despego, cuando no la animosidad con que asiste el público a este azaroso desenvolvimiento de nuestra cultura. ¿No es todo cuanto va dicho un botón de muestra en la sintomatología romántica? ¿No declaró Espronceda con desenfadada incontinencia: «Mis estudios dejé a los quince años y me entregué del mundo a los engaños»? ¿Y los atropellos cometidos por Zorrilla con la historia, ya «clavándole a Felipe IV un hijo como una banderilla», ya «levantándole un chichón histórico a don Pedro de Peralta y otro al príncipe de Viana»? Reconozcamos paladinamente que ni el juicioso maestro don Alberto Lista, ni la Academia de San Fernando, ni el Seminario de Nobles; ni los Padres Escolapios, ni doña María de Aragón, ni San Isidro, ni Santo Tomás, ni el Colegio Imperial de la Compañía de Jesús, despertaron en los jóvenes esa incipiente curiosidad intelectiva que andando el tiempo habrá de transformarse en honda y perseverante inquietud. La sordidez mental en que se desenvuelve la vida española en los primeros decenios del siglo XIX es poco favorable al florecimiento de la ciencia y el arte. Las sátiras de Fígaro, flagelador insaciable de la sociedad de aquel tiempo, confirman esta apreciación nuestra. Por orden del Gobierno los periódicos extranjeros no entran en España. Aparece un periodiquito satírico, como El Duende (1828) y bastará que algunos de los vapuleados en sus páginas interpongan su influencia cerca de la autoridad, para que inmediatamente sea prohibida la publicación. Se persigue a los que piensan -«lejos de nosotros la funesta manía de pensar»- porque toda actividad del espíritu se estima como una enfermedad nociva al bien público. El Padre Carrillo decide con su fallo inapelable de la suerte de las obras dramáticas y el solo hecho de que el rey don Rodrigo fuera enamoradizo y mujeriego es suficiente para que se considere dañino a la moral y buenas costumbres el que aparezca en escena, de la mano de Gil y Zárate. La poesía se enriquece con las pintorescas aportaciones de don Diego Rabadán, cuyos sonetos en honor del «gran Fernando», a quien entre otras cosas galanas llama «mayoral virtuoso» nada tienen que envidiar por cierto los de Lope, Argensolas, Quevedo y Arguijo. Los hombres de valer han sido exilados y viven en la penuria más allá de nuestras fronteras. Pero bastará que un poeta -Quintana- cante a la reina Cristina, para que se le cancele el destierro y hasta se le asigne una pensión del Estado. La ceguera de los que ejercen la crítica teatral es tan grande que no se sabe cuando una obra es original y cuando traducida o imitada. El 29 de Abril de 1.831 se estrena en el teatro de la Cruz No más mostrador, de Larra, y sólo al hacerse la segunda edición impresa de esta comedia se cae en la cuenta de que no es original, sino imitada del Adieux au comptoir, de Scribe y Legouve. Período histórico en que las turbas se uncen al coche del Narizotas y arrastran por las calles y plazas de la Corte la lápida de la Constitución. ¿Será necesario citar los nombres de don Blas Ostoloza y Ugarte, asiduos cortesanos de Fernando VII, inspiradores de sus actos políticos, para colegir de todo esto la atmósfera que respiraba el pueblo español en aquellas calendas? De un lado los cristinos o liberales, de otro los apostólicos o carlistas. La eterna disputa entre una libertad que degenera fácilmente en el motín, en todas las aberraciones revolucionarias y las rígidas formas del gobierno autocrático. El Himno de Riego de una parte y la disolución del Congreso de Cádiz por Egula, de otra. ¡Oh aquellos terribles valedores de las ideas moderadas o de los doceañistas furibundos! El Universal, El Imparcial, El Censor y El Espectador, El Constitucional, El Independiente, La Aurora, El Sol, La Libertad... ¡Cuánto tiempo perdido! ¡Qué andar y desandar el mismo camino! El Ejército desnutrido, desorganizado, sin la menor fe en sus destinos, es un instrumento más de la política imperante. Ello desencadena en Valencia el primer pronunciamiento militar . No es más próspero el estado de nuestra Marina. Los bandazos de la política son tan fuertes, tan terribles, que la nación está sometida a un perpetuo movimiento oscilatorio. Tan pronto se ejecuta a Polier y Vidal como se canta al Rey el Trágala y el Lairón. ¿No será ésta la atmósfera ideal para que Larra ejercite su mordacidad; su agudeza crítica, su amargo y profundo sentido de los hombres y de las cosas? El proceso inicial del Ateneo en su vida activa y brillante coincide con el apogeo del romanticismo. Si tras la revolución francesa vino el estallido literario de Chateaubriand, Lamartine, Víctor Hugo, Musset y Vigny, tras las persecuciones fernandinas, y la opresión, y el desvío respecto de toda lo que transcendiera a actividad del espíritu, y los motines y algaradas como desfogue de un descontento general, vino también esta eflorescencia del romanticismo español. ¿Cómo no darle cantonera, de una parte a la escuela pseudoclásica, que era asimismo privación de libertad literaria, y de otra a una época de triste recordación por su tiranía y su insubstancialidad? No se redujo esta expansión intelectual al Ateneo. En el año 1836 se fundó el Liceo. Prolegómenos de su brillante actuación fueron las reuniones celebradas en el número 13 de la calle de la Gorguera. Al Liceo de la calle de Atocha acudía lo más empingorotado de la sociedad juntamente con la espuma de nuestros escritores y poetas. Sin embargo, quizá el exceso de camaradería que se advierte en estas fiestas, la mezcolanza o botiborrillo de unas personas con otras, sea causa de que se retraigan las familias verdaderamente distinguidas. Así lo proclama, al menos, don Juan Valera y es voto de calidad, en sus cartas a su madre la marquesa de la Paniega. Pero sea esto o no una remilgada apreciación del ilustre autor de Pepita Jiménez, lo cierto es que aquí acude la Reina Gobernadora y su augusta familia, y los políticos, y la gente de pluma en ristre y la cabeza ahíta de imaginerías, y los pintores, y los aristócratas, como el duque de Rivas , el de Gor, el de Osuna, el marqués de Pontejos, inteligente reformador de Madrid, y tantos otros de igual prosapia y mérito. Se leen o recitan versos, se ciñe la corona de laurel a la frente de los poetas -Zorrilla, la Coronado-, se organizan conciertos filarmónicos, representaciones, fiestas de gay saber; se baila a todo pasto30, se derrocha belleza, lujo y gracia femenina, y la juventud frívola, encuentra en el galop y la gavota una compensación respecto de los discursos y de las recitaciones... La perseverante labor terpsicoriana de las antiguas academias de baile, de los Besuguillos o Bellugis, tiene al presente una espléndida coronación en estos salones del Liceo. La gente se ha soltado el pelo, como suele decirse. La competencia y emulación en el atavío, las joyas, el peinado, la cortesanía insustancial y elegante, no sólo tienen su zona de expansión en el Liceo, sino que se extiende a las casas particulares, ya encopetadas como la del duque de Hijar, conde de Toreno y marqués de Santiago, ya de un áureo sector de la clase media, como las de Mariátegui y Gayangos. Las damas lucen sus corpiños ajustados, que dan a los cuerpos una estructura anfórica de morbidez incitante. El pecho guarnecido de chorreras y las mangas muy ahuecadas, de las llamadas de farol. Las faldas amplias, ampulosas, de un vuelo exagerado, porque en estos días de plenitud romántica el indumento ha de rimar con los caracteres y rasgos de la nueva escuela. Por eso se emplean también los adornos recargados, y las telas de colores fuertes, con estampados llamativos, chillones, de una vistosidad barroca. El sombrero de pomposas flores en su ápice, circunda la cara un poco pálida y ojerosa. Partido en dos el pelo, cae a ambos lados del rostro y se entremezclan en él unos sencillos arrequives de seda o bien con la raya escindida en bucles y cocas de oro. El pie breve, apenas se descubre bajo la ancha falda, de hondos pliegues y bajos rameados. Junto a este atavío exuberante y sinuoso, que subraya unas veces las formas femeninas y las oculta otras, la entallada levita, de corta faldamenta, elegante cordonadura y cuello alto, que visten los señores. Las mangas estrechas, el talle muy esbelto y airoso, los pantalones abotinados, rectos, ceñidos, el camisolín con chorrera de batista, rizada la melena abundosa y brillante, y la barba en punta, cuidadosamente peinada. ¿A quién puede sorprender esta contagiosa sociabilidad después de las severas restricciones del período calomardino? Desatad las fuertes ligaduras que opriman vuestro cuerpo, y veréis como circula aceleradamente la sangre, y como respiráis mejor, y la mirada se os tornará plácida y firme, y los labios recobrarán su sonrosado color natural. Eso ocurrió a la sociedad madrileña del 33 en adelante. Respiró a gusto, sintió correr libremente la sangre del cuerpo y la savia del espíritu, y se dió al honesto solaz. Pero a pesar de esta atractiva, irresistible exterioridad había en el semblante, en las actitudes, en el andar, en la mirada ese aire cansado, displicente, de hastío o preocupación que envuelve, como una sutil atmósfera ideal, a todos y les presenta a nuestros ojos con cierta estilización enfermiza y soñadora... Si en el palacio de Villahermosa y en el Ateneo se reúne la intelectualidad y las personas más distinguidas y elegantes, al Paseo del Prado acude todo Madrid, lo mismo los señores empingorotados como la gente zafia. ¿Qué no se habrá dicho ya sobre este pulmón de la Corte, sobre este lugar de recreo y esparcimiento? Desde el príncipe de los novelistas hasta Gómez de la Serna, estrafalario y pintoresco, no ha habido poeta, comediógrafo, costumbrista, sainetero que no haya opinado favorable o adversamente respecto a este paseo de Madrid ¡Y cómo no si es holgado escenario de una gran parte de nuestra historia?31 Las primitivas huertas y los herbazales depusieron lo espontáneo de su naturaleza en obsequio de la urbanización cortesana. Álamos gigantes en las cercanías de los Hierónimos extendieron su sombra beatífica, patriarcal, sobre el suelo. Y poco a poco se amoldaron las formas rústicas, a las necesidades de la población. Álzanse las fuentes rumorosas, con sus esculturas y alegorías, y sus tritones, delfines, mascarones, surtidores, conchas y tridentes... Cibeles, Apolo, Neptuno, la Alcachofa. Se trazan los andenes, plántanse nuevos árboles con su alcorque y arbollón, y surgen en torno el Botánico, el Museo de Pintura, la Real Fábrica de Platería, la Bolsa... A lo largo del antiguo estadio o recinto desfila doña Ana de Austria y su fastuoso cortejo, cuando esta reina, cuarta esposa de Felipe II, entró en Madrid en 156932. Aquí se festejó con bullicioso atuendo el enlace matrimonial de Fernando VII con doña María Cristina, y lo que es más digno de recordación, aquí derramaron copiosamente su sangre los españoles en 1808. Por cierto que Teófilo Gautier opina que hemos cacareado con exceso este ápice de nuestra epopeya, y cuando habla de nuestras batallas dice que son muy chiquitas si se las compara con las del Imperio francés, sin tener en cuenta que en estas pequeñas batallas dió, precisamente, de narices el glorioso Napoleón. Aquí pasean su prosopopeya los próceres, y su bizarría y garabato los chisperos y las manolas. Y se lucen las mantillas de encaje, blancas o negras, y las altas peinetas de teja de concha, y los claveles reventones, de ampo de nieve o más rojos que la sangre, y los altivos escarpines, donde la gentil mujer española encierra sus pies breves, diminutos. Majos de pelo en pecho, inmortalizados por el lápiz de Goya, muestran en este paseo su arriscada figura varonil y su pata de gallo. Una calesa (Museo del Pueblo Español) [Págs. 40-41] Paseo del Prado [Págs. 40-41] Bajo estos árboles un tanto achaparrados paseó Larra su enfermizo engurrio. Aquí se pregonó el agua fresquita, y los puerros, y los bizcochos, y los roscones. En unos simpáticos, pintorescos aguaduchos que han pasado a nuestra literatura -¡oh los de don Ramón de la Cruz y el del tío Paco, en Sevilla, del Don Álvaro!- con sus vasos de grueso cristal, sus botellas, sus blancos y panzudos botijos de barro cocido, sus limones y sus naranjas, se expenden bebidas frescas, heladas, de fresa, de chufas, de cebada, de frambuesa, de guindas... Hay hombres y mujeres que cruzan de un andén a otro para ofrecer a los transeúntes el agua frígida, cristalina de Recoletos33. Llevan un cesto tejido de mimbre, que les sirve de salvilla o vasera, y unos azucarillos nítidos y como agujereados, y un gran cántaro de barro. Por el paseo de coches andan y reandan el camino muchas veces las carrozas, las calesas, con su capota de vaqueta, los tílburys, las carretelas, las berlinas y los simones. En caballos enjaezados, de pura sangre andaluza, nerviosos, engallados, caracoleantes, luce la mocedad madrileña -duques de Osuna y San Carlos-, mientras la gente de a pie -de levita, sombrero de copa, leontina y dije, pantalones ajustados y botas a la bombé- se congrega en la avenida de París. A este angosto recinto -angosto porque su capacidad es desbordada por la aglomeración de personas- acude la flor y nata de Madrid, la élite, como se dice ahora. A lo largo del paseo hay unas sillas toscas, incómodas, desvencijadas, que suelen ocupar los que para discutir todas las cosas que pasan en torno suyo repugnan el sistema peripatético. Durante el invierno la concurrencia se dilata hasta las tres y media de la tarde, hora en que se retira a yantar. En el estío caluroso, polvoriento de Madrid, el paseo se celebra de siete a nueve y media de la noche. De aquí en adelante, el amor subrepticio y esotérico, como aquel de las floristas y limeras de la segunda mitad del XVIII, que dió lugar a su extrañamiento del Prado, tiene en este sitio, en la dulce y tibia penumbra de la noche lunar, bajo los árboles, cátedra y campo de experimentación. Espronceda, enamoradizo y lunático, paseará su porte byroniano por estas avenidas llenas de tentación y de misterio. Y si la semioscuridad de la noche, ligeramente plateada de luna, es favorable a lo sentimental y pecaminoso, la fuerte luz estival de la tarde contribuye a hermosear el atavío de las mujeres y su propia belleza. ¡Oh aquellas morenas de ojos negros, profundos, luminosos o las rubias de verdad, con unas trenzas que parecían de oro! Ostentaban en el Salón del Prado su abultado y pomposo miriñaque, y tenían siempre en torno una pléyade de boquiabiertos lechuguinos. ¡Con qué elegancia meneaban el abanico! En ningún país del mundo se ha derrochado tanto arte, gracia y distinción como en el nuestro, para echarse aire. Las lindas manos de azucena metiditas en los calados mitones y la sombrilla, de varillas metálicas, bóveda de raso y unos arrequives de fino encaje en el borde, dejada caer negligentemente sobre el hombro. Estas damitas que por la noche van al teatro del Príncipe a aplaudir a Matilde Díez, se hacen guiños cuando pasa junto a ellas Julián Romea, prototipo de la naturalidad y la elegancia, así en la calle como en la escena y de cuyo talento artístico se hizo lenguas un escritor francés, que no reconocía a nuestro actor otro rival que Federico Lemaistre. Y a la par que la gente moza, un poco espectacular si se quiere en razón a los imperativos de la moda romántica, recorre el Salón de una parte a otra, los niños montan en el cochecito de cabras o lanzan al aire sus jubilosos gritos. Capítulo III La política. El Café de Lorencini y La Fontana de Oro. Estado de la cultura. Todo estaba preparado para el advenimiento de la nueva escuela. El romanticismo se alzó contra la rigidez de unos preceptos mal interpretados. Lo mismo hizo España contra la tiranía. Tras la lucha entablada entre el principio autoritario, ya decadente, y la libertad popular, vinieron en aluvión los excesos revolucionarios. Si la revolución francesa tuvo su resonancia literaria, ¿cómo no había de influir un fenómeno político tan vasto y profundo como aquél en nuestra estructura estatal? Se disputaban la posesión del mundo civilizado dos concepciones políticas, no sólo diferentes sino antitéticas. De una parte los principios revolucionarios, y de otra el antiguo régimen abroquelado en su sentido conservador de la vida. Francia, desmandada, frenética, atropellándolo todo, ensangrentada de odiosos crímenes, abatiendo el trono, además de en su significación moral, en la carne inerme, inocente, diríamos, de Luis XVI y de María Antonieta. Y las fuerzas coaligadas de Europa oponiendo su resistencia autoritaria al terrible alud revolucionario. Esa resistencia un poco ciega, inconsciente, que triunfó con Metternich en momentos de mucho peligro para Europa, pero que le llevó al destierro cuando todas sus habilidades dialécticas de hombre de Estado eran ya débiles puntales con que sostener la vieja fábrica que se derrumbaba34. Al general Ricardos le tocó defender en nuestra frontera pirenaica los principios conservadores del viejo régimen en España. La controversia entre las dos concepciones del Estado quedaba abierta y cada partidario procuraba inclinar a su favor, con su esfuerzo, el platillo de la balanza. Todo el siglo XIX es una concatenación de hechos fundamentales o episódicos de esta gran porfía. No vamos a enumerarlos todos por no caer en la prolijidad, y porque a los fines de encuadrar la literatura romántica en el ambiente político en que se formó y alcanzó su plenitud, basta con traer a cuento los acontecimientos más singulares. Dos fechas, 1814 y 1820 bastarían para que tuviéramos una cabal idea de lo que fue la política española durante el primer tercio del siglo XIX. Dos fechas contradictorias en la peculiaridad de sus modalidades respectivas. La una, retrógrada. La otra, liberal. Y como consecuencia natural de estas dos concepciones antípodas del Estado, el hacer y deshacer una misma cosa, con grave daño del país estancado en sus actividades constructivas. ¿Que habían sido suprimidos los conventos y confiscados los bienes a ellos anejos? Pues se restituían éstos a sus dueños y se restablecía la vida conventual. ¿Que el adelanto y civilización de Europa habían aconsejado la desaparición del Santo Oficio, y así se había hecho en España? Pues se resucitaba el poder inquisitorial en razón a determinadas circunstancias del país. ¿Que tales o cuales instituciones habían sido creadas por un imperativo de los tiempos que corrían, de la cultura y del progreso humanos? Pues se suprimían de un plumazo y volvía la nación a sus antiguas corporaciones, con su achacoso funcionamiento y sus viejos servidores bien chapados al estilo de ellas. Tan pronto se concedía a los capitanes generales la máxima autoridad, como se restringía ésta dentro de los límites propios del orden militar. Y si tan instables y movedizos eran los actos de gobierno, como acabamos de ver, nada habrá de llamarnos la atención que los ministros fueran sustituidos a los veintitantos días de nombrados, e incluso a las cuarenta y ocho horas de su designación. Al mismo tiempo que se decretaba el cese en su cargo de un ministro o de un capitán general, como en el caso del marqués de Campo-Sagrado, el monarca le hacía alguna demostración de afecto35. Al general Lacy se le trasladaba a Mallorca tras de hacer creer en Barcelona que se le había indultado de la pena capital, y en el castillo de Bellver era cumplida la sentencia36. El Cojo de Málaga, condenado también a muerte por desgañitarse en la tribuna pública del Congreso de Cádiz en obsequio de los principios liberales que informaban la Constitución doceañista y por organizar las serenatas con que se festejaba a los personajes políticos de aquella situación, era advertido del indulto cuando, más muerto que vivo, se dirigía al lugar donde estaba emplazado el patíbulo37. Don Javier Elfo restablecía el tormento en Valencia, y de orden del Rey no se permitía el acceso de los deudos de don Agustín Argüelles a la prisión donde este ilustre político cumplía condena, ni se le consentía escribir, ni se le daban las cartas que la familia le enviaba38. No podía faltar, naturalmente, el reverso humorístico de la medalla. Como por ejemplo la famosa sustitución en el ministerio de Estado, del duque de San Carlos a causa de «su cortedad de vista», y aquella búsqueda minuciosa que de papeles comprometedores hacía el gobierno, incluso en los sitios menos agradables al olfato, y que después, como en el caso de don Agustín Argüelles, lo que parecía una misteriosa clave, al servicio, de seguro, de fines políticos, eran versos sobre motivos del Korán, escritos en caracteres arábigos por un moro que, habiendo naufragado en la costa cantábrica, recibió hospitalidad de la familia de don Agustín, cuando éste contaba pocos años39. Se recelaba de todo. Los ministros, del Rey y el Rey, de los ministros. El poder público se desenvolvía dentro de un ambiente de desconfianza. Nadie se fiaba de los demás. Los constitucionales tras de elaborar el código del Estado en momentos difíciles, se prevenían contra la traición de Fernando VII, a raíz de abandonar su cautiverio de Valencey, proponiendo a las Cortes que la persona que intentase modificar en una tilde siquiera alguno de los artículos de la Constitución sería considerado traidor y como tal condenado a la última pena40. ¡Qué desengaño sufrirían estos ingenuos repúblicos del año 12 al conocer las maquinaciones del Rey! Fernando, que había conseguido encaramarse al trono mediante una pérfida maniobra contra su padre -más hábil y fuerte en sus pugilatos con los palafreneros de palacio que en las intrigas cortesanas- echaba mano ahora también de su hipocresía para impedir el triunfo de la Constitución. Rodeado de una aristocracia recalcitrante e indocta, que se negaba a hacer concesiones en sus prerrogativas seculares, y considerándose inexpugnable en el concepto que tenía del poder, a nadie puede extrañar su enfrentamiento con el espíritu liberal, reflejo del ideal revolucionario transpirenaico, que alentaba en la Constitución doceañista. Su viaje desde Perpignán a Madrid había sido un proceso de rebeldía contra el nuevo código del Estado. Un populacho discretamente adiestrado en su furibunda apelación de una monarquía absoluta había arrancado de su sitio, al paso del Rey -por la misma razón que en el siglo XVII fueron quemadas en el patio de la Universidad de Oxford, las obras políticas de Buchanan, Milton y Baxter41-, los letreros que rendían homenaje a la constitución en las plazas de los pueblos del tránsito. El conde del Montijo, inconsecuente y voltario, pero de mucho predicamento entre la gente baja de Madrid, había preparado también la comedia. Desde este instante todo fue una repudiación de las libertades instauradas por el nuevo régimen. ¡Vaya con Dios la trailla de colaboradores de que se rodeó el monarca! Desde su «tío el Doctor» hasta el que vendía agua de la fuente del Berro, el gatallón de Chamorro, pasando por el esportillero Ugarte, el duque de Alagón, Paquito Córdova por otro nombre, hábil mediador en ciertas aventuras, y el ruso Tattischeff, contaba el palacio de Oriente con lo más castizo y genuino de la ignorancia, de la maulería socarrona y de la adulación. ¿Qué podía salir de allí? El nefando Negrete, terror de Andalucía, el consejero de Hacienda, don Antonio Moreno, antes peluquero, o menos aun, ayudante de peluquero, y en lo cómico, que no podía faltar en la fisonomía política de España en esta época, rasgo o elemento tan significativo, la concesión de la Gran Cruz de Carlos III al señor Lozano de Torres por haber publicado el embarazo de la reina Isabel42. Tras estos seis años de una política dura, se cambiaron las tornas. Abiertas las cárceles y las fronteras pudieron volver a su hogar los que sufrían condena por motivos políticos y los que se habían expatriado por igual causa. Juró el Rey la Constitución, si no «sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo», como la jura de Santa Gadea, en la forma de ritual en estos días. Y la ofrecieron fidelidad absoluta todos los ciudadanos, y no hubo entre ellos ningún marqués de la Constancia43. Las mismas turbas que habían arrastrado en un serón, por Madrid, la lápida de la Constitución -aquella Constitución que, por motivos muy diferentes, enterró don José Somoza al pie del risco de la Pesqueruela-, y que con ensordecedores gritos se jactaban de su servil sometimiento al poder absoluto, prorrumpían ahora en vivas al Rey Constitucional. Los maestros y hasta los curas párrocos, por mandato del gobierno estaban encargados de explicar y preconizar, dentro de la respectiva esfera de sus actividades, los preceptos del nuevo código fundamental. En Cádiz y escritos en tablas, se ponía, sobre las puertas de las casas, artículos de la Constitución (Alcalá Galiano). Era como un desbordamiento de ciudadanía que en nada paraba mientes. Una vesania que se dilataba desde la gente conspicua hasta la plebe desarrapada y soez. Otra vez disuelta la Compañía de Jesús, y exiliados los que se negaban a acatar el nuevo régimen, o formulaban reparos y entorpecían su normal desenvolvimiento. Las llamadas sociedades patrióticas atizaban el fuego de los principios liberales que vorazmente prendía en el populacho. El café de Lorencini, en la Puerta del Sol, decorado con unos frescos de Rivelles, el de La Fontana de Oro, en la Carrera de San Jerónimo, el de Malta, en Caballero de Gracia y el de San Sebastián, en la calle de Atocha y Plaza del Ángel, eran cátedras públicas de un liberalismo furibundo y demagógico. Alcalá Galiano, que en sesión de Cortes intentaría años después incapacitar a Fernando VII y declararle semidemente, era sin duda el más popular de cuantos tribunos tomaban parte en estos clubs. En la plenitud de la mocedad y aureolado de cierta fama de hombre mundano y audaz, tenía resonancia cuanto decía y hacía. Sus ojos, de una ardiente viveza inquisitiva, denotaban toda la pasión en que se le consumía el alma. La boca desmesurada, de labios carnosos, sensuales, encrespado y copioso el cabello y el cuerpo de proporciones armoniosas, pero más bien enjuto, de un aire ensoberbecido sin petulancia, Su oratoria por lo apasionada y torrencial, encendía presto los ánimos del auditorio, de suyo inclinado a estas parrafadas tribunicias, más pirotécnicas que profundas44. El público que allí se reunía era, en verdad , poco exigente. Fuera de los que actuaban como mistagogos o iniciadores del nuevo dogma político -Cortabarria, los hermanos Adán, Gorostiza-, el resto de la asamblea estaba integrado de gente sencilla y vulgarota: tenderos de los portales de Santa Cruz, menestrales, tablajeros, covachuelistas enardecidos por la flamante situación, cesantes que confiaban en la liberalidad del gobierno para obtener alguna prebenda o canongía, y jefes y oficiales del ejército, que gustaban de formar en las avanzadas de la democracia. La plebe era más adicta a la monarquía y a la persona del Rey que al constitucionalismo. El café de Lorencini, con su galería y su patizuelo cubierto de cristales, era poco holgado para contener a tanto liberalote como acudía a su saloncillo. En cambio, La Fontana de Oro disponía de un largo local, que iba a dar a la calle del Pozo y que tenía varias rejas a la de la Victoria. El techo, sostenido por gruesas vigas, casi estaba al alcance de la mano. En los dos lienzos de pared contiguos a la puerta había unos espejos medio ocultos bajo sendos velos verdes. Las columnas imitaban ser de jaspe y estaban adornadas de unos capiteles cuya pintoresca y arbitraria hechura en nada desdecía, ciertamente, del estilo decorativo adoptado por el dueño del café en el resto del luengo e irregular salón. Una cenefa con unos machos cabríos y unos tirsos enramados de hojas de parra, con racimos de uvas y otras frutas golosas, contribuían al embellecimiento de la sala, cuya deficiente iluminación consistía en unos humosos y macilentos quinqués colocados en medio de los espejos45. Se servía chocolate a los parroquianos, o café con tostada, o un boli de ponche, o medio sorbete a dos reales vellón, y se mataba el tiempo jugando al chaquete -juego parecido al de damas- o al ajedrez, Pero sobre todo se discurseaba largo y tendido. ¡Qué peroraciones empedradas de tópicos y lugares comunes! ¡Qué palabrería incendiaría y desaforada capaz de inflamar en santa cólera demagógica a los simplistas mercadantes de la calle de Postas, y a los chupatintas de los ministerios, y a los militarotes contagiados del virus revolucionario! Allí vociferó también, con ademanes descompuestos y exaltado y febril verbalismo, el héroe de las Cabezas, el cual, a pesar de su sobrenombre, no tenía más que una, que valía bien poco si hemos de rendir tributo a la verdad histórica46. Pero esto no era óbice para que la heteróclita concurrencia que se congregaba en el café a impulsos de un ardiente constitucionalismo, festejase y aplaudiera a Riego, y entonase el Himno compuesto en su obsequio por don Evaristo San Miguel. No era extraño tampoco ver a algún innominado ciudadano alzarse de súbito de su asiento, encaramarse sobre la mesa y antes de que el silencio reinase en torno suyo, endilgar al auditorio una tremebunda palabrada, rica en incoherencias y desatinos. Después se cantaba el Trágala con terribles apóstrofes condenatorios al cura de Tamajón. Los liberales parecían niños con zapatos nuevos. Habían sufrido durante seis años las durezas de una política represiva y estaban ahora en el disfrute, un poco pueril y otro poco fanfarrón, de su decantado régimen. Sentían el optimismo, la paganía jubilosa de sus conquistas y reivindicaciones en el orden político, y no sabían contener sus ímpetus, Sin embargo, todo aquel aparato de discursos demoledores como almajaneque o catapulta, de ademanes renegados, ampulosos, incluso grotescos, en el fondo no era más que una gran nuez vacía. ¡Ay! Muchos años después, en las Constituyentes del 69 y en las del 76, aparte de algunas intervenciones juiciosas y doctas, se repetían los mismos tópicos, los mismos conceptos vanilocuentes y relumbrosos. Mientras en los Clubs se embocaba el clarín de guerra y los liberales más exaltados se consumían en una crisis histérica contra todo cuanto trastendiese a poder unipersonal y absoluto, en las altas esferas procedíase al descuaje de las organizaciones fernandinas, con su estol o séquito de represalias y persecuciones. Se suprimen las comunidades religiosas, las vinculaciones y el fuero eclesiástico, pues desde este momento tanto el clero secular como el regular quedan sujetos a la jurisdicción ordinaria. La digestión, asaz laboriosa y difícil, de los principios liberales, producía en la nación un aupamiento o flatulencia en la que hubo de poner mano el gobierno. Y es que, como dijo don Juan Valera con relación a Pi y Margall, hay «inteligencias a quienes un pasto espiritual sobrado fuerte para ellas ha hecho caer en algo como una borrachera peligrosa, y que en vez de curarse por la abstinencia, se entregan luego por vanidad a una orgía desenfrenada»47. Se suprimieron, pues, las llamadas sociedades patrióticas y restringióse juiciosamente la libertad de imprenta, para impedir de este modo el excesivo desenfado de algunas publicaciones levantiscas e instigadoras de las libertades del pueblo. Pero el mal estaba hecho y no faltaban los que, al socaire de tanta audacia, procuraban ir minando la presente situación política para restaurar, con la ayuda extranjera, como así sucedió, el poder absoluto del Rey. Todo esto representaba un nuevo viraje de retorno al autoritarismo de Fernando, con su doloroso acompañamiento de proscripciones48, fugas y encierros. Asistimos a un nuevo crepúsculo del espíritu. Las tentativas literarias son pocas y de una insubstancialidad y ñoñería decepcionantes. Aparte de que esta época es un eslabón más en la cadena de nuestra decadencia literaria y que el árbol frondoso y gigante del Siglo de Oro está ahora cercenado en sus ramas y seco en sus raíces, hay un terrible agudizamiento del mal, porque el espíritu no alienta bajo la férula calomardina. Que ya ha sabido rodearse el Monarca de colaboradores adecuados, de gente afín a sus gustos e inclinaciones. Y este don Tadeo, rechonchete y gordinflón, de ancha boca, pobladas, tupidas cejas, algo encrespado el pelo, nariz borbónica, como aquélla que ridiculizara la ingeniosa dicacidad de nuestro Quevedo y un semblante, si se le mira de golpe, más revelador de tosquedad y torpeza que de inteligente simpatía, era un experto ejecutor de las ideas del Rey. Lo mismo que ha habido un Pericles, un León X, un Augusto, un Luis de Baviera, que coadyuvaban con su generosidad y su natural propensión a lo bello y a lo verdadero, al desarrollo espléndido de la cultura, del arte, de la ciencia, tuvimos nosotros a este Mecenas de la ignorancia, que perseguía todo cuanto hay de munificente y expansivo en nuestras almas; su facultad de crear. El teatro ni siquiera arrastra la cola del manto imperial con que se cubría en los siglos áureos. Un severo tamiz en manos indoctas, impedía el menor resurgimiento escénico. Las obras se traslucían de tan adelgazadas y canijas. No tardó mucho en arremeter, rebenque en alto, contra autores y traductores, el justamente descontentadizo Larra, cuyo Macías, dicho sea de refilón, no contribuyó tampoco gran cosa al enaltecimiento de nuestra dramática. Baste decir como botón de muestra de una vergonzosa decadencia literaria, que la Galería de espectros y sombras ensangrentadas, de Zaragoza y Godínez era, del público, el pasto más codiciado en aquellos días. Si la reacción de 1814 había sido muy dura, la de 1823 la sobrepujó en mucho. Ya no son renovados los ministros como antes, cada cuarenta y ocho horas. La táctica fernandina ha variado en este punto por lo menos. La estabilidad de los consejeros es un signo de fuerza, de seguridad, de un rectilíneo sentido del poder, y el Monarca que lo comprende así, retiene largamente en sus puestos a cuantos colaboran con él. La reina María Josefa Amalia, segunda mujer de Fernando, de una beatitud simplona e intranscendente, apenas le queda tiempo para nada fuera de sus rezos copiosos y de sus visitas a los conventos de monjas49. A trancos y barrancos el gobierno de los diez años afronta las situaciones difíciles. La falta de sucesión del Rey la peor de todas, pues enconada la actitud de los apostólicos, se presiente el estallido de la guerra civil. Parecían colmados todos los sufrimientos del país, agotada la resistencia de su espíritu. ¿Qué paréntesis de reposo, de dulce y gustosa paz, ha habido en este primer tercio del siglo XIX? Sin restañar la honda herida de 1808, desembocamos en la reacción del 14, y apenas cerrado este período histórico, las libertades de 1820, mal digeridas por la nación, provocan un retroceso de la táctica gubernamental. Y como las restricciones y angosturas del poder, con su terrible cortejo de arcabuzazos, exilios y pérdida de la libertad -«la fruta prohibida», según Byron-, juntamente con la extrangulación de toda actividad del espíritu, universitaria o libresca, pareciera exigua concesión a los apostólicos, crece el descontento de éstos y se producen los primeros estallidos de la guerra civil. Todo cuanto queda enumerado en vertiginoso y sucinto desfile de acontecimientos por falta de ancho espacio en que movernos, confirma el «pendulismo» de la política española durante este primer tercio del XIX. Todo tiene un valor efímero, transitorio, circunstancial. Los períodos constructivos de la historia se caracterizan por su continuidad de pensamiento y de acción. Las interinidades ideológicas, la intemperancia o el libertinaje acarrean estas situaciones de discordia latente o pública. Sólo cala en el espíritu aquello que es consubstancial al hombre y que encuentra naturalmente el camino expedito, la conciencia permeable. Ni la violencia autocrática, ni la anarquía popular, que es un desdoblamiento multitudinario de la fuerza, forjan la personalidad del hombre, sino que la destruyen. No es sólo nuestra parte afectiva, íntima, sentimental, la que repugna el sistema, venga de arriba -Fernando VII- o de abajo -los constitucionales-. Es la dignidad de la razón, gobernadora del hombre de acuerdo con determinadas leyes morales inmutables, la que rechaza el agravio de la violencia. Pero esto que es de una claridad meridiana hoy, debido al desenvolvimiento progresivo de la sensibilidad política y de la cultura, era entonces la verdad de unos pocos. Y la gobernación del Estado, que merced a este concepto simplista de su función debería haberse ceñido al centro de gravedad, en vez de trasladarse a los extremos, se hizo oscilatoria entre el absolutismo fernandino y el desconcierto constitucionalista. ¿Cómo no había de influir esta instabilidad política en la gestación del romanticismo español? ¿No se les brindaba a los poetas una ocasión excelente para protestar contra todo, para desesperarse, y enfurecerse, y llorar de indignación o de pena, y sentir cómo la melancolía, el escepticismo y la negación incluso, se iban apoderando de sus almas? Ahí había multitud de motivos en que inflamar el numen. Todas las cosas internas y formales conspiraban al advenimiento de la nueva escuela. Sobrados trances amargos tenía la lira para lanzar al aire sus notas más hondas, subjetivas y ardientes. Y la sátira sitio de sobra en que restallar el látigo, y los poetas épicos de componer sus epinicios, y a vueltos del todo a la Edad Media, ya prendidos en la irresistible atracción de los fastos coetáneos. A estos manantiales de inspiración habían ya acercado sus labios Quintana, y Juan Nicasio Gallego, y Cienfuegos, y Alberto Lista. Con satírico desenfado, profundo sentido filosófico y castizo ropaje, don Sebastián Miñano en sus Cartas del pobrecito holgazán (Madrid, 1820), y en su Examen crítico de las revoluciones en España (París, 1839), trajo a la colada nuestros errores políticos, nuestros fracasos, vicios y aberraciones. Pero cuanto había sucedido en el primer tercio del siglo XIX, descomposición y gestación de un régimen en cuya íntima contextura moral obraban todos los factores desatados de un fuerte periodo de transformación histórica, requería otros cantores y críticos formados al desgarre, a la intemperie del nuevo fenómeno social. Rotos los moldes políticos, metamorfoseada en principio la sociedad española, tenía que sufrir igual cambio la técnica literaria, no sólo en lo externo y formal de su estructura, sino en el meollo mismo de ella. Todo lo que quedaba detrás, en una lontananza histórica, en una perspectiva de lejanía, de senectud del espíritu, pertenecía a una época de transición entre el frío clasicismo del XVIII -estéril como todos los períodos críticos, razonadores, eruditos y académicos que ahogan en la severidad de sus principios al verbo creador- y el nuevo renacimiento literario. A éste correspondía embocar la trompa de los poetas épicos, y tañer el arpa lírica, y satirizar aquella parte de nuestras costumbres que mereciera el látigo de Juvenal o de Marcial, y hurgar muy hondo, como hizo Larra, en la herida abierta de la vida española, para que el dolor nos purificase y ennobleciera. Ensayo II Origen, caracteres y fases del romanticismo. Precursores y tránsfugas. Partidarios, detractores y eclécticos. Capítulo I Consideraciones generales Fuera de la multitud de matices y variantes que ha de presentar el arte literario a lo largo de un siglo, cuatro son, a mi modesto entender, las modalidades que ofrece el XIX en lo fundamental y distintivo de su psicología. Dos épocas de transición, del neoclasicismo de la centuria décimooctava al período romántico, que apenas si dura cuatro lustros, y del renacimiento realista al naturalismo, el cual deriva después a la literatura regional y autóctona, coincidiendo esta fase interesantísima de las letras españolas con la famosa y decantada «generación del 98». Y otras dos épocas de más vigorosa y permanente fisonomía literaria: el romanticismo, un poco a destiempo del ritmo general de las letras extranjeras, y el realismo con su propensión naturalista, el cual desemboca en la típica y castiza literatura regional. Ocúrrele al arte literario lo mismo que al paisaje, que rara vez cambia brusca e inesperadamente. Tras una gradación de variantes del terreno pasamos de la desolada llanura a la serranía hosca y agreste o a las hoces de un desfiladero, No era posible que del frío y académico clasicismo del siglo XVIII arribásemos al romanticismo. La mutación, tanto de las formas artísticas como de lo ideológico y fundamental, había de venir de manera escalonada. De aquí, precisamente, que poetas de la escuela neoclásica, tales como Quintana -el romance de La mora encantada es un preludio de la revolución literaria que había de desencadenarse poco después-, Cienfuegos y don Nicasio Gallego, fueran, en cierto modo, precursores del romanticismo, y que Espronceda, el duque de Rivas y Martínez de la Rosa, señaladísimos representantes de la poesía romántica, compusieran en su primera época obras de estilo clásico. El Pelayo, que anuncia la viril inspiración de Espronceda, muy joven a la sazón, proclama bien a las claras la ascendencia del venerable maestro don Alberto Lista. Las primicias líricas del glorioso autor de El Moro Expósito, responden a la influencia que sobre dicho poeta ejercieron Quintana y Gallego, y El Edipo, de Martínez de la Rosa, es la última manifestación del teatro clásico. Llevábamos más de una centuria imitando la tragedia griega. Habíamos sufrido las ñoñeces y ficciones de afeminada poesía pastoril, sin la graciosa ingenuidad de los antiguos idilios bucólicos. Un exagerado sometimiento a las reglas dió al traste con la inspiración. Faltaba vigor y bizarría a los versos, cortados ahora sobre rígidos modelos. El genio literario, rara vez se alzaba a regiones ideales, en un ansia irreprimible de belleza. ¡Qué ausentes estaban de la poesía española, la ardiente fantasía, el entusiasmo desbordado, las imágenes de cegadora hermosura, la altivez y grandiosidad de las ideas! Una imaginación anémica y mendicante había reemplazado a la fantasía oriental, llena de destellos, de nuestros inspirados vates del Siglo de Oro. ¿Cómo no ha de sorprendernos que este clasicismo pobretón y esmirriado, sin la natural elegancia helénica, ni la claridad y exactitud de concepto de los filósofos griegos, esclavo de la forma fría y afectada de las Academias, falto de la fragancia de la musa popular, pereciese a manos del nuevo ideal que embocaba la trompa épica en los romances de Rivas y Zorrilla, o gemía y se agitaba en los versos hirientes y deslumbradores del autor de El Diablo Mundo, cuando no pulsaba el arpa lírica de la Avellaneda, sin rival alguna, de no retrotraernos a los tiempos de Safo y Corina?50. En su aspecto externo el romanticismo51 fue la airada protesta del espíritu creador contra la rigidez hierática de los preceptistas franceses y de los neoclásicos españoles del siglo XVIII. En realidad de verdad, era insufrible aquella tiranía retórica que establecía, bajo tremebundas penas del infierno, que el drama había de tener cinco actos, que habían de observarse las unidades dramáticas, que la epopeya tenía que estar compuesta en octavas reales, y otras reglas absurdas que en nada afectaban, verdaderamente, a la esencia y entraña del arte. En lo fundamental el romanticismo fue el retorno a lo genuinamente castizo, la reconciliación con el espíritu cristiano, tan abatido por el auge de las ideas paganas, el licenciamiento de los mitos y de los héroes adorados por la gentilidad, que fueron sustituídos por las apsaras, hurtes, sílfides, brujas, valkyrias y héroes de la Cristiandad, la vuelta jubilosa a las propias leyendas, vestidas ahora con el ropaje y la pompa de una ardiente fantasía. Bien es cierto, que esta independencia del romanticismo dió al traste con la sencillez de las concepciones clásicas, y más de un romántico -Víctor Hugo, Espronceda, Zorrilla- cayó de hoz y de coz en la extravagancia y el mal gusto52. Chateaubriand [Págs. 56-57] Contribuyó sobremanera a este desbordamiento impetuoso del arte literario, la situación política y social de España. En verdad que el panorama del país, en aquellas calendas, era como para poner en jaque a los más remisos e indiferentes. En merma el peculio del Estado, dueños del Poder los políticos más ineptos y desaprensivos, domeñada la nación por invasor ejército, extranjerizados los sentimientos de nuestros intelectuales, y olvidados, monarcas y validos, de los destinos del pueblo. La guerra de la Independencia había sido estimulada por dos ideales, el monárquico y el religioso. La clase media y el elemento popular dieron la batalla definitiva a las invictas tropas del tirano. Un ejército irregular, escindido en partidas y guerrillas, compuestas de curas montaraces, de menestrales, labriegos y campesinos que elevaban en lo más íntimo de su corazón un altar a la patria, desbarató los planes de conquista napoleónicos, pero el descomunal esfuerzo dejó en precario a la Hacienda, sin barcos ni fortalezas nuestro largo litoral, desorganizado el ejército y hundida la Administración pública en el más terrible desbarajuste. Por razón del clima y de la topografía, o por impenetrables designios de la Providencia, no habrá país cuya fina sensibilidad denote, como la nuestra, tan opuestas modalidades. Dominamos el mundo entero o nos constreñimos a la vida sobria y recoleta de nuestros propios lares. Alcanzamos en la santidad y el ascetismo, el ápice de lo sublime, o incurrimos en torpe liviandad y condenable concupiscencia. No hay términos medios, ni gradación de matices. Falta en nuestro estilo de vivir la ponderación y equilibrio de los pueblos del norte de Europa. Por eso nuestra Historia está llena de vaivenes, de contradicciones, de fieros y terribles antagonismos. Del régimen absolutista más despótico, a la forma de gobierno más democrática. Sin fases intermedias que, a manera de suave rampa, preparen el deslizamiento de los sistemas políticos, no bien disfrutadas las primeras concesiones a la libertad y establecidos los derechos individuales del hombre, instáurase el régimen contrario. Este desconcierto da muchas veces el Poder a gobernantes tan desprovistos de todo mérito, como Calomarde, el cual disimula su falta de talento con cierta habilidad para la zancadilla y la intriga. La cerrazón del horizonte priva a los españoles de la alegría y del optimismo que siempre fueron características fundamentales de nuestra alma colectiva. Tan graves vicisitudes requerían el estro cálido y viril de los poetas románticos. Las escenas de sublime heroicidad a que dió ocasión nuestra epopeya de 1808, y los fusilamientos de Torrijos y de Riego, encontraron adecuada resonancia en las poesías de Espronceda. El romanticismo advino a España porque nuestra literatura se nutrió casi siempre de la francesa, y allende el Pirineo la nueva escuela había alcanzado toda su plenitud. Pero contribuyó extraordinariamente a este cambio de nuestro genio literario, nuestra especial psicología. De aquí la iniciación súbita y el desarrollo avasallador que el romanticismo lograra en España. Los españoles teníamos más motivos de llanto que de cantaleta y regocijo. La inspiración lamentosa y llorona de nuestros poetas venía de perlas al estado hipocondríaco de nuestra sociedad. La indisciplina y el caos imperantes en España trascendieron al arte literario que, si adoptó nueva forma, no perdió ni con mucho su fisonomía propia y nativa. Por eso se ha dicho, muy juiciosamente, que si en el universo mundo hay en verdad un país naturalmente romántico, ese país es el nuestro. Esto no quiere decir que la nueva escuela literaria no responda de modo harto visible a la influencia de autores forasteros. El hecho circunstancial de que se hallaran desterrados en Inglaterra o Francia algunos de nuestros poetas más brillantes, fue causa principal de que el romanticismo floreciese entre nosotros. La más notable poesía lírico-romántica del duque de Rivas fue compuesta durante la estancia forzosa en Londres de este ilustre prócer. Y Martínez de la Rosa cambió de rumbo después de leer la carta de Schlegel, sobre las famosas unidades dramáticas y de asistir, en París, a la representación de Hernani. No nos ciegue excesivamente nuestro amor a las propias letras. El súbito desarrollo que tuvo en España la escuela romántica, corresponde, en no escasa medida, a autores de allende la frontera. Perceptible es la huella de Goethe y de lord Byron en El Diablo Mundo. Las pródigas digresiones de este poema tienen su antecedente en las de Don Juan, del poeta inglés, en las de Tristán Shandy, de Sterne y en las de Orlando, de Ariosto. Entre la carta de Elvira, en El Estudiante de Salamanca y la de Julia, del Don Juan, de Byron, no sería difícil establecer cierta semejanza. La canción del pirata y El canto del cosaco, están imitados de The Corsair, del vate inglés y de La chanson du cosaque, de Beranger. Vil remedo de Dumas, Vizconde de Arlincourt, Sué y demás novelistas franceses, fue nuestra novela en los dos decenios que duró el romanticismo. La fantasía meridional de nuestros noveladores imaginó lo que le vino en gana, faltando a cada paso a la verosimilitud artística y sin otro norte que el satisfacer la insaciable sed de aventuras y truculencias del vulgo. Había que interesar al lector a todo trance. La prosa costumbrista de Fígaro y Mesonero Romanos quizá tenga también precedente literario en las obras de Jouy. Pero estos ascendientes no han podido borrar lo que hay de genuino y castizo en nuestra literatura romántica. El retorno a la Edad Media, tan rica en tradiciones y costumbres de la más honda y venerable poesía, la rehabilitación del ideal cristiano, el nuevo auge del sentimiento caballeresco, que resplandeció en nuestro teatro clásico Lope y Calderón han sido los precursores del teatro romántico-, contribuyeron a que el romanticismo español nada debiese, en lo fundamental, a las letras extranjeras. Ninguna especie de afinidad sería hacedero determinar entre los romances del duque de Rivas y de Zorrilla y la poesía coetánea de otras naciones, en los que el romanticismo alcanzó inusitada brillantez. Ni en lo concerniente al fondo de las composiciones, ni en lo que atañe a la forma métrica. Porque el romance es genuinamente español, consustancial a nuestra personalidad histórica, ya que en romance se han cantado nuestras gestas más gloriosas, romanceada está nuestra vida caballeresca y popular de la Edad Media, y en octosílabos asonantados han escrito nuestros líricos delicados, íntimos y sutiles sentimientos. Todo esto, pues, es español, y del más hondo, recio y castizo españolismo, del que está metido en el meollo de la raza. Capítulo II El liberalismo político y el Romanticismo. La melancolía. Rousseau, Senancour, Chateaubriand, Lamartine y Gautier, contempladores de la naturaleza. El romanticismo era el fruto podrido de un momento universal también podrido. Cuando la atmósfera en que vivimos nos parece que no corresponde a la estirpe de nuestro espíritu, se produce en nosotros una irritada decepción que, primero se condensa de un modo intelectivo y racional, esto es, en los libros y después adopta el tono polémico, irascible, demoledor, de las revoluciones. En el primer caso tenemos a los enciclopedistas y en el segundo a la Revolución francesa. El espíritu en cuanto es una fuerza activa inmoderada, va siempre más lejos que el elemento en que se desenvuelve, que es su propio fruto, pero con los límites fatales, impuestos por la realidad. Digámoslo con la sencilla precisión de este paradigma: la vida es el blanco alcanzado por la flecha, pero el espíritu es el arco tenso, vibrante, dispuesto a dispararse hacia un blanco ideal que suele estar por cima de nuestras posibilidades humanas. Los pueblos de más rango cultural habían sufrido la terrible decepción de su sistema político. Puede decirse que Europa, víctima de un largo proceso bélico, desgarrada por hondas disputas internas o fronterizas, pretendía reconstruirse mediante la instauración de un nuevo régimen. Para llegar a este punto el descontento había tenido una primera fase discursiva, que por su propia naturaleza presentaba un campo de acción limitado. Vino después la otra fase explosiva, en que las fuerzas ciegas, fanatizadas, del populacho intervinieron para plasmar con material humano lo que hasta entonces había sido más bien una lucubración. Este batallar de las naciones más cultas y fuertes de Europa, una por establecer un sistema político inédito y las demás por abatirlo antes de que se enraizara y consolidase, con el grave peligro, además, de su poder expansivo, trajo un estado de angustia, de sombrío desasosiego, de enfermiza inquietud, cuyo testimonio literario fue el romanticismo. El apogeo del arte helénico era casi un proceso paralelo respecto de su madurez política. Como lo fue también el Renacimiento. Pero ahora las fuerzas que actuaban, aun cuando su objeto fuese la reconstrucción de Europa de acuerdo con otro patrón social, eran fuerzas anárquicas, disociadoras y el choque entre sí producía cierto desaliento escéptico, cierta propensión pesimista y misantrópica, que vino a ser como la alquitara del romanticismo. En esta situación desalentadora, pues a los hombres de este momento histórico les falta la perspectiva o lejanía en que aparece ya redondeada su propia acción constructiva, la nueva estética tenía que prosperar y abrirse paso prontamente. La liquidación de un largo período político y el advenimiento de nuevos moldes donde la fusión de las antiguas sociedades había de conseguirse merced al fuego lento de una revolución, inclinó el espíritu hacia la melancolía. Rousseau fue el primero en sufrir este mal terrible. Su pernicioso ejemplo influyó poderosamente en los verdaderos románticos que vinieron después. Senancour, Chateaubriand, Lamartine, por no citar sino a los más próximos y conocidos, padecieron la misma atenazante y honda misantropía. ¿Habla en esta grave dolencia espiritual llamada «el mal del siglo» una exageración convencional y estudiada? Puede ser que sí. Pero aun admitida la tendencia hiperbólica de aumentar esta enfermedad del espíritu, lo cierto es que las modalidades de carácter, las costumbres e incluso los elementos internos de las obras románticas, confirman que el mal era verdadero y que había echado fuertes y profundas raíces en quienes lo padecían. Contribuyó considerablemente a todo esto el grande cataclismo social de la Revolución francesa53. Adviértase el hecho de que en Alemania, donde el movimiento romántico fue coetáneo de la Revolución, los poetas renovadores, como Goethe y Schiller, por ejemplo, mostraron una salud moral, una robustez y ponderación de espíritu que, reflejándose por entero en sus concepciones, dieron a éstas el carácter clásico, armónico y severo que las distingue de las de Víctor Hugo, Musset y Jorge Sand, hierofantes de la nueva escuela54. Ya se me alcanza lo difícil que resulta encerrar en una fórmula simplista, las causas de un movimiento literario tan vasto y complejo como el romántico. Más de un elemento generador de esta revolución quedaría fuera. Pero es innegable que el paralelismo que Víctor Hugo trazó entre el romanticismo y el liberalismo político55, no es un exabrupto más de los muchos que cometiera el impetuoso poeta francés. ¿No podríamos aducir, como una prueba de cuanto venimos sosteniendo, el mismo caso de Víctor Hugo, si Beranger con sus poesías satíricas y demagógicas, Jorge Sand con sus utopías noveladas y sus ardientes anhelos palingenésicos, y su idealismo, y su teosofía, Lamartine con su tributo al humanitarismo sansimoniano, y en un orden inferior en cuanto al arte se refiere, Sué y Soulié con sus novelones socializantes, no denotaran el ascendiente revolucionario? El romanticismo fue la hipertrofia del yo, el replegarse sobre sí mismo en un total desasimiento de lo objetivo y permanente56. Faltó ya el equilibrio, la ponderación, el orden, la medida, a cuyo través todas las cosas aparecen con su faz auténtica. Fuera se había roto también la armonía social y nuevos factores trataban de restablecerla, pero atendiendo a otros postulados de los que hasta ahora habían movido a los hombres en el orden moral y político. Dentro de la conciencia creadora se daba igual fenómeno. Había ocurrido allí un desgarramiento, se había hecho trizas la unidad del pensamiento clásico, y surgían por donde quiera nuevas celulillas cuya arbitraria urdimbre se reflejaba en un nuevo orden estético. Así fueron entrando en el alma del poeta las imágenes, un tanto falseadas, de las cosas y se tuvo una concepción tan subjetiva del universo, que la verdad se tornó vaga, huidiza, cambiante. El poeta opta por la soledad, que es el regusto de la vida interior. Pero no a la manera de Lope, cuyas alusiones a la soledad carecen de contenido real, sino a la manera de Rousseau o de Senancour, taciturnos, huraños, misántropos, que huyen del trato social para concentrarse más en sí mismos y paladear con mórbida avidez el brebaje de su hipocondría. ¿No recordamos a Larra, solo y malcarado, allá en un rincón del Parnasillo, mientras en el extremo opuesto sus compañeros de cafetín disputan y vociferan sobre cualquier apasionante tema político o literario? Y no bastó su agrio gesto, sino que hubo de atentar contra su vida, como el poeta alemán Heinrich von Kleist atentó contra la suya a los 34 años, después de habérsela quitado también, de un pistoletazo, a Henriette Vogel. Este sentimiento enfermizo de la vida cambia casi por completo la fisonomía de las cosas. Cuando la razón de inmutabilidad es tan grande que no cabe modificarlas en su estructura o en sus rasgos característicos, toma de cada una solamente la parte que concuerda con dicho sentimiento. Si no es hacedero arrancarle al sol la fuerza, la alegría, el optimismo cósmico que se trasvasa de su potente luminosidad, en cambio al crepúsculo sí. Por eso los románticos prefieren los tintes desvaídos y melancólicos, de la puesta de sol a la exaltación cenital del astro, e incluso a la lívida luz del orto, que es promesa de ardiente llamarada. Y exprimirán, con una morosidad casi patológica, el tema de la noche, ya porque se la puede pintar con negros y sombríos tonos, ya porque la tibia claridad de la luna rodea el paisaje de un halo poético y maravilloso57. Rousseau abrió el camino a los contempladores de la naturaleza. La hurañía enfermiza y roedora apartó al poeta de la vida de relación, y la soledad en que se encontraba, ya fuese convencional o verdadera le enfrentó con el paisaje. Vino a ser éste como una esponja gigante que absorbiera todas las actividades del espíritu. Las agrestes montañas, la línea sinuosa del horizonte sensible, los valles angostos y húmedos, la bizarría alpina con sus nieves perpetuas y sus ventisqueros y sus dulces cañadas, y sus bosques umbríos, despertó en estas almas enfermas de melancolía y de tedio, un hondo sentimiento panteísta58. Quizá lo más bello del Obermann sea el fervor casi religioso con que el protagonista se compenetra con el paisaje, sus descripciones de la naturaleza alpestre. Hay en estas páginas descriptivas una morosidad voluptuosa y entrañable, una como identificación ideal entre el contemplador y las cosas que le rodean. Se establece entre ambos factores la corriente recíproca que nace de una comunión perfecta, absoluta. No es el paisajismo palabrero y relumbrón de Chateaubriand en su Genio del Cristianismo -obra que, dicho sea de paso, se nos cae hoy de las manos- y en su Atala. En las descripciones de Senancour hay más sinceridad de sentimientos. La naturaleza está más llena de poesía y de misterio. Se oye mejor «el estremecimiento de los abedules» y el ruido suave, deleitoso, de «las hojas de los álamos» al caer al suelo, y «el acento solitario, único y repetido» del ruiseñor. Se suceden los lagos, y los torrentes, y las cimas nevadas o ceñidas de vagarosos cendales de niebla. Refléjase la luna sobre «el esquisto de las rocas», aparecen «prados cerrados por vallas, a lo largo de las cuales crecen altos cornejos y grandes perales silvestres»59. Desde Chateaubriand a Gautier el elemento descriptivo se dilata en una multitud de modalidades y matices. El naturalismo tuvo su antecedente más vigoroso en la literatura romántica. Aquí vinieron los grandes novelistas franceses de la segunda mitad del siglo XIX a nutrirse de elementos pictóricos. Hay en Los trabajadores del mar y en la poesía arqueológica de Nuestra Señora de París una riqueza de pormenores, una fuerza plástica, un poder de evocación que nadie superó después. Lamartine [Págs. 64-65] Lamartine aporta al paisajismo literario todo el contenido ideal de su espíritu. Había pasado una buena parte de su vida en el campo, en estrecha comunicación con la naturaleza. Conocía sus secretos más hondos, el murmullo de sus bosques, el agreste perfume de sus valles y riberos y la lujuriosa muchedumbre de sus colores y matices. No era un contemplador objetivo del paisaje, como tantos otros poetas que no compenetrados con la naturaleza sólo aciertan a ver sus formas, sin descubrir la íntima poesía que encierra. Lamartine era ante todo un poeta lírico y calaba en el alma recóndita de las cosas. Su paisajismo es la naturaleza vista a través de su alma. No se trata, pues, de un observador desinteresado y sereno, que va describiendo y enumerando todo cuanto le rodea, con sus caracteres y rasgos auténticos. Al autor de las Harmonías y de las Meditaciones no se le podía exigir tal impersonalidad, tal solución de continuidad entre la naturaleza y él. Sus descripciones están llenas de lirismo, porque entre el objeto y el sujeto existe una mutua y profunda correspondencia. «Hay sitios, climas, estaciones, horas, circunstancias exteriores, tan en armonía con ciertas impresiones del corazón, que la Naturaleza parece que forma parte del alma, y el alma de la Naturaleza...» 60. De aquí, precisamente, esa dulce vaguedad que toman los valles, y las cumbres, y los bosques de pinos, y los lagos, con sus cascadas ensordecedoras y espumantes, y la tonalidad del cielo en los crepúsculos. Aportó al paisaje la resonancia espiritual de las cosas, el efecto lírico, desmesurado, inabarcable, que, ya se las mire aisladamente o de conjunto, producen en nosotros cuando nuestra alma está bien dispuesta a recibirlos. Rafael, Graciela, Jocelyn61 ofrecen ricos testimonios de este sentimiento lírico de la naturaleza. Las cosas emergen como de un fondo crepuscular, y se van llenando de luz entre girones de bruma. Sus contornos se debilitan en una sucesión de formas imprecisas. Hay en todo esto como una estilización del paisaje, el cual adopta un tono de melancolía, de misterio, de vaguedad. Los elementos de la naturaleza se desvanecen o se agigantan, hieren con cierto vigor las cuerdas de nuestra sensibilidad o las pulsan con una dulzura infinita. Los tonos fuertemente luminosos, se tornan sombríos, sin matices intermedios que preparen el ánimo a recibirlos. Las aguas de un lago tienen en determinado sitio, «ese color bronceado, esa semejanza al metal fundido, esa pesada inmovilidad que les da siempre la sombra de las altas peñas tajadas»62. Las montañas de las costas de Nápoles, las aguas y el cielo parecían «nadar en un fluido más límpido y azul que durante los meses de los grandes calores, como si el mar, el firmamento y las montañas hubiesen sentido ya ese primer calofrío del invierno que cristaliza el aire y le hace brillar como la nieve de los ventisqueros»63. Los terrados cubiertos de higueras -higueras de anchas hojas doradas-, los altos bosques de encinas y de brezos, la estremecida superficie de los lagos y las polvaredas de nieve que el viento levanta en torbellinos, completarán este amplío y admirable cuadro de la naturaleza. Con Gautier, el paisaje recobra toda su objetividad. Desaparece el sentimiento lírico, en donde está encerrado lo más sutil y bello de nuestra emoción. Las cosas vuelven a ser como son ellas de por sí, sin la injerencia de nuestro idealismo. Lo incierto, lo vago, lo etéreo, que transforma en cierto modo a la naturaleza, que espiritualiza cuanto toca, infundiéndole un sentido extrarreal y maravilloso64 , se trueca ahora en una visión exacta del paisaje, con sus tonos verdaderos, y sus luces, proporciones, rasgos, modalidades, reproducidos con matemática puntualidad. La naturaleza se mira aquí como en un espejo. Parece algo así como si el artista literario hubiera ido midiendo los árboles, las peñas, la anchura de los ríos, la proceridad de las montañas, y calculando la densidad o transparencia del aire, la fuerza del viento y la vibración de los sonidos campesinos. Como si se hubiera detenido a comprobar los colores y matices de las flores silvestres, del crepúsculo, del mediodía, ya en la atmósfera que nos circunda, ya en el cielo o en el mar. ¿Qué era todo esto sino los primeros barruntos del naturalismo, un allegamiento al modus operandi que va, después, desde Balzac hasta Zola? Abundantes ejemplos de cuanto decimos encontrará el lector en Viaje por España, El capitán Fracasa y La novela de la momia, páginas minuciosas, y veraces, de un realismo que, aun siendo incipiente respecto de su posterior florecimiento, es en sí de una densidad considerable. Pasemos ahora de esta parte externa del romanticismo al estudio de sus elementos fundamentales. Capítulo III Elementos fundamentales. Goethe, Byron, Víctor Hugo, Leopardi, Musset y Heine. Meted en ideal alambique el escepticismo, la impiedad, la desesperación, el pesimismo, la ira, el sarcasmo, la blasfemia, el incesto, la preexistencia65, la mordacidad corrosiva, y cuanto constituye en lo psíquico el acervo común del romanticismo y esperad un instante su destilación. No será delicioso néctar lo que salga por la piquera, sino mortal veneno. Todo es como un avispero. ¿Como un avispero nada más? No, más aun, como un nuevo Cedrón rugiente y desatado, que arrastra cuanto halla a su paso, que lo salpica todo con su espuma, que inunda el aire de patética sonoridad. Si es el amor el asunto elegido por el poeta, no será el que inspiró Beatriz, Laura o la condesa de Gelves, sino una pasión blasfema, sacrílega, demoniaca como la del Don Félix, de Espronceda. Y no porque la mujer que provoca este amor sea por su enrevesada psicología la causa de tal desdicha, sino porque el poeta cambia toda pasión por pura e ideal que sea, en aborrecible y condenable furor de su alma. El romántico viene a ser a su modo, un nuevo Eautontimorumenos, un atormentador de sí mismo. Unas veces se creerá poseído del demonio, como Byron y tratará inútilmente de evitar su maligna influencia. Otras se considerará desahuciado de la vida e incompatible con ella, como Alfredo de Vigny, y se desterrará por propia decisión a la soledad y el regusto de su propio ser. Y sí no fueran éstas las causas de su desgracia, se creerá atacado de tuberculosis o de locura, cuando no esté realmente loco o tísico, como Gerardo de Nerval y Alfredo de Musset. El topo vive debajo de tierra y la lechuza en la oscuridad y el silencio de la noche. Los románticos detestaban también el sol bienhechor y fecundo y la paz de la conciencia, y el latir acompasado y firme del corazón. El equilibrio de la vida, la templanza de los afectos, la medida y contención de los deseos, les es insufrible. Prefieren el desorden anárquico de la vida interior, la umbría espiritual, donde todo lo que nos rodea adopta una lívida expresión precursora de la muerte. La oscuridad con sus sones miedosos, les incita en sus actividades creadoras. El dolor sin término, la desgracia sin remedio, les atrae de un modo irresistible. Fuera de este panorama moral, no existe nada. El mundo es un cementerio de cadáveres insepultos. Si el poeta es un creador de la belleza, un vates de verdad, y está imbuido por la filosofía y por el conocimiento científico de cuanto alienta en torno suyo, el romanticismo entonces tomará un tono trascendental y metafísico. ¿No hemos aludido a Goethe con estas palabras? Pero Goethe es un espíritu fuerte, lleno de ponderación y de mesura. Se ha forjado como un pequeño cíclope del saber en las Universidades de Leipzig y Strasburgo. Cultiva la amistad de Herder, y entrañablemente la de Schiller. Recibe los agasajos del duque Carlos Augusto, en Weimar. Visita a Italia con el fervor estético de un enamorado de la antigüedad clásica. Desempeña altos cargos de Estado. Vive con holgura, sin que la inquietud de un presente azaroso, ni el temor de un futuro adverso frustren en su alma todo anhelo de bienestar y de alegría. Explana su teoría de los colores y sus observaciones sobre la metamorfosis de las plantas. Es un genio admirado y querido. Carlota Buff, Cristiana Volpius, Federica Brión, le rinden su albedrío, y esta última, aun preterida y rehusada por el poeta, todavía tiene la grandeza de renunciar a la mano de Reinhold Lenz, porque la mujer que había sido amada por Goethe no podía ser ya de otro hombre66. ¡Ay, qué distante está todo esto de la vida desgarrada, impetuosa, incluso demoníaca de lord Byron! Aquí reina el orden más perfecto entre las facultades intelectivas y las afectivas. Ningún sitio se ha dejado en el alma al azar, a lo fortuito e inesperado. El conocimiento profundo de la naturaleza nos ha traído algo de su propia serenidad, de su cardinal armonía. ¿No se concitan todas las fuerzas de un hombre así para la realización de su glorioso y triunfal destino? En un poeta de esta contextura psicológica el romanticismo no puede tener formas vagas, ni elementos de fondo inconexos y contradictorios. Lo que en los demás románticos es un chisporroteo, un haz luminoso que se desparrama en multitud de irisaciones, en Goethe es la lumbre misma, la brasa eterna con su rojez deslumbradora, y su calor fusivo, y sus chispas detonantes. ¿Qué síntesis genial no saldrá de todo este andamiaje humano? Y por si fuera poco este cúmulo de posibilidades creadoras, esta preparación metódica y magistral, que permite ver las cosas con mirada vertical y profunda, y asomarse a los abismos sin fondo de la conciencia, y robarle el secreto a cuanto nos rodea, la obra surgirá de una elaboración lenta, rítmica e incluso premiosa. No se trata ahora del Werther, escrito en cuatro semanas, según declara en sus Memorias Goethe67. No. El empeño es más grande, más codicioso. Se intenta coordinar y dar forma tangible a una serie de interpretaciones, sobre todo lo que existe en torno nuestro. La Naturaleza en la agreste multitud de sus manifestaciones, la conciencia abismada en su propia contemplación, la hermosura física, el apetito de la verdad y del bien, como metas o ápices de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, el amor, y el dolor, y la riqueza, y la magia... ¿Pero cabe todo esto en molde humano? ¿Puede haber una vasija, y no de tosco y quebradizo barro, precisamente, sino de oro obrizo y enteriza, como labrada por desusado artífice, que contenga este trascendental conjunto de factores morales y físicos? Pues ahí está el Fausto en confirmación de cuanto decimos. Sus proporciones rebasan los límites presumibles a que puede llegar el verbo creador. No sabemos cómo ha podido ensamblarse tanta pieza diferente y sutilísima hasta alcanzar la armonía soñada. ¿Fue un milagro, un misterio? ¡Ay, toda alta, sublime manifestación de la mente tiene algo de milagrosa, tiene algo de enigmática! Por muy inteligente y plasmante que sea la fuerza genitiva de un poeta, hay siempre en ella no sé qué de intuitivo, de inconsciente, de semidivino. Pero esta olímpica superioridad del hombre sobre la vida misma ofrece el magno inconveniente de que las obras que salen de su pluma tienen más contenido ideal que humano. Se forjan más en la mente que en el corazón, y constituyen una especie de arquitectura moral, cuyos cimientos están más cerca de lo abstracto y sutil con que aparece la hermosa fábrica, que de la robusta materialidad que debe servir de base a toda concepción por magníficamente elevada que sea. Ya ha observado la crítica sabia que la humanización del Fausto, de Goethe, es menos consistente que la del Marlowe y que la del Manfredo, de Byron68. ¡Ah, pero es que Byron -hijo de Fausto y de Helena, según dijo Goethe- es la antítesis del poeta alemán! Recordemos sucintamente su vida, su carácter, su temperamento. Ya en la infancia muestra en germen o embrión lo que va a ser cuando el desarrollo de su naturaleza y de su conciencia hayan logrado la plenitud. Los ascendientes fisiológicos auguran una vida vigorosa y enfermiza al propio tiempo, un polémico modo de ser originador de todos los extravíos y aberraciones imaginables. Es orgulloso, indómito, avasallador. Junto a la rosa de los sentimientos nobles y generosos, crece la flor de loto de la impiedad, del sacrilegio, de todos los móviles impuros y aborrecibles. Aquel niño voluntarioso y tímido, capaz según su biógrafo Maurois69, de recibir la mitad de bastonazos destinados a un compañero suyo de colegio, con tal de librarlo, en parte, de tan duro castigo, saltará por encima de las leyes morales y amará a su hermana Augusta con amor de la carne. Su soberbia y su mordacidad multiplicarán el número de sus adversarios. De un atractivo irresistible entre las mujeres que admiran en él, por dosis más o menos iguales, al hombre y al poeta, sabrá de todas las emociones y de todos los placeres, esto es, desde la romántica Annabella a la liviana Segati. Para demostrar su amor a Teresa se desgarrará el pecho con la punta de un puñal. No es un hombre de ciencia sometido a las disciplinas del saber. Aunque su formación cultural sea muy sólida, grande la retentiva y ávido el pensamiento, es superior la sangre que riega su cerebro, y los nervios que reciben las impresiones de las cosas, y su propensión a lo arbitrario y descomunal. Es una conciencia sin gobierno, sin leyes coercitivas, sin imperativos categóricos. Más fácil y deliciosa para una psicología así, la rampa del pecado, que el camino áspero y prono de la virtud, se deslizará por la pendiente hasta hervir y despeñarse. Con él revivirán en Newstead las orgías paganas, y la visión etérea y ultrasutil que tiene de María Duff se irá esfumando, como un ensueño irrealizable, en medio de esta atmósfera turbia y pasional. Trasegará el vino, no en copa de cristal o de oro, si se quiere, sino en una calavera, para que las libaciones tengan un sabor macabro y blasfemo. Y esta vida ardiente, romancesca, será abatida por la muerte en Missolonghi -su última aventura en holocausto de la independencia griega- bajo un cielo tempestuoso. Tempestuoso como el alma del poeta. Goethe aparece en sus obras con la impersonalidad de un creador clásico. Su arquitectura estética tiene una débil resonancia humana. No es que sean sus personajes entelequias humanizadas, que no circule la sangre caliente por sus venas, que los músculos estén mal formados y que los huesos quebradizos apenas sostengan la ideal persona. No es eso. Mas a poco que nos paremos a contemplarlos advertiremos que, en su viviente dualidad, entra en superior medida lo abstracto, respecto de lo real y verdadero. Pudo más la cabeza que el corazón, a pesar del equilibrio de sus facultades morales. Hay una trasplantación de Goethe a sus obras de rango tan psicológico e ideal que no es posible concretar en ellas la humanidad del poeta. ¿Quién no adivina en Don Juan, y Sardanápalo, y Lara, y Childe-Harold a lord Byron? El héroe y el poeta vienen a ser lo mismo. La vida humana está aquí en una total eflorescencia de sí misma. Los personajes respiran y piensan. Andan, comen, beben, se agitan. Son fuertes y apasionados. Nos dan la impresión de que nos tocan al pasar. Oímos sus resuellos y sus quejidos. La voz tiene una recia sonoridad humana. Y a través de esta palpitación vital columbramos lo que pueda haber de simbólico en la obra. Carlota Buff podrá ser la heroína del Werther, y Goethe, Fausto en lo que tiene de reencarnación moral. Pero ¿quién duda hoy que Manfredo es el poeta inglés, y Astarté su hermana Augusta, y Mirra la condesa Guiccioli? ¡Qué abismos de concepción estética existen entre estos clásicos del romanticismo Goethe, Schiller, Heine, Byron, Hugo Fóscolo, Leopardi- y el autor de las Orientales y de El noventa y tres! El equilibrio, la mesura, el orden, la medida exacta de todas las cosas, el sentido humano de la vida e incluso el simbolismo trascendental y metafísico han desaparecido casi por completo. Pero si tuviéramos que elegir entre los poetas románticos a uno que representase honda y típicamente los rasgos más genuinos de la nueva escuela, no titubearíamos en poner por tal a Víctor Hugo. Sus exorbitancias y desmesuras, la elevación y caídas de su pensamiento, el empuje soberano de su inspiración, su versatilidad política, furibundo partidario de la monarquía primero y acérrimo demagogo después, su estrepitosa ignorancia, tan profusa en anécdotas y sucedidos por demás chistosos, como el que refiere Turgueneff sobre la paternidad del Wallestein70 y sus extravagancias, traídas tan juiciosamente a la picota del ridículo por Valera71, hacen de Víctor Hugo el poeta romántico más castizo y representativo. Tan grande es cuando se encarama al pináculo de lo sublime, a impulso de una fantasía ardiente y destrabada de todo atadero racional, como cuando se sumerge en el mar de lugares comunes que le circunda. Las situaciones difíciles, varias en absoluto de sentido real, las salva a fuerza de talento o al socaire de su estilo vigoroso y brillante. Como carece de profunda formación cultural y la imaginativa es en él más fuerte que el discurso, sus obras, así en verso como en prosa, están llenas de excentricidades que acabarán por crispar los nervios del lector más ecuánime, Sus reacciones morales frente a las cosas que le rodean no pasaron por el estrecho tamiz de la razón y se traducen en verdaderos estallidos. Los personajes parecen forjados en el yunque de los cíclopes. Son duros como el granito, pero no muestran siempre la misma fortaleza a lo largo de la narración. Ya se elevan sobre el nivel corriente humano, ya caen en vertical descenso para tornar a alzarse y tocar con la cabeza casi, en la bóveda azul donde esplenden los astros. La temperatura de su espíritu creador es intermitente, y tanto los poemas como las novelas -que en su mayor parte son poemas también- denotan en su estructura el temple de los héroes, la quemazón febril de una conciencia en plena actividad, y lo enclenque y quebradizo de las formas irreales o falsas. ¡Cuánta elevación y reciura en La leyenda de los siglos, con sus imágenes deslumbradoras e hirientes, con el maravilloso abultamiento de las cosas, que de tan empinadas sobre la verdad parece que forman parte de una verdad ininteligible y escurridiza, como esos fantasmas que, aun teniendo traza humana, están hechos de materia tan sutil que se hacen impalpables! Pero como reverso de tal sublimidad, qué cúmulo de extravagancias y desatinos. Por eso los héroes de Víctor Hugo -Juan Valjean, Cuasimodo, Fantina, Esmeralda, Cimurdain- no digamos los elementos de la naturaleza no pensantes, como los astros, el tiempo, el espacio, la eternidad, los abismos, el mar, los animales, la luz, las tinieblas, personificados tumultuosamente en sus poemas, son bellos y deformes, suben y bajan en la escala de los valores estéticos, tienen la fuerza persuasiva del bien o se deshumanizan de contrahechos y mendaces, atraen con el poder irresistible de la hermosura moral o repugnan como todas las cosas feas cuando no llevan dentro de sí la luz radiante de lo bueno, ni de lo verdadero. Víctor Hugo es como un titán que con un cincel y un martillo diera forma original a una naturaleza en bruto. Sólo el rayo hendirá la piedra con más fuerza que él. Pero no se inspirará en la estatuaria griega, que es decir elegancia y primor de líneas y contornos, al batir el martillo sobre la roca ingente, sino en las deformidades y abultamientos de las esculturas primitivas. ¡Qué delirio, qué borrachera, qué caos de lo humano y de lo divino en sus poemas! Allí conviven en violenta y forzada unión los dioses, los titanes, los reyes, los monstruos, los filósofos, los cerdos, las flores, los demonios, los santos, los tiranos, y el reino animal y la naturaleza inorgánica... ¡y hasta Fernando VII y Riego! ¡Oh, portentosa mano capaz de juntar elementos tan dispares entre sí! ¡Qué revoltijo o batahola de imágenes, de comparaciones, de apóstrofes, de prosopopeyas, de metáforas! Víctor Hugo es la retórica en marcha. Aquella mente desordenada, rebelde a los principios inflexibles del bien razonar, autónoma y arbitraria respecto de cualquier código literario por excelente que sea, tiene módulos propios para medir las cosas, y original noción de cuanto existe en torno, y una comezón o prurito incoercible de cambiar el semblante de la vida, iluminándolo unas veces con luz maravillosa y cegadora o entenebreciéndolo otras a fuerza de chafarrinones y tizonadas. ¿Qué poeta antes ni después de él se ha permitido tanta audacia y exabruptos? El relámpago es una «mueca rápida», «el espacio llora como niño recién nacido», «el granito es la tosca deformidad de la noche», las esferas celestes «imitando a los transeúntes desconocidos» pasan y se van, Juan Jacobo «es un tizón», el cielo estrellado «un esputo de Dios», los príncipes «augustos pillos, ¡miserables traficantes del honor!», Carlos V «fue el buitre» y Felipe II «el búho», «el beso robado es el otoño de las bocas», y la nodriza «el lugarteniente del pezón materno». Byron [Págs. 72-73] No, ningún poeta, ni Licofrón en la antigüedad, ni Góngora en la edad moderna, y hasta me atrevería a decir que ni los archimodernistas de hoy, con sus inversiones de las cosas, y sus desahogos líricos, y su exaltación imaginativa, han llegado a estas sublimes extravagancias72. Pero bien tenemos donde cobrarnos de estos dislates, rarezas y desvaríos. ¿Quién como el autor de Hojas de Otoño, Rayos y sombras, las Baladas y los Burgraves ha aportado al acervo común del arte tal riqueza de colores, tanta fuerza de evocación, tal brillantez de imágenes y comparaciones, tan copiosa y varia producción, que abarca la poesía con sus diversos géneros, la novela y el teatro, aunque no fuera este último ejemplo de su fecundidad el de más subidos quilates? Él removió con la palanca poderosa de su genio creador cuanto existía en el mundo real y en el más anchuroso y profundo de la fantasía y de la metafísica, si bien en este punto quedó muy por bajo del simbolismo goethiano. Enriqueció el lenguaje poético con el vocabulario de más gloriosa estirpe literaria en Francia, dilató y contrajo el ritmo, ensanchó los dominios de lo bello y de lo feo, cuyo consorcio era una de las conquistas de la escuela romántica e imprimió a sus personajes cierto sentido apostólico y reformador, torpemente ensayado por Sué, Jorge Sand y Soulié, y que casi coetáneamente y con más limpia y honda grandeza moral habrá de traer también a la esfera del arte el autor de Resurrección y Ana Karenine. Leopardi fue la antítesis de Víctor Hugo, así en sus obras como en su vida. Con esto queda dicho que sus aportaciones a la escuela romántica, dentro del cuadro general de sus modalidades estéticas, fueron ínfimas si no nulas del todo. El autor de Los Miserables sobrepasó los ochenta años de edad, intervino activamente en los acontecimientos políticos de su tiempo, ya como orleanista, ya como republicano moderado, ya como revolucionario empedernido, y su salud envidiable le permitió emplearse sin tregua ni descanso, en el cultivo amoroso de las letras. Leopardi, enfermo de la médula y de la sangre, tuvo una vida breve y dolorosa, como Novalis, que murió a los 29 años. Desdeñó las actividades del Estado si bien no podía serle indiferente el movimiento nacionalista de Italia, paralelo al romanticismo y de grande influjo en él por cuanto los poetas italianos anhelaban la libertad política y la unificación nacional. ¿Contribuyeron los duros padecimientos y privaciones de Leopardi a su amargura y desesperación? No falta algún crítico que niegue, dejándose llevar demasiado de su natural optimismo, tal influencia. Pero más nos inclinamos nosotros a creer lo contrario. No nos podemos imaginar a Job escribiendo, en medio de sus terribles males, un libro lleno de buen humor, de serenidad y de alegría. Job era creyente y volvía sus ojos a Dios para ofrecerle el tributo de sus desdichas. El poeta de Rocanati era descreído hasta el ateísmo y se revolvía contra todo en cantos amargos y desesperados. Nadie como él arrancó a la lira del dolor tan profundos y patéticos sones. Su filosofía, precursora del pesimismo de Schopenhauer y Hartmann, le lleva a negar toda posibilidad de ser feliz en este mundo, y huyendo de las cosas que le rodean busca, sin embargo, a través de ellas en cuanto son caminos abiertos hacia el infinito o promovedoras de tal sentimiento poderoso, el dulce y hondo aquietamiento de su alma. Y como éste no llegue nunca a alcanzarse por entero, el desaliento y el dolor se trenzan en sus poesías, que tienen la transparencia cristalina y aérea de todos los deseos auténticos de nuestro ser moral, y la penumbra vaga, crepuscular, indefinida que la imposibilidad de lograrlos pone en el fondo íntimo de las cosas. Si el autor de los Paralipómenos de la Batracomiomaquia, de los Pensamientos, de los Diálogos, del Epistolario en vez de ser un místico de la incredulidad hubiera encontrado a Dios en el serio abismal de la conciencia o a través de la armonía universal, como su centro o su mente ordenadora, creemos firmemente que nadie o muy pocos le habrían superado al cantarlo. Tal albura y majestad hay en sus conceptos y sentimientos, juntamente con esa forma escultórica, impecable, de sus versos, forjados como en el yunque de una geometría del estilo. No en vano, como aquellos grandes poetas del Renacimiento, uno de los cuales -Petrarca- ejerció sobre él cierta ingrávida influencia, educó su espíritu en las letras griegas y latinas73. ¿Qué rastro podía dejar un poeta de estas condiciones en nuestros románticos? Mucho y ninguno. Mucho, porque el pesimismo de Leopardi, los gritos desgarradores de aquella alma suya en perennes tinieblas respecto de su ulterior destino, el terrible desencanto que sufría al contemplarse a sí mismo o derramar su ávida atención en torno, habla de influir por fuerza en espíritus como los de nuestros románticos, tan dados, ficticia o verdaderamente, al escepticismo, al hastío e incluso a la desesperación. Ninguno, porque nuestros poetas de 1830 eran desaliñados e incorrectos, de pésimo gusto y de instrucción tan escasa que se podría de seguro encerrar todo su saber en un librillo de papel de fumar, y sobrarían muchas hojas. ¿Qué aprecio había de hacerse en tales circunstancias de aquella cincelada forma leopardiana, en que palabra, imagen, ritmo, acento y metro eran piezas sutilísimas del más pulcro, terso y mágico estilo que cabe imaginar? En nuestros románticos la espontaneidad, la improvisación, la fantasía, el demasiado desorden lírico, ocupaban más terreno en sus poesías que la claridad y exactitud del concepto, y su rango magistral y filosófico, y el orden y temple de los afectos dirigidos a un mismo fin. Cualidades son estas que no pueden provenir tan sólo del talento natural, ni de la imaginación febril, ni del sentimiento herido por el aguijón de las cosas que hay en derredor, sino que será necesario que una esmerada educación sentimental e intelectiva ponga a nuestra capacidad creadora en condiciones de realizar la belleza: supremo y único objeto del arte. Alfredo de Musset, por ser coetáneo de nuestros románticos y haber logrado fama universal después de muerto, como casi todos los grandes artistas, mal o medianamente comprendidos por sus contemporáneos, poco pudo influir en nuestro movimiento literario del año 30. Y sin embargo, debido a esa coincidencia de afinidades, tan corriente entre los representantes de una misma escuela, no sería difícil establecer cierta identidad de afectos y de ideas entre el autor de Las Noches y Espronceda, Santos Álvarez y Pastor Díaz. No hablamos ya de la semejanza en el modo de vivir de los dos primeros, porque el llamado mal del siglo, el tedio misantrópico y enfermizo, la honda decepción que de verdad o convencionalmente les producía la humana existencia, agrupaba a unos y otros en similitud de sentimientos, de aficiones y de deseos. Difícil será encontrar a lo largo de toda la literatura, desde sus balbuceos hasta su madurez, una continuidad tan absoluta entre la vida y la obra de los poetas. Túvose por modelo a lord Byron, estrepitosamente famoso más allá de sus propias fronteras y es lógico que al coincidir en él todos los que cultivaban la poesía en su tiempo o inmediatamente después, convinieran entre sí respecto de los rasgos más característicos. No tenía Musset esa exterioridad brillante y cegadora de Víctor Hugo, ni la calidad aristocrática de Alfredo de Vigny o de Chateaubriand, ni esa segunda faz política de Lamartine, circunstancias que aunque ningún mérito acerven para la valoración literaria de un escritor, contribuyen mucho, sin duda alguna, a la resonancia humana, social, de las personas. De aquí que en su tiempo el autor de Andrea del Sarto y Souvenir fuera menos célebre que después de muerto, en que la perspectiva o lejanía va dando a los valores estéticos las proporciones que en realidad les corresponden, y el juicio de la crítica, desconectado de las pasiones o mezquindades que circundan, ya para exaltar demasiado o empequeñecer con exceso las obras en sus días, atribuye a éstas su verdadero alcance. Pocos poetas como Musset sintieron la vida tan hondamente y comunicaron este sentimiento con ardiente y apasionado estilo a sus poesías. Pocos como él desnudaron su alma ante los demás, con aquel impudor suyo mezclado de malicia, de ingenuidad y de insolencia. Bebía en su copa, en su propia copa, pequeña pero suya, como él decía, dando a entender con esto cuán grande era la sinceridad de sus afectos y la originalidad de su arte, que a nadie recordaba fuera de algunas reminiscencias byronianas, de las cuales no salía menoscabada su integridad literaria. Poeta del corazón, vigoroso y sutil, deshilachaba sus sentimientos en una multitud de matices que constituía como un tornasol del espíritu. La vida desgarrada y estrepitosa que hizo, ya por imperativo de su natural erótico y bohemio, ya por inclinación del siglo a los frutos ácidos y revenidos, le brindó variedad de temas pasionales que él vistió con la pulpa lírica de sus versos, desaliñados a ratos si se quiere, pero fuertes, profundos, emotivos, con ese claroscuro con que se asoman al arte la impudicia y el candor de las almas envenenadas. Almas que aun perseverando en sus caídas y claudicaciones, llevan allá, en sus entresijos, la luz leve y temblorosa del bien. No fue menos sincero, espontáneo y brillante en la expresión de sus afectos bajo la forma rítmica, Enrique Heine, sin ser tan apasionado como Musset, a quien se ha comparado con un caballo de raza en impetuosa carrera a través del campo74, tuvo en cambio mayor sutileza espiritual, salpimentada de ironía; estilo más correcto y puro, como Leopardi y Byron, y sobre todo esa vaguedad ensoñadora, idealista, inaprehensible, de los poetas nórdicos, que como un tul finísimo se ciñe a las cosas, espiritualizando sus contornos y llenando de misterio cuanto se vislumbra en el seno inefable de los sentimientos y de las ideas. Sus breves poemas, que han imitado Bécquer y Florentino Sanz entre otros, inconscientemente quizá el primero75 y deliberadamente el segundo, son como leves visos áticos que contuvieran un elixir fuerte y mareante, bajo cuya influencia estimuladora nos lanzáramos a poetizar por nuestra cuenta. Hay en estas composiciones diminutas, verdaderos comprimidos líricos, un fondo sentimental e intelectivo que no sólo nos seduce por cuanto significa, sino por cuanto nos deja adivinar o presentir. La poesía que va más allá de su apariencia, que no tiene límites determinables porque se enseñorea del espacio y del tiempo, yendo en todas direcciones y escapándose de la tupida red de lo temporal y finito, está tejida de verdades y de ensueños, es luz de lo conocido y aprehensible, y crepúsculo o penumbra de lo ignoto y suprarreal. Quien se columpie, por decirlo así, en medio de estos dos polos del espíritu: la verdad y lo que está más allá de nuestra verdad, como región sólo franqueable a las almas superiores, afanosas de infinito, es un grande poeta, y tantas veces hiera con su plectro las cuerdas de la lira, inundará nuestra alma de inquietud, de hondo y grave desasosiego. Byron, Musset, Espronceda, llenaron la copa de sus versos a fuerza de estrujarse el corazón sobre los bordes de ella, hasta que se colmó y desbordó. Rico y substancioso mosto hecho con la vid de todas las emociones y afanes de nuestra vida. El autor del Intermezzo, de El mar del Norte, del Regreso, de la Alemania, idealizó estos duros aletazos de la realidad circundante y de nuestra propia entraña, como esa luz un poco incierta, del crepúsculo, que en vez de destacar las formas de la naturaleza las desvanece y estiliza, proporcionando a nuestra imaginación lírica la voluptuosidad de descubrirlas. Estas son en cifra o compendio, pues no cabe dilatarse más dados los límites en que hemos de desenvolvernos, las principales características del romanticismo, estudiadas a través de sus figuras representativas y contradictorias o desemejantes, al menos. Insistir en este examen de rasgos y caracteres románticos con la traída a colación de otros autores -Schiller, Manzoni, Vigny, Coleridge, Wordsworth, Ruckert, Shelley, Meriméesería analizar los mismos fenómenos literarios con relación a otros escritores, o todo lo más aportar alguna variante, matiz y pormenor que en nada o en poco afectaría al cuadro general que del romanticismo forastero acabamos de trazar en las precedentes páginas. No será ocioso sin embargo tornar al Fausto, como verdadero monolito de la escuela romántica. Capítulo IV Fausto De igual modo que en el arte clásico predomina la forma sobre la idea, en el romanticismo el pensamiento adquiere sobrenatural realce. Esta propensión a lo interno y psicológico encontró en el retorno a la Edad Media, tan dada a la teología, a la metafísica y a la magia, un clima favorable para su próspero desenvolvimiento. El doctor Fausto es exhumado de entre los escombros del Renacimiento. Su origen es mucho más remoto. Trátase de un legendario personaje medieval cuya afinidad con San Cipriano, mártir, con el monje Teófilo, del poeta Berceo y la monja Roswitha, de Gandershein, y con fray Gil de Santarem, de fray Luis de Sousa, sería fácil probar. Fausto es un mago, brujo o alquimista. Hoy en que la ciencia se ha dignificado tanto, sería un sabio. Pero su sabiduría no es infusa y providencial. La ha logrado después de muchas horas de estudio, de reflexión sobre las cosas. Su vida ha sido un calvario. Siempre entre libros y mamotretos descoloridos y polvorientos; entre fórmulas, drogas, retortas y matraces. Sin embargo, de la piquera de sus alambiques no ha salido la substancia maravillosa que pueda rejuvenecernos, como la fuente de Juvencio al que bebía de sus cristalinas aguas. Todos los estudios y experiencias de Fausto se han estrellado contra la escollera inconmovible de este enigma. De no terciar en la disputa el mismísimo Mefistófeles, el legendario doctor no habría conseguido remozarse y embellecerse. Porque este viejo de luenga barba y encrespados cabellos, que muestra en sus ojos cierta fatiga y desaliento, a cambio de la perdición de su alma torna a ser joven, apuesto y hermoso, y con estas armas terribles se lanza a la conquista y posesión de Margarita, tras de herirla de incurable amor. Pero Fausto no es el mismo siempre. El Fausto del Renacimiento no ofrece la misma faz, el mismo contenido psicológico que el del siglo XIX. El Fausto de Marlowe no es una entelequia, mejor o peor humanada, sino un brujo de carne y hueso, egoísta y sensual, ahíto de pasiones inconfesables, que entre la piedra filosofal y una mujer cualquiera, optaría por la mujer. Cada época imprime su peculiar carácter a sus concepciones artísticas. El Renacimiento es más sensualista que filosófico. Imitar la naturaleza es la forma primordial del arte clásico. Idealizar la vida hasta el punto de hacer de ella una abstracción, un símbolo inaprehensible, es la teoría estética del romanticismo. Los grandes movimientos literarios producen, por lo general, un héroe de proporciones descomunales, ya en lo que respecta a su exterioridad, ya si se le mira por dentro. Toda la savia espiritual de un pueblo discurre a torrentes por él. Don Juan nos mostrará el genio indómito y tornadizo de nuestra raza. Su inquietud andariega, su fanfarronería, la voluptuosidad de poseer, sin detenerse más que lo necesario a gustar el sabor íntimo de las cosas, son cualidades eminentemente españolas. Las creaciones artísticas más notables, tienen en su fisonomía los rasgos típicos, profundos, invariables que se dan por separado en los demás. El mérito transcendental de Don Quijote consiste en haber resumido en si las condiciones y modalidades preferentes de nuestro pueblo. De aquí lo desmesurado del personaje, las enseñanzas que se obtienen de sus actos famosos, y la porfía de los críticos que descubren en él, cada día, un aspecto, un matiz absolutamente inédito o contradictorio con relación a otras singularidades ya advertidas. La misma complejidad moral del héroe literario motiva esta interesante colisión de apreciaciones y atisbos. Al lado de estos héroes de significación transcendental o simbólica, hay otros no de menos valor y cuyo destino es tan sólo estético, bien sean debidos a la inspiración colectiva y anónima de un pueblo, como el Cid, ya provengan de la imitación clásica, como la Celestina. Con trascendencia filosófica o sin ella, representan en su robusta individualidad literaria el ápice del genio artístico de cada nación. El Renacimiento español, embebido en las maneras humanísticas, nos presenta a la Celestina. Los clásicos franceses del XVI a Gargantúa. De igual modo, el romanticismo alemán nos dió a Fausto. No siempre es posible conocer el origen de estos personajes grandiosos y localizarlos en el arte. Por lo general, las figuras inmortales de la literatura tienen un valor universal que traspasa los linderos fatales del espacio y del tiempo. ¿Quién podría decirnos cuándo aparece el mito de Don Juan? Habrá quien se remonte a la edad heroica en que dioses y mortales están unidos en sus empresas y aventuras, y señale en Zeus el germen del conquistador. Es decir, que el ser inconcreto y difuso de un gran personaje literario, se encuentra en cualquier sitio y época, si bien su precisión y madurez corresponden a un lugar y un momento determinados. Cuando nace el genio capaz de darle forma, el presunto héroe abandona su expresión vaga e indistinta y adopta una fisonomía perdurable. Goethe Contribuye a esta lenta elaboración del héroe el proceso ascensional de las características de la raza. Cada pueblo tiene su psicología propia y cuando sus rasgos más salientes coinciden con las condiciones morales del personaje, toma éste su forma definitiva. Así ocurre con Don Juan, que aparece realzado y sublimado por Tirso en el momento en que está tan visible el instinto hazañoso y galante de nuestros soldados, y en que la vida desgarrada y heroica de nuestro pueblo excita los apetitos eróticos. Los grandes tipos literarios responden, pues, a la virtud plasmante de la raza, cuyo ejecutor es el genio individual. Esta es también la génesis de Fausto. Las mismas dificultades surgirán al paso si pretendemos localizar al legendario doctor en el espacio y el tiempo. Aparece indistintamente en pueblos diversos; emigra de una literatura a otra, revistiéndose de las formas propias de cada país y adoptando sus particularidades psicológicas más notables, pero alcanza su expresión definitiva cuando el ser moral del héroe encuentra, de una parte, clima más favorable, y de otra, la mano maestra que le perpetúe en bronce literario. El Fausto, de Marlowe es el que corresponde al Renacimiento, como el de Berceo y Alfonso, el Sabio, rudimentario y tosco, a nuestras primeras tentativas poéticas. El de Marlowe es un hombre de verdad, influido por las pasiones y los vicios, y en cuya concepción artística tiene gran predicamento la vida tormentosa y sacrílega del autor. La trascendencia filosófica, el simbolismo sutil y quintaesenciado viene después. No es aquélla su hora. El arte se había humanizado en tales términos, que sólo procuraba impresionarnos con hechos reales, vigorosos y tajantes. La naturaleza en su forma más ruda y primitiva, sin alambicadas complicaciones, discurriendo por sus cauces normales, despeñándose como un torrente o remansada y tranquila. Goethe aparece en una época absorbida por la especulación filosófica. Los grandes pensadores intentan coordinar las ciencias en un sistema adecuado, y explicarnos de este modo el sentido y alcance del universo. Todo tiende a ordenarse, a buscar el principio vital de las cosas. Abandonamos la realidad en que aparecen sumidas de ordinario las actividades subalternas del espíritu, porque nos apasiona el mundo ideal, lleno de bellos y tentadores problemas. El arte se espiritualiza, se empina, por decirlo así, sobre la naturaleza para abarcarla más fácilmente en una visión panorámica y penetrar, si es posible, sus arcanos. Goethe no es sólo un gran poeta, sino un hombre de ciencia, que comparte el tiempo entre experiencias y ensayos y gloriosas tentativas de un arte magistral y trascendente. Un hombre así no puede ver las cosas por su lado vulgar, ni ha de limitarse a embellecerlas. Buscará su porqué, las idealizará hasta hacer de ellas algo etéreo y extrahumano. Los abismos sin fondo del pensamiento metafísico le atraerán de modo irresistible. Es el poeta y el sabio en una misma pieza, que primero descubre al hombre como es en realidad y después lo deshumaniza hasta convertirlo en un símbolo o alegoría inaprehensible. Este Fausto mortal y eterno, de proporciones grandiosas y que, en virtud del poder teúrgico de que está investido, penetra en los senos de la naturaleza, ansioso de robarle sus secretos, y baja al infierno, como Orfeo, si bien con mejor suerte, o sube al Cielo con Margarita, su intercesora cerca de la Virgen María, es la creación más hermosa del romanticismo, y su ascendencia sobre otros poetas coetáneos de Goethe o posteriores a él, es por demás notoria. ¿Cómo no había de ejercer esta tiranía literaria personaje tan inmenso y vario? Fausto, además, corresponde a un romanticismo irreprochable por su técnica y concepción filosófica de la beldad. Romanticismo clásico, nacido de la unión de la fantasía y del entendimiento, inflamado por el verbo creador, pero sujeto a las leyes severas de la lógica. El arte que se apoya tan sólo en la imaginación, constituirá una manera del espíritu, pero no una plenitud. Goethe entendía que para realizar la belleza, único fin del arte, había que partir de la imitación como base, y de la fantasía como impulso y adorno. Del equilibrio y correspondencia de estos elementos, nacerá la belleza, que deja de ser o mejor dicho, no llega a ser, cuando nos servimos únicamente de la imitación o de la fantasía. Lo primero nos retrotrae al clasicismo, mas en seguida se ve lo que hay en él de servil y prosaico. Por ejemplo, nuestro siglo XVIII. Desemboca lo segundo en el caos; porque la imaginativa es una fuerza ciega, inconsciente, que proporciona al artista los materiales para edificar y requiere el auxilio precioso de la mente, la cual criba, recorta y ordena las cosas hasta hacer con ellas un todo perfecto. Goethe es como un nuevo Atlante que sostuviera con sus hombros el mundo clásico y el romántico. Tan sólo en los artistas soberanos pueden abrazarse estas dos concepciones antitéticas de la belleza. Parecen caminos distintos que van a desembocar en lugares también diferentes. Sin embargo, a poco que nos detengamos a contemplar esas primeras figuras del arte literario, que se nos muestran en toda su agreste pujanza creadora -Shakespeare, Cervantes, Lope, Calderón- veremos que lo clásico y lo romántico andan en ellos tan fina y sutilmente ensamblados que sería difícil abstraer lo uno de lo otro hasta formar dos mundos aparte. El mar es el mismo cuando ruge embravecido, con sus tempestuosas montañas de agua y su espuma hirviente, y cuando se dilata hasta el horizonte sensible, como una lisa superficie apenas turbada en su mortal sosiego. Tan sólo varia la manera de presentarse a nuestros ojos. La beldad en el arte es también la misma, ya se llegue a su realización por un camino u otro. Si en la contemplación de una obra artística se produce la emoción estética, que va apoderándose de nosotros hasta ganarnos por entero al éxtasis o rapto del espíritu, ¿quién se detiene a deslindar los campos de lo clásico y de lo romántico, para una vez apreciado el valor intrínseco de estos dos elementos atribuir a uno de ellos nada más la realización de lo bello? ¿No será mejor pensar que de la íntima, soterrada unión de ambos factores ha surgida la obra de arte? ¡Admirable superioridad del alma creadora, en la que pueden mezclarse lo apolíneo y lo dionisiaco, no como el mar cuando se deshace en bravatas de espuma o se muestra sosegado y quieto, mediante una sucesión de estados, sino con expresiva simultaneidad, hasta ser imposible determinar cuándo empieza y acaba cada uno de estos dos elementos estéticos: lo clásico y lo romántico! En el fondo todo es lo mismo. ¿Hasta qué punto si no nos estaría permitido establecer una diferencia exacta, entre lo uno y lo otro? El arte es la manifestación sensible de las cosas, pero es necesario que bajo el revestimiento formal de cada una aliente una idea con vigoroso impulso. Goethe ante el problema insoluble que representa para el espíritu la diferenciación de ambas modalidades estéticas, afirma tan sólo que lo clásico es lo sano, y lo romántico lo enfermo76. Es decir, la madurez y plenitud de la forma y de su contenido fundamental, el equilibrio y ponderación de los elementos psicológicos y externos, y su buena disposición y orden para lograr el fin artístico, es lo clásico, en cambio, lo romántico será la desproporción de las partes, el impulso irreflexivo y potente de nuestro genio creador, desentendido, como consecuencia de su propia impetuosidad, de las normas inmutables del arte. El romanticismo consistirá, pues, en la fuerza ciega, destrabada de la fuerza inflexible, que adopta la expresión que le acomoda, sin que en la elaboración de la obra de arte tengan que pasar todos sus componentes por el tamiz de la conciencia estética. Visto así el romanticismo, desde el ápice de lo trascendental y filósofico, es como una explosión súbita de la mente, y allí donde las leyes discursivas sean más liberales, se mostrarán más visibles las deformidades y los extravíos. Hay sin embargo un punto en que lo clásico y lo romántico se absorben mutuamente, con la atracción irresistible de las afinidades químicas o de los cuerpos celestes con relación a su centro. Este fenómeno tiene universal resonancia -Fausto, el Quijote, Hamlet, la Celestina- porque su realización material es la obra eterna, inconmovible, sobrenadando triunfalmente en el océano de los siglos. Al auge de la crítica literaria obedece la porfía de estos dos conceptos. El mismo Goethe se sorprende en sus conversaciones con Eckermann de la trascendencia estrepitosa que lo clásico y lo romántico ha tenido en todas partes. Nietzsche para distinguirlos se valió de dos términos profundamente significativos. Lo clásico era lo apolíneo, y lo romántico lo dionisíaco77. La claridad de las formas, la armonía y sencillez de las ideas universales, el sentido jocundo y optimista de la naturaleza, era lo apolíneo. La sombría concepción de las cosas, el sentimiento melancólico y enfermizo de la vida, y sobre todo la penumbra vaga y temerosa en que se desenvuelven las actividades del espíritu cuando sufre de hurañía y aislamiento, era lo romántico. Frente a este fastuoso panorama ideal cada país reaccionó de distinto modo78. Capítulo V La técnica literaria No hay movimiento espiritual, de alguna importancia, que no plantee el problema de la técnica literaria. El Renacimiento trajo detrás una pléyade de brillantes retóricos que interpretaban los preceptos clásicos sin el servilismo, dicho sea de paso, ni la rigidez hierática que han supuesto ciertos críticos. Pinciano, a juicio del señor Menéndez y Pelayo, ha sido el mejor comentarista que ha tenido entre nosotros la Poética de Aristóteles. Las reglas tienen su razón de ser, pese a la animosidad que muestran contra ellas los escritores de hoy. Se podrá discutir la procedencia o improcedencia de determinados preceptos, que inspiró la moda o la caprichosa subjetividad de un crítico, como el Neve minor, neu sit quinto productior aciu Fabula, quae posci vult, et spectata reponi. de Horacio. Pero hay reglas consustanciales a la misma obra de arte y sin cuya fiel observancia no es posible realizar lo bello. ¿Quién puede repugnar la unidad de acción, por ejemplo? El romanticismo se disparó como formidable ariete contra la inflexibilidad retórica de los pseudoclásicos franceses, pero no había de ir contra su propia existencia, conculcando principios impuestos por la misma naturaleza del arte. Así lo entendieron los románticos alemanes, con Goethe y Schiller a la cabeza, y de aquí proviene, sin duda, el éxito rotundo de sus obras. Nada de improvisar. El arte, por ser cosa compleja y difícil, requiere estudio y cálculo. A la inspiración hay que domeñarla con la lógica. De aquí que la imaginativa tenga al lado a la razón, para no hacer mangas y capirotes. La fantasía en su raíz y fundamento es un impulso ciego y arrebatado, que exige el correctivo de la mente ordenadora, pues de lo contrario incurriremos en mil sandeces o desatinos. Si los románticos ingleses y alemanes han merecido el dictado de clásicos, no se atribuya el hecho sino a la ponderación y equilibrio de sus facultades intelectivas, al estudio profundo y ordenado y al buen gusto, que si tiene mucho de nativo, es innegable que se depura y quintaesencia con la lectura de los buenos modelos. Goethe se hizo clásico después de contemplar en su viaje a Italia las bellezas artísticas de este país. El romanticismo español, sin embargo, fue irreflexivo, desordenado, impetuoso como una tromba. La fantasía de sus poetas no admitía la menor cortapisa. Se procuraba exacerbar el sentimiento enfermizo de la vida, como si nos estuviera consentido cambiar a nuestro gusto el semblante de las cosas. Un negro escepticismo y una lúgubre interpretación del universo entenebrecía el arte sin que la luz radiante de ese cósmico optimismo que respira la naturaleza, se descubriese por ningún lado. El espíritu colectivo de la sociedad era una charca cuyo cieno subía a la superficie con sólo remover el agua. Contribuyó quizá a esta agria concepción de la vida, no sólo la moda literaria que venía de fuera, sino el cuadro triste y desolado de nuestro país, nuestra resistencia natural respecto de una situación que pugnaba abiertamente con nuestro rango histórico, la perspectiva de un destino hostil, mal avenido con nuestro espíritu inmortal. Hay una estrecha relación entre la literatura y el ser político y social de un pueblo. El florecimiento literario coincide siempre con la abundancia y el buen gobierno. Allí donde el espíritu muestra su inquieta actividad, es indicio seguro de que el bienestar material está muy próximo o ha llegado ya. Procede este fenómeno de que las fuerzas ocultas de la conciencia, cualquiera que sea el destino y ejercicio que se las dé, procuran por igual la rehabilitación a que aspiran los pueblos cuando se ven caídos en la abyección política y en la decadencia literaria. La prueba de esta verdad innegable la tenemos en la coincidente restauración del ideal político y del arte en la época de Augusto o de León X, por ejemplo. La técnica literaria de nuestros románticos consistía en no tenerla, o poco menos. El excesivo desenfado de los poetas de 1830 perjudicó considerablemente al arte. El corcel de la fantasía no sintió la mano dura e inexorable de la razón, como Bucéfalo la de Alejandro, y la poesía se llenó de sandeces y extravagancias. Nunca se habrá disparatado tanto como entonces. Se idealizó el crimen, porque en fin de cuentas, sólo a la sociedad le era imputable, sin que quepa al individuo la responsabilidad de sus actos. Lo más soez y patibulario de la vida fue traído a la literatura como elemento estético. El arte clásico no perseguía otro fin que la creación de la belleza. No era doctrinal, ni didáctico, pues se dirigía simplemente a producir lo bello, si bien como lo bello no existe si no se apoya en lo verdadero y en lo bueno, resultaba que instruía y aleccionaba a su modo, puesto que además de iluminarnos con su mismo resplandor, purificaba nuestras pasiones y nos elevaba a la contemplación de la belleza Absoluta. Para realizar el ideal estético, los griegos echaban mano solamente de las cosas bellas. La proporción y armonía de las partes, la variedad dentro de la unidad, la sencillez y elegancia de líneas y contornos, conspirando a la prosecución de la hermosura, que nace, al fin, de la buena disposición y ajuste de todos sus elementos. Ningún héroe de la literatura clásica era deforme y contrahecho. El poeta de La Ilíada cuando pintaba la belleza física de Aquiles, no pensaba en Tersites, sino en Apolo. Los tebanos, por ejemplo, estaban obligados por una ley, cuya inobservancia llevaba aparejado el castigo o sanción correspondiente, a imitar la belleza y repudiar lo feo. El romanticismo trastornó por completo la noción clásica del arte. Admitió la fealdad y la desproporción entre las partes. Tomó de la naturaleza lo que le vino en gana, sin distinguir lo hermoso de lo feo. Prohijó la virtud y el vicio. Cantó la belleza moral de Jesús e hizo a su vez la apología del suicidio. La literatura se llenó de Quasimodos, Werther y Asheverus. Enmaridó lo patético y lo cómico. Se familiarizó en tales términos con el sentimentalismo enfermizo, que amó todas las cosas que están en torno nuestro con amor pesimista y sombrío. Lo mismo se postraba ante la belleza ideal que ante una pavorosa calavera. El arte clásico se limitó sabiamente a expresar la belleza. Los románticos expresaban lo bello y lo deforme. De aquí que el romanticismo haya sido un antecedente de la escuela naturalista, la cual ahondó mucho más en la charca cenagosa, hasta traer a su superficie toda la flora viscosa y horrible del fondo... Nuestra típica sensibilidad vió con cristales de aumento este panorama literario de allende la frontera. Y el verbaísmo exagerado de nuestros escritores, más palabreros que profundos, sirvió de carnosa vestidura a toda la hojarasca filosófica e idealista imperante. De música celestial fueron tildados algunos versos. Las digresiones se pusieron de moda, y Espronceda tomó ejemplo de lord Byron y Ariosto. Como nuestros románticos se creían investidos de un poder providencial o semidivino, como los antiguos poetas épicos, pensaban estar en posesión de cierta ciencia infusa y sobrenatural, despreciando por consiguiente los libros y el estudio, que, si a mano viene, impediría el libre juego de la imaginación creadora. De este horror a la técnica literaria, que nace de la reflexión sobre las cosas, de la contemplación y estudio de los buenos modelos y del comercio diario con los libros de ciencia y de arte, proceden todos los errores de nuestra poesía romántica. La falta de método y de perspectiva de lo trascendental origina la degeneración de las ideas capitales, y el valor simbólico del Fausto se convierte en una diablura, en el poema de Espronceda. El romanticismo produjo una honda revolución en la técnica literaria. Sometido el espíritu creador, durante más de una centuria, a la severa dictadura de Boileau y de Blair, alzóse ahora, arrogante y egregio, sobre la forma, y todas las ligaduras de la preceptiva clásica, que un exagerado academicismo había hecho intolerables, fueron rotas con la mano nervuda y viril de la nueva escuela. Víctor Hugo arrolló en el teatro muy endeble el suyo, a excepción de los Burgraves- las unidades dramáticas. Enriqueció las estrofas, usó diversidad de metros, propendiendo más al verso alejandrino por lo que hay en él de sonoridad y de petulante bizarría, y llevó también a las cesuras su aliento reformador y demagógico. No se le quedó entre los nuestros Espronceda a la zaga. Y mucho menos Zorrilla, que siente como nadie quizá, la voluptuosidad métrica. El autor del canto a Teresa rompe con la académica versificación del Pelayo, y sólo en su cuento El estudiante de Salamanca emplea versos de una sílaba -diremos mejor de dos, ya que el verso de una sílaba realmente no existe-, de dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y doce, y entre las combinaciones métricas, la octava real, el romance, la octavilla, los cuartetos, la redondilla, el serventesio, la cuarteta, la quintilla79 y otras formas de arte menor creadas a su arbitrio. Pero toda esta variedad de metros y de estrofas queda muy por bajo del derroche que de una y otra cosa hizo el autor de Margarita la tornera, especialmente en La carrera de Alhamar, verdadero muestrario de combinaciones y de sílabas. En cambio Musset, más hondo y afectivo que inclinado al alarde métrico de Víctor Hugo o a la búsqueda del consonante difícil, como nuestro Bretón de los Herreros, canta sus afectos más profundos y sutiles, sin preocuparse gran cosa de la forma, con el desaliño propio de las almas férvidas y apasionadas, que se entregan por completo a sus inquietudes, dolores y ansias, y apenas se detienen a considerar la calidad del lenguaje rítmico que emplean. Pero si este desaseo literario, extensivo a otros poetas españoles y extranjeros, tan bien se aviene con la enmarañada psicología romántica e incluso con la dejadez indumentaria y la falta de pulcritud corporal de los románticos, hubo quienes, como Alfredo de Vigny y Leopardi, dieron a la forma todo el alcance que tiene en la realización de la belleza. Si de algo pecó el autor de Cinq-Mars y de Stello fue de un exagerado atildamiento, que denotaba no sólo la influencia helenizante de otros modelos que le precedieron, no muy lejanos, sino un sentido aristocrático del arte, como correspondía a un hombre de su prosapia. En Leopardi, cuya semejanza con los románticos fue más bien de fondo, además de vaga y escurridiza, se extreman estas inclinaciones clásicas. No en vano había traducido a griegos y latinos. Su comercio espiritual con los modelos más egregios de la poesía antigua fue constante. De Homero traduce la Odisea, de Virgilio el libro segundo de la Eneida, de Simónides tres composiciones, y de Horacio, Turio, Eubolo, Alessio y otros. Empleó con predilección notoria el endecasílabo libre, tan difícil y abocado al prosaísmo si no es manejado por un poeta excelso. En endecasílabos sueltos compuso sus Idilios y la mayor parte de sus odas. Rimó también al estilo de Tasso, como en su Imitazione y cultivó los versos eneasílabos y heptasílabos, además del verso blanco, con rima en medio y final, y el de ocho sílabas -Il Resorgimento- como nuestra octavilla, que, como es sabido, es nuestra misma octava italiana, pero con versos de arte menor. Víctor Hugo [Págs. 88-89] Cierto es que el autor de La Retama y de El pensamiento dominante introdujo algunas innovaciones en la métrica, como por ejemplo, modificar la estrofa mélica y la petrarquesca hasta adaptarla con sutil discreción a las maneras modernas, sin que en tan sabia metamorfosis se perdiese casi del todo el encanto y primor del modelo, mas la verdad es que la demagogia métrica había de venir, naturalmente, de otros poetas en cuyo ánimo apenas influían las formas clásicas. De aquí que los que han pasado en la literatura universal por más ignorantones e ingrávidos en cuanto se refiere a bagaje de ideas, han sido los innovadores más audaces: Víctor Hugo, Espronceda, Zorrilla...80 Los románticos fueron los precursores o adelantados de esa arquitectura de la métrica que hizo eclosión al advenimiento del modernismo, y sobre todo en sus degeneraciones y extravagancias, Detengámonos a considerar un momento la elegancia arquitectónica de nuestra poesía clásica. Abrid una antología poética cualquiera. ¿No os sorprende la euritmia formal de sus versos? Ahí están Garcilaso, Lope, Quevedo, Góngora, Fray Luis, Argensolas, Jáuregui, Arguijo, proclamando con sus metros esta gran verdad. El soneto, por su forma maciza y simétrica, es como el pedestal de una estatua griega. Las letrillas y los romancillos, tan adelgazados y aéreos, si en vez de verlos sucesivamente en las páginas de un libro, los viéramos agrupados, esto es, unos junta a otros, constituirían una especie de peristilo o columnata dóricos. Las octavas reales, por su robustez y uniformidad, son como los basamentos de un templo helénico. Y la lira, con la elegancia de sus dimensiones métricas, parece una guirnalda tejida de pámpanos y flores silvestres o un subrosae de aquellos que los romanos se ceñían a su frente en los festines. Pero pasad ahora de los sonetos de Lope y Arguijo, y de las letrillas y romancillos de Quevedo y Góngora, y de las octavas reales de Ercilla, y de las liras del ilustre agustino y Garcilaso, a la última parte de El estudiante de Salamanca o a La Carrera de Alhamar, ¿Qué notables diferencias no advertiréis entre aquella arquitectura de la poesía áurea del XVI y XVII y esta otra barroca, antojadiza y voltaria de los poetas románticos? La elegancia y primor de las formas clásicas, llenas de armonía, de ponderación y equilibrio, convertidos ahora en unos versos desiguales, asimétricos, cuya disposición, por lo irregular y arbitraria, ha de ser por fuerza desdeñada del lector de buen gusto. Y no se piense que cuanto va dicho es una extravagancia o genialidad nuestra. Nada de eso. Hay una razón íntima, profundamente soterrada en nuestra conciencia estética, que nos impulsa hacia la recta, el triángulo, la circunferencia o por el contrario hacía el pentágono y el dodecaedro, ya propendamos a la sencillez, a la honestidad estética de las cosas, como el orden, la unidad dentro de lo vario, la mesura, el ajuste ideal de todos los elementos que integran la belleza, o nos sintamos atraídos por esa otra concepción dionisíaca del arte que hemos bautizado con el nombre de romanticismo. Es innegable que existe una geometría teratológica, monstruosa, que tiene muchos puntos de contacto con el romanticismo, como por ejemplo, con Quasimodo y Manfredo, y que existe otra geometría clásica de lo bello, con sus líneas severas, quebradizas de puro sutiles, y sus mórbidas curvaturas, que tuvieron plena realización estética entre los griegos y los latinos, como por ejemplo, las ideas de Platón, las poesías de Horacio y la Venus de Gnido. La libertad y desenfado de los poetas románticos, que lo mismo componían versos de catorce sílabas, como Víctor Hugo, que de una, como Espronceda y Zorrilla, fueron las primeras embestidas de una evolución estética que había de desembocar más tarde en todos los ismos imaginables. Dentro de la pintura, en el cubismo desconcertante, con la dispersión a voleo en el lienzo, de las partes constitutivas del todo. En la poesía, con la transmutación ilusoria de los valores típicos, substanciales, de las cosas. Como el atribuir al olfato lo que es privativo del paladar o del tacto, y a los ojos lo que es cualidad del oído o viceversa. Y atribuir a las vocales, como Rimbaud en su famoso soneto y Renato Ghil en su Traité du verbe (París, 1886) un determinado color y significación, y lo que ya es menos descabellado, pero de un dudoso valor estético, traer a la literatura como elemento plasmante de belleza, realizador del supremo fin del arte, la electricidad, y la locomotora, y el automóvil, y el aeroplano, como han hecho Leconte de Liste, Marinetti y Whitman, entre otros81. Aquella demagogia literaria del romanticismo, con su libérrima interpretación de lo bello y su voluptuosa evasión de las cárceles de la preceptiva clásica, trajo, tras un paréntesis de conformidad respecto de la auténtica fisonomía de las cosas, este decadentismo afanoso de novedad, de una parte, y víctima de su propia impotencia creadora, de otra82. Capítulo VI Fases del Romanticismo A los grandes movimientos literarios les sucede lo mismo que a las personas, a los pueblos y a cuanto, por estar dotado de vida, tiene que pasar forzosamente por estas tres fases: la juventud, la madurez y la decrepitud o rampa que nos lleva a la muerte. Corresponden al primer período, las tentativas y ensayos, la rectificación, más o menos vigorosa, de las normas a que ajustamos las actividades de nuestro espíritu en relación con el arte. La madurez indica el logro de las aspiraciones estéticas y aparece revestida de toda la fastuosidad del genio creador. Las cosas del espíritu han llegado a su ápice. Los sentimientos y las ideas que dan impulso a nuestra pluma se desbordan de sus propios límites y tienen el carácter de verdaderas explosiones o estallidos. Es como una plétora de sangre que hiciera reventar las venas o como fruto jugoso y maduro que amenaza con caerse del árbol. Por último viene la senectud, suave o rápido declinar de la vida, según nuestras reservas y energías. El panorama cambia por completo. Todo se agrieta y derrumba, sin que, por lo general, se salve nada entre los escombros. Y vuelta a empezar. Ya sea mirando más adelante aún, o tornando a antiguos principios literarios que, por ser consustanciales al arte, nunca pasan de moda, si bien quedan momentánea y transitoriamente relegados. El rigor inexorable con que los autores del siglo XVIII habían interpretado el arte, oponiéndose al libre ejercicio de nuestras potencias, que quedaron encerradas en los angostos límites de una preceptiva absurda, provocó, lógicamente, un movimiento de protesta, que tuvo su culminación en la cuarta década del XIX. No se crea que esta interpretación excesivamente rectilínea, de los preceptos clásicos, fue general en toda aquella centuria. Nos explicaremos, sin gran de dificultad, la influencia de los retóricos franceses en nuestra literatura de entonces, sí tenemos en cuenta, de una parte, el apogeo y preponderancia de las letras vecinas en el siglo de Luis XIV, su favorecedor entusiasta, y de otra, la instauración en España de la dinastía borbónica, que no sólo había de ver con buenos ojos, sino fomentar calurosamente la propicia disposición de nuestros escritores respecto de la literatura francesa. Pero no faltó el buen sentido de algunos críticos, como don Pedro de Estala y los jesuitas Lampillas, Andrés y Eximeno, contra los excesos del neoclasicismo. Concepción tan raquítica del arte habla de originar, por el impulso ciego e incoercible de nuestra propia naturaleza, una actitud de rebeldía, que tuvo, naturalmente, su acción gradual. No podíamos saltar de las sequedades y angosturas de la tragedia clásica, ni del frío y moderado lirismo de aquellos días, a la libertad soberana del drama romántico, tan descomunal en sus proporciones y tan desencajado de la realidad, o a la exaltación lírica e impetuoso subjetivismo que preconizó la revolución literaria. La metamorfosis se operó, pero no de golpe y porrazo, sino con tanteos y experiencias de los que tenían puesto, como si dijéramos, un pie en el antiguo estilo, y otro en el que se iniciaba. Autores pertenecientes al pseudoclasicismo, facilitaron de un modo reflexivo o inconsciente, el advenimiento de la literatura romántica. Cadalso, bien puede ser considerado en su vida particular y en gran parte de la literaria, como precursor del romanticismo. ¿No lo está gritando su espíritu arriscado y aventurero, su muerte gloriosa, a la que precedió un sinnúmero de sucesos novelescos? Bastará recordar la visita que hizo al cementerio de la parroquia de San Sebastián -a cuyo efecto hubo de sobornar a los guardianes- para contemplar el cadáver de su amada, la joven comedianta María Ignacia Ibáñez. Testimonio elocuente de la afinidad de este escritor con los gustos e inclinaciones que años después habían de imperar en las letras. A Cienfuegos, más apasionado y mucho mejor poeta, viénenle estrechos los moldes clásicos de su tiempo, y rompe con ellos, su desatada y fornida inspiración, anunciando el estro vibrante de los románticos y su albedrío para dar forma a ideas y sentimientos. Y Quintana no fue menos palabrero, estrepitoso y torrencial que los que habían de venir poco más tarde a empuñar la lira. Su brioso numen, enamorado de la libertad y del progreso humanos, no cabían tampoco en el restringido ámbito de la literatura neoclásica. El Panteón del Escorial y La mora encantada nada tienen que envidiar a la moda romántica, por lo sombrío y terrorífico, la primera composición y la segunda, por el señorío de la fantasía. Si no aparecían, pues, de una manera uniforme y colectiva los indicios de transformación en el arte, mostrábanse de manera suficiente para colegir de ellos que estábamos en periodo de transición83. Ni Martínez de la Rosa, ni el duque de Rivas se pasaron a las filas románticas de un modo definitivo, hasta iniciarse el segundo tercio del siglo XIX. Espronceda, nacido en plena evolución, no había sido tampoco ajeno al arte clásico, como lo demuestra su poema épico Pelayo, si bien habrá que atribuir mucha parte, tanto en la elección de asunto como en la métrica empleada, a su maestro, don Alberto Lista. Comenzaba, como vemos, una nueva manera de considerar el arte y empezaban a entrar en vigor otros principios de los que lo habían inspirado hasta ahora. Para los que estaban educados en el ideal clásico, se les hacia muy cuesta arriba abandonar sus preceptos, encerrarlos bajo siete llaves y respirar a pleno pulmón el aire cargado de romanticismo que venía de fuera, ya en artículos de periódicos y revistas, ya merced a traducciones de novelas y obras de teatro. Más fácil era para los que acababan de llegar al campo de las letras, desentenderse de las viejas normas retóricas y encerrar sus pensamientos y afectos en los amplios moldes del nuevo arte. A un escritor, de origen alemán y casado en Cádiz con una española -doña Francisca Larrea-, correspondió el simpático papel de exhumar del olvido nuestras glorias literarias, y de abrir paso al romanticismo, triunfante a la sazón en otras naciones. Böhl de Faber, que era el paladín de esta revolución artística, encontró por parte de nuestros autores la natural resistencia. Aunque floja y decadente la literatura neoclásica, debido a la falta de bríos e inspiración de sus representantes, tanto como a la inflexibilidad de las reglas, todavía se consideraba fuerte y entera para disputarle el terreno a los irreflexivos innovadores. Mora y Alcalá Galiano salieren en defensa del flaco ideal clásico. La contienda fue impetuosa y dura, sin que ninguno de los combatientes diese su brazo a torcer. Tomó también parte en la porfía la pasión política, y menudearon, asimismo, sátiras e intencionados epigramas, que le dieron agrio sabor. Ocurría todo esto en 1817; no muy lejana la reacción absolutista del año catorce, y en medio de un ambiente torvo y hostil respecto de las nobles actividades del pensamiento. Como consecuencia de esta polémica, sostenida desde la Crónica Científica y Literaria, el Diario de Cádiz y las páginas de algunos folletos, se pusieron según parece en esta población varias comedias de Calderón, por iniciativa del matrimonio Böhl de Faber, para confirmar, con el testimonio irrecusable de los hechos, las afirmaciones asentadas en el curso de la controversia, y despertar, al propio tiempo, la afición del público al teatro clásico español. Por estos años, también, empezó a emplearse el adjetivo romancesco, que tomó estado definitivo en el de romántico, para designar todo cuanto se relacionase con el nuevo estilo. Una década más tarde, don Agustín Durán, tan devoto como Böhl de Faber de nuestro teatro clásico y de la antigua poesía popular, proclamó en brillante manifiesto literario, lleno de sabia doctrina estética, de sagacidad y penetración, las ventajas y excelencias del romantismo, poniendo de realce la diferencia que existe entre el drama español del Siglo de Oro y la tragedia griega, y fundando en esta trascendental circunstancia la necesidad de que nuestro teatro, más poético e incluso menos verosímil e inclinado, por tanto, al libre juego de la fantasía, se rija por preceptos también distintos. Pero estas manifestaciones, aun siendo por demás valiosas, no rebasaban los límites de publicidad en que de ordinario suele desenvolverse la crítica. Eran trabajos para gente conspicua y del oficio, pues a pesar de que la prensa, más accesible a la masa general de lectores, fue parte del palenque; en que la contienda tuvo ocasión, la índole erudita de los artículos apartaba de su lectura y meditación al vulgo. Otro, más seguro y eficaz, era el camino adoptado por el romanticismo exótico, para penetrar en nuestro país, e inficionar nuestra literatura. Las traducciones de novelas y dramas extranjeros constituían, en aquellos años, la principal y lucrativa ocupación de los escritores. No se hacía otra cosa que poner en castellano, ni muy pulcro, ni muy castizo, la copiosa literatura sentimental y enfermiza que salía a la luz más allá de nuestras fronteras. Teatro y obras de imaginación pésimos, de menguada talla en lo atinente al arte, dirigidos a satisfacer las demasías de la sentimentalidad de los lectores o del auditorio, a complacer sus gustos estragados y a herirles en el corazón, no con el fino estilete de la emoción estética, sino a rudos navajazos. Se traduce las comedias empalagosas de Diderot y los dramas escalofriantes de Arnault, Ducis y Lemercier. No es menos nutrida la multitud de novelas puestas en español. Madame de Genlis, Cottin, que se suicidó disparándose un pistoletazo en el corazón, Ana Radcliffe, Rousseau, Florián, Rodolphe, Azeglio y Grossi, en compañía de otros muchos autores que sería prolijo citar, sirvieron de pasto suculento a la avidez de los lectores. «¡Lloremos y traduzcamos!» -exclama Larra, frente a este vergonzoso cuadro de nuestras letras. Mucho más influyó esta bazofia literaria para la implantación del arte, romántico, que los bellos y concienzudos trabajos de Böhl de Faber y don Agustín Durán. Inútiles fueron las censuras que en serio o en broma, coma por ejemplo, Don Quijote con faldas o perjuicios morales de las disparatadas novelas (1808), del teniente coronel don Bernardo María Calzada, propinamos a los padres de esta desnaturalizada novelería y a sus traductores. El público, que no se detiene a calcular el valor artístico de las obras literarias, sino que se conforma con saciar su hambre ingiriendo cuantas más truculencias y desbarros mejor, recibía estos libros muy complacidamente, por donde arte tan grosero y endeble vino a ser el elemento portador del germen romántico. Cuando en 1834 apareció, como prólogo de El Moro Expósito, el hermoso manifiesto de Alcalá Galiano preconizando el triunfo cabal y definitivo del romanticismo, estaba bien preparado el terreno para que la semilla fructificase rápidamente. Además de que era muy significativo que el antiguo contradictor de Böhl de Faber viniese a proclamar ahora la superioridad del romanticismo sobre la literatura neoclásica. Fue ésta desde entonces, para el tumultuoso tribuno de La Fontana de Oro, «planta raquítica» que pregonaba a gritos su procedencia forastera y deficiente aclimatación entre nosotros. Leopardi [Págs. 96-97] Los cambios y discordias de la política tenían siempre en jaque a las figuras más representativas de ella. La caída de un gobierno suponía, por lo general, la necesidad de extrañarse de España. Tan enconada era la lucha y tan grandes las diferencias de unos partidos a otros. La estancia en las principales capitales de Europa de algunos literatos que intervenían activamente en la gobernación del Estado, contribuyó a la propagación en nuestro país de las nuevas doctrinas literarias. No nos explicamos cómo crítico tan experto y sagaz cual don Juan Valera, rechaza de plano esta afirmación, en lo que respecta al duque de Rivas, al estudiar en varios artículos, sobre la poesía lírica y épica en la España del siglo XIX, la personalidad del ilustre aristócrata. Atribuyamos el hecho o al espíritu contradictorio de don Juan, como hábil polemista que era, o al propósito de hacer ver la originalidad del romanticismo del Duque, que según él, nada recibió de ingenios forasteros. No creemos que fuese preciso estar al corriente de cuanto de filosofía de lo bello se escribía en aquellos días, para contagiarse del virus romántico. Estaba éste en la atmósfera, en las costumbres, en la escena, en los periódicos y libros de fácil circulación, y la inoculación ninguna dificultad tenía. Además de que el romanticismo español nada debió al estudio, ni a la reflexión. Nuestros poetas se contaminaron del ambiente, pues no habrá habido nunca movimiento literario que se manifieste como éste, de modo más libérrimo y subjetivo. Ni Espronceda, ni Zorrilla, ni el duque de Rivas y Larra, con ser éstos más instruídos y ponderados, aprendieron el romanticismo en la calología, ni en la crítica que se había formado en torno de la flamante doctrina. Lessing, Guillermo Schlegel, Carlyle, Juan Pablo Richter y demás estéticos del romanticismo, nada comunicaron a nuestros poetas porque ningún trato hubo entre ellos. La ciencia literaria de la nueva escuela era ajena por completo a cuantos aparecían enrolados, de modo natural e instintivo, al arte romántico. Pero quizá fuese aventurado pensar lo mismo de los brillantes vates que, más allá de nuestras fronteras, practicaban el romanticismo. Hay que suponer que poetas tan populares como Roberto Burns, y de vida tan frenética y disoluta como la de Byron, no podían pasar inadvertidos, sobre todo para quienes, por encontrarse desterrados en Inglaterra, tenían mayores probabilidades de conocerlos. La influencia del segundo en Espronceda, es innegable, no ya sólo en sus poesías, sino en su estilo de vivir también, pues los hazañosos y desgarrados acontecimientos de que está entreverada la existencia del poeta inglés, hacían de éste el verdadero prototipo del romántico. Aunque no demos una importancia extraordinaria al hecho de que el exilio de autores como el citado Espronceda, Martínez de la Rosa, duque de Rivas y Alcalá Galiano influyese decisivamente en el advenimiento del romanticismo, no creemos, tampoco, juicioso dejar de conceder a esta circunstancia la trascendencia debida. En el primer tercio del siglo XIX es cuando se incuba en España el ideal romántico. La transición de un género a otro tiene el ritmo pausado de todos los cambios literarios. Incluso se cultiva alternativamente la literatura neoclásica y la romántica. Esta, de una manera irreflexiva, porque la transformación no es súbita, sino gradual. El duque de Rivas antes de su extrañamiento había compuesto El paso honroso y los romances En una yegua tordilla y Con once heridas mortales, donde ya campean algunos de aquellos rasgos con que se distinguió el nuevo estilo. Condenado a muerte por Fernando VII, huye por Gibraltar a Inglaterra, correspondiendo a estos años su poesía El sueño del proscripto, de tendencia marcadamente romántica. Pero en 1828 escribe el drama Arias Gonzalo con arreglo al antiguo ideal clásico. Es decir, que a pesar del destierro y del auge que fuera de España había alcanzado ya, por entonces, el romanticismo, no repugna del todo los cánones literarios del siglo XVIII. Sin embargo, en 1834 y de regreso a su patria, al amparo de la amnistía, es indudable la evolución, que tiene su punto culminante un año después, con la representación estruendosa del Don Álvaro y que se había mostrado casi madura y rebosante, en su hermosa poesía El Faro de Malta. Estos fueron, a nuestro juicio, los antecedentes del romanticismo español y los vibrantes alegatos de la crítica literaria a favor suyo. Dispuesto estaba el camino para que esta transformación literaria, cuya primera fase acabamos de estudiar, se redondease de una vez y de modo muy sensible. A partir del momento presente cabrán dentro del arte español, en su relación con la palabra escrita, todas las audacias imaginables. Ya no nos contentaremos con adoptar posiciones más avanzadas y desviarnos de la ruta que habían seguido nuestras letras en el siglo anterior. Cualquier paso que demos ha de ser profundamente radical. Los precedentes literarios habrá que considerarlos como jalones que señalen la arribada a la cumbre en que hacía algún tiempo habíamos puesto los ojos. Aben-Humeya, por ejemplo, representada en París durante la emigración de Martínez de la Rosa, aparece muy atrás respecto de La Conjuración de Venecia. Se trata de una tímida interpretación del ideal romántico, sin que se rompan del todo, como conviene a la revolución artística que se está fraguando, los vínculos formales con el siglo XVIII. Y la misma Conjuración de Venecia cuya concepción corresponde a un sentido del arte más abiertamente romántico, queda rezagada y como a trasmano si se la compara con el Don Álvaro. Este es el drama romántico de verdad, desentendido en absoluto de los viejos principios estéticos, conculcador de las unidades dramáticas y lleno de una fantasía delirante. Se acabaron las timideces y los remilgos. Queda interrumpida toda comunicación con aquel pequeño mundo pseudoclásico que había abastado de frialdad y ñoñez a nuestros poetas, y empezamos a disfrutar, sin trabas de ninguna clase, de la libertad en el arte, de la incursión del pensamiento en las esferas de lo ideal y ensañado, porque hemos puesto grilletes a la razón. Desde ahora los asuntos más fantásticos e inverosímiles, las pasiones más fuertes, lo patético y descomunal, en una palabra, se apoderará de la escena, que estallará en gritos, en apóstrofes y en palabradas de lirismo. Aunque la educación literaria del público no haya adelantado gran cosa, sí bien se advierte una inclinación más favorable respecto de cuanto se relaciona con el arte, la representación de Don Álvaro es verdaderamente apoteósica. Está, pues, ganada la primera batalla. Los reparos y escrúpulos de la crítica en nada hacen desmerecer al drama, y la generalidad de los oyentes resuelve por su propia cuenta, guiándose de su instinto artístico y calculando el valor de la obra por la intensa impresión recibida. Además, estamos en una época de inquietud y aturdimiento. Hemos dejado atrás las gravísimas torpezas de la reacción y del absolutismo. Comienza un periodo de reconstrucción, que tiene manifestaciones muy vigorosas en la política, en el periodismo y en la sociedad. ¿Qué de particular tenía que este despertar de la conciencia colectiva, este resurgir de fuerzas que antes actuaban dispersas y sin claro y definido objeto, incline el gusto del público hacia aquellas obras dramáticas que riman perfectamente con el sobresaltado espíritu de la sociedad? A cada época le corresponde una literatura. Aun cuando no transpire la realidad por ella, cuando se mueve, como en el presente caso, a estímulos de la imaginación creadora, más que a los de la vida misma, y no podamos deducir de su fisonomía los caracteres de cuanto hay en torno suyo, siempre habrá en el fondo de su espíritu una afinidad de rasgos morales. Es, pues, el teatro que conviene con el instinto impulsivo y dinámico de un pueblo en formación. Por eso está ahito todo él de una lozanía exuberante, de un candor primitivo e incluso pueril, que se revela a cada paso en la índole de los recursos escénicos, en la divagación de la fantasía y apartamiento de lo real. Una literatura ponderada, reflexiva, llena de gravedad y madurez, pugnaría con el arrebatado discurrir, la impaciencia y nerviosidad de la gente. Cuando se tranquilice un poco el espíritu de la nación y sus actividades tengan el cauce debido, veremos también cómo el arte se torna, de explosivo y clamoroso, en grave, y del torbellino romántico sólo nos quedará la sustancia o tuétano. El éxito de Don Álvaro trae a la escena, un año después, El Trovador. Es el segundo baluarte del romanticismo dramático. Los mismos o parecidos recursos. Igual impresión de cosa improvisada, por parte del público docto. Pero la mayoría de los espectadores, que no tiene que aquilatar el mérito intrínseco de la obra, sino manifestar espontánea y sencillamente su emoción, la aplaude y festeja con idéntico fervor con que aplaudiera y festejara el Don Álvaro. Ofrece el nuevo drama la particularidad de que el autor es un joven y oscuro soldado. Circunstancia que da mayor atractivo a la representación, pues para que todo sea improvisado, hasta el autor lo es también. Tampoco claudicará la critica ante la algarabía del éxito. El Trovador muestra los defectos propios de la inexperiencia escénica. El diálogo es excesivamente lírico. Carece de la viveza y nerviosidad que convienen a la pasión. La acción es varia, como son varios los protagonistas, y hay amontonamiento de episodios que entorpecen el desenvolvimiento normal de la fábula. Al año siguiente, otro autor de origen humilde, que había sido ebanista, como su padre, más tarde taquígrafo en el Congreso, traductor de dramas franceses y refundidor de antiguas comedias españolas, enriqueció el acervo del teatro romántico con Los amantes de Teruel. Tercer triunfo de la flamante escuela. Es posible que en este triunfo influyese más lo delicado y patético del asunto que la ejecución artística. No entremos a dilucidar si una fuerte y accidentada pasión amorosa puede ser tan mortífera como el veneno más activo o el puñal más afilado. Demos por hecho que la pasión mate. ¿No vendrán a nuestra memoria otros dos personajes -Romeo y Julieta- que también murieron a consecuencia de un amor imposible, pero que en vida mostraron su ímpetu, cosa que no se ve por ningún lado en la famosa obra de Hartzenbusch? Ni éste, ni Artieda, ni el mismo Tirso de Molina, han sacado de la sugestiva y poética leyenda de Diego Marsilla e Isabel Segura todo el jugo dramático que cabía obtener de tan desgraciados amores. Tampoco se paró el público a discernir el valor artístico del drama, que tuvo resonancia muy semejante a la de los otros. Ahora habrá que esperar hasta 1844, en que se representa, por primera vez, Don Juan Tenorio. Cuarto y último baluarte del romanticismo teatral. ¿Respetó Zorrilla los caracteres fundamentales de Don Juan? ¿El héroe de su drama es tal como la leyenda lo pinta? ¿Aquel final tan piadoso y simpático en que Don Juan, mediante la intercesión de Doña Inés, se salva en vez de ir, como el burlador de Tirso o de Molière, de cabeza al infierno, es el que corresponde a la idea que tenemos del Don Juan de la leyenda? Los románticos españoles eran poco escrupulosos. Pisotearon la verdad histórica en cuantas ocasiones creyeron conveniente atropellar con ella. ¿No hicieron lo mismo el poeta inglés Otway, en su Don Carlos y Alfieri en su Filippo? Justo es que la tradición, donde tanto interviene el genio poético de un pueblo, les inspirase menos respeto aún, y la acomodaran a sus gustos y a su temperamento literario. De aquí que el Don Juan de Zorrilla nada o muy poco tenga que ver con la leyenda. Es un Don Juan idealizado por la fantasía del poeta, concebido con arreglo a una interpretación subjetiva del héroe, pero que a pesar de todos sus defectos y contradicciones sobrepuja en interés dramático y en lírica emoción, a los demás. Será, sin duda alguna, el menos verdadero, el más distanciado de los caracteres que la musa popular imprimió en este tipo legendario, pero ni Tirso, ni Molière, ni Byron, ni Zamora han sabido darle forma más artística e impresionante. La critica coetánea y la que vino después, han sacado a relucir sus graves imperfecciones, desde la libertad absoluta en la manera de ver y sentir al héroe, hasta el remate convencional del drama. Menos exigente el público y tal vez deslumbrado por la concinidad y el lirismo de los versos, acogió la obra con el estrépito de los grandes acontecimientos. Y la posteridad ha confirmado el fallo, ya que el único drama romántico que ha sobrevivido a su época y que suele representarse con cierta regularidad, es Don Juan Tenorio. Si no se tomase a mala parte nuestra comparación, diríamos que el teatro romántico parece una traca formidable, cuyas detonaciones más ruidosas fueron las cuatro obras a que acabamos de referirnos. Escribiéronse otras muchas por estos mismos autores, que sin duda son los más famosos y celebrados de entonces, pues Gil y Zárate, con su Carlos II, el Hechizado, Valladares, Rubi, Navarrete y algún otro menos conocido, nada representan hoy, aunque en aquellos días alcanza sen una celebridad pasajera e inmotivada. Hasta el Baltasar, de la Avellaneda, de mérito muy singular, aparece desdibujado en la lejanía, sin que su pompa y bizarría trágicas le hayan servido para conservarse en la memoria de nuestro tiempo. Desproporcionado fue el número de dramas triunfantes, si se le compara con la fecunda aportación de aquellos autores, a la escena. García Gutiérrez compuso sesenta obras de teatro. Su Zaída (1841) no gustó. Igual suerte corrieron Las Batuecas (1843), de Hartzenbusch, que había sido silbado en la representación de Las Hijas de Gracián Ramírez. Declinaba el fervor del público, que empezaba a hastiarse de los recursos empleados por sus autores favoritos. La acumulación irreflexiva de tanto elemento dramático, lo disparatado, en muchos casos, del asunto, la deslealtad a la verdad histórica o legendaria, y por último, la ausencia de toda idea capital, de todo carácter vigoroso y profundo, fue dando de lado a este teatro, e imponiendo un cambio de rumbo a sus figuras más notables. Paralelamente al espléndido desarrollo del teatro romántico, florece también la poesía lírica y la épica o narrativa. La misma espontaneidad, improvisación y desorden que hemos visto en el drama, adviértense en ellas. Menos mal que aquí no hay que temer los límites inflexibles de la escena, y la fastuosidad y derroches líricos, el desenfreno de la fantasía y la falta de conexión entre las partes, porque no existe una idea capital en torno de la cual se agrupen todos los elementos manejados por el poeta, dan mayor realce, si cabe, a cada uno de estos géneros. A juzgar por las apariencias nunca se sintió tanto, ni la pasión pulsó más virilmente las cuerdas de la lira, ni el espíritu soñador y visionario tuvo ansias tan indefinibles. La melancolía y el escepticismo entenebrecieron el canto vibrante, clamoroso, de los poetas. Se hurgaba en el dolor con una complacencia voluptuosa. Desterrados de los versos el optimismo y la alegría sólo había motivos de llanto, de desesperación, de amargo desconsuelo. Era el lenguaje que convenía a la actividad febril, desordenada e inconsciente, de aquella sociedad. La comunidad de ideales y de sentimientos estrechaba mucho más los lazos de unión entre el pueblo y los poetas. De aquí que sus lamentos y ayes encontraran la resonancia debida en el corazón de los demás. Pocas veces se habrá leído tanto libro en verso como entonces. Compárese esta década, en que el romanticismo, en la variedad de sus modalidades, logra toda su robustez, con el período siguiente, y se notará en seguida la diferencia. Pasada esta plenitud, esta sobreabundancia creadora, los poetas de la generación inmediata son, además de inspirados, más juiciosos y reflexivos. Lógico sería que el público acogiese favorablemente esta mesura, que no es incompatible con el arrebato del sentimiento y la exaltación de la fantasía, si bien los somete a una disciplina mental más severa. Sin embargo, no fue así. Cuando la gente se cansó de los desvaríos y exageraciones de los poetas románticos, no entró en relación con los que vinieron después, sino que mostró resueltamente su desvío respecto de la poesía, como si estuviera ya harta de tanto lirismo y buscase solaz por otro lado. Zorrilla publica su primer libro de versos en 1837. Año en que muere Larra y en cuyo entierro, precisamente, se dió a conocer. Al año siguiente salen de molde sus Leyendas poéticas. Espronceda da a la estampa sus primeras poesías en 1840. Al otro año la fecundidad de nuestros románticos salta a la vista. Aparecen Los romances históricos, del duque de Rivas, Los cantos del Trovador, de Zorrilla, y por entregas, El Diablo Mundo, de Espronceda. ¿No son éstas las joyas más estimables de la poesía lírica y narrativa de entonces? Nunca llegó tan alto el numen de estos poetas como en las obras citadas. En cada una de ellas resplandece un arte magistral y soberano. Tendrán sus defectos. Los romances históricos del Duque carecerán de precisión arqueológica. Imputación que puede hacerse también a Zorrilla. Y El diablo mundo será un poema desordenado, inconexo, y patibulario a ratos. Ninguna de estas imperfecciones empañan el brillo cegador de la inspiración, el sentir elegíaco, la fastuosa reconstrucción del pasado, y el colorido y vistosidad de escenas, lugares y tipos. Nos explicamos perfectamente la admiración del público, el gusto con que saboreaba estos frutos tan jugosos. Hay no sé qué de deslumbrador en esta poesía espontánea, llena de sonoridad y de fulgores. Si acudimos a ella con el espíritu grave, receloso y discursivo, por demás, de nuestro tiempo, malograremos su verdadero alcance y la emoción que se desprende de sus elegías y del despilfarro de sus imágenes y metáforas. Pero si nos enfrascamos en su lectura con la ingenuidad, incluso infantil, del público de entonces, hallaremos regalado placer en estos versos, más afectivos que de quintaesenciada filosofía. Junto a estas grandes figuras del romanticismo florecieron otros poetas que en realidad nada nuevo aportan al acervo del arte romántico. Miguel de los Santos Álvarez, Florentino Sanz, Nicomedes Pastor Díaz, Enrique Gil, García de Quevedo, Selgas, Ros de Olano... Los rasgos que en ellos aparecen, salvadas entre sí las naturales distancias, o cuentan con un antecedente, o tendrán mayor realce en poetas de singular mérito que, bien contemporáneos del romanticismo, como Campoamor, bien siguientes a él, como Núñez de Arce, ninguna afinidad ofrecen con aquel brillante periodo literario. No pueden durar mucho tiempo estas fases de plenitud porque no hay naturaleza que las aguante por poderosa y variada que sea. Tres lustros, escasamente, duró el apogeo del romanticismo. Traspuesto el año 50, iniciase el declinar de aquella fiebre y exaltación líricas, ocurriendo lo propio en el teatro y en la novela. Si no se borran del todo las características fundamentales del romanticismo, porque los cambios literarios no se operan radical y bruscamente, sino de un modo gradual, esas mismas características se individualizan en cada poeta, constituyendo su rasgo más típico y genuino. El escepticismo, por ejemplo, en Campoamor, y la ternura y delicadeza del sentimiento, en Bécquer. La poesía adopta ritmo diferente. Es más juiciosa, mesurada y reflexiva. Se ha desprendido, por fin, de la hojarasca, del estrépito y del sentimentalismo enfermizo de que tanto abusaron los poetas anteriores. No falta, a través de la turgencia de la frase lírica, algún pensamiento trascendental, que mueva a la meditación. El sentimiento es más hondo y entrañable. Tiene su raíz en el corazón y aparece vestido con natural sencillez. En parte de esta poesía lírica la realidad podrá estar idealizada, pero no contradicha. Poetas dignos de mención, como don Antonio Trueba, inspíranse en asuntos triviales que no carecen, por cierto, de sustancia poética, y la van destilando gota a gota. De las cumbres del idealismo más delirante e incoercible, descendemos a los temas populares. Preludios del arte regional, que hemos de ver implantado de manera definitiva al finalizar el siglo. Tampoco está ausente la nota humorística, con su moraleja o enseñanza, pero sin menoscabo del arte. Alarcón, si bien más conocido y elogiado como novelista, compuso a la vez lindas e inspiradas poesías, predominando en unas el humorismo, es decir, la sátira bondadosa que corrige las cosas burlándose un poco de ellas, y en otras, la ternura y el sentimiento. La tendencia realista y filosófica es cada día más visible. Cansados de vagar por las regiones del ensueño, volvemos los ojos a cuanto nos rodea o tenemos dentro de nuestro espíritu. Empezamos a ver las cosas tal como son, sin abultarlas, ni sacarlas de quicio. Las lobregueces medrosas del romanticismo se tornan ahora claroscuro o penumbra. El dolor, la desesperación y el hastío no pueden faltar de la poesía. De ellos se alimenta, a veces, el poeta para producir lo bello y lo patético. Son acicates poderosos de la inspiración. El mal no está en el uso, sino en el abuso. Uti nec abuti. La decadencia del romanticismo se advierte en la desaparición escalonada de sus cualidades más distintivas. El arte romántico nace de la coordinación o coincidencia, al menos, de determinadas características. Cada una de ellas es como una facción, y al juntarse todas se forma la fisonomía. Quitemos algunas de estas facciones y quedará un rostro, no ya sólo sin expresión, sino imposible de identificar. De este hecho partimos al afirmar que, pasado el año 50, el romanticismo decae precipitadamente. Ni Campoamor, coetáneo suyo, ni García Tassara, ni Núñez de Arce, ni cuantos poetas van apareciendo ahora, son tributarios, sino en muy exigua medida, del estilo anterior. Quizá, como apunta sagazmente un crítico español, al huir de las extravagancias y demasías del periodo romántico, caímos en la afectación, en lo remilgado de la forma, como si se tratase de un rebrote clasicista poco afortunado. En toda esta poesía predomina el esmero de la palabra y de la rima, la verdad del sentimiento, más hondo y espontáneo, y la trascendencia de las ideas. El poeta no es un ignorantón, ni un intuitivo. Su educación literaria y científica es más sólida, aunque no alcance nunca aquella madurez y profundidad que tiene la cultura de Heine, de Goethe o de Leopardi. ¿De dónde proviene la mesura, el atinado discurrir de nuestros poetas de la segunda mitad del XIX, e incluso la limpidez con que se muestran sus ideas y afectos, sino de la reflexión y del estudio? Se improvisa menos y se medita más. Pensamos y sentimos a la vez, formándose un cuerpo poético más robusto y vigoroso, lleno de proporción y de armonía. Tomamos de la vida real la fuerza objetiva de las cosas, y de nuestra alma su sustancia más rica y profunda. Los sentimientos se adelgazan y quintaesencian de tal manera, que apenas necesitan palabras para exteriorizarse. En Bécquer, por ejemplo, el pensamiento y la forma se compenetran. Es como linfa muy clara y cristalina, discurriendo sobre un lecho de mármol. ¡Qué diferencia de la suntuosidad, un poco chillona, del lenguaje romántico, a este decir tan elegante y tan sencillo! Volvemos a lo natural, y preferimos la raíz y savia del árbol, a la pompa lujuriante de sus ramas. Es un fenómeno lógico. El romanticismo fue una explosión súbita, con antecedentes dispersos y escalonados, y en la cual aparecen, confundidas y apelmazadas, las cualidades más especificas. Así que pasa la vehemencia de este período, muy recio y fecundo, pero muy breve también, todo lo que hay de sano en el romanticismo se remansa en el espíritu de los poetas de la generación siguiente, limpia ya de los desvaríos y exageraciones que tanto afearon la anterior literatura. Es como el agua que se pone a cocer para quitarle sus impurezas, si se nos permite lo vulgar del ejemplo. Los elementos psicológicos y de forma que integraron la poesía romántica, aparecen ahora purificados y endurecidos por el esfuerzo de la razón. Veamos, por último, cómo este rasgo distintivo de la literatura posterior al romanticismo, se vislumbraba ya en algunos autores románticos. Musset [Págs. 104-105] A partir del año cincuenta, Hartzenbusch y García Gutiérrez, contaminados, sin duda, del prurito reformador que alienta en el teatro, intentan ser menos superficiales, ahondando en la psicología de los personajes y depurando los recursos escénicos. Los caracteres están mejor estudiados, y la acción dramática es más intencionada, como sucede por ejemplo con el Juan Lorenzo de García Gutiérrez, donde se plantea un problema político-social. Estos indicios de evolución tropiezan, naturalmente, con la resistencia del propio temperamento artístico. En los dramaturgos románticos todo se reduce a un movimiento instintivo de adaptación. Sobreviven a su época y respiran trabajosamente en esta atmósfera literaria que les envuelve. ¡Cómo han de contribuir a la transformación del teatro con el mismo entusiasmo de la nueva generación, que obra a impulsos de su naturaleza, sin tener que desoír la voz de su conciencia estética! A quienes corresponde cambiar casi por completo la faz de la escena es a los flamantes autores Ventura de la Vega, Tamayo y Ayala. Nada o muy poco tienen que ver con la escuela romántica, aun cuando su educación literaria se haya formado paralelamente al apogeo del romanticismo. Pero el germen renovador está ya en el aire. No pasan en balde los acontecimientos políticos y las actividades de una sociedad cuya estructura moral y económica difiere mucho de la del periodo anterior. Son otras las costumbres y más refinados los gustos. Sobre todo, al calorcillo de las primeras comodidades y del bienestar que proporciona el aumento de numerario, arraiga más a fondo en la gente el egoísmo, y la vida se hace compleja y dinámica, pero con un dinamismo particular e individualista. Los ideales colectivos, propios de un pueblo en formación y antesala de todo régimen nuevo, se tornan ahora aspiraciones individuales y privadas. Se ha roto el cinturón de solidaridad que impone unas mismas ideas capitales a todos, y cada uno empieza a ver las cosas desde un punto de vista subjetivo e inalienable. En este ambiente social, tan cambiado respecto del que sirvió de marco al romanticismo, el teatro no tiene ya que refugiarse en la historia, ni en la tradición, y se nutre del estudio de la naturaleza humana, de sus conflictos morales o afectivos. Bretón de los Herreros, que se había mantenido siempre a distancia del romanticismo, si se exceptúa de sus obras Elena, mediocre ensayo de drama romántico, también procura dar mayor trascendencia e intención a sus comedias. El desinterés estético del teatro anterior se vuelve ahora tendencia docente, y la farfulla y oropel del verso, prosa cincelada. Nos preocupan los casos de conciencia y las situaciones difíciles que se suscitan todos los días en la vida, ya sea a causa de la ambición, del egoísmo o del sórdido interés. El teatro gira ahora en torno de estos problemas de índole psicológica o ética. La realidad viva y sangrante trasplantada a la escena, sin que falte la lección moral. De la improvisación y la espontaneidad del drama precedente, hemos pasado al estudio meticuloso de los caracteres. Apuntes tomados del natural son convertidos después en acción dramática. Es el teatro que corresponde a una sociedad llena de preocupaciones e inquietudes. El autor procura compaginar, de la mejor manera, el arte y la sociología. Viene a ser el médico que, armado de bisturí, hace la disección de todas las afecciones sociales, ya sea curando el miembro herido, ya sea amputándolo para evitar la propagación del mal. ¿No responde a tan alto y noble propósito el Tanto por ciento, Lo Positivo y Los hombres de bien? Ocasiones hay en que falla el ideal estético, que debiendo ser sólo fin, en medio se convierte. El propósito moralizador y educativo en lugar de subordinarse al arte, se adelanta a él, como en Lances de honor, de Tamayo, en que la doctrina sustentada por el autor le absorbe de tal forma, que la ejecución artística desmerece, y decae notablemente el interés dramático. Vicio es éste imputable también al teatro extranjero, metido a predicar y moralizar, con el mismo menoscabo del arte, cuya naturaleza, si no repugna del todo las obras de tesis, es a cambio de que ésta se incorpore, pero no se sobreponga al ideal estético, ya que su única misión es la realización de lo bello. Frente a este teatro crece como la mala hierba otra modalidad dramática importada de Francia y gemela, en el fondo, de las postreras manifestaciones de la novela romántica, que de todos los géneros adoptados por el romanticismo es el único que tiene aún vida espléndida, si bien de ningún valor literario. Es un teatro enfermizo, lacrimoso, sensiblero hasta la exageración, que se alimenta de la savia de la escena francesa, donde Dumas hijo, Octavio Feuillet, Layá, Malefille, Barrière y otros autores por el estilo, cultivan el drama utópico, lleno de sentimentalismo morboso y de una poesía híbrida, entre ideal y prosaica. Ni que decir tiene que todo este teatro español trasciende a cosa postiza, convencional y como sobrepuesta a nuestra verdadera naturaleza. Pero así y todo es muy del gusto de nuestra sociedad, que se siente conmovida ante tanta heroína sentimental, tuberculosa e infortunada. Nada o muy poco tiene que ver este cuadro teatral, de origen exótico, con nuestras costumbres, ni nuestra idiosincrasia. Sin embargo, se aclimata en España rápidamente, siendo sus principales cultivadores Eguilaz, Larra hijo, Camprodón y Pérez Escrich. Parece como un recrudecimiento de aquella sentimentalidad empalagosa y decadente del romanticismo. Nuevo brote de aquel arte, pero sin sus bríos, ni su originalidad; algo pasado, pues, de sazón y por eso mismo, blando y pachucho, como fruta revenida. Más tarde aparecerá Echegaray. Un coloso de piedra y barro, consistente y endeble a la par, que irá dándose encontronazos con la realidad, que resucitará los viejos recursos escénicos del romanticismo, apenas cambiados, y que cerrará de una vez y para mucho tiempo, el ciclo del drama romántico. Pero Echegaray es un caso individual de regresión al romanticismo, ya que sus discípulos o imitadores quedaron muy por bajo del original, y no nos compete, pues, extender nuestro estudio hasta sus días. Capítulo VII Precursores y tránsfugas I El Romanticismo y la Edad Media El prurito clasificador de la ciencia -no hay ser más aficionado a clasificaciones que el hombre, ha dicho Richter84- tiene una legítima justificación: reunir el mayor número posible de individuos bajo un denominador común. Pero esto que es bastante hacedero respecto de la naturaleza, resulta difícil cuando nos movemos en la esfera del espíritu. Las ideas y los afectos se mezclan y confunden de tal modo que su agrupación específica no siempre es fácilmente asequible. Sin embargo, esta dificultad tan patente no disuade del todo al pensamiento critico de distinguir caracteres y precisar coincidencias. El afán clasificador del naturalista se comunica al filósofo, al historiador, al psicólogo, y cada uno de éstos en el ámbito en que se mueve, agrupa las ideas, los sentimientos, las acciones y con tales elementos morales forma conceptos múltiples que son otras tantas etiquetas o rótulos de la actividad espiritual. De este proceso conceptual nacen las grandes nomenclaturas de la filosofía, de la literatura, del arte. Entre tales denominaciones tenemos lo clásico y lo romántico. Determinadas singularidades específicamente internas forjan un arquetipo ideal: lo sano, lo fuerte, lo equilibrado o bien lo anárquico, lo enfermizo, lo monstruoso. La combinación o ensamblamiento en el espíritu creador de tales caracteres fundamentales trae consigo una determinada realización de lo bello. Y así llamamos clásica o romántica a una obra en la que se dan ciertas cualidades típicas. Pero en este mundo del espíritu, de tan diversos y cambiantes matices, falla muchas veces el sistema clasificador. En un mismo ejemplo se ofrecen caracteres contradictorios. Y entonces nos damos cuenta de que la rotulación que hicimos es quebradiza e inestable; que nos dejamos imbuir de ciertos prejuicios de escuela; que violentamos la verdadera naturaleza de las cosas para encerrar éstas en determinados límites temporales. Este fenómeno se presenta frecuentemente. Shakespeare, Lope y Calderón, por no citar más que figuras señeras, son tres poetas clásicos. Sin embargo, cuán ricas modalidades románticas nos muestra el espíritu de cada uno85. Hasta qué punto no será esto cierto, que se les ha considerado como precursores del romanticismo. Los sentimientos profundamente genuinos del primer tercio del siglo XIX tuvieron la más fuerte, vigorosa exaltación en aquellos autores. El ímpetu de la pasión, rayano a veces en lo anárquico, también se dió desatadamente en ellos y consiguientemente en sus obras. El hecho inverso se ofrece con Goethe, Schiller, Byron, Fóscolo. Pertenecen a la literatura romántica; son los representantes más egregios de este movimiento estético, sin embargo, ciego estará quien no vea cuánto hubo en ellos de sano y ponderado espiritualismo, de acercamiento a la serenidad formal del arte clásico. El romanticismo se nutrió principalmente de la Edad Media; de sus leyendas, tradiciones, usos, costumbres, ideas y sentimientos. Los tiempos medievales son, como si dijéramos, una especie de precursor colectivo de lo romántico, considerado este concepto como expresión de una actividad temporal del espíritu, uniforme y sistemática. Porque si miramos tales elementos y caracteres a lo largo de su proyección esporádica, los veremos aparecer a cada instante, aún a través de aquellos movimientos de signo contrario. El espíritu belicoso, la hidalguía, el honor caballeresco, la magia, la superstición, el bandolerismo, el sentido autoritario y despótico del orden social, la melancolía, el individualismo, la exaltación del valor, la insumisión latente en la conciencia del hombre respecto de un sistema jurídico establecido a favor de los menos en menoscabo de los más, constituían la fisonomía moral de la Edad Media, y esto es lo que ha trascendido en forma sistematizada y orgánica a la literatura y al arte. La Edad Media había sido mal estudiada hasta ahora. Se la consideraba como un tiempo de cerrazón y tosquedad mental, durante el que se habían eclipsado las virtudes más específicas y relevantes del hombre. Todo aparecía envuelto en una densa bruma sombría, como si se hubieran apagado o casi apagado los dos soles que nos alumbran siempre: el de la naturaleza y el del espíritu. La batalladora curiosidad de hoy ha desvanecido tal creencia errónea y los valores morales de aquella Edad han sido desenterrados y mostrados a los ojos del mundo estudioso. Todos los recursos del arte que los poetas movilizaron en el primer tercio del siglo XIX, habían tenido ya realización sensible. La musa popular había dado forma artística a multitud de leyendas y tradiciones. El espectáculo sobrecogedor de la muerte y las enseñanzas morales que de ésta pueden deducirse, aparecen en los primeros monumentos de las lenguas romances. El amor, con toda su corte de inquietudes, gentilezas y discreteos está en la poesía de trovadores y juglares. El ideal caballeresco, de que tan despiadadamente se burló nuestro primer novelista, tuvo un largo desarrollo a través de la novela de caballerías, y a veces, como en el poema heroico del caballero del Santo Grial, toma una significación profundamente psicológica y mística. Eustache Deschamps, Jean Meschinot y Chastellain adelantáronse a todas las lamentaciones de los poetas románticos. Se quejan de las debilidades humanas, de la injusticia, de la envidia y se sienten atenazados por el dolor, la tentación, el tormento, la melancolía y la desesperación. El pintor Pedro de Cosimo organiza una terrible fiesta: El triunfo de la muerte. Unos bueyes negros, con los lomos pintados de cráneos, huesos y cruces blancas, tiran de un carro sobre el que aparece la figura de la Muerte, con su guadaña y sepulcros, de los que, entonando un himno fúnebre, salen varios espectros...86. En los frescos de Florencia unos caballeros y damas que han salido al campo a caballo, se encuentran de pronto con tres ataúdes con sendos cadáveres ya en estado de descomposición. El grave pensamiento de la muerte, como un aldabonazo dado en la conciencia de los hombres, tiñe de patetismo la literatura y el arte. El hastío, la desilusión, el tedio que trasciende de los versos de Byron, Musset y Espronceda, lo habían sufrido también los poetas franceses en las postrimerías de la Edad Media. El Fausto de Marlowe y Goethe y el Manfredo de Byron, es el diácono Teófilo, que inspira un poema en hexámetros a la monja Rotswitha, de Gandersheim: la primera escritora alemana. El romanticismo vuelve los ojos al pasado. Se aprovecha de todo el caudal poético que circula a través de la Edad Media. De las alegres y sencillas fiestas que celebra el pueblo germano al aire libre, bajo los tilos; de los torneos; de las cacerías, de los festines orgiásticos que organizan en sus castillos los señores feudales; de sus pillajes y correrías por aldeas y caminos: de las ceremonias nupciales y de los juicios en mitad del campo. Los héroes caballerescos tejen con sus aventuras y sus proezas la más rica poesía legendaria. Sus nombres suenan deliciosamente en nuestros oídos: Bernardo del Carpio, Sigurd, Rolando, Tristán, Lohengrin, Tannhauser. Los minnesinger perfuman sus trovas de una dulce filosofía erótica, que más adelante se convertirá en pura metafísica del amor. Hay certámenes de canto, y los laúdes y los violines sirven de fondo musical o de acompañamiento a las canciones de las mozas y donceles. A los niños, desde muy pequeños, se les adiestra en el uso de las armas. La caza es pasatiempo y ejercicio, desarrolla la agilidad y templa los corazones. En las estancias góticas, de amplios y luminosos ventanales, se lee o se conversa. Nunca falta un tema heroico o galante sobre el que puedan girar las palabras. El hechizo ojival de los templos contribuye a despertar la sensibilidad creadora del espíritu. En los atrios se interpretan los misterios, los milagros, las leyendas de santos. El pueblo se siente atraído por estos espectáculos en los que balbucea ya el arte. Los bosques, que a veces son verdaderas selvas, pues tal es la exuberancia con que se muestra en ellos la naturaleza, sirven de ideal escenario a las tradiciones heroicas. Las residencias de los señores feudales, construidas en la roca viva o en medio de una laguna, reciben en tiempos de paz a los huéspedes, organizan certámenes musicales, danzas y festines. Los monjes se dedican al culto, a la enseñanza y a la agricultura. Realizan sus prácticas religiosas, comunican a los demás cuanto saben sobre artes y ciencias, talan los bosques y siembran los campos. En las plazas de las aldeas los histriones andariegos improvisan sobre una mesa o unas tablas un sencillo escenario desde donde entretener con sus dichos a las gentes. La caza de los bosques, abundantísima, suministra ricas y sabrosas viandas en las casas de los magnates; el vino corre torrencialmente en jarras y copas, y la miel endulza las rebanadas de pan o es elemento capitalísimo de las más variadas confituras. El urbanismo inicia su atracción sobre la vida rural y campesina. Créanse las ciudades y con tal motivo comienza la emigración del campo a la urbe. Al aumentar la solidaridad entre los hombres a causa de un mayor trato social crecen las actividades, el quehacer de las gentes. La convivencia trae consigo un buen número de necesidades, y al dictado de estos imperativos se perfeccionan los viejos oficios y nacen nuevas profesiones. Trabájase la piedra, la madera, los metales, el cuero . De las artes serviles, movidas por una filosofía práctica y utilitaria, se pasa a cultivar la pintura, la escultura y el grabado. Arte rudimentario y tosco, si se quiere, pero arte al fin, pues se mueve por otro estímulo que el de la conveniencia o utilidad. Decóranse y embellécense los templos; ilústranse con miniaturas los libros sagrados; adórnanse de pinturas las vidrieras de las catedrales y se bordan con primor casullas y dalmáticas87. Las Cruzadas llenaron de sentido trascendental el ideal caballeresco. No se luchaba ya por la posesión de un tesoro o de una dama. Tratábase ahora de expediciones militares contra los infieles; de la conquista de Tierra Santa; cuna y sepultura de Cristo. Heine [Págs. 112-113] Los oficios que antiguamente enseñaron los monjes, pasan ahora de padres a hijos. La ciudad se llena de ruidos. Es la brillante sinfonía del trabajo. Son los herreros, y los tundidores, y los talabarteros... El espíritu industrial tiene ya un latido vigoroso. La paz es bien aprovechada. Aumenta la producción y se impone exportar los productos. Las calles ofrecen un simpático espectáculo. En los zaguanes de las casas, más sombríos que luminosos, se han instalado las artes serviles: toneleros, carpinteros, herradores, sastres o juboneros, cordeleros, alfareros, zapateros, barberos, tintoreros, forjadores, perailes... Entre estos sencillos artesanos están de seguro los ascendientes de los tres Juanes: Hans Rosenblüt, Hans Foltz y Hans Sachs, que más tarde cantarán en verso los afanes y quehaceres propios de sus oficios. No se trabaja al ritmo que hoy, porque la vida es menos exigente y la jornada más larga; pero es a través de estas profesiones como se hace más patente el pulso de cada ciudad. Paralelamente al grande esfuerzo manual a que acabamos de referirnos, desarróllanse nobles actividades del espíritu: la filosofía, la arqueología, las matemáticas y la física. Pero no bastan estos estudios, porque el afán que más altos impulsos promueve en los hombres es el conocimiento y posesión de la verdad, del ser íntimo de las cosas. Santo Tomás, San Buenaventura, Scoto, Raimundo Lulio dieron satisfacción a tales anhelos. La filosofía escolástica restauró las doctrinas del Estagirita, y en torno de estos grandes temas se movió el pensamiento medieval. La santidad es también una planta que echó hondas raíces en el suelo de la Edad Media. Las leyendas de santos ofrecen un verdadero tesoro de poesía. La humildad, el sacrificio, la abnegación, las renunciaciones, el desasirse de todo lo humano y deleznable para darse por entero a Dios, son hermosas virtudes que contemplamos hoy con místico temblor. La vida sencilla, recoleta, abnegada de estos hombres que como San Francisco de Asís se alimentaban de raíces de árboles, porque el espíritu sólo necesita de un pequeño punto físico en que apoyar toda su grandeza, tuvo cálida resonancia más tarde en las vidas de santos o Flos sanctorum y ya en nuestros días casi, en las páginas deliciosas de Flaubert, de Eça de Queiroz y de Anatole France. Las artes mágicas -«arte vano y quimérico», como pensaban los estoicos y los epicúreos- tuvieron la natural resonancia en la literatura. Vencer la resistencia de las cosas e ir contra sus propias leyes, es un hecho que habla de atraer poderosamente la atención de los demás. La magia es la ciencia de lo extraordinario y sobrenatural. Por alto y arbitrario modo dispone del espíritu y de la materia, los cuales, desentendiéndose del orden que les fue impuesto, subvienen a la realización de determinados fines. Magos, hadas, hechiceras, brujos, gigantes, sobrepujan con sus artes, hechizos, filtros y bebedizos las fuerzas de la naturaleza. Mueven las rocas, abren las puertas, convierten en tenebroso lo luminoso, allanan los corazones, hacen invulnerables las armas... Encantamentos, brujerías, hechicerías, maleficios encuentran libre el paso en el espíritu candoroso y asustadizo de los pueblos. Asustadizo, naturalmente, respecto de todo poder sobrenatural o extrahumano. Las artes mágicas como todo lo que carece de una base científica, sólo podían sojuzgar a los ignorantes. Hoy no hay magos, ni hechiceros, ni hadas, ni gigantes y enanos encantadores. El desarrollo de la cultura ha barrido de sobre la haz del mundo civilizado tales prácticas y creencias. Pero no del todo, pues esa pseudo ciencia de la teosofía, del espiritismo, del psicoanálisis y de la filosofía irracionalista, tan en boga hasta hace poco, no es más que una magia intelectualizada88. Tales artes mágicas eran respecto de nuestra península autóctonas en una pequeña parte. Allí donde aparecen bien arraigadas las creencias católicas, es donde menos prosperan la magia y las supersticiones. Por otro lado nuestro carácter eminentemente realista, tan probado a través de nuestro arte y de nuestra literatura: Velázquez y la novela picaresca, por sólo citar estos dos fuertes ejemplos, repugnaba dichas prácticas. Las tres fuentes principales de donde arrancaron fueron las mitologías griega, germana y escandinava. Las letras se llenaron de estos portentos. El racionalismo es como un lastre del espíritu creador, como unos perdigones de plomo incrustados en sus alas. Mediante la acción mesurad a y circunspecta del análisis, las artes mágicas, las supersticiones, los filtros, los hechizos y ensalmos dejaron de ser elementos vivos y operantes de la sociedad, y sólo quedaron sus testimonios en la literatura. Pues bien, todos estos factores morales y físicos aportados, según vimos, por los pueblos a lo largo de su desenvolvimiento social, impresionaron profundamente la conciencia estética del primer tercio del siglo XIX. Faltó a los románticos, como es natural, la primitiva fragancia con que este mundo de la Edad Media apareció a través de su literatura coetánea. La imposibilidad de tener una interpretación directa de los temas poéticos produce siempre esta situación de inferioridad, que suele verse compensada por una más depurada y brillante ejecución artística, esto es, por un mayor tecnicismo literario. El desarrollo de la cultura quita candor al arte, pero le da más consistencia y plenitud. Cuanto más distanciados nos hallamos de una época más propensos estamos a idealizarla. Sólo las cosas que tenemos junto a nosotros nos imponen su forma auténtica. Es más fácil idealizar una montaña situada en determinada lejanía que un árbol que podamos tocar con las manos. La distancia en el tiempo o en el espacio contribuye a hacer más vagos o inciertos los contornos de las cosas. Estas, tras de fundirse en nuestro espíritu, adoptan, sin merma de sus caracteres fundamentales, la forma impuesta por nuestro ideal arbitrio. Los monumentos y las ruinas fueron las dos únicas aportaciones históricas que los románticos pudieron apreciar por sí mismos. Todo lo demás proviene de una asimilación literaria: las ideas, los sentimientos, las costumbres, los usos, el espíritu caballeresco y heroico... Y aunque se haya puesto en duda la propiedad con que se han usado estos recursos -Taine hizo notar los anacronismos morales y materiales de Walter Scott- la verdad es, que los autores más diligentes y estudiosos: Goethe, Schiller, Heine, fueron los que más se aproximaron a una veraz reconstrucción histórica. II Las escuelas literarias. Young. Cadalso, Meléndez Valdés, Quintana, Arriaga, Cienfuegos y Gallego. Las escuelas literarias se distinguen por el predominio de determinados caracteres sobre los demás. En toda obra de arte hay una serie de elementos que suele ser común a cualesquiera otros dentro del mismo género, si bien el mayor o menor vigor con que algunos de estos elementos se nos ofrecen, es causa determinante de las clasificaciones estéticas. Así, en la pintura son comunes el dibujo y el colorido, y en la música, la melodía y la armonía. Pero según se impongan tales factores unos a otros, tendremos, en el arte del pincel el academicismo de Miguel Ángel y Rafael o la opulencia del color de Ticiano y Tintoretto, y en el pentagrama la escuela italiana o la alemana, ya que la primera es fundamentalmente melódica, y en la segunda la melodía se pierde, como si dijéramos, bajo la turgencia y carnosidad de la armonía. Este raciocinio podemos hacerlo extensivo al orden literario. La soledad, la melancolía, el hastío, la incredulidad, el pesimismo, la desesperación y dentro de este mundo abstracto de las ideas y de los afectos, sus afines y correlativos; la noche, la muerte, la sepultura, el ataúd, los cirios, el ciprés, etc., son recursos estéticos de que se nutre la literatura en cualquier tiempo y latitud. Pero según se manifiesten de un modo esporádico o constituyan una verdadera constante moral, habrá que considerarlos como rasgos aislados o como fisonomía completa. Anacreonte, que canta a Cupido; que siente muy hondo el placer de vivir; que se tumba sobre los verdes sotos para beber un vinillo añejo89, proclama lo raudo que huye el tiempo y cómo los huesos se reducen a polvo. «¿A qué ungir el sepulcro?» -pregunta- ... «¿No es mejor que perfumes, - mientras vivo, mi cuerpo?». Y más adelante: «Que cuanto menos lejos - esté la tumba fría, - con mayor alegría - deben gozar los viejos»90. Safo ruega a Afrodita que no la acongoje con «pesar y tedio» 91. Alceo se adelanta en veintitantos siglos a Byron en lo de beber en un cráneo el sabroso vino92. Simónides discurre líricamente sobre la esperanza e imprime a sus versos un carácter lúgubre y amargo, y el filósofo griego que Alejandro tuvo por maestro, afirma en el Peán que compusiese en loor de Hermías, que «la muerte es más dulce que la vida»93. Entre los bucólicos griegos, Bión de Esmirna y Mosco de Siracusa también traen a sus idilios «el funerario lecho» y los «tristes ayes y lúgubres gemidos», y «la tumba fría» y la «tristura», y la «funérea losa». La muerte de Bión, el mismo Apolo lamenta. Y visten los Príapos negro luto, y derraman las afligidas Náyades, lágrimas ardientes. Y Eco sepulta sus profundísimos pesares, pues «sumergida se halla en hondo duelo». ¡Cuán dolorosa e irreparable no será esta muerte, que los árboles esparcen sus frutos por el suelo, las flores se marchitan, la leche no fluye de las tristes ovejas, la miel se hiela en los panales! Jamás la golondrina cantó con voz más lastimera. Y golondrinas y ruiseñores divididos en la selva en dos grupos, entonan fúnebre lamento. Los clásicos latinos emplearon las mismas voces que habían de usar, tan reiteradamente, muchos siglos después, los románticos, y a causa de las cuales tomó un tono sombrío e incluso lúgubre la literatura. Pero ni Virgilio, ni Horacio, ni Ovidio, ni Catulo se sirvieron de ellas para buscar tales efectos, sino, sencillamente, como expresión de algún hecho o circunstancia de sus composiciones. El tumulum virgiliano y la pallida mors, y el pulvis et umbra sumus, y los sepulchris y cupressus funebres, de Horacio, nada tienen que ver con el lenguaje necrológico y sepulcral que, como un recurso más del arte, utilizó el romanticismo. Ticknor al referirse en su Historia de la literatura española al gran poeta Jorge Manrique, uno de nuestros más hondos y patéticos líricos, compara sus versos con «el acompasado son de una campana», que produce cada vez ecos más tristes y lúgubres94. Quéjase Garcilaso a través del pastor Nemoroso de cómo el cielo cargó la mano tanto en sus dolores: Que a sempiterno llanto y a triste soledad me ha condenado; y lo que siento más es verme atado a la pesada vida y enojosa, solo, desamparado, ciego sin lumbre en cárcel tenebrosa. Y Lope -por no dilatarnos demasiado y poner fin con él a esta digresión- en sus romances más bellos alude a las soledades a donde va y de donde viene porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Pensamiento que vuelve bien desmayado, por cierto las esperanzas muertas, las alas derretidas y las plumas deshechas! El poeta ama, sufre y duda. Canta el dolor, la desilusión, el tedio de la vida. Se detiene ante una tumba, bebe vino en un cráneo, desea la muerte, puebla de cipreses y sauces el paisaje de su pensamiento. Nada satisface la honda inquietud de su espíritu. Le tiembla el corazón, siente frío en los huesos. Va de vuelta de todos los caminos. Ama la soledad, sueña con los astros porque son tristes islas de luz perdidas en la inmensidad... Le hiere el aguijón venenoso de la tumba. Se asoma a todos los abismos porque le tienta el vacío, como una ancha fauce devoradora o como unos ojos llenos de misteriosa fascinación. Cabalga sobre el corcel de su imaginativa; y como un vasto enjambre -sus afectos, sus ideas, sus sueños, sus ambiciones, sus desalientos,- va elaborando «blanda cera y dulce miel»... Todo esto hace el poeta de acá y de allá, de este tiempo y el otro. Se nutre de esta vena copiosísima. Llena su copa de estos vinos dulces y amargos. Pero sólo cuando en vez de promiscuar, opta por determinados factores ideológicos y afectivos íntimamente emparentados, ligados entre sí, desemboca en un ismo. Todo ismo, como toda itis, expresa o representa un proceso inflamatorio del espíritu. Las grandes concentraciones de ideas y sentimientos afines degeneran en una especie de estado patológico, con su correspondiente estol de extravagancias y exageraciones. El poeta inglés Eduardo Young contribuyó poderosamente con su famoso poema Las Noches a la instauración del romanticismo. Su apartamiento de la Iglesia Católica no impidió que se le tradujera entre nosotros. Asumió este quehacer en 1789 don Juan de Escoiquiz, quien como reza en la portada del libro, no se limitó a seleccionar y verter al castellano las obras de Young, sino que además las expurgó de todo error. Su poema Las Noches está lleno de altibajos, pero no carece de elevación moral. Son meditaciones en verso sobre las miserias del hombre, la amistad, el tiempo, la muerte, la inmortalidad, la aniquilación, la soledad, la tristeza, el deleite, el suicidio, la conciencia, la virtud, la existencia de Dios, etc. Como vemos los temas son graves y trascendentes. Esta clase de literatura filosófica y espiritualista tuvo en los días de Young bastantes cultivadores. Les preocupaban las cuestiones morales y religiosas y a ellas encadenaban la inspiración. Y como al desarrollarlas entre fulgores más o menos vivos de poesía, echasen mano de variados elementos fúnebres y sepulcrales, el movimiento romántico que advino después supo explotar este filón. Young tiene por muy afortunado al hombre que en brazos de la muerte se olvida de todo cuanto le rodea. Para él, los humanos presa son del infortunio. ¿Pues qué es el mundo sino «un vasto sepulcro y triste abismo»? «El hombre y el gusano, de cadáveres sólo se apacientan». La tierra es para él un terrible exilio, un «desierto infecundo», «triste soledad desconocida», de «funestos cipreses asombrada», ¡Cuán gozoso y ufano verá llegar el día en que rotas las cadenas de este mundo pueda el alma volar a aquella alta esfera donde los mortales que se lo merezcan formen una sola familia en torno a nuestro Padre universal! Pero mientras llega este anhelado instante, la imaginación no cesa de encarecernos la mortaja, las fúnebres campanas, la húmeda y honda huesa, el azadón, la noche y los gusanos. Tan triste y sombrío cuadro tuvo que impresionar profundamente a las nuevas generaciones literarias. A estas páginas que huelen a cadáveres descompuestos, a la humedad de las tumbas, literatura necrológica iluminada por la débil luz de las lámparas sepulcrales y llenas de lúgubres quejidos, acudieron los poetas románticos en busca de materiales con los que construir sus obras. ¡Buen banquete en que saciar su tétrico apetito! Porque toda esta renunciación a la vida tiene no sé qué de morbosa. No es el honesto y limpio renunciar a la vida, de los místicos. El apartar los ojos del mundo para ponerlos en Dios, como fuente inacabada, inagotable de todo bien verdadero. Es la consecuencia de un amargo filosofismo que se nutre de la muerte del mundo, como los necrófagos de animales muertos. Cadalso y Meléndez Valdés fueron los primeros en denotar la influencia de Young. El uno a través de sus Noches lúgubres, desafortunada imitación del poeta inglés, y el otro, de sus poesías filosóficas. En este sentido hay que considerarlos como precursores del romanticismo. Pero a Cadalso no le bastó esta aportación literaria, sino que contribuyó con un hecho de su vida profundamente romántico y novelesco. Ya lo hemos referido. Cuentan de él que tras de vencer la natural resistencia de los que tenían a su cuidado la guarda y vigilancia del cementerio de la parroquia de San Sebastián, logró desenterrar el cadáver de la joven actriz María Ignacia Ibáñez, por la que en vida y muerta ya sintió una gran pasión amorosa. Exhumar a una muerta para contemplarla es cosa inusitada por demás. Perversión del gusto que anuncia aquella anarquía moral y afectiva cuyo auge había de producirse poco después. Porque todo el romanticismo está lleno de análogas demasías. Lo mismo en el orden de las ideas y sentimientos, que en el de la técnica literaria, que en el de la vida pública o privada de sus hombres más representativos. Y este hecho atribuido a don José Cadalso y su muerte gloriosa en Gibraltar tuvieron mayor resonancia en el ámbito nacional que sus obras en verso o en prosa. El autor de Los eruditos a la violeta y de las Cartas marruecas -torpe imitación de las Cartas persas de Montesquieu- fue ingenio de segunda fila, sin nervio, ni empaque. Remedó en Don Sancho García, Conde de Castilla la tragedia pseudoclásica francesa y se entretuvo en componer versos de asunto amatorio o pastoral. Sus Noches lúgubres, como obra de imitación tiene todos los defectos del original, sin ninguno de sus méritos. Es una ingenua tentativa de aclimatar en nuestra literatura las lobregueces que empezaban a llenar los libros forasteros. Nuestro genio literario no ha sido nunca nativamente sombrío. Los temas graves, como el de la muerte, por ejemplo, los ha sabido tratar con dignidad, pero sin caer en la necromanía. En las Noches del poeta inglés hay elevación filosófica y moral, aun cuando el oro de la inspiración, como ya hemos observado, no sea siempre de los mismos quilates. Como un bajorrelieve de cuanto hay en ellas ideológicamente monumental -la muerte, la inmortalidad, la aniquilación, la conciencia, la virtud, etc.-, muéstrase una multitud de lúgubres elementos: la sepultura, la mortaja, el azadón, los gusanos, el ciprés. Con ser todo esto tan significativo, no es lo fundamental. Cadalso utilizó estos mismos recursos, pero sin alzar nunca la voz de su numen, ni enfrentarse con temas verdaderamente trascendentales. Pero cualquiera que fuese el mérito de esta imitación, lo cierto es que las tales Noches lúgubres nos trajeron las melancolías y tenebrosidades de que se nutría la inspiración septentrional. Cadalso, pues, como Meléndez Valdés, Arriaza, Cienfuegos, Quintana y Gallego, según iremos viendo, abrió una brecha por la que penetraron en nuestra literatura las nuevas modalidades del pensamiento y de la forma. Meléndez Valdés [Págs. 120-121] La influencia de Young sobre Meléndez Valdés fue más difusa. No consistió en componer un libro con Las Noches, como modelo, delante de los ojos. Una de las cosas más difíciles de los hombres es salvarse de las ascendencias coetáneas. El pasado llega a nosotros a través de una sucesión de tamices o cedazos. Lo clásico no es más que la persistencia en el tiempo que pasa de unos valores espirituales que los años han cernido o depurado. Esta influencia es mesurada y serena, como lo es el consejo del viejo y el poder de la experiencia. El tiempo es como una alquitara en la que todas las cosas pretéritas se quintaesencian, y el alma las recibe sin alterarse, sin la menor perturbación de su actividad o funcionamiento. La influencia de lo coetáneo, en cambio, es muy viva e incluso turbulenta, y tanto la mente como el corazón denotan en la estructura de las ideas y de los sentimientos, y en el ritmo funcional, haber sido profundamente afectados. La atmósfera moral en que Meléndez Valdés se vió envuelto, procedía de la filosofía desengañada y escéptica de Voltaire, del espiritualismo enfermizo y sombrío de Young, de la bonachonería metafísica de Pope, de origen leibniciano, y de las doctrinas de Rousseau, propugnadoras del retorno a la naturaleza. En este clima de vientos contrarios, seco y húmedo, duro y blando, la musa erótica y pastoril de Meléndez, trocó el pellico por el birrete, el colorín por el búho. Las tiernas frases amorosas, los sencillos requiebros entre amantes, por el concepto filosófico. ¿Quién en aquellos días, a impulsos de las nuevas ideas preconizadas por pensadores y poetas, no venía a caer en tales inclinaciones? El mundo tenia remedio, porque el mundo es imagen y semejanza del hombre, y el hombre tiene una naturaleza moral que puede ser mejorada. Este raciocinio fue el que movió a los pensadores y a los poetas por el camino de la palingenesia social. La filosofía de una parte y la poesía trascendental de otra desarrollaron sus actividades en tal sentido. El romanticismo recogió este legado filosófico y sentimental. Herencia de valores cuestionables, litigiosos, pero que pesaron enormemente en la conciencia popular: la Revolución francesa o lo que es lo mismo, el romanticismo político, y en la de los escritores: la revolución estética o lo que es igual, el romanticismo literario. Pintan a Meléndez Valdés sus biógrafos y críticos como hombre de poco carácter; y estas almas, como desguarnecidas o desmanteladas son siempre las más sensibles a cualquier novedad. Los espíritus débiles lo mismo ceden a la influencia de las personas que a la de las cosas. Un hombre de carácter se impone fácilmente al que carece de él, e igual una idea vigorosa o la moda imperante; que puede ser fuerte de por sí, por su propia naturaleza, o por el empaque o vigor que le concedan los demás. Meléndez Valdés empalagado ya de sus anacreónticas, de sus letrillas, de sus romances, esto es, de su poesía amorosa y descriptiva, que fue de su lira la cuerda que mejor sonó, buscó en las nuevas tendencias del siglo, graves motivos de inspiración. Así lo declara en sus cartas a Jovellanos95. La primavera, la fuente, el ruiseñor, la paloma, la tortolilla, el espejo, el caer de las hojas: temas de su dulce numen, son reemplazados por pensamientos y afectos filosóficos y morales. «Pope en este verano -observa en una de sus citadas epístolas96- me ha llenado de deseos de imitarle, y me ha puesto casi a punto de quemar todas mis poesías... más valen cuatro versos suyos del Ensayo sobre el hombre que todas mis composiciones: conózcolo, confiésolo, me duelo de ello, y así paula majora canamus». El mundo se está llenando de un contenido trascendental. Y al lado de estas ideas y sentimientos, que se manifiestan a través de los escritos en prosa o en verso y que buscan adecuada realización humana en los regímenes políticos, resulta blanda y ñoña toda poesía anacreóntica o pastoril. Máxime si tales inspiraciones, por mucho que mienten el tomillo y el cantueso, el rabel y el cayado, trascienden más a cosa convencional y postiza que a verdadera rusticidad del campo. La naturaleza no se deja aprehender fácilmente. Los sentimientos y usos campesinos, los oficios y quehaceres al aire libre aunque puedan ser pintados por la imaginación de los poetas, adolecerán de artificiosos si entre ellos y quienes los describen no existe un contacto real. El talento creador hace verdaderos milagros, pero siempre denota en su reconstrucción de las cosas que hay diferencias muy notables entre lo vivo y lo pintado. Meléndez Valdés abandonó, por un imperativo de la época, la oda anacreóntica y el idilio, para componer epístolas y discursos sobre la protección a las ciencias y las artes, la beneficencia, el filósofo en el campo, la mendiguez, la calumnia, la virtud, etc. Y cantó la presencia de Dios, la verdad, la tribulación, la inmensidad de la naturaleza y bondad inefable de su Autor, la creación o la obra de los seis días... No toparemos frecuentemente en sus versos con ideas originales. Meléndez tiró de ese acervo común de pensamientos filosóficos y humanitarios que se fue formando con las lucubraciones de escritores coetáneos o inmediatamente anteriores a él. Se pretende dar a la sociedad un rumbo nuevo. Resquebrajados los principios del viejo régimen, el mundo iba a entrar en una etapa de regeneración social. Fogosos pensadores y entusiastas poetas andan a vueltas con flamantes ideales, de cuya implantación y seguimiento nacerá la prosperidad de los pueblos. Corre por todo el sistema arterial filosófico del mundo una sangre nueva que regará abundantemente los cerebros y corazones de los hombres. Es como el despertar de un día, como fulgurante aurora sin apenas tránsito entre el alborear y la aparición del sol. ¿Quién se acuerda ya de la zampoña, ni de la tortolilla, ni del soto, ni de Batilo, ni de Filena? La poesía erótica y pastoril puede darse en tanto esté ocioso el pensamiento. Pero así despierte éste y descoja la dilatada túnica de sus actividades, los requiebros amorosos, el piar de las aves, la flauta del zagal, los balidos, las esquilas, el regato, y Aminta, Elisa, Lisis y Mirtilo cederán sus puestos a la meditación, a los consuelos de la virtud, a las miserias humanas, al orden del universo y cadena admirable de sus seres. ¿Qué es esto sino romanticismo puro, evolución de la mente creadora hacia otro mundo en que moverse? ¿No se agita aquí ya otra conciencia estética? No se han perfilado aún los cánones de la inminente escuela literaria, pero toda esa nebulosa del pensamiento y del corazón de la que habrán de desprenderse las nuevas doctrinas estéticas, no sólo está bien visible a los ojos de Meléndez, sino que se le va metiendo en los senos de su alma. Y juntamente con tales ideas y afectos, otros peculiares del romanticismo, como la soledad, la melancolía, el pesimismo e incluso aquéllos que constituyen lo que un autor97 ha llamado el tema sepulcral: los «fétidos gusanos», «el sepulcro pavoroso» y el «ominoso fúnebre manto» de la muerte98. Pero no se reducen a esto las afinidades entre las poesías de Meléndez y las que vinieron varios lustros después. También abominaba del estudio, si bien no se concilian tales protestas con cuanto dice en sus cartas a Jovellanos. Los que estudian, padecen, Mil molestias y achaques, Desvelados y tristes, Silenciosos y graves. ¿Y qué sacan? mil dudas; Y de éstas luego nacen Otros nuevos desvelos, Que otras dudas les traen.99 Aunque el molde de los versos de Meléndez Valdés sea más clásico que romántico; y las imágenes y comparaciones tengan la mesura de las viejas Musas; y el lenguaje sea más castizo que impuro; y se emplee la reduplicación frecuentemente, muchas de sus poesías están ya teñidas de las sombrías tintas del romanticismo. La noche es «lóbrega» o «umbría»; la cítara «fúnebre», y las tinieblas, y la morada; «lúgubres» los gemidos; la soledad «sombría»; el valle «lóbrego y medroso». El poeta añora el aislamiento. Renuncia al «confuso tropel» que le rodea100. Medita sobre el grave pensamiento de la muerte, y ve cómo la sepultura está abierta a sus pies. Ven, dulce soledad, y al alma mía Libra del mar horrísono, agitado, Del mundo corrompido, Y benigna la paz y la alegría Vuelve al doliente corazón llagado; Ven, levanta mi espíritu abatido; El venero crecido Modera de las lágrimas que lloro, Y a tus quietas mansiones me transporta. Tu favor celestial humilde imploro; Ven, a un triste conforta, Sublime soledad, y libre sea Del confuso tropel que me rodea.101 El aborrecimiento, aun no enfermizo, de la vida cortesana; la desengañada posición del espíritu frente al espectáculo de la sociedad; el anhelo de un mundo mejor; la dulce y misteriosa atracción que la soledad ejerce sobre las almas tristes y doloridas, están bien patentes en las Odas filosóficas y sagradas y en las Elegías, de Meléndez. Sólo una vez cultivó el romance histórico102. Pero el hecho de que sintiera tanta predilección por el octosílabo103, bizarramente empleado por nuestros románticos, es un testimonio más de su calidad de precursor de la nueva escuela. A Meléndez Valdés se le ha juzgado con excesiva parcialidad. Ya han puesto en sus manos el cetro de la poesía española en el siglo XVIII, ya le han colocado en nuestra república literaria entre los poetas de segunda fila. Ni lo uno ni lo otro. Si pudiese señalarse un grado intermedio entre ambos juicios, ahí le situaríamos. Faltóle el arresto viril de los grandes creadores de belleza. Su inspiración es dulce y templada, sin relámpagos ni explosiones. Musa descriptiva del campo, de la vida y quehacer pastoriles, del amor de caramillo y zurrón. Más alambicado que rústico. Numen de esta traza gusta más del metro corto y de la composición breve, que del endecasílabo y de la poesía larga. Sin embargo, cuando trueca el uno por el otro, con la ayuda del heptasílabo, no denota la fatiga del asmático. La inspiración se desenvuelve en un marco de circunspección, de mesura. Hay altibajos, pero sin eminencias y ramblizos. Verso fluido y elegante104, que en ningún momento denota premiosidad. Carece de la hondura lírica de los grandes poetas, porque los abismos no se improvisan; son obra de la naturaleza, como los estrechos y las hoces. En dos poesías -El Panteón del Escorial y La fuente de la mora encantadamostró don Manuel José Quintana sus afinidades con el romanticismo. Y por tal circunstancia se le considera como el adelantado o precursor de la nueva escuela literaria. Quintana es un ciudadano que discurre en verso; un político que habla a través de unas odas. Carecen sus composiciones de ese recóndito sentir, de esa palpitación callada y honda de la verdadera poesía lírica. Son grandilocuentes y dilatorias, sin la mesura y circunspección del sentimiento íntimo, más dado a la desnudez de su propia hermosura que al atuendo retórico y palabrero. Canta la expedición española para propagar la vacuna en América, el armamento de las provincias españolas contra los franceses, el combate de Trafalgar, la imprenta. Temas de suyo elocuentes y apasionados. El ciudadano, el político, el liberal, el progresista están bien visibles bajo el ropaje rítmico. No es el poeta que vuelve los ojos hacia su alma y pone la mano sobre el corazón. Su mente está llena de cuantas doctrinas políticas andan a la sazón por el mundo, tras aquella espléndida floración de la Enciclopedia y de la Revolución francesa. Y nuestro país tan agitado aquellos días, sufriendo el tormento de sus graves vicisitudes, viénele como anillo al dedo a esta inspiración desgarrada e hiriente. Poetas así los ha tenido en la antigüedad Grecia y cerca de nosotros Italia105. Cantan distintos aspectos de la vida ciudadana. Son belicosos; exaltan a los héroes, estimulan la resistencia de los pueblos; tienden a despertar su conciencia; les imprimen el entusiasmo que ha de llevarlos a la victoria; festejan con acento épico los grandes descubrimientos y encarecen los valores cívicos de las naciones. La poesía se ha subido a la tribuna pública, y desde ella incita, apostrofa, vocifera. Versos de grande resonancia, muy viriles y enardecidos. Cuando los leemos quisiéramos hacerlo en voz alta. Sentimos cómo la rotundidad de las ideas y de los sentimientos rompe cualquier valladar que le opongamos. Se ha dicho de Quintana que primero escribía sus versos en prosa, y después les daba forma rítmica. La holgura de la prosa, que no tiene que ceñirse como el verso al hueso de la idea o de los afectos, está bien patente a través de las odas de este poeta. Sus poesías tiran más a desdoblarse que a contraerse. Un fuelle lírico-épico las infla y redondea. La situación de España en aquel inestable discurrir de la política y los tremendos golpes sufridos por la conciencia nacional, preparan el terreno a esta Musa. Y el pueblo que tiene ante los ojos el espectáculo de la invasión napoleónica y herido el corazón por otros inquietadores acontecimientos, se bebe tal poesía, como un hidrópico un cántaro de agua. Para un liberal, la figura de Felipe II ha de ser aborrecible. Por entonces nadie intentaba rehabilitar a este monarca106, y aunque el duque de Frías, por ejemplo, asumiera tal cometido frente a las demasías denigratorias de Quintana en su Panteón del Escorial, poco o nada logró su empeño. Felipe II ha nutrido con su carácter y sus actos una gran parte de la literatura romántica. Personaje sombrío como éste había de constituir una buena cantera de la que beneficiarse. Y Quintana, que tenía un pie en el clasicismo y el otro en el aire en posición de avanzar hacia el nuevo credo literario, tomó al vencedor en San Quintín y Gravelina, como protagonista de una de sus composiciones y le colocó en el panteón de El Escorial, entre los espectros de su familia y descendientes. Tras una invocación a la Musa del saber, el poeta refiere cuanto vio y oyó en el recinto donde Bajo eterno silencio y mármol frío la muerte a nuestros príncipes esconde. Y atemorizada su fantasía, así como llena la mente y el corazón de los prejuicios de las ideas imperantes, pondrá unas veces en sus propios labios y otras en los de tan egregios personajes, los conceptos más duros e injuriosos. La pintura que nos hace del Rey Prudente, no puede ser más terrible, como vamos a ver: Alzarse vi una sombra, cuyo aspecto De odio a un tiempo y horror me estremecía. El insaciable y velador cuidado, La sospecha alevosa, el negro encono, De aquella frente pálida y odiosa Hicieron siempre abominable trono. La aleve hipocresía, En sed de sangre y de dominio ardiendo, En sus ojos de víbora lucía; El rostro enjuto y míseras facciones De su carácter vil eran señales, Y blanca y pobre barba las cubría Cual yerba ponzoñosa entre arenales.107 La clásica combinación del endecasílabo y el heptasílabo; la majestad y sonoridad del verso; la invocación y apóstrofes que contiene esta poesía, la entroncan con el siglo XVIII, si bien la fuerte y sombría adjetivación; la protesta que representa contra un régimen político que había encontrado la más fiera repulsa en la Revolución francesa, y los elementos fúnebres que nos ofrece, proclaman su parentesco con el romanticismo. El verso fluye con vigor y soltura. No hay premiosidad en su construcción. Las imágenes y las comparaciones están teñidas de patetismo. El pavor que el poeta siente al verse rodeado de los egregios espectros y más aún cuando estalla la tempestad, y el huracán Para espantar y combatir la tierra Derramóse furioso por los senos Del edificio; el panteón temblaba; La esfera toda se asordaba a truenos; A su atroz estampido De par en par abiertas Fueron de la honda bóveda las puertas... está expresado con plástica bizarría. La fuente de la mora encantada es un delicioso romance. Cuando Quintana lo compuso aún andaban por los versos de ocho sílabas pastoras y zagales tocando la sonaja o el caramillo, mirándose en el cristal de los arroyuelos o diciéndose requiebros y ternuras, más alambicados que rústicos. Pero Silvio, el pastorcillo de este romance tiene aquí distinto acontecer. Ha desoído las palabras que le anuncian el peligro, pues la mora encantada aparece con todos sus hechizos en las aguas de la fuente. Toda ella encanta y admira, Toda suspende y atrae Embargando los sentidos Y obligando a vasallaje. Y el infeliz pastorcillo, seducido por la belleza de la mora y por los encendidos requerimientos que le hace, acaba sucumbiendo, pues En remolinos las ondas Se alzan, la víctima cae. Y el ¡ay! que exhaló allá dentro Le oyó con horror el valle. Linda poesía por la sencillez y tersura de la forma. El verso discurre cadencioso y rítmico, con esa naturalidad propia de una inspiración espontánea, sin vaivenes ni desmayos. Y como fondo de este tejido de palabras suaves y armoniosas, la leyenda de la mora encantada Por la maldición de un padre A quien dieron las estrellas Su poder para encantarme... Fuera de estas dos poesías, las demás obras en verso o en prosa de don Manuel José Quintana ningún punto de tangencia tuvieron con el romanticismo. La educación clásica de este autor y el ambiente literario en que se desenvolvió espiritualmente, estaban muy lejos de los nuevos dogmas de la belleza. En una circunstancia, aparte de otras concomitancias o afinidades que pudieran establecerse y que estableceremos después, coincidió don Juan Bautista Arriaza con los románticos españoles: en la falta de una esmerada formación intelectual. En aquellos días todo se confiaba a las propias fuerzas del ingenio. Todos improvisaban. Improvisaban los políticos; improvisaban los generales, más pagados del valor que del saber; improvisaban los cómicos, muchos de los cuales ni siquiera sabían leer, como ya se ha indicado en otra parte de esta obra; improvisaban los poetas, y los novelistas, y los autores dramáticos. Por eso, cuando en medio de tanta ingravidez se alzaba de pronto un Goethe, o un Byron, o un Leopardi, o un Heine, eran verdaderos príncipes de las letras si se los compara con estos ignorantuelos y desarrapados mentales. Arriaza fue un poeta palatino. Cantó a Fernando VII, a doña Isabel de Braganza; a los próceres, a los generales. Poesía sin hondura, ni trascendencia, e incluso no siempre bien construida en el famoso yunque horaciano. Y a pesar de todo hay que reconocer que el autor de tales composiciones, de las llamadas de circunstancias, fue muy leído y admirado. La opinión pública no suele discernir escrupulosamente el mérito o demérito de las obras de arte. Sus juicios proceden de la simpatía, de la comunidad de ideas políticas, de gustos y admiraciones paralelos. Había entonces muchos realistas y cuantos versos se forjaran en honor de Fernando, o de Amalia e Isabel, tenían que ser muy del agrado de aquéllos. Poetas que en vez de volverse hacia dentro, de mirarse su propio corazón, cantan lo que hay en torno, lo que sucede ante sus ojos. Cronistas en renglones cortos. Queman la mirra de su inspiración en el altar del diario acontecer. El regreso del rey, una fiesta onomástica, unas bodas reales, un sarao, un concierto. Cualquiera de estos asuntos encuentra resonancia en sus liras. Y como por mucho esfuerzo que hagamos en hacer estallar una tempestad en un vaso de agua, será difícil que tal fenómeno se produzca, por mucho que intente relampaguear el ingenio, uncido a aquel propósito, rara vez lo conseguirá. Dentro de este límite de lo mediocre, de lo ramplón se movió Arriaza. Compuso versos eróticos, didácticos, descriptivos, heroicos, festivos, políticos. Idilios y letrillas, epitafios y anacreónticas, fabulillas y epigramas. Ideas y afectos comunes. Poesía fácil y armoniosa; música que agrada al oído, pero que apenas si pasa de él. Imágenes y comparaciones que pertenecen al acervo poético de todos los tiempos; sin una llamarada de original inspiración. Desaliño en la elocución y debilidad en la estructura. Y con todo admirado de propios y extraños. Mas no es nuestro principal objeto justipreciar los límites de este poeta, sino considerarlo en sus relaciones con el romanticismo, pues también se le incluye entre los precursores de este movimiento literario. Faltándole a Arriaza una sólida formación cultural, como ya hemos observado, escribe, como si dijéramos, de oído, por lo pegadizo de tales o cuales poetas anteriores a él o coetáneos suyos, más que por el estudio consciente de determinados modelos. Cultiva los géneros que atraen más en aquellos días la atención de los poetas, y aunque a cuestas con las «amorosas filomenas», y con Fileno y Silvia o Aglauro y Melisa, no es ajeno a la melancolía y los pesares tan característicos de los románticos, e incluso al desorden y vehemencia de sus versos. Ríndese el poeta al peso de sus graves pensamientos y el alma se le colma de tristeza108, muestra pinturas melancólicas Pues el mortal a quien el cielo envía Un corazón sensible como el vuestro, Halla escondido en la tristeza un gusto Que nunca prueba el alma del injusto.109 Cuanto ve, en anuncios se convierte de amargura y dolor: Lóbrega nube enluta El paternal albergue; conturbado Temblar parece el firme pavimento, Rásgase al par la matizada alfombra, Y de la muerte la amarilla sombra Alzase del abismo al pie del lecho, Y los lívidos ojos Y los pálidos brazos revolviendo, Con uno amaga hacia el sepulcro helado, Con otro al cuello de mi padre amado.110 Ningún poeta romántico habría tenido reparo en firmar El sueño importuno y sobre todo el soneto La desesperación. Fue un versificador ameno y fácil. Sus poesías carecen de nervio, de profundidad, de empaque lírico. Sustituyó estas cualidades con la agudeza y la sátira. No propendió como Meléndez Valdés a la filosofía, quizá porque no llegaron a sus manos las traducciones de Pope y de Young. Esta incontaminación respecto de toda influencia extraña, le enraizó más en nuestra poesía popular, prefiriéndola a todo lo forastero. No es superior a Bretón de los Herreros en el manejo de la rima, pero no está a mucha distancia suya. La búsqueda del consonante no ofrecía dificultad alguna para él. Mas tal cosa no siempre es provechosa para el arte. Cualquier motivo que se nos brinde puede adoptar forma rítmica. La falta de sumersión en la propia conciencia, nos aparta de lo elevado y trascendental. Su indiferente actitud respecto de las escuelas poéticas en que estaba dividida la musa española, le hace ser un poco volandero. Ya traduce el Arte poética de Boileau, ya se adelanta a nuestros románticos. Quizá la cuerda mejor templada de su lira sea la patriótica. Cuando canta temas nacionales, se enardece y vibra más intensamente, pero sin alcanzar nunca aquella altura a que deben mover tales motivos. De cuantos hemos estudiado en estas páginas como predecesores del romanticismo, D. Nicasio Álvarez Cienfuegos es el más significadamente romántico. Hizo honor a su nombre por lo apasionado y vehemente. Aunque proceda de la escuela pseudoclásica, académica y recortada, rompió con estos moldes y echóse a andar por los nuevos caminos del arte. Su propia vida fue un ejemplo de insumisión y gallardía. En los momentos difíciles porque atravesaba España a causa de la invasión napoleónica, en vez de doblar la cerviz, como hicieron otros menos arrestados y decididos que él, mantúvose tieso como un huso ante el príncipe Murat, y de milagro no le costó la vida tamaña altanería. Nutrióse su mente de la ideología francesa imperante a la sazón. Los pensadores de la Enciclopedia tenían expedito el camino. Su filosofía prendía rápidamente en los espíritus y por poca que fuese la atención prestada de fronteras allá a las nuevas ideas, la influencia de éstas prontamente habría de ser denotada. Además la idiosincrasia del autor de Zoraida e Idomeneo prestábase a tales ascendientes. Apasionado de la libertad y del humanitarismo, sus reacciones eran muy violentas. Todo es en él fuerte y desmesurado. Las actitudes que adopta, merced a esta condición, parecen incluso afectadas. No se sabe dónde empiezan y dónde acaban los sentimientos verdaderos. Un carácter así, con todo su poder nativo y bajo el influjo de flamantes doctrinas renovadoras que han de incubar un nuevo régimen político y social, tenía que emanciparse, si no del todo en gran parte, de los ya decadentes cánones literarios de su época. Bastará asomarnos a las poesías de Cienfuegos para que advirtamos cómo difieren de otras coetáneas. El desorden lírico, la vehemencia o entusiasmo con que el poeta exterioriza sus ideas y sus afectos; la propensión a hiperbolizarlos, como si los hiciera pasar por cristales de aumento; las imágenes de tan vigorosas rayanas en lo arbitrario; la fantasía sobreexcitada; los elementos no sólo sombríos, sino fúnebres, incorporados al arte; la tendencia al neologismo, pues una exigencia habitual de los nuevos dogmas estéticos es ésta de nutrir el habla de voces nuevas111; la amargura y descontento de la vida; la inclinación a la soledad, a esa playa de la soledad adonde nos echan las olas del pesimismo, del dolor, de la incomprensión humana ¿qué son sino anticipados brotes románticos? Aunque Cienfuegos tenga dos caras, la una mirando al neoclasicismo y la otra a ese mundo nuevo del arte que va a dejar de ser nebulosa, lo cierto es que no son sus tragedias Zoraida, La Condesa de Castilla é Idomeneo, los mejores testimonios de su ingenio. Ni las que muestran de éste su parte más estimable. No faltan en tales obras los pasajes líricos, pero aparecen encuadrados en los estrechos límites pseudoclásicos112. El Cienfuegos que más mueve a la simpatía y a la admiración es el de aquellas poesías en que están bien patentes los caracteres del nuevo dogma. Porque su numen brioso y anárquico se desata en ellas, sin escrúpulos ni timideces. Se han roto los ataderos de la escuela francesa; se han cancelado todas o casi todas las viejas estipulaciones. Empieza a alborear un nuevo día del arte. Día triste, aciago, incluso sombrío, pero flamante, recién nacido de las manos de su creador. Suspiros, llantos, soledad, amarguras, sepulcros, ataúdes. El poeta canta el fin del otoño. Echa de menos los verdores y las auras de la primavera. La aurora risueña, los cálices rosados, las cantilenas del ruiseñor. Se ha ido la juventud del año; ha muerto el estío. Noviembre va despojando de sus galas, a los bosques y a las praderas. Al soplo del viento caen para siempre en tierra las hojas del tilo. El invierno anuncia su llegada. ¡Adiós, albergues queridos De las aves halagüeñas, Nidos de amor, y teatros De maternales ternezas! Ya no abrigaréis piadosos La desnuda descendencia Del colorín, ni mi oído Regalarán sus querellas. ¡Oh cuán diferentes cantos Ahora doquier resuenan! Que entre orfandades la muerte Su carro aciago pasea.113 A la orilla del monte: Un solitario sepulcro Sombreado de cipreses.114 Dos corazones enamorados, palpitan juntos blandamente: Jurando amarse hasta la tumba fría.115 Sin piedad vuelan las horas fugaces, y tras de sí arrebatan días y años, y en un punto: Parece la vejez y en pos la muerte. ¡Oh, que no fuese a mi cariño dado El tiempo detener antes que traiga Ese trance cruel! ¡Nunca mis ojos Lo lleguen a mirar! ¡Antes resuene En mi hueco ataúd el sordo ruido De la tierra fatal que cae rodando A henchir la soledad de los sepulcros.116 ¡Con qué reiteración torna el poeta al mismo fúnebre motivo! En el sepulcro, en el fatal sepulcro, Y sólo en el sepulcro descansaste; Y los mortales sólo allí descansan.117 Otras veces es la soledad, o el deseo de la muerte, o la amargura, el cruel fastidio y la desesperación, los motivos líricos que Álvarez de Cienfuegos incorpora a sus poesías. Todo este bagaje es profundamente romántico. Algunos años después lo encontraremos en los poetas europeos. No habrá fronteras cerradas a la transmigración de estos sentimientos. El poroso espíritu de los creadores de belleza irá recibiendo tal tóxico moral, y prosa y verso denotarán el daño, que no habrá ya quien lo ataje en mucho tiempo. Mas todo este equipaje de ideas y de afectos, nada extraño en pleno romanticismo, sí lo es en las postrimerías del ideal neoclásico, cuando aún se componen tragedias de cinco actos, según el patrón francés, y se imita a Anacreonte y a Teócrito. De aquí que haya que considerar al autor de La escuela del sepulcro, como significadísimo precursor o adelantado del nuevo credo estético. Ni Cadalso, ni Meléndez Valdés, ni Quintana, ni Arriaza, con mostrar rasgos románticos en mayor o menor escala, alcanzaron el nivel de Cienfuegos. Paradigma de cuanto decimos es la poesía que acabamos de citar. Aun cuando el verso blanco en ella empleado nos recuerde a Villegas, Moratín, el hijo y Jovellanos, lo cierto es que dentro de este molde aparecen elementos genuinamente románticos, que el paisaje moral en que se desenvuelve la inspiración del poeta está cargado de tonos, no sólo sombríos, sino fúnebres. Aunque don Juan Nicasio Gallego tuvo relaciones directas con el romanticismo más personales que las que pudiéramos haber observado en la vida de cada uno de los autores que llevamos estudiados en este capítulo, mantúvose generalmente en la línea de lo clásico. Su formación humanística le apartó de las extravagancias y demasías de la nueva escuela. Recuérdese a este respecto la carta dirigida por Gallego al marqués de Valmar y que reproducimos en otro lugar de esta obra. Su templado liberalismo no le ahorró a pesar de todo de serias contrariedades, pues estuvo preso en Murcia y Sevilla, y desterrado en Jerez, Moguer y dicha capital andaluza. Tenía fama de ameno y chispeante conversador. Cultivó la amistad de la Avellaneda, a cuyas poesías líricas118 puso prólogo, y tradujo el Oscar, de Arnault y Los Novios, de Manzoni. Su calidad de sacerdote, que no le había impedido mostrarse progresista en 1810, tampoco le hizo renunciar a la vida cortesana, de la que son buen testimonio algunas de sus poesías. Cuentan sus biógrafos que en el arte de referir chascarrillos e ilustrar la conversación de anécdotas y sucedidos pocas veces fue superado. La segunda vez que Gallego estuvo en Valencia, como era lógico dada la autoridad literaria de que iba investido, relacionóse con los escritores levantinos que profesaban el nuevo credo119. Su acogedora actitud respecto de cuantos hacían los primeros escarceos en el mundo o mundillo de la letra impresa, granjeóle la estimación de neófitos y bisoños. Fue un mentor simpático y entusiasta. Sabía que las redacciones, los impresores y los cenáculos son fortalezas difíciles de tomar y en vez de erizar de obstáculos la vida de los asaltantes, les abría una brecha o portillo que les permitiera el acceso. ¡Digno ejemplo que imitar en estos días de tanto coto cerrado! Gallego no fue un poeta de copiosa producción. Bien porque las Musas le visitaran con largos intervalos, bien porque pensase que no deben escribirse versos a destajo, sino cuando la mente y el corazón están propicios a tan hermosa tarea. Sus poesías, como ya se ha observado, giran en torno del amor de la patria. Los hábitos que vestía no le llevaron por los caminos de San Juan de la Cruz, ni de Lista siquiera. Temas son aquéllos que han enriquecido universalmente las literaturas, y cuando un poeta los adopta como motivos de sus composiciones, si no carece de bríos, aunque enmudezcan las demás cuerdas de su lira, siempre tendrá un puesto muy señalado en la historia de la poesía. Cantó Gallego a Corina, a Celtnira, a Lesbia. Los bellos rizos que lucía en su cuello la una. La nevada frente y los hechiceros ojos de la otra, que... «en lindas rosas torna los abrojos», e hizo a la juventud arder de amores a los pies de Lesbia. Son poesías apasionadas o galantes. La vasija que contiene tales esencias está ricamente labrada. Sonetos de corte clásico, en los que no falta la cita mitológica. Estrofas sáficas en las que el autor vence las dificultades del verso libre, esto es, sin rima. Liras donde rivalizan la dicción poética, la pureza del lenguaje y la elegancia de las imágenes y de las comparaciones. No son versos de mucho vigor, de vehemente y arrebatada inspiración, de ésos que abren más de un boquete en lo estatuario de la forma. Todo está aquí medido y ponderado: las ideas, los afectos, las metáforas. Predomina el clásico sobre el romántico. La disciplina respecto de la anarquía lírica. Y sin embargo, no es raro encontrar bajo esta vestidura académica, elementos y rasgos de evidente filiación romántica. Unas veces son las expresiones sombrías, cargadas de patetismo, como las que contienen las elegías El dos de Mayo y A la muerte de la duquesa de Frías; otras el desasosiego y subversión con que las ideas y los sentimientos irrumpen en el verso, como en la composición dedicada a la muerte del duque de Fernandina: La madre España en enlutado arreo ¿podrá atajar? Junto al sepulcro frío, al pálido lucir de opaca luna, entre cipreses fúnebres la veo: trémula, yerta y desceñido el manto, los ojos moribundos al cielo vuelve que le oculta el llanto...120 Del fúnebre ciprés que arrulla el viento...121 Y en su estancia feliz bulle festivo rumor de inquieta y plácida alegría, ¡cuando tristeza amarga, silencio, soledad reina en la mía! Así mi angustia crece, y el curso de los años fugitivo prolijo, eterno a mi dolor parece. ¿Y no es mejor que a compasión movida dé fin la muerte a mi gemir cansado, que estar sin esperanza condenado a atravesar el yermo de la vida, como el aire exhalación ligera que sin dejar señal cruza la esfera?122 Don Juan Nicasio Gallego estuvo envuelto en la atmósfera densa y envenenada del romanticismo. Vivió en Madrid, en Cádiz, en Barcelona, en Sevilla. Capitales más o menos infestadas de la nueva literatura, pero ninguna de ellas extraña a tal movimiento. Y a pesar de todo, con la facilidad con que prendían estas doctrinas, supo evitar el profundo contagio. Sus concomitancias con el romanticismo fueron más ligeras que entrañables. La educación clásica recibida y la nativa templanza, así en política como en estética, le salvaron de las exageraciones, de los desvaríos. Fue un hombre ecuánime, moderado, sin desmayos, pero sin ímpetu. Cuidó la elocución poética, porque había aprendido en los buenos preceptuarios, que en el arte la forma es de una capital importancia. ¿De qué sirve la idea más hermosa o el sentimiento más bello, si no acertamos a darle forma magistral y perdurable? No faltó a las leyes del lenguaje, ni manchó éste con ningún terminajo forastero o espurio. Antes volvía el verso al yunque, que se quedaba débil o defectuoso. Se observaba en su elaboración ese ritmo creador, que sin ser premioso, denota un reajuste a tempo lento. Frente a las tarabillas de algunos románticos, el juicio, la mesura y el buen gusto. III Del romanticismo al realismo. Ventura de la Vega, Bretón de los Herreros, Campoamor, García Tassara, Antonio de Trueba y Fernán Caballero. Ya hemos dicho, en estos o parecidos términos, que las escuelas literarias se definen principalmente por el desequilibrio de sus elementos estéticos. Todo desequilibrio supone inestabilidad, y lo inestable es lo que menos tiende a conservarse y perpetuarse. Por eso, el romanticismo, agotadas sus posibilidades creadoras, declinó a ojos vistas. Autores que se habían nutrido de estas doctrinas, no sólo cambiaron de rumbo, sino que se enrostraron con ellas, ya denostándolas, ya disparándoles burlas y agudezas. Fueron como los fagocitos que alimentándose del organismo en que están, no tienen el menor reparo en hacer armas contra él. Pues ¿de dónde procedía sino del romanticismo la ternura lírica de don Antonio de Trueba y de don José Selgas, y el desorden lírico de La Agitación, de Ventura de la Vega, y los dramas históricos Don Fernando el de Antequera y Don Fernando el Emplazado y Bellido Dolfos de dicho autor y de Bretón de los Herreros, respectivamente? Toda saturación espiritual trae consigo la desgana, el hastío. Mucho más si el agente que la produce es de un valor relativo. Las extravagancias, las exageraciones, las demasías no podían erigirse en una fórmula de arte perdurable. Fueron como el ripio o cascote de una época. El entusiasmo, más ciego que vidente, de nuestros románticos y del público que aplaudía tal fanatismo líterario, no permitió que los unos y el otro descubriesen cuanto había de ficticio y convencional en aquel movimiento, y tan pronto se enfriaron los ánimos la pupila advirtió la mala calidad de los metales empleados. Mas no se pasa de golpe y porrazo de un mundo a otro. Entre lo que pudiéramos llamar fases explosivas del espíritu creador hay procesos de transición. A lo largo de éstos caducan determinados caracteres y asoman su faz otros. No sólo cambia el molde, sino la sustancia que ha de contenerse en él, o al menos, cuando se trata de una verdadera combinación, la dosis de sus elementos. La incredulidad cerril se convirtió en un elegante escepticismo. La enfermiza melancolía en ese claroscuro del alma con que se perfilan nuestros sentimientos cuando participamos de la alegría y del dolor. Al deseo de soledad sustituyó el de convivencia. Los hombres no eran islotes a los que no se pudiera arribar, sino minúsculos continentes unidos por los istmos del amor, o de la simpatía, o de la conveniencia. La sentimentalidad empalagosa cedió el sitio a los afectos puros y naturales. Fueron los primeros manotazos con que un realismo incipiente daba al traste con el falso tinglado romántico. En vez de mirar hacia atrás, hacia la Edad Media, se miró en torno. El ideal caballeresco, y las tradiciones fabulosas fueron reemplazados por la vida real. La familia, las fiestas populares, el paisaje; los sentimientos espontáneos y concordes con la naturaleza de las cosas; la sencilla filosofía del pueblo; y como recurso auxiliar muy característico, el indumento local, y los interiores domésticos: utensilios, muebles y objetos. No se los llegó a inventariar, como hiciese más tarde Martínez Ruiz en las páginas novelescas de Antonio Azorín, según ya se ha observado123, pero sí se enriquecieron los libros de imaginación de valiosos pormenores referidos a la vida doméstica. Todo empieza a llenarse de un contenido vital. El energúmeno que suele haber en cada poeta romántico, se humanizó y racionalizó. Como es tan difícil hacer hablar con propiedad a los personajes históricos y envolverlos en la atmósfera moral de su tiempo, renuncióse a lo pasado por lo presente. Las justas y los torneos fueron sustituidos por las fiestas populares; los toros, las jiras campestres, las romerías, los bailes. Se olvidaron los jubones, gregüescos y gorgueras, y el frac azul claro con botones dorados, el corbatín, la mantilla y los zapatos de charol trajeron a las páginas de los libros un aire de realidad inmediata. Dichos y refranes de una honda filosofía popular estaban siempre a punto en boca de los personajes. Se celebraban tertulias en torno a la dorada copa del brasero y se jugaba a la lotería. Las arañas, las cornucopias, el tocador cubierto con almidonado linó de hilo, los floreros de cristal, las cortinas de tafetán carmesí dan de lado ahora a los severos muebles y paños renacentistas. Las cepas arden en los rústicos hogares campesinos, donde cuecen ollas y pucheros. A la sombra de los patios emparrados reúnense deudos y amigos que conversan gratamente o realizan menesteres sedentarios. El tejaroz de enjalbegadas casas se puebla de gorriones, y de mirlos los árboles del huerto. La lechuza y el cárabo han perdido su vigencia literaria. La leñera, el lagar, la pajera y el granero advienen al arte como testimonios de la actividad campesina o de exigencias hogareñas. Se sirve el chocolate en batea; y el alcalde, el cura y el maestro aumentan ahora la plantilla de los tipos novelescos. Estamos muy lejos aún de las morosas descripciones de Zola y de Daudet, mas la retina se va llenando de imágenes nuevas; el espíritu se hace más observador; la realidad que nos circunda aprisiona la atención del novelista y del poeta. El arte está al alcance de la mano. No hay que ir a buscarlo en viejos códices. El hombre de la ciudad, el lugareño, el campesino; sus costumbres; sus pensamientos y afectos; el paisaje; el olor de tomillo, de la manzanilla, de la retama, del cantueso, de la salvia; las gallinas, y los perros, y las palomas, y los cerdos, van a constituir este otro mundo tangible y auténtico. Los autores dan por vencidas sus estipulaciones con la Edad Media. No del todo, pues don Antonio de Trueba, por ejemplo, aún cultiva el género histórico en El señor de Borledo, en El Cid Campeador y en La redención de un cautivo. La tendencia dominante es volver los ojos a la realidad. Fernán Caballero prepara el camino a Pereda, a Valera, a Macías Picavea. Ventura de la Vega a López de Ayala. El eco no es la voz, como la sombra no es lo que la produce. De los trágicos franceses se ha dicho que hacían hablar a sus personajes el lenguaje de los gentileshombres de su tiempo. La llamada segunda vista de Walter Scott no ha sido reconocida por Taine, como veremos en páginas posteriores. Teniendo la cantera tan cerca de nosotros; siendo tan ricos los metales que nos ofrece ¿por qué no desentenderse ya de lo pasado? La vida palpitante que nos rodea, cuyo aliento percibimos a todas horas, como un vaho tibio y mareante, que nos empuja y que nos grita; que hiere las fibras más sensibles de nuestro ser, acabará imponiéndose, queramos o no, a todo artificio y a toda convención estética. El hombre actual con sus virtudes y sus vicios. Los problemas que nos plantea la convivencia humana. La vida doméstica. La ciudad y el campo. Los eternos temas que el mundo nos brinda en cualquier latitud suya, pero con la faz propia de cada tiempo. Naturalmente que de esta ancha zona de la existencia tan sólo una mínima parte entró en el ángulo visual de nuestros escritores. Abordó tímidamente este arte nuevo el autor de Cuentos de color de rosa; con más decisión y amplitud la Böhl de Faber. Y aunque en uno y otro, como en el mismo Alarcón -El final de Norma, El niño de la Bola y El Escándalo- haya aún residuos románticos, están ya de cara a la vida, a cuanto les rodea y acucia. Los necrófagos se han retirado de la literatura. A la muerte se la halla, pero no se la busca. Los bosques umbríos se convierten ahora en las cultivadas tierras del Sur o en la meseta castellana con sus alcores y sus chopos. La luna no es ya un peñasco que rueda en el olvido o el cadáver de un sol. Empezamos a ver la naturaleza con mirada más comprensiva y generosa. Los negros crespones que el pesimismo ha ceñido a las cosas se pliegan hasta desaparecer del todo o constreñirse124. La vida campesina se va desdoblando ante nuestros ojos a través de unas estampas llenas de sencillez y de ingenuidad. Son los primeros balbuceos de un arte que ha de tener su explosión más feliz en las cuatro estaciones de Reymont. Cuando se desenvuelvan todas sus posibilidades, y cada comarca o región con la rudeza o la blandura de sus naturales, con sus hábitos y tradiciones, y su saber agudo y malicioso, y su cazurrería, y su musa popular, y sus fiestas religiosas o profanas, y el hechizo o severidad de sus paisajes, vengan a formar este mundo nuevo del arte, aparecerán Sotileza y Peñas Arriba, La tierra de Campos, La Barraca y Cañas y Barro. Son verdaderas novelas poemáticas, de hondas raíces en el terruño. Exacerbación de un ideal estético. Falta mucho para llegar aquí; pero ya está iniciada la marcha. Y los cangilones de las norias, las corralizas, el cobertizo, la llosa y la aceña se incorporan al arte con la carga más o menos fuerte de su lirismo. Vamos a empezar a enfrentarnos con seres palpables, de carne y hueso; que hablan, ríen, gritan, manotean, trafagan, movidos por los mismos resortes humanos. La azagaya o el arcabuz son sustituidos por el azadón o la podadera. El espíritu belicoso de tiempos pasados truécase en el ansia pacifica de poseer la tierra. Y por los caminos que recorrieran antaño, entre nubes de polvo, los infantes de Carlos V, pasan ahora graves yuntas de mulas cargadas de aperos o de labrantines. También la poesía rompe sus compromisos con la escuela romántica. Perduró la delicadeza de los sentimientos, la ternura, el entusiasmo lírico, pero libre ya de hojarasca. La ciencia y la filosofía se apegan cada vez más a las cosas. Las sutiles construcciones de la metafísica alemana -Kant, Hegel, Fichte- derivan ahora al positivismo. Y de igual modo que la especulación busca el apoyo de la realidad inmediata, los poetas asientan mejor sus pies en el suelo. La naturaleza va recobrando sus verdaderas proporciones. El arte es la imitación de la naturaleza, lo cual no empece para que se la idealice si se quiere. Pero una cosa es idealizarla y otra muy distinta sustituirla por el artificio y la convención. La fantasía, que se había holgado más de la cuenta, como el brioso corcel que ha estado retenido excesivamente en la cuadra, tórnase más discreta y juiciosa. La inverosimilitud no ha sido nunca patrimonio legítimo del arte. Con el pretexto de idealizar las cosas, más bien se las desnaturalizó. La vida tiene sus imperativos, y el más fuerte de todos es el de ella misma, con sus caracteres fundamentales e incluso sus accesorios auténticos. Y esta verdad la habían olvidado los románticos, que creyeron que todo el campo era orégano. La propia saturación de libertad tanta, de tal autonomía creadora, puso al espíritu en situación difícil y hasta desairada, cabría decir, y sin grande esfuerzo, como quien cede a un impulso natural, se desenergumenizó125. No cambiaron del todo los temas. Dios, la naturaleza, el amor, las tradiciones, los héroes, la duda, el dolor, la desesperación siguen arrancando a la lira sus sones más hondos. La filosofía y la política se incorporan a este acervo lírico. Se pule el verso como si se tratara de una joya. Toda la faramalla romántica desaparece o se reduce. Las ideas y los afectos adoptan formas más sinceras de exteriorizarse. El poeta va queriendo comprender que los tesoros del corazón, sus secretos más íntimos, como las estatuas griegas, desdeñan el vestido. Los humos de la inspiración se volatilizan, y queda el aire transparente y luminoso. Nadie como Bécquer puede darnos idea tan cabal de este hecho. La sonoridad y machaqueo de la rima perfecta -os magna sonaturum- que aún perduran en las composiciones de García Tassara, apáganse a través del verso asonantado, de música más dulce e insinuante. Y a las largas tiradas de versos del romanticismo, suceden los pequeños poemas, las doloras y las humoradas. La poesía desarrolla en unos cuantos renglones cortos un tema sentimental o gira en torno de alguna ocurrencia feliz. Esta generación de nuevos poetas, aunque no se haya desentendido del todo de la precedente escuela, sabe una cosa que ésta ignoró; que la cultura es un poderoso auxiliar. La ignorancia de los románticos -causa de sus demasías y de sus errores- no subsiste ahora. Esta juventud es más estudiosa. Gusta de los libros y aprovecha sus lecciones. De aquí la mesura con que la fantasía, antes tan desordenada y libre, colabora en la realización del arte. El poeta se detiene a considerar el valor y propiedad de los elementos de que puede echar mano y sólo utiliza los que más convienen a su objeto. Y si falta el genio poético y la fuerza de la inspiración, una sencillez primitiva, candorosa, de la mejor calidad popular, nos seduce tanto que se nos olvida, mientras disfrutamos de ella, la pompa y arrogancia de los grandes líricos. El libro de los cantares, de Trueba, viene a corroborar cuanto afirmamos. Todos sus temas son sencillos, de una ingenuidad encantadora. Requiebros galantes y amorosos; picardías de la juventud; consejos, admoniciones, desengaños; chanzas y chistes; escenas domésticas; filosofía del pueblo. El lenguaje fluye con una naturalidad deliciosa. Parece como si se hubieran ido escogiendo de exprofeso las palabras más sencillas, más humildes. No hay adorno ni artificio alguno, y de este concurso de elementos tan desposeídos en la apariencia de valor estético, surge el hechizo de tales cantares. El idealismo en el arte es un impulso que nos lleva a presentar las cosas, no como son en realidad, sino como nos las imaginamos o, mejor aún, como quisiéramos que fuesen. El artista se forja en su conciencia un arquetipo ideal, que adopta como patrón de sus actividades creadoras. Nada habría que objetar a tal preocupación nobilísima si al comparar el arte idealista con la realidad, ésta quedase embellecida y mejorada. Pero no siempre se obtiene dicho resultado. En muchas ocasiones se frustra el propósito del artista, pues no le es favorable la diferencia que existe entre su obra y la realidad. Esto ocurrió con gran parte de las creaciones románticas. Limitándonos al área de la novela podemos llegar a la conclusión, sin aventurar nada, que Escosura, Ochoa, Pastor Díaz, don Antonio Flores, etcétera, quedaron muy por bajo del valor estético o moral de las cosas, en sus idealizaciones de la historia o de la vida circunstante. Los caracteres que presentan son a todas luces falsos. Las situaciones en que los colocan no son más verdaderas. La pintura que hacen de ciertos personajes históricos dista mucho de lo real. Felipe II no es Felipe II, ni su hijo Carlos, es don Carlos. Sin que la falsedad de un carácter, de una situación o de un hecho histórico pueda constituirse en un auténtico valor estético. Tales idealizaciones, pues, ninguna virtud aportan al arte. Menos daño se habría causado a éste y a la historia con una reproducción fotográfica que con dichos idealismos. La generación literaria que sucedió a los románticos traía ya un bagaje de ideas y de conocimientos muy estimable, y cayó en la cuenta de que arquetipos ideales de tal calidad no había por qué respetarlos. Y como nuestro genio literario ha propendido siempre más a lo real que a lo fantástico, no hubo que hacer gran esfuerzo para reintegrarnos a la tradición. Los poetas trocaron las brumas del Norte por el sol del Mediodía. Los fantasmas, las tumbas, los cipreses, las mazmorras, fueron barridos por esta luz radiante con que empezaron a envolverse las cosas. Y si tornábamos los ojos a las edades pasadas, los héroes y sus hazañas aparecían ya liberados de los tonos sombríos de que los vistiera la musa romántica. No se cayó en la afectación elocutiva de los franceses, que más cuidadosos ahora de la forma que del fondo, convirtiéronse en cinceladores del verso. El conceptismo y el culteranismo fueron exacerbaciones de sendos ideales literarios. Modas forasteras, voluptuosidades de refinamiento no compartidas entre nosotros de un modo general. Los Lyly, los Marini y los Ronsard no tuvieron muchos seguidores en España. Ni en estos días a que nos venimos refiriendo, los Banville o los Richepin. Se cuidó la forma, pero sin exageración. Los románticos habían hecho poco caso del yunque horaciano. Creyéronse dioses de la poesía. Y como de las manos de un dios -aunque sea con minúscula- no debe salir nada imperfecto, estimaron que era innecesario volver la atención sobre un verso ya forjado. Mas la nueva generación de poetas, sin caer en el atildamiento excesivo, puso más esmero en la elaboración de sus poemas. Aunque puedan citarse ejemplos de desaliño, es indudable que la conciencia literaria que sucedió a la de los románticos no quiso cargar con esta falta. El teatro también denotó el cambio. Cuando en el arte se produce una reacción o un avance, sus efectos suelen extenderse a todos los géneros. Al drama histórico reemplazó la alta comedia. Los adarves, los bosques y las ventanas góticas desaparecen del escenario. La acción dramática va a desenvolverse ahora entre las cuatro paredes de una habitación. La gran chimenea de los aposentos reales es sustituida por una sartenaja de cobre que brilla como el oro; los sillones frailunos por sillas de rejilla charoladas de negro y amarillo; las arcas y los bargueños por consolas de caoba con delicados floreros de cristal o de china. Por la misma razón ha cambiado el indumento. Y los caracteres altivos de los príncipes o de los grandes señores; los ademanes ampulosos y la voz engolada derivan a la naturalidad de las ideas y de los afectos, de la expresión y de la palabra. El empaque exterior, la rimbombancia, lo huero de las figuras con que se alimentó la escena a lo largo del romanticismo, conviértese ahora en contenido moral. La vida está más presente; los conflictos de la conciencia o del corazón; la naturaleza humana con sus rasgos más genuinos. Sin que el verso desaparezca del todo es preferida la prosa. La tendencia que lleva a estos autores a servirse de cuantos elementos reales les ofrece la sociedad en que viven, les hace optar por la prosa, que aunque no lo supiera el famoso personaje de Molière, es la que empleamos todos los mortales para comunicarnos entre sí. El arte es posible merced a las concesiones que le hacemos, y el teatro, dentro de las distintas formas en que la belleza se manifiesta, es el que más exigencias tiene con la razón. Cuando sacamos a escena a Enrique VIII o a Luis XI, no es Enrique VIII o Luis XI el que está delante de nosotros. Muchas veces ni coincide siquiera el físico de estos personajes con el de quienes los representan. Las cosas que dicen, seguramente no las dijeron tampoco. Contráese, pues, la identidad, en el mejor de los casos, a una relación de hecho y nada más. La cámara regia, el claustro o el bosque es puro artificio que resulta de la acertada disposición de unos bastidores de lienzo o de papel. Consiguientemente, cuantas menos concesiones tengamos que hacer al arte, más satisfecha quedará nuestra razón y nuestra sensibilidad. Y sí el carácter realista de nuestras obras teatrales nos pone delante de los ojos personajes que piensan y sienten como pensamos y sentimos los que les estamos viendo andar por la escena; que visten y hablan como nosotros; que con sus conflictos y sus reacciones nos recuerdan los nuestros; que resuelven sus problemas como nosotros; que adoptan, en fin, iguales actitudes ante la vida que la de los propios espectadores, más complacidos saldremos del teatro que cuando abandonábamos éste tras de asistir a una representación romántica. El público que estaba cansado ya del manoteo y de las vociferaciones con que se distinguió la escena española en los tres o cuatro lustros que duró el romanticismo, se sintió como aliviado y rejuvenecido. Como todos somos actores de nuestra propia vida -mundus universus exercet histrioniam- nos vemos presentes en el escenario y tomamos éste por un espejo en el que íbamos a mirarnos. Sustituido don Álvaro por el don Luis de El hombre de mundo, de Ventura de la Vega, e Isabel de Segura, por Consuelo, la protagonista de la comedia de igual nombre, de López de Ayala, los espectadores tienen ahora más parte suya en estos personajes, y asisten, naturalmente, con más vivo interés a la representación. No se dibuja todavía a través de las obras de Ayala y Tamayo el llamado teatro de tesis. Pero tampoco son completamente ajenas a tales preocupaciones. En nuestra literatura no ha sido cosa extraña el moralizar. Lo hicieron Mateo Alemán y Alarcón, y sería fácil, remontándonos más, dar con otros ejemplos. Sin embargo, ahora lo que se intentaba era presentar acciones humanas de verdad, enriquecer el teatro de caracteres auténticos. Más allá de nuestras fronteras se cultivaba el arte docente. Nosotros hemos ido siempre un poco a la zaga de estos ensayos. Pero no debe preocuparnos tal cosa, porque si observásemos con éxito el hermoso principio del arte por el arte, nada tendríamos que envidiar a nadie. La alta comedia desterró del escenario los efectismos, los desplantes, los latiguillos. La naturalidad de las acciones, la más fina y delicada psicología de los personajes, impuso a los intérpretes un cambio de estilo. Embridóse el ademán y se humanizó la voz. La crítica coetánea había censurado muchas veces el engolamiento y la afectación de los actores. La naturaleza del teatro romántico autorizaba en cierto modo tales demasías, Pero ahora la acción dramática, más concorde con la realidad, obligaba a ser mesurado y circunspecto. Veamos, a través de varios ejemplos, cómo se pasó del romanticismo, ya en su crepúsculo, al arte realista. Don Ventura de la Vega126 que en 1825 imita el canto de la Esposa, del Cantar de los cantares: «Ven a tu huerto, Amado - que el árbol con tu fruto te convida»...: en 1826 los Salmos: «¡Ay! No vuelvas, Señor, tu rostro airado»... y en 1830 compone estrofas sáficas, dos años después publica en El Artista su poesía La Agitación, que como la denominada Orilla del Pusa127, de indudable filiación romántica. ¡Mi corazón de fuego En ti no la encontró128: floresta umbría Silenciosa montaña, campo triste, Yo la paz de la vida te pedía, Tú la paz de la tumba me ofreciste!129 El poeta canta su propia agitación, la interior lumbre que le devora. Y lo hace, naturalmente, con ese desorden y entusiasmo que caracterizó la lírica romántica. Las ideas y sentimientos que nutren de contenido estos preciosos versos nada tienen que ver con los poetas inmediatamente anteriores a Vega. Aquí resuena ya la música brillante en que se traduce el ardimiento lírico de aquellos días. Su otra composición Orillas del Pusa, aunque no carece de lirismo, pertenece más bien al género descriptivo. Está escrita en coplas de pie quebrado, en las que alterna el consonante llano con el agudo: circunstancia esta última que da dureza al verso. En 1851, en plena declinación este género de poesía, Ventura de la Vega nos habla ya del «sacro Pindo», del «amoroso riego de Hipocrene» y de «la sublime altura del Helicón»; y seis años antes, cuando aún Zorrilla sigue abasteciendo la escena con sus dramas románticos, escribe su bellísima comedia El hombre de mundo, que rompe todo vínculo con la pasada escuela. Aunque este autor, por su eclecticismo, distase mucho de las exageraciones románticas y de las neoclásicas, más cerca estuvo en su ponderación y equilibrio del grave espíritu clásico que de la doctrina opuesta, máxime si va a degenerar ésta en las risibles extravagancias de los años que siguieron al 1830. Pudo más en Vega el ascendiente de su maestro Lista que el de la moda literaria. A pesar de que frecuentase como el más furibundo romántico el Café del Príncipe, y se sumiese en la atmósfera espiritual de aquellos días, su contaminación fue epidérmica. Frente al drama histórico Don Fernando el de Antequera, de escaso mérito, estará siempre la comedia El hombre de mundo, y si bien es verdad que al escribir su famosa tragedia La muerte de César, no desdeñó ciertos elementos de la técnica romántica, como ya se ha observado, predomina en tal obra, sin duda alguna, la serena majestad del arte clásico. Otro tanto que se apuntó Vega respecto de este ideal literario fue su traducción del canto primero de la Eneida. No se sabe qué admirar más en su trabajo, si la perfecta compenetración del traductor con el poeta latino, al aproximarse todo lo posible al giro de su pensamiento, o la bella forma en que lo puso en castellano. Así y todo no debemos valorar demasiado por alto a este autor. Fue un hombre de talento, que merced a tal circunstancia venció las dificultades que le oponían sus propios empeños; pero no mostró nunca a lo largo de su vida el brío y la inspiración de otros poetas coetáneos suyos. Sus composiciones líricas ofrecen ese caudal de ideas y de sentimientos y ese aseo de la elocución propios del hombre de ingenio, del que posee la agilidad necesaria para moverse sin caer ni tropezar siquiera, en el área de sus actividades. Carecen de empuje, pero no de arte. El talento suple muchas veces a la imaginación, al entusiasmo, a la elocuencia con que el alma enardecida se comunica a los demás. Nótase a través de estos «suplidos» la falta de impulso creador, pero no por eso nos sentimos defraudados del todo. Ventura de la Vega con su habilidad, con su discreción, con el esmero que puso en su quehacer literario, disimuló la ausencia de una musa pujante y copiosa. El hombre de mundo y La muerte de César están dentro del marco que acabamos de describir. No fueron unánimes los juicios de la crítica respecto de estas dos obras. Mientras don Antonio Ferrer del Río sostuvo desde las columnas de El Laberinto130 que El hombre de mundo es la comedia clásica más completa del teatro español, el padre Cejador afirma en términos generales al referirse a las obras de Ventura de la Vega, que éstas desmerecían considerablemente cuando no las representaba Julián Romea. Y malo es que el valor de una comedia dependa de quien la interprete, pues aparte de lo que pueda mejorar si es confiada a un buen actor, ha de poseer méritos relevantes si queremos verla ocupar puesto de honor en la historia de las letras. Téngase presente también este juicio por tablas de Cejador respecto de La muerte de César, y habrá que considerar como excesiva aquella conocida exclamación de don Ángel Saavedra: -«Eso es romano Ventura; eso es grande». «Vega no había bebido el espíritu de Roma -observa Cejador- por más que trabajó su obra»131. ¿Pero es que el Polyeucto, de Corneille, y la Fedra, de Racine, y la Zaira, de Voltaire hablan el lenguaje de su tiempo? ¡Qué grandes concesiones hemos de hacer en este orden de cosas! No se alcanza la verdad en tales empeños porque nos hayamos documentado a través de cuantos libros nos proporcione la erudición. El triunfo de estas obras no depende de la llamada segunda vista que pueda atribuirse a un autor, sino de la falta de esa segunda vista en el lector o en el oyente. Ya se trate de personajes históricos, ya de fábulas o leyendas, ya de creaciones originales, la dificultad de penetrar en el verdadero o falso mundo en que vivieron, o del que tomaron su contenido, es tan grande, que pocas veces, por no decir poquísimas, se logra la realización del fin propuesto. El hombre de mundo deparó a los espectadores de su tiempo, la presencia de unos seres de carne y hueso, que pensaban y sentían a lo humano, sin artificio alguno. Después de más de dos lustros de altiveces, declamaciones y exorbitancias hay que considerar como un triunfo el ver moverse en la escena a don Luis, don Juan, Antoñito, Clara y Emilia; que reaccionaban ante sus problemas y situaciones con la mayor naturalidad; que se expresaban con el mismo lenguaje del auditorio; que ni manoteaban, ni gritaban, enfáticos y ensoberbecidos, como sus predecesores. La muerte de César no gustó como tal representación. A pesar del empeño de Vega en el sentido de moldear las figuras de la tragedia -César, Bruto, Casio, Marcelo, Servilia, Licia- de modo de hacerlas más comprensibles al público, faltando, pues, a causa de esta preocupación a la verdad histórica, al genuino carácter de cada uno de los personajes, no se produjo esa admirable fusión del auditorio y de la acción escénica, generadora del éxito. Cuidó Vega, como siempre, de dar a aquellas criaturas dramáticas el empaque que les correspondía. Hízolas conducirse con la mayor propiedad posible. Puso en sus labios un lenguaje lleno de grandeza. Desenvolvió la fábula con maestría, cual era de esperar en un hombre para el que la escena no tenía secretos. Dispuso las situaciones de manera que se mantuviese vivo el interés; y forjó un verso sonoro y valiente: el del romance endecasílabo132. Pero no basta esto para que una obra triunfe en toda la línea. Ni la mente ordenando bien los elementos sometidos a su jurisdicción, ni la técnica teatral pueden suplir el empuje de la inspiración. Esa fuerza creadora que pone tenso el espíritu del espectador, que penetra por los poros de la sensibilidad hasta producir en el alma como una deliciosa relajación, es privativa del genio. Ventura de la Vega, a pesar de estar excelentemente dotado y de ser hombre estudioso y diligentísimo, como han reconocido todos sus juzgadores, carecía de verdadero numen poético, y no pudo por tanto imprimir a sus obras este aliento soberano. Conocido es el desenfado con que Vega se enfrentó con algunas celebridades de las letras. Desahogos satíricos más emparentados con el chiste que con el sentido de lo justo. Blanco de estas humoradas, como las llamó Valera, fueron Dante, Shakespeare y Calderón. Y si la legítima reputación lograda en el mundo del arte por estos carísimos ingenios debiera tenerlos a salvo de toda irreverencia, con relación a determinadas particularidades, verbi gracia: el «apurar, cielos, pretendo»... de Calderón, no nos parecen desatinados tales desahogos. Estas almas templadas y eclécticas, son las que más se prestan a servir de vehículo a cualquier nuevo ideal. Equidistantes de los extremismos de las escuelas, subvienen más fácilmente a las exigencias de todo cambio de rumbo, ya que no tienen que romper compromisos con el pasado. De aquí que Vega contribuyese con su buen gusto y certera visión de lo bello, a transferir el saldo literario positivo que quedaba del romanticismo a la nueva cuenta abierta al arte133. Otro ingenio que se movió en la misma línea de lo clásico, fue don Manuel Bretón de los Herreros134. Más fecundo y multiforme que Ventura de la Vega pero falto también del brío de los grandes poetas. Sus obras gustan, mas no entusiasman. Sus poesías abarcan todos los géneros y metros; odas, sátiras, elegías, anacreónticas, octavas, sonetos, quintillas, epigramas, letrillas amatorias, galantes, satíricas y picarescas. ¿Qué revela esto sino una pasmosa facilidad para componer cualquier clase de versos? Hay en tal circunstancia como un alarde de poder. Empero no es lo mismo hacer poesía con s final que sin ella. Las odas, los sonetos, las elegías van saliendo al dictado de la musa de Bretón, mas sin que aliente en tales composiciones una inspiración robusta. Musa pálida, desvaída, que produce sonidos gratos al oído, que incluso entra en el alma y roza las fibras de la sensibilidad, pero que ni conmueve, ni excita las actividades del pensamiento, ni abre dulces llagas en el corazón. Y como no había la menor dificultad por parte suya de encontrar temas, ni de desarrollarlos, y esto no podía ya halagar su vanidad literaria, buscaba los consonantes más raros que poner al final del verso. ¿Quién le vencería, pues, pertrechado de tan buenas armas?135 Las amistades, el parentesco, la política, las fiestas, las modas, las tertulias, los gustos dominantes, le brindan variadísimos motivos. María Cristina e Isabel II, Concepción Rodríguez, la notable actriz y Adelaida Tossi, la célebre cantante, inspirarán sus odas. El maestro Lista, una de sus elegías: «Gemid ¡oh ninfas del undoso Betis!». El furor filarmónico, los escritores adocenados, los malos actores, la manía de viajar, arrancarán burlas y agudezas a su lira. El tabaco servirá para componer unas octavas donde rivalizan los chistes y los consonantes. Cantará a la pereza en un gracioso soneto: ¡Qué dulce es una cama regalada! ¡Qué necio el que madruga con la aurora, aunque las musas digan que enamora oír cantar a un ave la alborada! .............................. .............................. ¡Salve, oh Pereza! En tu macizo templo ya, tendido a la larga, me acomodo. De tus graves alumnos el ejemplo me arrastra bostezando; y de tal modo tu estúpida modorra a entrarme empieza que no acabo el soneto... de per... En sus letrillas amatorias, entre bromas y veras, ya tierno, ya burlón, con dejo clásico o romántico, girará en torno de la mejor gala de Abril, de los ojos de su morena, de Laura tirando al blanco, de la niña enferma, del amor impaciente... Vena irrestañable, espita abierta por la que salen mezclados el buen vino generoso y el aloque más insípido e inofensivo. La musa se hace siempre burlona y cáustica, o al menos dicaz. Nada respeta. Tan pronto se encare con una figura, con una costumbre, con un sentimiento, advertirá su lado risible. Es un espíritu festivo y chancero. Sus armas más poderosas son éstas: las de la risa. ¿Qué alegría debió de producirle a las personas sensatas de aquel tiempo, que no entraron por la moda del romanticismo, en lo que tenía éste de afectado y extravagante, que hubiera un poeta como Bretón de los Herreros, tan lejos de caer en tales vicios! Es cierto que compuso el drama romántico Elena136 y los históricos Don Fernando, el Emplazado137 y Vellido Dolfos138. Pero éstos son como tres episodios o eventualidades en su vida literaria. Para un hombre de su talento, dichas tentativas no podían constituir ninguna dificultad. Y se puso a ello como se puso también a hacer poesías líricas. Mas las tres obras teatrales que acabamos de citar están al mismo nivel, poco más o menos, que la Bárbara Blomberg, de Escosura, o Don Fernando, el de Antequera, de Ventura de la Vega. Su ingenio era cómico; emparentado con el de Molière y con el de nuestro Moratín. Más suelto y humano que el de este último. La jovialidad y el desenfado le rebosan. Asiste al espectáculo de la vida sin que se le agriete el corazón, ni se le caiga el ánimo. Tiene siempre preparada la respuesta, tan pronto se le formula la pregunta. Y estas reacciones súbitas y felices denotan los quilates de su ingenio. Un día tornará a casa. En el piso de enfrente vive el doctor Mata. Está cansado éste de que aporreen constantemente su puerta y pregunten por Bretón. En esta mi habitación no vive ningún Bretón. escribe en un cartelito que cuelga de la puerta. La réplica, graciosa y pungente como un dardo, no se hace esperar: Hay en esta vecindad cierto médico poeta que al fin de cada receta pone: Mata, y es verdad. Manuel Bretón de los Herreros Si le miramos por este lado, no tiene par en aquellos días. Figurémonos con qué complacencia, con qué júbilo serán recibidas por el público de entonces sus comedias: A Madrid me vuelvo139, A la vejez viruelas140, Marcela141, Muérete y verás142. ¿Filosofías? Ninguna. ¿Tesis o asomo de ella? Tampoco. Una copia hecha con mucho garbo, de tipos y costumbres de aquel tiempo. Personajes que dialogan sencillamente; que se disparan cuchufletas e ingeniosidades; que ponen en solfa defectos, manías o exageraciones. La acción no puede ser más corriente, más natural. Un mismo asunto, como el de Marcela, por ejemplo, es reiteradamente explotado por Bretón143. En un autor tan fecundo como éste, pues para buscarle quien le supere en tal condición habrá que volver los ojos a algunos de nuestros clásicos del XVII144, no hay que atribuir las reincidencias en una misma fábula a falta de imaginación para inventar otras, sino más bien el prurito de probar una vez más que si no había para él dificultades rítmicas tampoco las tenía respecto de su propósito de hacer de un mismo tema varias comedias diferentes. Nadie como Bretón de los Herreros se ha burlado tanto de la manía romántica. Ya hemos visto en capítulos anteriores los enemigos que tuvo esta escuela literaria. Los ingenios que se concitaron contra ella; las invectivas y las chanzas que se acarrearon sus excesos. Junto a los grandes poetas -que tampoco dejan de pagar su alcabala al mal gusto y a la afectación- hubo otros menos brillantes que en la imposibilidad de imitarles en lo bueno de sus obras, remedáronles en sus defectos. Y contra esta turba de mediocridades que giraban en torno del ataúd, de la sepultura, de los gusanos, de los cirios y de los cipreses, lanzó el autor de Todo es farsa en este mundo sus agudezas y sus chistes. Pesaba más en su conciencia estética Molière, y Alarcón, y Moratín, que Delavigne y Víctor Hugo. Lo falso y estrepitoso del romanticismo nada tenían que ver con él. Asistía a las tertulias de escritores y artistas en que se alardeaba de tales doctrinas. Pero como Mesonero Romanos, Ventura de la Vega, Estébanez Calderón y tantos otros autores de aquellos días, apenas si se contaminó. Su contribución a este credo literario ya hemos notado lo escasa que fue. Tan anacrónicos y desusados respecto de la verdadera naturaleza de su ingenio resultaron sus dramas históricos y su Elena -su aportación al romanticismo más caracterizada- que su incursión con Mérope en el campo de la tragedia. A genialidades de su numen hay que atribuir estos empeños. Tales desviaciones suelen ser muy frecuentes en la literatura. El duque de Rivas, después del Don Álvaro compuso Solaces de un prisionero, La morisca de Alajuar y El crisol de la lealtad, que es como un retorno al siglo XVII, y Martínez de la Rosa incrustó en su cronología literaria el Edipo entre La conjuración de Venecia y Aben-Humeya. Meted en un duelo a un hombre chancero y festivo y estará tan a disgusto que no verá el momento de salir de allí. Igual de cohibida y contrariada estuvo la musa de Bretón al andar metida entre los románticos. Mas tan pronto les abandonó tornóse alegre y dicharachera. Púsose con sus mejores ocurrencias en los labios de Marcela, don Pablo, Don Joaquín, Tomasa, Don Elías. Les hizo moverse desembarazadamente por la escena. Les trabó en deliciosos diálogos que aprisionaban la curiosidad de los espectadores. No había que hacer esfuerzo alguno para compenetrarse con tales tipos. Eran los mismos que andaban por las calles de Madrid. Vivían en la de Postas, o en la de Fuencarral, o en la Caba Baja, o en la de Santa Clara, donde también vivió Larra. Se paseaban en el Salón del Prado. Hacían con que hacían en las covachuelas ministeriales. Oían misa en San Ginés. Asistían a las fiestas del Liceo y leían La Abeja y El Guirigay. Son seres vivos. Si alguna vez muestran afectación o extravagancia, es para que el público se ría de ellas. Toman la existencia un poco a fiesta y tararira. Se ríen y se burlan de todo: del amor, de la vanidad, de la ambición. Lanzan saetas contra la política y quienes la sirven. Sacan a relucir, para ponerlos en la picota de la sátira o del ridículo, las flaquezas y las picardías de los demás. No restalla el látigo flagelador en estas obras bretonianas con ese sentido hondo y lacerante que Molière encerró en sus comedias. Pero la vis cómica, el felicísimo ingenio chorreando siempre, la naturalidad con que se desenvuelve la fábula, eran títulos bastantes para mantener tensa la atención del público y para que incluso los doctos no se sintieran acuciados por el recuerdo del gran poeta cómico francés. La escena se llenó de objetos familiares; de muebles y vestiduras envueltos en una tibia atmósfera hogareña. El costurero, el tocador, las cortinas de indiana, el piano, la chimenea francesa, el biombo, la copa de latón con lumbre, la cama de tijera. Una escribanía, un velador, una jaula con un mirlo dentro, una vela sobre una mesilla, una pecera, un saco de noche, una paletina de pieles o un chal. Ajuar más modesto que lujoso, porque Bretón no fue el poeta cómico de Palacio o de la aristocracia, sino de la clase media, como más tarde fue Galdós su novelista. Los personajes no se llevan ya a los labios la copa con veneno. Toman chocolate pacíficamente. Tampoco se apostrofan iracundos; optan por la burla o el epigrama. La mentalidad de tales sujetos es también de un nivel medio. Ideas corrientes y llanas. Más ingenio natural que ilustración; más gramática parda que buen discernimiento. Alguna que otra profesión liberal; empleados, militares, comerciantes. Poco hay que bucear en estas almas de sencilla psicología. Si entonces había complejos, que no dudamos, tan ocultos estaban que nadie los descubrió. Y menos podía dar con ellos un poeta festivo como Bretón que se contentaba con mirar el sobrehaz de las cosas. La sencillez de la acción escénica ha sustituido a toda complicación o enredo de folletín. Unos parecidos dan ocasión a más de un quid pro quo. Cierto libertino enamoradizo y cáustico, en quien se ha querido ver la contrafigura de Larra, se crea una situación difícil y abandona Madrid. La creencia de que ha muerto Don Pablo es causa de graciosos trances, de los cuales se puede obtener esta filosofía: Para aprender a vivir... No hay cosa como morir Una marisabidilla empedrará su conversación de latinajos, como el famoso personaje de Walter Scott, y un poetastro pueblerino dará quince y raya a Góngora, al Góngora de las Soledades y el Polifemo. Y la viudita joven que rechaza el ofrecimiento matrimonial de tres pretendientes y aquel sin par Don Celedonio que cae en la terrible manía de hospedar en su casa a todo bicho viviente. Colección de tipos cómicos sin trasfondo alguno. Las pretensiones de Bretón fueron más bien modestas. No trató de forjar caracteres vigorosos que simbolizasen un vicio, una pasión, como hizo Molière. Vió tan sólo la expresión sencilla y externa de la vida; lo superficial y anecdótico. Devaneos amorosos, equívocos, intrigas, enredos familiares. Su sátira no es agria e hiriente. Cuando se burla de la manía romántica, de las modas, de las costumbres, lo hace sin acrimonia. Prefiere la risa alegre y franca, al sonreír solapado y pretencioso. Si ejerce algún magisterio a través de la escena, es el que resulta de verdades sencillamente expuestas. Copia el mundo en que vive, y se lo pone delante de los ojos al lector o al oyente, que se ve retratado en el trasunto y se ríe de sus hábitos y de sus propios defectos. La filosófica amargura del escepticismo, el descontento, el hastío, tan prodigados en la literatura romántica, no asoman aquí su faz. La musa de Bretón desciende de aquellos poetas clásicos, como Juan Ruiz, Quevedo, Baltasar de Alcázar, Tirso, Quiñones de Benavente, que ningún tributo rindieron a la incredulidad, ni al tedio. Mientras los franceses de las postrimerías del medioevo mostraban ya en sus versos la tristeza y el desaliento, Juan Ruiz se burlaba de todo, y cuando Montaigne paseaba su escepticismo por Europa, San Juan de la Cruz se abismaba en los senos insondables del amor de Dios. Quiere esto decir, que el alma de nuestros poetas, sólo cediendo a modas extrañas, se inficionó de melancolía y pesimismo, de duda y desesperación. Como Molière en medio de los pseudoclásicos franceses, se alzó Bretón entre nuestros románticos. Ni aquél cayó en la estrechez de los preceptos, ni éste en la omnímoda libertad romántica. El espíritu burlón y festivo fue la nota predominante de su obra, por no decir la única, ya que tuvo varios efugios respecto de la escuela opuesta. Abominó de todo artificio y de toda extravagancia. Los romances y redondillas en que compuso sus comedias fluyen con sin igual naturalidad. Ni una sola vez acude torpe y premiosa su inspiración. El verso surge espontáneo y suelto. Pulcro y castizo es el lenguaje, que se ciñe a las ideas y a los afectos como el vestido al cuerpo humano. Las ocurrencias, las agudezas, las ingeniosidades esmaltan el diálogo y hacen más atrayente el desarrollo de la acción dramática. No creemos que sean hoy representables estas obras, dado lo distante que está su contenido de las formas que al presente adopta la vida. El tiempo no pasa en balde y todo lo cambia o transforma. Pero cualquiera persona de buen gusto, que sepa por otra parte remitir su espíritu a la época en que tales comedias fueron escritas, disfrutará leyéndolas. Juzgar a D. Ramón de Campoamor145 con el criterio de un lector de Mallarmé o de Valèry, sería un desatino. Pocos poetas habrá que juzgados con el criterio de cada tiempo salgan indemnes de la prueba. Las obras tienen generalmente la medida de su época. Cuando un autor consigue superar esa medida, nada ha de temer de los juicios que inspire a los críticos venideros. Y aún así y todo, si queremos valorar con la mayor precisión posible sus títulos, lo mejor que podemos hacer es retrotraernos a sus días y con la medida de éstos estimar en cuánto se rebasó. Campoamor ha sido ensalzado y vituperado. Unos y otros, los que le elogiaron y los que le menospreciaron, cayeron en la hipérbole. Pero es indudable que si citáramos al público a esta disconforme asamblea de panegiristas y censores, nos diría que ha disfrutado y disfruta leyendo las poesías de Campoamor. Y no desdeñemos nunca el dictamen popular, que tiene siempre algo de intuitivo, de inspiración inconsciente o semidivina. Llegó a la literatura el autor de los Pequeños poemas cuando el romanticismo estaba en todo su apogeo. Las Musas, que es el primer libro de versos de Campoamor, aparecen en 1837. Tras este ensayo lírico de escasísimo mérito, pues como obra juvenil tiene todos los defectos y vacilaciones de la iniciación literaria, salieron a la luz Ternezas y flores (1840). No es posible prever con estos balbuceos líricos a la vista, al poeta de las Doloras y de los Pequeños poemas. Campoamor, que se había atiborrado de lectura y que asistía, según nos cuentan sus biógrafos, a las reuniones del Liceo, en las que dió a conocer algunas poesías suyas, ofrece en estos días, naturalmente, los caracteres románticos. Ya el título de su segundo libro de versos es a este respecto muy significativo. Pero a esta edad nada hay firme y seguro. Campoamor tiene veintitrés años. Cuando las puras esencias del pensamiento y del corazón pueden manifestarse, si no en plenitud, con trazos ya más recios y permanentes, el romanticismo español, que había venido muy retrasado con relación a igual movimiento en Europa, empieza a mostrar síntomas de fatiga y entra poco después en franca declinación. La literatura giró hacia lo real e inmediato. ¿Y qué es lo real e inmediato? La vida que nos rodea; el hombre con toda su impedimenta moral y sumido en el medio o elemento en que se desenvuelve su existencia. Que está delante de nosotros y que se nos mete por los ojos y por los oídos. Nuestro coetáneo, no el héroe de las Cruzadas o el monje del siglo XII o del XIII. Hacia este mundo tangible, para el que no hace falta la segunda vista, respecto del cual la imaginación no tiene que realizar ningún esfuerzo reconstructivo, dirigióse Campoamor. Su cerril independencia y su amor a la verdad y a la sencillez, le apartan de lo que queda del romanticismo. Aspira a una expresión directa del arte. Abomina de todo barroquismo conceptual o formal. Esta tentativa suya de darnos una verdad estética lo más desnuda posible, fue la causa de sus prosaísmos, porque no siempre acertó al construir el molde en que vaciar sus pensamientos y sus afectos. Tal género de poesía, como el desnudo en el arte, está lleno de dificultades. Cuantos menos sean nuestros recursos, menos asequible se nos mostrará la belleza, El artista que con los elementos más simples consigue su objeto, ya puede estar orgulloso de sí mismo. Se ha considerado a Campoamor como poeta filósofo. Quitad de la mente el recuerdo de cuantos libros publicó relacionados con la filosofía146, y ateneros tan sólo a sus obras poéticas, y veréis qué poco juiciosa es aquella consideración. Su filosofía en prosa, si así puede llamársela, es un pisto o botiborrillo de ideas no siempre conciliables entre sí. ¡Cómo se burló Valera con su fino gracejo de las metafisiquerías de Campoamor! Remitimos a los lectores a aquellas páginas llenas de buen sentido y de garabato, de socarronería andaluza147. Poco sitio por no decir ninguno habrán dedicado los historiadores que haya tenido la filosofía, de Campoamor acá, a las especulaciones de este autor. Todo su escepticismo consistió en creer que no había metafísica buena. Raro escepticismo que en vez de dudar o negar, afirma. Y como no existía sistema alguno aceptable rióse de la filosofía, a cuyo efecto fue encerrando en verdaderos comprimidos líricos los juicios que le merecían las ideas de los demás. Pero este hecho no puede servir de base para formular el dictado de poeta filósofo. De ser así encontraríamos a montones a tales poetas. ¿Quién no ha incluído en el repertorio de sus ideas, ya a sabiendas de que lo hacía, ya de un modo inconsciente, algún pensamiento o doctrina de este o aquel filósofo? Casi todas las poesías de fray Luis de León tienen por fundamento metafísico las ideas neoplatónicas. A Leopardi no sería difícil entroncarle con la filosofía del pesimismo. Aunque la poesía sea un mundo aparte, con sus fronteras, y sus códigos y su función específica y trascendental, cual es la realización de la belleza, no es cuerpo opaco impenetrable a la luz, ni vasija sin poros. Pero cuando trasciende a este mundo aparte, de otros inmediatos o lejanos, se transforma y convierte en sustancia lírica. ¡Pobre bagaje o hatillo aquél que procedente de otros mundos, al pasar al de la poesía sigue llevando el mismo rótulo o etiqueta! Si merced a la alquimia de la poesía verdadera no se ha producido este maravilloso fenómeno de transustanciación, ya podemos afirmar rotundamente que allí habrá filosofía o teología, o lo que sea, según el elemento transmigrado de un mundo a otro, pero no poesía. Y esto ocurrió a Campoamor. Impotente para transformar en el gabinete fáustico de su alma en metales preciosos los minerales arrancados de acá y de allá, compuso unos versos que contenían tales elementos: pensamientos, agudezas, ingeniosidades, ocurrencias, ironías, desengaños, pero que no habían sido fundidos previamente en la turquesa de la verdadera poesía lírica. Sin embargo, no desdeñemos este caudal de ideas que bajo forma rítmica Campoamor ha hecho circular por sus libros. Si a este género de versos le faltó el grado de doctor, no se quedó en bachiller. Abundan entre sus doloras, humoradas y pequeños poemas, comprimidos líricos que ponen tensa nuestra atención, o que hieren profundamente las fibras del sentimiento. Son como relámpagos de inspiración; estallidos de la sensibilidad; agudezas de la mente discursiva. La forma es sencilla, directa, sin arrequive alguno. Muchas veces tan ligero vestido degenera en vulgares modos de expresión. Campoamor daba más importancia al fondo que a la forma. No quería reconocer esta gran verdad: que no hay poesía si la forma no es bella; que los pensamientos más hermosos y los afectos más caros del corazón, nada significan para la poesía si la forma que adoptan no es artística. Las máximas de Epicteto y los pensamientos de Marco Aurelio o de Pascal son bellísimos por su contenido, porque la prosa es menos exigente que el verso. En el arte, en cambio, la forma es esencial. De no ser así, los moralistas y los filósofos serían los mejores poetas, y si efectivamente cuanto piensan y escriben muchos de ellos es verdadera poesía, no lo es en lo que al arte se refiere. Todos los críticos han afeado a Campoamor sus frecuentes prosaísmos, que no son otra cosa sino declinaciones momentáneas del gusto. Pero quien más concretamente señaló estos defectos fue Clarín, el cual le reprochó el cúmulo de consonantes vulgarísimos, las asonancias molestas, los giros prosaicos, los adverbiales y las oraciones de gerundio. La inobservancia de esa ley del verso, que prescribe que éste debe terminar con la palabra principal de la oración y no con las accesorias, y que las muchas oraciones de subjuntivo, las de gerundio y las demás subalternas de conjunción adverbial más dañan que benefician a la poesía148. Estimamos un error al creer que ésta es como un país sin constitución alguna, en el que cada ciudadano puede hacer lo que le venga en gana. Los preceptos del arte no son caprichosas invenciones de cualquiera, sino que han sido deducidos de obras consideradas como maestras. No acentuar el verso endecasílabo en la sexta sílaba o en la cuarta y octava, es convertirlo en prosa. Meter asonancias en los versos impares de un romance es quitarle a la composición la limpia musicalidad que debe tener149. Escribir una poesía en verso libre o suelto sin evitar consonancias o asonancias próximas es lamentable torpeza. ¿Qué beneficios recibe el arte con tales descuidos? ¿Mejoran con estas prácticas, si se consideran como deliberadas, el ritmo, la música, la armonía, la elegancia del verso? Vengan en buenhora cuantas innovaciones constituyan un adelantamiento del arte, un progreso de sus formas expresivas. ¿Quién que esté en su sano juicio puede oponerse a tal cosa? Mas si dichas permisiones hacen desmerecer el verso en vez de valorizarlo, el proscribirlas será una acción a todas luces meritoria. Ayes del alma y Fábulas morales y políticas aparecieron en 1842. El mayor contenido poético de los Ayes del alma con relación a los versos precedentes no exige que nos detengamos a considerarlo. Junto a poesías de circunstancias, como las odas a la reina Cristina, tenemos otras en las que la lira no sonó a requerimiento del acontecer coetáneo, sino de la libre inspiración, como por ejemplo, la fantasía El juicio final, en la que aún se notan los resabios románticos, y El alma en pena, cuyo asunto se reduce a la siguiente cuestión filosófico-religiosa: ¿obra la voluntad como reguladora de nuestros actos morales y físicos, por sí misma, o lo hace al dictado de una providencia superior? A lo largo de la obra de Campoamor advertiremos siempre esta preocupación trascendental. Las Fábulas responden a ese descorazonamiento escéptico que las múltiples enseñanzas de la vida producen en los ánimos mal preparados para recibirlas. Campoamor tenía cierta propensión volteriana, de la que nunca se curó, a pesar de sus protestas en contrario150, y de aquí que a través de estas poesías doctrinales se note tal inclinación escéptica, cuyo corolario es la mala intención. En 1846 salen de molde sus Doloras151. Con este género de composiciones se inicia una nueva fase en la labor poética de Campoamor. Aquí es donde se muestra ya como un poeta independiente y cerril, que rompe cualquier vínculo que le atase aún con lo pasado, con el romanticismo crepuscular y caduco. Más tarde aparecerán El Drama Universal y El Licenciado Torralba152, Retorno a lo romántico, ya que El Drama Universal, por lo que tiene de caos en sus elementos constitutivos nos retrotrae al modo de componer de Víctor Hugo, respecto de sus poemas, y El Licenciado Torralba resucita la leyenda de Fausto. Pero estas obras no son las que mejor definen a Campoamor. Son las Doloras, los Pequeños poemas, y las Humoradas los rasgos esenciales de su fisonomía literaria. El escéptico, el humorista, el desengañado de todo, el que descubre el fondo de las almas, el que llora unas veces y ríe otras, el que se burla de tantas cosas graves que la generalidad de las personas cree a ojos cerrados, está entero aquí. La filosofía campoamoriana que no es sino la filosofía del pueblo, la que se esconde en tanto cantar español o aquella otra entretejida con pensamientos tomados de acá o de allá y acomodados después al pensar y al sentir del autor, sirve de fondo trascendental y simbólico a estas poesías. Y el humorismo entre bonachón y cáustico, dedada de miel con su poquito de veneno; y todo el fluir de una experiencia lograda en el trato con las gentes. Estos son los elementos intrínsecos de sus poemas y de sus comprimidos líricos. ¿Qué novedad hubo en tal género de poesía? No faltaron críticos que pusieran en duda la originalidad de don Ramón. Pueril entretenimiento el señalar antecedentes literarios. No hay un solo autor en el mundo que pueda enorgullecerse legítimamente de lo original de sus ideas. No es tan hondo y ancho el acervo de éstas, que permita constantemente el brindárselas nuevas y flamantes al mundo. Byron, y Heine, y Víctor Hugo también habían pensado y sentido como Campoamor. Nuestro dilectísimo don Juan Valera rompió lanzas en defensa de don Ramón, y al hacerlo trajo de nuevo a la memoria de los conspicuos o enseñó a los menos doctos, la lista de merodeadores de la propiedad intelectual. D. Ramón del Campoamor [Págs. 160-161] ¿Qué es una dolora? No vamos a definir, que siempre es difícil, este género de poesía, ni a transcribir las distintas definiciones que de él corren por los libros. Optemos por enumerar sus rasgos esenciales, tanto en lo que respecta al fondo como a la forma, y que cada uno, en posesión de tales elementos, se formule a sí mismo el juicio correspondiente. Una abuela reconviene a su nieta porque se ha enamorado de cierto galán. Pero la mocita encuentra bellas razones que oponer a la amarga experiencia de los años. Y como no logran entenderse acaban justificando sus respectivas posiciones, la vieja con la juventud de la niña, y la niña con la vejez de la abuela. Una penitente confiésase de sus pecados, que lo son de amor. El padre ante quien está arrodillada recrimínala con tierna gravedad. Y la joven que es reincidente de tal pecado y que no está muy segura de las fuerzas de su voluntad, redargúyele al confesor: Que es inútil la más pura contrición, si abona nuestra ternura flaquezas del corazón. Se muere una bella jovencita y un clérigo, el doctor, los padres, un muchacho, un joven, una moza, una vieja, un filósofo y un poeta giran con su pensamiento o con su corazón en torno del triste suceso. Un cura escríbele a una mocita una carta para su novio, y como para un viejo una niña siempre tiene el pecho de cristal, va adivinándole los pensamientos. Mas como el señor cura se resista a poner en el papel algunos de ellos, a la mocita se le soltará la lengua en un fluir de sus sentimientos verdaderos. La reina de Suecia pone en un grave aprieto a su maestro Descartes. Juan que amó en vida a Luisa y Luis que en vida quiso a Juana, acaban amándose mutuamente y creyendo que en el cielo harán lo mismo Juan y Juana. Rosa, a los quince años, mira por el ojo de la llave; pero a los treinta cuida bien de cerrarlo. Pasa mucho tiempo y vuelven a encontrarse ella y él: (-¡Santo Dios! ¿y éste es aquél?...) (-¡Dios mío! ¿y ésta es aquélla?...) Estos y otros análogos son los asuntos de estas composiciones. Las doloras son poemas breves e incluso verdaderos comprimidos líricos. Vario el metro empleado; tercetos, redondillas, quintillas, serventesios, cuartetas, romance, soneto y otras combinaciones al arbitrio del poeta. La dicción clara y directa. Escasísimo el lenguaje tropológico. Frecuentes los prosaísmos y no siempre bien medidas las sílabas del verso. Bueno o malo este género de poesía -junto a felicísimas ocurrencias líricas asoma la faz la prosa rimada- era una modalidad nueva que ningún parentesco tenía con el romanticismo. Cierto es que Heine ha escrito muchas composiciones breves como éstas. Pero ciego ha de estar quien no advierta la desemejanza. El poeta alemán fue esencialmente lírico, sin depresiones o altibajos. El nivel de su inspiración es siempre el mismo. Cuanto piensa y siente forma una pieza enteriza, sin que el pensamiento o el sentir discutan su hegemonía. Este es a nuestro entender el verdadero ideal de la poesía. No separemos, como sagazmente observó Goethe, cosas que están entrañablemente unidas en nosotros. Contra viento y marea, es decir, a pesar de sus ironías y de sus sarcasmos, Heine es de una lírica ternura. A través de sus versos va cantando el corazón la melodía de los afectos más puros. Tales sentimientos adoptan al exteriorizarse forma subjetiva, y aún cuando a veces se sirva el poeta de la acción o fábula para comunicárselos al lector, la nota esencial y característica suya es el modo directo que emplea para traducir las intimidades del corazón. La poesía, naturalmente, es más de la raíz del alma, de su hondón o penetral, cuanto menos necesita de intermediarios. Si el poeta pudiera mostrarnos sus sentimientos con sólo abrirnos de par en par las puertas del alcázar donde moran: ¡Ay, qué miedo me da de las palabras! No hay nada comparable ir al augusto silencio de dos almas. habría conseguido realizar el mayor portento de cuantos cupiera imaginar, mas como esto no sólo no es fácil, sino que es imposible, habrá de acudir a los artificios que la técnica literaria pone a su disposición, y cuantos menos utilice y más directa e inmediata sea la manera de comunicarse con los lectores, más subido será el valor de su lírica. Esto lo han logrado contadísimos poetas. Quién más quién menos se ha apoyado en las muletas de la narración o de la acción dramática. Campoamor no sólo no renunció a tal ortopedia, sino que la empleó frecuentemente. Sus doloras, como sus pequeños poemas, que no son sino doloras más extensas, ofrecen como ningunas otras poesías, carácter escenificable. Entiéndasenos. No es que todas o la mayor parte sean representables, pues la acción es tan sencilla y requiere tan pocos intérpretes, que difícilmente sojuzgaría la atención del auditorio. Es que, como en el teatro, hay en ellas un asunto o fábula mediante el cual el poeta hace llegar al lector sus ideas y sus afectos. Lucía, Juan, Elena, Emilia, Rosaura, Blas, Andrés pueden atestiguar cuanto decimos. Otra particularidad de las doloras, que les resta valor poético es la preconcebida idea del autor de adoctrinar, moralizar o... desmoralizar con ellas. Tal propósito convierte al arte, que es esencialmente un fin, en medio, haciéndole vehículo de las ideas del artista. El arte no debe tener otro objeto que el de realizar la belleza. Para enseñar están los maestros, y para moralizar los moralistas. No es nuestro criterio de todo punto intransigente respecto de esta cuestión. Reconocemos que hay obras de tesis tanto en el teatro como en la novela, de elevadísimo mérito. Mas tratándose del mundo de la poesía, que ya hemos dicho que es un mundo aparte, todo lo que trascienda a utilidad, a interés, es como aquella llaga que descubriese Lulio en el pecho de su amada Blanca de Castelo, que siendo lo único feo de toda su hermosura, destruye su hechizo o al menos lo malogra. ¿Y qué composición de Campoamor no encierra alguna enseñanza buena o pecaminosa? A través de sus versos alienta siempre el escéptico burlón que todo lo pone en cuarentena; el soñador que frustra sus propios sueños con alguna picante agudeza; el desengañado que descubre siempre junto a la flor el espino; el hombre de mundo que da forma rítmica a sus experiencias. El público se encontró con este género de poesía nuevo para él, y quedó preso en sus redes. Las ediciones se multiplicaron y de seguro que no habría una sola mujer en aquellos días, que no se supiera de memoria alguna dolora, algún pequeño poema o alguna humorada. El agridulce sabor de esta fruta, les encantaba. La picardía, el humor o el desengaño que contenían tales composiciones excitaron la curiosidad femenina, y Campoamor fue durante mucho tiempo, entre ellas, el más leído y admirado de nuestros poetas. Entre las Doloras y los Pequeños poemas vieron la luz Colón y El Drama Universal. Ya hemos observado anteriormente que ninguno de estos poemas contribuyen a delinear, con firme y peculiarísimo trazo, la figura literaria de Campoamor. Como más extensos permiten el uso de ciertos recursos retóricos que D. Ramón había desterrado de sus Doloras. Vano empeño querer escribir epopeyas o poemas épico-filosóficos en el siglo XIX. Primero porque había pasado ya el tiempo de poder componer una epopeya, y segundo porque caso de que pueda realizarse el propósito de encerrar la filosofía en un poema, se necesitarían más arrestos de los que tuvo Campoamor, Así Colón, pese a los elogios que promovió al aparecer, ningún atractivo nos ofrecerá aunque lo leamos con el criterio estético de un lector de la segunda mitad del siglo XIX. Con El Drama Universal resucita Campoamor el modo romántico. Muestra este poema el mismo desorden caótico de los adscritos a dicha escuela, pues con contadas excepciones y todas ellas extranacionales, tal género de poesía se distinguió por la falta de plan, la incoherencia de sus partes y el libérrimo juego de la imaginación. Ya hemos advertido que entre las doloras y los pequeños poemas no hay una desemejanza esencial. Campoamor con la experiencia literaria de las doloras, emprende esta nueva tarea poética que sólo se distingue de la anterior en las dimensiones. Los Pequeños poemas son doloras más extensas. Una fábula o acción dramática que se desenvuelve con mayor amplitud, y como el marco es más grande, la pintura de los personajes que se mueven dentro de él, es más prolija, más numerosas las escenas a que dan lugar, más copiosos los sentimientos que expresa cada uno, más lento el acontecer y menos sobrios los recursos tropológicos, que propenden, como en El tren expreso, por ejemplo, a dar al poema un ornamento más rico y variado. Campoamor concede ahora mayor atención al escenario en que la acción se desarrolla. Su musa se hace pictórica y plástica. Aparece el paisaje, un poco vago e indistinto, pero descrito con trazos profundamente poéticos. Las imágenes y las comparaciones no sólo están en el poema, sino que se brindan al tacto. Campoamor que va siempre a lo suyo, que apenas cae en la cuenta de que existen estos medios auxiliares que, bien manejados, pueden contribuir tanto a hermosear una poesía, no los desdeña ahora. Recama el estilo y se sirve de representaciones y símiles. Sin perder la cabeza, naturalmente, sin echar la casa por la ventana; con la moderación de quien prefirió siempre el sayal de la forma sobria a todo atavío lujoso. Lucía, Rosaura y Andrés son reemplazados por Teodora, Juan y Pablo, pero traen la misma carga lírica. Lloran, ríen, aman, sueñan, y aunque autónomos hasta cierto punto, con presencia corpórea en el poema, no ocultan del todo sus designios. Están allí para desenvolver por medio de sus actos una idea trascendental, una burla escéptica del destino, un desengaño del corazón. Reiterémoslo. El lirismo de Campoamor no es directo y puro; ahilada saeta que va a clavarse en la sensibilidad de los demás. Es el lirismo de un sucedido, de una acción humana cargada de poesía. Don Ramón levantó un escenario en cada poema; creó unos personajes y les hizo representar a cada uno su papel. ¿No es raro que quien concebía la poesía lírica como un verdadero teatro fracasase en éste cuantas veces escribió para él?153. Los Cantares y las Humoradas154 son cofrecillos, no siempre de oro, que contienen un pensamiento o un sentir. Campoamor dividió los cantares en amorosos, epigramáticos y filosófico-morales. Como válvulas de escape de sus ideas y sentimientos, estas coplas encierran ternuras, requiebros o lamentaciones, sutilezas como alfilerazos o desengañados pensamientos. ¡Con qué voluptuosidad de la mente o del corazón, cuando no de ambas cosas, debió componer los Cantares y las Humoradas! Cuantas veces se le ocurrieran estas concreciones de su alma pensante o sensitiva, no cejaría hasta darles forma155. Campoamor se encerraba frecuentemente en el claustro de sus ideas y sentimientos, como si la vida que cruzaba ante él le sedujera menos que su propia conciencia. Las Humoradas, que algunas veces son simples pareados, se distinguen de los cantares en que tienen más intención y filosofía. Atraviésalas generalmente como la sombra de un desengaño, como un estar de vuelta de la vida. En las Doloras y en los Pequeños poemas desenvolvió una fábula hondamente sentimental o de cierta significación trascendente y simbólica. Aquí se limita a enunciar una idea o expresar un sentimiento sin pasar a desarrollarlo. Este verso lapidario exige, para mantener su jerarquía lírica y no convertirse en máxima o agudeza rimada, que los elementos escasísimos que lo integran sean de la mejor calidad posible; circunstancia que no siempre se dio en tales comprimidos. Nada de lo que vino después influyó considerablemente en la fama literaria de Campoamor. Su Poética es de 1883. Doctrinal estético en el que don Ramón se desentiende de toda clásica autoridad y sostiene principios no siempre de buen gusto y acertada interpretación de lo bello, como cuando afirma rotundamente que toda poesía lírica debe ser un pequeño drama. ¿Qué drama hay en la Vida retirada o A Francisco Salinas de Fray Luis de León o en «¡Oh libertad preciosa!» de Lope de Vega? El Licenciado Torralba es como un nuevo brote romántico. La leyenda de Fausto y quizá, quizá Don Félix de Montemar son los dos patrones que debió de tener Campoamor delante al escribir este poema. Y dados los caracteres predominantes de ambos modelos, de una parte, y de otra el desenfadado escepticismo, entre inconsciente y deliberado de don Ramón, no habrá de sorprendernos que el héroe del poema proclame así su pensamiento: Y en conclusión, al ver que en la existencia no hay cansancio peor que el de la ciencia, con eterna sonrisa supo llevar al aire desplegada la bandera que ostenta la divisa que dejó Sardanápalo grabada: «Come bien, bebe más, goza de prisa, porque eso es todo, y lo demás es nada». Muerto Torralba de asco de la vida y de empacho filosófico, se le aparece por última vez Catalina. Mas el autor del poema, no muy seguro de que pueda salvarse el alma del licenciado, no se atreve a tener por cierta y sólo se la figura, la siguiente escena: Y ¡oh, divina ilusión¡ Ya agonizante, cree oír Torralba, en el postrer instante, la voz de Catalina que le dice: «¡Por aquí... por aquí... Sigue adelante, que el cielo por mi mano te bendice!» Campoamor como Zorrilla alcanzó las cumbres nevadas de la senectud. Tal longevidad hízole coetáneo de las distintas modas literarias que adoptó el espíritu creador del siglo XIX. Romántico a un principio no tardó mucho en abandonar esta escuela con la que pugnaba su carácter cerril. Fue, pues, un tránsfuga del movimiento que vamos estudiando a través de las presentes páginas. Lo que hubiera de sinceridad en sus ideas, es cuestión oscura y no resuelta. Quizá la corriente pesimista y escéptica que se atraviesa a lo largo de este siglo y que imprime actividad y dirección al ingenio fuese, más que un impulso nativo de su alma, la causa de su posición espiritual. Sus biógrafos y quienes con él convivieron muéstranle risueño y decidor. De su conversación Valera afirma que era alegre como unas sonajas156. Y cuando don Manuel de la Revilla hace su retrato, tampoco tiene la menor duda en proclamar que su boca no estaba plegada por «el amargo rictus del dolor, sino por la más bonachona de las sonrisas»157. Si el pesimismo y algunas veces la melancolía -esa dulce melancolía soterrada en el corazón de gallegos y astures- asoman la faz en las composiciones de este autor, así como el escepticismo su rostro entre amargo y burlón, bien pudiera ser un testimonio más de la servidumbre que muchos escritores de entonces rindieron a la filosofía de su tiempo. No nos interesa por ahora resolver este punto de sinceridad literaria158. Bien hemos visto a través de las precedentes páginas como, aparte algunas apariciones esporádicas, que ya no responden a preconcebido propósito de escuela, sino a momentáneas exigencias del asunto elegido, el elemento fúnebre y sombrío desaparece de aquellos poemas de Campoamor que más le definen. Por eso le hemos considerado como un tránsfuga del romanticismo. Sus poesías ofrecerán elementos morales análogos a los que muestran las que le precedieron: el desengaño, el pesimismo, la incredulidad, mas tratados con otra alquimia literaria. En cuanto al juicio definitivo que, como resumen de lo expuesto, nos merece Campoamor, estimamos que a pesar de los graves reparos que hemos formulado contra él, fue un poeta, y al proclamarlo así damos a esta palabra todo el alcance que tiene. Por mucho que se afanen algunos críticos de hoy en menospreciarle, pierden el tiempo. Son juicios de escuela que carecen de toda objetividad critica. No ha estado ésta conforme al juzgar a don Gabriel García Tassara159. Mientras unos, como el padre Blanco García, le consideran romántico de los pies a la cabeza, otros, como el autor de Pepita Jiménez, estiman que tuvo tanto de romántico como de clásico. A nuestro juicio Tassara fue también un tránsfuga del romanticismo. El propio poeta andaluz lo declara así en el prefacio o introducción a sus Poesías: «De estas dos tendencias -la esencialmente romántica y la que aún procediendo del romanticismo tiende hacia el renacimiento clásico- cada una de las cuales ha tenido en España más de un ilustre representante, el autor siguió por instinto la última, y, prescindiendo de toda consideración puramente literaria, no ha sido de los que menos han participado de ese espíritu de invasión intelectual que la caracteriza y que tanto ha contribuido a la anarquización moral de la Europa»160. García Tassara nace en Sevilla el día 19 de julio de 1817. Cuando el romanticismo español está en todo su apogeo, el futuro autor del Himno al Mesías cuenta unos veinte años. Lejos de ofrecer a esta edad una fisonomía moral perfectamente delineada, puede en cambio ser todo él materia muy moldeable respecto de las grandes influencias coetáneas. Por otra parte lleva en las venas la sangre andaluza que tan ardientemente se manifiesta en los poetas de esta región. Es decir, la fantasía y la opulencia de la forma. En los oídos de Tassara suenan los arrebatos líricos de Espronceda y la grata música de los romances de Rivas y de Zorrilla. Asiste a las representaciones clamorosas de Don Álvaro y de El Trovador, que han pasado, naturalmente, del ámbito cortesano al provincial. Cuando llega a Madrid en 1839 el grande incendio de la nueva escuela aún perdura y caldea los ánimos. ¿Quién se sustrae, pues, a este ascendiente tan poderoso? Tassara entra en buena amistad con escritores y políticos, de los que recibe ayuda para triunfar en sus pretensiones. La política y el periodismo han sido siempre excelentes plataformas, mucho más en aquellos días en que no había otras actividades relevantes desde las que atraer la atención de los demás. Encargado de representarnos en Washington, tiene ocasión de desentenderse de la influencia inmediata y activa del romanticismo español. Ya no está sumido en la atmósfera moral de las tertulias literarias de Madrid; de las redacciones de los periódicos; del Ateneo y del Liceo. La flamante escuela se había distinguido entre nosotros por su propensión a lo tradicional, a la vida pasada, cuya idealización se pretende. Las leyendas, el acontecer histórico de la Edad Media, el espíritu caballeresco. Todo esto tiene un sabor popular y religioso. Pero el romanticismo, especialmente fuera de España, no sólo se alimenta de lo teocrático y feudal. La visión de los poetas forasteros y singularmente de los franceses e italianos, se extiende a otras zonas de la actividad social. Europa sufre fuertes conmociones políticas. El fracaso de la herencia revolucionaria, el desplome del espíritu, incapaz ya de soportar durante más tiempo los duros golpes de la filosofía materialista, que más socava que construye produce dos fenómenos al parecer contrarios, pero que en realidad están soterráneamente unidos. Profundo descontento de los pueblos respecto de su propia expresión social: de sus ideas políticas, de sus regímenes, de su falta de ideal religioso, de su ética, y naturalmente, el deseo de regeneración. Aunque no fuese éste el propósito primordial de la poesía romántica de más allá de nuestras fronteras, es indudable que algunos líricos como Leopardi y Manzoni, por ejemplo, habían cantado nuevos ideales políticos. No era ajena la poesía, por consiguiente, a este objeto. Es muy difícil que el alma de un poeta se muestre insensible respecto de cuanto le rodea, porque la visión de lo pasado llene todo el área de su facultad creadora. García Tassara no abomina del romanticismo porque de él nutrióse principalmente su pensamiento y su corazón. Pero se siente atraído por otros fines. Hay una cuerda más en la lira: lo que pudiéramos llamar poesía político-social. Don Pedro I, de Castilla, el rey Monje, el conde de Benavente, son sustituidos por Napoleón y por Mirabeau. Las justas, la magia, los embelecos, la milagrería, los envenenamientos, los claustros, las sepulturas, ceden el sitio a la filosofía de la historia y a las profecías. El poeta sevillano clama contra todo. Apostrofa y condena. Se revuelve airado contra la sociedad de su tiempo; le dispara como un Júpiter tonante el rayo destructor. Ha perdido la esperanza de toda palingenesia social. Niega unas veces, afirma otras. El espectáculo que contempla en torno suyo le arrastra al pesimismo. Es un alma delirante, consumida por el fuego de su propia desesperación. Este género de poesía es más cerebral que afectivo. Entendámonos. Es pasional en cuanto a la forma que adopta al expresarse, pero eminentemente cerebral por cuanto son las ideas las que mueven y gobiernan al sentimiento. Poesía de la historia, del acontecer social, de los grandes sucesos que clavan su zarpa en la atención de todos. Poesía que sólo roza la superficie del alma. De ella tenemos abundantísimos testimonios. Gira en tomo de los grandes soldados cuyos hechos de armas están vivos aún en la memoria de las gentes; de los tribunos que han movido a los pueblos para que se den un nuevo régimen jurídico; de las hondas conmociones sociales, ya pone un crespón negro a la lira y la hace gemir y lamentarse de todo cuanto existe; ya la baña de una luz alegre y optimista, de fe en lo porvenir. Porque Tassar a lo mismo cree que duda; tan pronto anuncia la destrucción del mundo, como se las promete muy felices respecto de la salvación del género humano. Estas alternativas del pensamiento son propias de la inseguridad social, de la inestabilidad de las ideas políticas. La filosofía tampoco logra la menor permanencia a través de sus sistemas, y las sombras del pesimismo y de la incredulidad que tanto entenebrecieron la mente y el corazón de los poetas románticos, todavía andan por el espíritu de Tassara, como apretados flecos ideales que impidiesen el paso a esa luz nativa, pura y radiante que ha puesto Dios en nuestras almas. Versos hay compuestos por él que firmaría de seguro el más furibundo romántico: ... Retumba, ¡oh trueno! Y anuncia ya mi hora... Ven, rayo, ven... Ahora Que entre tumbas estoy... ¿Cuándo más lleno De la sublime idea De eternidad, de muerte? Mi sien el aire de la tumba orea, Un túmulo es mi asiento; La niebla de la noche Entre la hueca calavera humana, Y silba en ella pavoroso el viento.161 No es menos romántica la que lleva por título La fiebre, en la que mientras el mundo despierta al placer y a la alegría, él, Tassara, despierta al dolor y a la agonía: que mi existencia atormentando está. Y como estas composiciones teñidas de sombríos tonos, por las que cruzan ráfagas de dolor y desesperación, encontraremos unas cuantas en el libro ya citado. Quien influyó más sobre Tassara, no con influencia literaria sino ideológica, fue Donoso Cortés; otra alma exaltada y delirante. No se le nombra, pero se alude a él en la introducción de las Poesías162. Tassara mantenía correspondencia con Donoso, por quien sentía viva admiración. Era hombre de ideas conservadorass, y miraba con malos ojos toda aquella alquimia intelectual de su tiempo, encaminada a la destrucción de las sociedades. El ejemplo bien patente de lo ocurrido en días no muy lejanos a los suyos o de lo que estaba ocurriendo en éstos, lo instigaba a seguir el camino que recorrió al componer sus versos. Aunque haya tratado también otros temas; el amor en A Justa, el ramo de flores, Monotonía, A Elvira; el religioso en «Yo te adoro, gran Dios. El alma mía»... Las Cruzadas, Canto bíblico; el de la naturaleza En el campo y La tempestad, y el filosófico y el histórico; y haya escrito versos satíricos como sus Epístolas, El Oso y Clasicismo y romanticismo, y joco-serios como Don Quijote, la musa que más corajudamente alentó en Tassara fue la político-social. Cuando se eleva a la consideración de estos asuntos, y ve con negros colores el estado de la sociedad en que vive, y enumera con apasionado lirismo los trastornos que sufren los pueblos a causa de los regímenes en que se desenvuelven, y señala como triaca de este veneno el retorno a Dios. Esta es, sin duda alguna, la cuerda que mejor sonó de su lira. Aquí es donde fulge el verso con cegadora luz. La imaginación se le enciende como una lámpara maravillosa a cuya claridad fuésemos viendo el mundo entero. Los héroes, los tiranos, los políticos; los sistemas de gobierno o al menos sus efectos sociales; las ideas filosóficas; las guerras, las revoluciones, el sentimiento religioso, el escepticismo, la perversión moral. Se amontonan las imágenes; el lenguaje tropológico da de sí en toda su elasticidad. Surge el verso sonoro y elocuente y se despeña como una catarata. Pero este romanticismo de Tassara que está ya en Leopardi, Víctor Hugo, Lamartine, Chateaubriand y Monti, no es nuestro romanticismo de 1830 en adelante. A pesar del desorden lírico, de la pasión, del entusiasmo que brilla en las poesías de este vate andaluz, -que tiene naturalmente todas las cualidades de las escuelas sevillanashay en ellas una indudable propensión a lo clásico. La majestad y rotundidad del verso recuerda a Quintana, Lista y Gallego. La preferencia por las octavas reales, la lira, los tercetos y serventesios, la silva y el soneto, es un botón más de muestra. Las traducciones de Virgilio y Horacio, las citas mitológicas, las epístolas, los apóstrofes e invocaciones, las anáforas, son otros tantos testimonios. Es un poeta lleno de resabios románticos, que tiende a emanciparse de ellos, y que no logra del todo porque el caudal de sus ideas y la fuerte pasión que le enardece, no caben dentro de las severas formas del ideal clásico. Tassara no podía echar por la borda este bagaje que el romanticismo había puesto en sus manos, ni apagar o reducir siquiera el incendio de su corazón. Esto último era cosa más difícil porque formaba parte de su propia naturaleza; no se trataba, pues, de algo adquirido o pegadizo, sino consustancial a él. Pero a pesar de todo este caudal imposible de meter, sin que se desbordase, en la vasija del clasicismo, Tassara se sentía ya requerido por otros ideales más sosegados y puros. Con el Himno al Mesías quedan canceladas sus dudas. Es una composición bellísima por su contenido y por su forma. Canta el poeta a Jesús y pídele que vuelva a bajar a la tierra. Baja, ¡oh Señor! no en vano siglos y siglos vuelan; los siglos nos revelan con misteriosa luz el infinito arcano y la virtud que encierra, trono de cielo y tierra tu sacrosanta cruz. Nada sobra en esta poesía. Las galas de que se visten las ideas y sentimientos del poeta, son sencillas y sobrias: La espada hiere cuando está desnuda, no cuando permanece en la vaina. Por eso los pensamientos y los afectos cuanto más desnudos, más penetrarán en nosotros. Y esto ocurre con el Himno al Mesías, a través de cuyos versos se pinta el desolado panorama moral del mundo, el eclipse del sol en las almas, las vacilaciones de la fe, los días de luto, de agonía y de muerte porque pasa la ciega humanidad. Tan triste y desconsoladora visión de la tierra hace prorrumpir a Tassara en ayes de angustia y de dolor, para rematar el himno con este grito de esperanza: ¡ya nacerás, luz nueva de la futura edad! Ya luciréis, ¡negros vestigios de los antiguos días! Ya volverás, ¡Mesías! en gloria y majestad. Pasar de los versos de Tassara a los de don Antonio de Trueba163 es lo mismo que abandonar un mar turbulento para acogerse al dulce sosiego de una bahía. Tal es el contraste que existe entre los arrebatos líricos del uno y la apacible inspiración del otro. La sonoridad de las poesías de Tassara diríamos que nos atruena y ensordece. El sencillo y reposado fluir de los romances y seguidillas de Trueba hiere blandamente nuestro corazón. Reconocemos toda la distancia que les separa, pero en vez de lamentarlo sentimos una, si se quiere, inexplicable complacencia. En nuestros románticos hay mucha bambolla lírica, mucha falta de sinceridad. Bajo la ampulosidad de sus versos no abundan ciertamente los sentimientos verdaderos. Todo es exagerado, grandilocuente. De aquí el gusto con que nos acercamos a Bécquer y a Rosalía de Castro. Y por eso mismo no nos desagrada trocar la impetuosa musa del autor de Invocación y El crepúsculo por la de El libro de los cantares. Aquí las cosas pasan sencillamente, como canta un pajarillo en la rama de un árbol o mana el agua en un hontanar. El verso surge de las manos del poeta con una naturalidad seductora. Debajo de esta dicción tan pura y sencilla hay unos afectos llenos de ternura o una intención picaresca. Parece como si el autor de estos cantares hubiese ido eligiendo las palabras más desprovistas de todo aparato retórico. Mas el elegir ya supondría esfuerzo, deliberado propósito, y en las composiciones de Trueba la espontaneidad es la nota característica. Como en las poesías de Campoamor aquí también ocurren cosas tristes o alegres, ingenuas o picantes. La mocita de aldea que desoye el prudente consejo: «que de mano del soldado - nunca vino cosa buena», y siendo con exceso complaciente va a caer en la más dolorosa situación: Madre! cuando el sol asome ven a mi alcoba, y en ella encontrarás un cadáver que otro cadáver encierra!... El labrador que halla abrojos en vez de mieses doradas. La pastorcita que en el arroyo lava sus manos y peina sus trenzas sin dar oídos al mancebo que la enamora. Y el galán que lamenta la ausencia de quien le robó el corazón, y la jovencita que le pide a las relumbrantes estrellas su clara luz para seguirle los pasos al amante que se va, y la virgen de ojos azules que llora en la aldea de amor y de melancolía... Romances llenos de candor o picantes y maliciosos, como La gorra de pelo y A oscuras. Seguidillas cuyo bordón o estribillo encierra sabio y dulce consejo: Lloré desconsolado días y días, creyendo que mis penas se endulzarían; mas ¡cómo el llanto ha de endulzar las penas si es tan amargo! En un corro de gente que le escuchaba, vi un anciano cantando con su guitarra... ¡Cantan los ciegos y lloramos nosotros que la luz vemos!... Acerquéme y le dije: «Dichoso anciano, vos cantáis y yo vivo siempre llorando... .............................. -Oye y nunca lo olvides respondió el ciego, y entonó acompañado de su instrumento: «Canta y no llores que cantando se alegran los corazones». Musa sencilla y tierna, que se tiñe de melancolía o salta jubilosa; que va del corazón al papel y que si se malicia a ratos es al estilo de la poesía popular, cuyos atrevimientos llevan la disculpa en el propio candor con que se manifiestan. La rima asonante, elegida siempre por el poeta, presta suave musicalidad a estos temas líricos, las imágenes y comparaciones que esmaltan el verso ofrecen también una transparencia y naturalidad encantadoras. El romanticismo apenas salpicó El libro de los cantares. Hay en el fondo de estas composiciones la misma ternura y sentimentalidad que con más empaque poético aparecen en los versos de Enrique Gil y de Bécquer, pero sin que se vean por ninguna parte los sombríos elementos que entenebrecieron la poesía romántica. El pensar y sentir de estas almas sencillas, el tornasol de sus reacciones espirituales, la manera de comportarse en el medio rústico en que están sumidas, requerían un tono retórico más apagado que brillante. Los cuadros que aporta la naturaleza como fondo o perspectiva de estos cantares en nada se apartan de tal módulo. El poeta va eligiendo las cosas más humildes: el arroyo, las avecillas, los lirios... No hay cumbres en estos versos, pero tampoco depresiones. La poesía se mueve a lo largo de una línea ligeramente ondulada. Por eso la sensibilidad no vibra, sino que se relaja. Después de los bruscos llamamientos hechos a nuestra atención por los poetas románticos. Trueba nos brinda estas vacaciones en las que la placidez y el reposo apenas alterados por algún estallido lírico, se imponen a toda turbulencia. La aldea y el campo constituyen principalmente el marco de estas poesías. Ni la luna, ni el sol, ni la soledad, ni la mariposa negra, ni la tumba fría entraron por fortuna en el mundo poético de Trueba. Es decir, que ninguno de tales motivos tan traídos y llevados por sus predecesores, fue eje en torno del cual girase la inspiración de este autor. El pueblo vasco y el madrileño, cuando desde su tierra nativa vino a la Corte, son las fuentes de su musa, la cual tendió a idealizarlos, como correspondía a una época de transición entre la literatura romántica y la realista, próxima a florecer. En El libro de las montañas, aparecido en 1867, sopla la misma inspiración sencilla y tierna. El tema popular y campesino, enmarcado ahora por el país en que nació, sigue siendo el punto central de la musa de Trueba. La llamada del suelo, del propio terruño, que difícilmente dejará de ejercer en cada uno su dulce ascendencia, está bien visible a lo largo de estas páginas en las que alternan los afectos del corazón con los más caros ideales patrióticos o religiosos. A Trueba se debe principalmente la restauración en nuestra literatura del arte realista. Quien puso en verso la llana psicología de aldeanos y rústicos, también acertó a mostrarla a través de la prosa de sus Cuentos color de rosa, campesinos y populares. Aunque aumentase con la novela histórica El Cid Campeador la copiosísima lista de obras de este género, sin añadirle ningún valor nuevo, fueron sus narraciones breves las que más contribuyeron a su auge literario. Brillan en ellas las mismas cualidades específicas de sus cantares. La naturalidad, excesiva a veces, del estilo; el candor e inocencia de las fábulas, veteadas de sentimental humorismo y con algún brote de ingenua malicia; la pintura un tanto idealizada de los personajes, que aun siendo ya de carne y hueso, se desvanecen un poco a causa de esta atmósfera como soñada que les envuelve. Mas pese a tales singularidades de su conformación moral, representan un giro muy notable respecto de los patrones por donde habían cortado sus obras los novelistas románticos. Las escenas del hogar lugareño o campesino; el quehacer de la tierra; las fiestas populares y religiosas integran ahora el cuerpo de estas narraciones. Y aunque la vida no palpite aquí con todo su vigor, y los rasgos de los tipos traídos por figuras del relato, y las acciones que realizan no tengan sino a medias resonancia humana, ¡qué distantes están ya de las páginas de Escosura, Flores y García Villalta! El arte había dado la vuelta y estaba de nuevo mirándole la cara a nuestros viejos símbolos, a lo tradicional de la literatura española; Juan Ruiz, Hurtado de Mendoza, Cervantes, Mateo Alemán, Quevedo, Vélez de Guevara. El brumoso septentrión, con sus idealismos y ensoñaciones, y la vaguedad misteriosa, y la enfermiza melancolía, y el pesimismo escéptico, fueron siempre cosa extraña y postiza. Los fantasmas y los espectros se desvanecen con la luz meridional, como se borran de la imaginación los sueltos cuando viene el día y la claridad que penetra por las rendijas de la ventana devuelve a las cosas que nos rodean su forma verdadera. Cuando quisimos imitar a Walter Scott o fracasamos rotundamente o quedamos muy lejos de él. Mas cuando volvimos los ojos al Lazarillo de Tormes, a La Tía fingida, a Guzmán de Alfarache y a El Buscón, pasamos la raya de nuestro propio genio literario con Galdós y Pereda, Blasco Ibáñez y Baroja. En este terreno pisamos siempre firme. Con los pies bien asentados en el suelo pintaron Velázquez y Goya. Y aún nuestros poetas del pincel más místicos o ascéticos, como Morales, Zurbarán y Ribera nunca estuvieron vueltos de espaldas a lo real. Naturalmente que los cuentos de Trueba no fueron sino la iniciación de un ideal restaurador. Las primeras tentativas de este retorno al viejo solar del arte. Pero las caserías, y las llosas, y los tordos, y los picazos, y el sol que «derramando torrentes de vida y dorada luz» aparece por las alturas de Urállaga, y el tamborilero, y Santiago, Catalina, Juan Saca-cuentas, Bautista, doña Ciriaca abrieron paso a Muergo, a Gabrielillo, a Batiste... Quien más se adelantó a sus coetáneos en beberle los alientos a la vida fue doña Cecilia Böhl de Faber164, que usó por sobrenombre literario el de Fernán Caballero. Cuantas veces intentaron nuestros novelistas del romanticismo pintarnos la cara de la sociedad española, no acertaron a dar sino una caricatura de ella. Tan deformadas nos presentaron sus facciones y rasgos más esenciales. Parece natural que nada resulte tan fácil como reproducir la vida tal como es. Teniendo el modelo delante de los ojos ¿qué dificultad puede haber en copiarlo? Sin embargo, esos módulos y caracteres específicos que las cosas reales le señalan a la imaginación creadora, constituyen el más grave obstáculo para que ésta se desenvuelva. ¡Qué hacedero es forjar esos tipos que no tuvieron contrafigura en la sociedad de cualquier tiempo o que de tenerla surge de la yuxtaposición de elementos morales y físicos que la historia nos ha ido proporcionando, pero sin la medida exacta, ni el valor verdadero de cada uno! ¿Quién conoce a Felipe II, ni a Carlos, el Hechizado a través de nuestras novelas o de nuestro teatro romántico? ¿Fue el príncipe Don Carlos tal como nos lo muestra Schiller? ¿Y Don Pedro de Castilla y el Rey Monje, tienen algo que ver con el de los romances del duque de Rivas o con el de La campana de Huesca, de Cánovas del Castillo, respectivamente? Aún los más doctos autores pintan como quieren, dentro de aquellos límites que el buen sentido y la verosimilitud les señalan. ¡Ah, la poesía debe ser fabulosa, exclaman! Mas esta licencia o arbitrio llevado al exceso constituirá una tremenda concesión al arte, y en cuanto al amparo de tal permisión construyan sus fábulas y forjen sus tipos las medianías de la literatura, ¿qué verdad histórica, ni novelesca siquiera, si nos limitamos a este género de creación, saldrá de las manos de estos escritores? D.ª Cecilia Böhl de Faber (Fernán Caballero [Págs. 176-177] La realidad está ahí delante y no cabe escamotearla, ni desfigurarla a nuestro antojo. Todos los caracteres con que se manifiesta están a disposición de nuestros sentidos. Las cosas son como son. A esta gran verdad se debe que el paisaje, por ejemplo, sea en la literatura de la segunda mitad del siglo XIX, uno de los más preciosos elementos estéticos. Los hombres con su figura corpórea, y sus ideas, y sus afectos, y sus costumbres, y su indumentaria, y sus oficios o profesiones, y su lenguaje, y sus gustos, están a la vista, sin que nos quepa modificar su talla física, ni alterar su indumento, ni falsificar su psicología. La sociedad que forman al agruparse y relacionarse jurídicamente, se nos ofrece con la misma exactitud que una serie de árboles, o un camino, o un caserío. Tan auténticos son unos como otros elementos naturales y vitales. Fijar bien este mundo en la retina y brindárselo después a la imaginación para que lo reconstruya, es mucho más difícil que reanimar lo pasado y encerrarlo dentro de los límites del romance, del teatro o de la novela. En el arte realista no caben las vaguedades, ni las idealizaciones en tanto éstas no se conformen en cierto modo con la naturaleza o carácter de las cosas. La verdad tal como es está siempre dando aldabonazos en nuestra conciencia. Su propio estar delante de nosotros es una perpetua corrección, un ¡alerta! a los sentidos. Todo el vigor de la facultad creadora ha de dirigirse a hacer exacta la reproducción, no a romper los muros que lo real alza en torno suyo. Cuanto más exactamente pintemos la vida, más alta será la jerarquía de nuestro arte. Esto no quita que idealicemos la verdad en un anhelo de purificación y exaltación de su propio contenido. Mas que tal deseo no borre, ni contradiga en ningún caso sus caracteres esenciales. Pretender que en la presente organización del espíritu, cuyo sustentáculo más poderoso es la materia, cabe desentenderse de tal base, sería como estimar que la naturaleza tuviese un espíritu propio, no el que nosotros le atribuimos al poetizarla. Dentro de este criterio estético se movió siempre la Fernán Caballero. Si no alcanzó el ápice ni mucho menos, dirigió la novela por este camino, a lo largo del cual y en épocas sucesivas surgieron los grandes maestros del género: Daudet, Zola, Galdós, Huysmans, Jaloux, Reymont. La familia, el hogar, las fiestas típicas andaluzas, los refranes, las costumbres domésticas, el sentido cristiano de la vida, las prácticas religiosas constituyen el repertorio ideológico y sentimental de La Gaviota, Clemencia, Cuadros de costumbres populares andaluzas, La familia de Alvareda. Obras que proceden de la observación directa de la sociedad en que vivía, con sus aristócratas, generales, asistentas, curas, bandidos, toreros, labradores y gañanes. No hizo sino trasplantar de las ciudades, pueblos y campos andaluces a los libros todos estos tipos e infundir a la mayoría de ellos un alto espíritu cristiano. A este magisterio se entregó en cuerpo y alma. No se puede decir que fuese un propósito preconcebido tal tendencia docente, que se sirviera de la novela con la deliberada intención de despertar en los corazones o de robustecer en ellos el sentimiento religioso y de ponerlos en el camino del bien obrar. Tales caracteres se daban en sus obras porque al llevarlos la autora muy entrañablemente metidos en su alma, por fuerza y de modo espontáneo tenían que salirle fuera en cuantos actos o empeños realizase. Lo raro habría sido que quien estaba así organizada espiritualmente hubiera podido desentenderse de tal influencia. Mas paralela a esta dirección educativa, moralizadora, existía la puramente literaria, sin que se entorpeciesen la una a la otra, más bien fundiéndose al objeto de lograr la realización de la belleza. A medida que fue desarrollándose este ideal de restitución a lo verdadero, la novela frunció el ceño y se agrió. Las crudezas de la vida asomaron su faz dura y sombría. El arte se prostituyó en los lupanares, amasóse con sangre y pus, se hizo tabernario y se impregnó del olor nauseabundo de los mercados y de las atarjeas: Alexis, Rod, Vallés, Lemounier, Cladel, Mendes y Bourget165. Si volvemos los ojos después de pasarlos por estos cuadros tan crudos de la literatura naturalista, a las novelas y narraciones de Fernán Caballero, resaltará mucho más en ellas la propensión idealista. Los personajes y sus acciones aparecerán bañados de una suave luz evocadora. Aquí no hay tonos sombríos, desmayos de la voluntad, ni tinieblas del espíritu. La fuerte corriente escéptica que torció a tantos autores de deficiente formación filosófica, ningún daño hizo a Cecilia Böhl. Había demasiada ternura en su corazón y claridad en su mente para que el escepticismo se las sorbiese con la misma facilidad que un secante la tinta o una esponja el agua. Por eso sus personajes tienen un corazón sano y sencillo, y sólo como contraste para llegar de este modo a repudiarlos, asomará en algunos el vicio de la maldad. Una concepción pesimista de la vida fuera razón de ser del naturalismo; del naturalismo llevado a tales extremos, pues mientras se mantuvo dentro de los límites de una discreta acción artística, nada hubo que censurar en él. Tan pronto se estimó que el hombre carecía de verdadera libertad para elegir entre el bien y el mal, ya que estaba sometido a la ley del determinismo filosófico, la literatura se llenó de inmundicia. La lujuria, el alcoholismo, las aberraciones más vergonzosas, el crimen, la tuberculosis, la paranoia, se convirtieron en objeto del arte. Fue el romanticismo de la materia. Al cementerio sustituyó el hospital. Los subterráneos y las mazmorras cedieron la vez a las cloacas y los vertederos. El tumor, la pústula y el vómito de sangre advinieron a la novela como poderosos estimulantes de nuestra sensibilidad. El libro se hizo también blasfemo, y sin la bula que el triunfo definitivo de la forma concedió a un Leopardi o a un Carducci, se compusieron los Abismos y Neurosis de Rollinat y Las flores del mal, de Baudelaire. El hombre chapoteó en el cieno y manchó su alma con las más sucias salpicaduras del pecado. (Qué lejos estaban, por fortuna, en los día de Trueba y de Fernán Caballero, estas aberraciones del genio literario! Aborrecible degeneración del gusto que vuelve a tener en sus manos hoy el cetro de la novela. Y lo que más nos duele es que quienes cayeron a la hora presente en tales demasías creen que han alumbrado un arte nuevo. ¡Hasta dónde llega su ignorancia! Desgraciadamente las fronteras del espíritu son muy estrechas en lo que toca a la originalidad. Se repiten las ideas y las formas y muy de tarde en tarde topamos con algún concepto nuevo o alguna novedad formal. A lo más que podemos aspirar es a lavarle un poco la cara a las cosas. Presentarlas bajo un aspecto menos conocido; introducir alguna variante; descubrir tal o cual matiz. Mutatis mutandis todo es uno y lo mismo. No hay un solo autor que carezca de antecedentes literarios, como no hay escuela, por nueva y flamante que nos parezca, que no los tenga también. (Cuántas extravagancias como las de la poesía actual no encontraremos en los tiempos que van de Licofrón a Mallarmé. El nimbo de idealidad que circunda a los personajes de Fernán Caballero, así como la ternura y sencillez que trascienden de ellos, es un vivo rescoldo romántico. Se ha atribuído tal circunstancia a la sangre germana que circulaba por las venas de Cecilia Böhl. Pero ¿qué sangre germana circuló por las de don Antonio de Trueba, Bécquer y Rosalía de Castro? Este dulce y mesurado idealismo provenía de la escuela romántica, que lo tomó a su vez de la literatura septentrional. No era necesario llevar sangre nórdica en las venas. Bastó con mostrar cierta permeabilidad de espíritu respecto de las grandes influencias extrañas ejercidas sobre nuestros románticos. Si consideramos a la Fernán Caballero como un evadido más del romanticismo, es natural que llevase en el alma estos cendales vaporosos que ceñir a sus creaciones, como el tránsfuga en la retina la imagen ideal del país que abandona. Capítulo VIII Partidarios, detractores y eclécticos Todos los movimientos estéticos tienen sus partidarios y sus detractores. Sólo las llamadas ciencias exactas cuentan con la conformidad universal, Mientras exista la presente organización de nuestro cerebro, dos y dos serán cuatro, y la suma de los ángulos del triángulo, igual a dos rectos y en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la base equivalente a los cuadrados de los otros dos lados. Pero en cuanto nos salgamos de este campo de las verdades matemáticas ¡qué difícil será poner a los hombres de acuerdo! Cualquier otra actividad del espíritu será materia opinable. Frente a dos elementos al parecer contradictorios, nos decidiremos por uno de ellos o procuraremos conciliarlos. De estas dos posiciones nacen los partidarios de una doctrina, que suelen ser los detractores de otra, y los eclécticos, que se impondrán la tarea de armonizar ambas ideas. Decía Diderot al principio de sus pensamientos filosóficos, que si tales pensamientos a nadie agradaban podrían ser sólo malos, pero que los tendría por detestables si agradaban a todo el mundo. Y aunque en verdad no serán muchos los que resulten complacidos de su lectura, la afirmación precedente compartiránla los demás. Conviene, pues, a todo movimiento literario -limitando la observación a este terrenoque tenga sus adeptos y sus detractores, ya que si los unos cantarán sus excelencias y virtudes, los otros pondrán de manifiesto sus errores y extravagancias, y el espectador del fenómeno, que es el tercer sujeto indispensable en la disputa, sabrá a qué atenerse sobre la valoración del arte que se le ofrece. Los románticos encontraron la natural oposición de los clasicistas o clasiquistas, como entonces se les llamaba un poco despectivamente, y los clasiquistas la natural repugnancia de los románticos. Eran dos mundos frente a frente. Pero el uno lleno de vehemencia, de frenesí, de exaltación creadora, y el otro agotado y caduco, sin arrestos que oponer al innovador adversario. Los escritores de aquellos días carecían de verdadera preparación filosófica en lo que se refiere a la relación de esta ciencia con el arte. Kant, Hegel, Lessing, Richter, Schiller, Schlegel, habían publicado ya sus teorías estéticas. Pero las dificultades del idioma hacían inaccesibles tales estudios a nuestra curiosidad, si existía realmente. Por eso fuera de algunos trabajos algo más profundos de don Agustín Durán, don Juan Nicasio Gallego, Alcalá Galiano y Donoso Cortés, a los que habremos de dedicar la debida atención en momento oportuno, lo demás fue cosa de poco peso. Todo giraba en torno de esta cuestión: si las famosas reglas establecidas por Aristóteles debían observarse o no. ¡Como si pudiera haber actividad alguna, cualquiera que sea el círculo en que se desenvuelva, que no precise determinados principios o normas! El filósofo para distinguir lo verdadero de lo falso, para sistematizar sus doctrinas ha de sujetarse a ciertas prescripciones de la lógica y de la dialéctica. Los pueblos establecen sus ordenaciones jurídicas, El militar necesita de la estrategia, de la táctica, de la balística, etcétera. Los hombres de negocios, del cálculo y de la contabilidad. El artesano más modesto, de ciertos conocimientos empíricos que economizan en el trabajo tiempo y materiales. ¿Por qué el poeta ha de estar exceptuado de toda disciplina? Bastantes años después, otro alemán -que ha sido siempre este país el principal foco de irradiación de las ideas estéticas- afirmaba que «el arte necesita, sin excepción, una disciplina de los artistas y una educación del público, por medio de la reflexión estética, si se aspira a desarrollar, dignificar y defender su carácter superior frente a los instintos vulgares de la masa»166 . Distíngase la procedencia o improcedencia de determinadas reglas. El arte, como cualesquiera otros órdenes de la vida social, ha de temperarse con la época en que se manifiesta. El desarrollo progresivo de los pueblos impone que unos principios sean sustituidos por otros. La vida no puede representarse por medio de una figura geométrica, de límites fijos e inalterables; pero cualquiera que sea la forma que adopte, tendrá normas que observar, si no aspira, como meta ideal de sus aspiraciones, a la anarquía o caos. El terrible contraste de las ideas estéticas, allá por los años siguientes a 1830, exacerba los ánimos y como consecuencia, los métodos polémicos. Como el ridículo es arma muy poderosa, procúrase ver la parte risible de las dos escuelas que se disputan al público. El pintor Alenza, por ejemplo, utiliza sus pinceles para satirizar la monomanía romántica de los suicidios. En el fondo del cuadro un árbol de esquelético ramaje y de una de cuyas ramas se ha ahorcado un hombre vestido de levita. Otro infortunado mortal, de negra y espesa cabellera flotando en el aire; desesperada faz; envuelta la enjuta figura en una especie de camisón y esgrimiento contra sí agudísimo puñal, aparece sobre una roca, en actitud de arrojarse de ella. En otro cuadro búrlase de la monomanía de los suicidios románticos por amor167. Una vieja, de larga y abultada nariz, tirabuzones, gasa o tul sobre los hombros, historiado cinturón; una corona en la mano derecha y un libro de pastas encarnadas en la izquierda, tiene a sus plantas a un viejo vestido de frac, que se dispara -el viejo, naturalmente, no el frac- un tiro en la cabeza. Como el romanticismo abusó de la nota sombría y fúnebre «De aquel infante tierno los vagidos son para él hueco silbar de tumba, y el acento del hombre en sus oídos como tañido funerario zumba», (No me olvides)... sus detractores reiránse de las mazmorras, de los subterráneos, de las tumbas, de los ataúdes, de los cirios, de los búhos, de los toques funerarios de las campanas, de los desafíos, de los raptos, de los espectros, de los fantasmas... En la mayoría de los casos es una sátira de brocha gorda. «Hubo decoraciones muy exóticas, Noche de tempestad, truenos, relámpagos, Convento, panteón, minas y cárceles, Guerreros, brujas, capuchinos, cuáqueros» (D. Eugenio de Tapia). Los partidiarios de la nueva escuela traerán, en cambio, a la picota del ridículo a tanto pastor y pastora de falso pellico y zurrón168, tanta poesía amatoria, almibarada y ñoña. El mismo Larra rindió tributo a las anacreónticas. Un arte sin nervio se convierte en imitación servil y detestable. Y una de dos, se le imprime otro ritmo y se le somete a un nuevo clima moral, o está condenado a morir. Ni Jovellanos, ni Cadalso, ni Cienfuegos tenían los alientos necesarios para mantener el prestigio de las letras y conservar la estimación del público. Había que renovarse, y mientras se operaba este fenómeno importóse cuanto en el género dramático y en el novelesco atraía más allá de nuestras fronteras la atención de las gentes. Los cambios en cualquier orden del espíritu provienen de la declinación de aquellas actividades suyas que dieron de sí cuanto podían dar. Agotados los medios de subsistir, secas las ramas del árbol y cegados los capilares de las raíces por donde se nutre, no hay otra solución que darle por el pie y echarlo abajo. A esta tarea entregáronse con el frenesí propio de todo movimiento renovador, los que desvinculados en razón de su juventud, de los viejos cánones del arte, estaban mejor dispuestos para emprender nuevo rumbo. «Estamos seguros -decíase desde las columnas de El Siglo169, el 24 de Enero de 1834- de que algunos de nuestros lectores con cuyas opiniones literarias chocaron abiertamente, las que como profesión de fe, manifestamos en nuestro prospecto, al tropezar en las columnas de nuestro segundo número con un artículo de... literatura ¡ya están aquí, exclamarán, ya están aquí esos románticos con su moderna escuela!... oigámoslos desatinar. Si en vez del par de columnas que tenemos a nuestra disposición para esta materia, pudiera llenar nuestra pluma páginas y páginas, trataríamos esta cuestión con el espacio y claridad que su interés exige: probaríamos que la moderna escuela es la suya, la nacida en el siglo XVIII, la que prescribe la imitación de los antiguos, que no imitaron a nadie, la clásica, en fin, pues clásica hay que llamarla para podernos entender: deduciríamos de esto, que la que nosotros profesamos es la antigua, la única, la naturaleza, sí, pero no con el manto, el casco y el politeísmo, sino con la modificación, más diremos, con la total mutación que la han hecho sufrir los nuevos usos, costumbres, ideas, sensaciones, en fin el triunfo y establecimiento del Cristianismo: haríamos ver que en vez de despreciar los modelos de la antigüedad, como se nos supone, en ellos fundamos nuestra doctrina, pero estudiando y entendiendo su ejemplo no en el sentido absoluto que los clásicos lo entienden, sino en otro relativo, racional y filosófico». Después, el articulista anónimo -se ha creído que era Espronceda, sin duda porque aparecen versos de este autor en los números siguientes: El himno Al Sol y el soneto que empieza: «Fresca, lozana, pura y olorosa»...- discurre sobre las unidades dramáticas, para concluir afirmando «que en el drama no debe conservarse sino la unidad de interés». Firmada por S. y bajo el título De la Poesía escribíase en el Eco de la Opinión170 correspondiente al 11 de Mayo de 1834: «Nosotros decimos como lord Byron «no quiero parecerme a los borregos aunque esté destinado a como ser su rey». El autor abomina de las reglas clásicas. «De este fanatismo nació, para mal del mundo, esa poesía monótona, reguladora del pensar, que contrariado su noble nombre y origen, pone barreras al genio, y abruma la creación». Las dos publicaciones de la época que más incondicionalmente sirvieron al dogma romántico, fueron El Artista171 y No me olvides. Bajo el rótulo de Un romántico y con una estampa de igual título debida a Federico de Madrazo, decíase por E. O.172 en la 3.ª Entrega de El Artista. «El Romanticismo. ¡Cuántas ideas contrarias despierta esta palabra en la imaginación de los que la escuchaban! Semejante a un talismán, a unos halaga dulcemente como los acentos de una voz amada, como una celeste armonía! Otros hay para quienes la palabra romántico equivale a hereje, a peor que hereje, a hombre capaz de cometer cualquier crimen: romántico para ellos es lo mismo que Anti-cristo, es sinónimo de Belcebuth... la palabra romanticismo resuena como un eco de disolución y de muerte, como una campana sepulcral, como el sonido de una trompeta que toca a degüello. [...] »Un hombre puede ser clasiquista sin dejar por eso de ser hombre de bien, amante de su familia, buen padre, y buen hijo, buen esposo: puede saber latín y aún tener algunas nociones de griego; nadie se lo disputa; pero lo que es imposible de veras, es pertenecer al susodicho partido y no ser intolerante, testarudo y atrabiliario. »¿Qué quiere decir clasiquista? ¿Admirador de los autores clásicos? No; porque esta definición convendría igualmente a los llamados románticos... Lo que quiere decir clasiquista, es, traducido al lenguaje vulgar, rutinero, hombre para quien ya todo está dicho y hecho, o por mejor decir, lo estaba ya en tiempos de Aristóteles; hombre para quien toda idea nueva es un sacrilegio; que no cree en los adelantos de las artes ni en los progresos de la inteligencia, porque es incapaz de concebirlos; hombre, en fin, tan desgradado que se considera a sí mismo y a la generación presente y a las pasadas, desde el día de la fecha hasta el reinado de Augusto, como una superfetación inútil sobre la faz de la tierra, incapaz de dar por sí fruto alguno. .................................................. »¡El Romanticismo!... Mucho esplendor han derramado sobre esta escuela las sublimes creaciones de sus discípulos, pero todavía las ennoblece más la inapreciable dicha de tener por mortales enemigos a los partidarios de la rutina.» Dos años después, el 7 de Mayo de 1837, Jacinto de Salas y Quiroga rompía una lanza desde las páginas de No me olvides173 en defensa de los jóvenes románticos: «He aquí llegado el día en que, indignados de las atroces calumnias con que seres vulgares cubren el nombre de los jóvenes del siglo, infaman la virtud más pura, insultan la más santa de las causas, nos presentamos nosotros con osadía a plantar el pendón sagrado que reúne a los entusiastas defensores de la juventud ofendida, de la juventud calumniada, de la juventud cuyo corazón contesta con sus virtudes y generosidad a la detracción y la impostura... »Nosotros, jóvenes escritores del No me olvides, no aspiramos a más gloria que a la de establecer los sanos principios de la verdadera literatura, de la poesía del corazón y vengar a la escuela llamada romántica de la calumnia que se ha alzado sobre su frente...» El autor llama al romanticismo «manantial de consuelo y pureza», «germen de las virtudes sociales», «paño de lágrimas que vierte el inocente», «perdón de las culpas» y «lazo que debe unir a todos los seres». Fernando Vera en números siguientes proclama como auténtica poesía la de Víctor Hugo, Lamartine y Casimiro Delavigne. Se hace el panegírico de Lord Byron, pero al propio tiempo, P. de M., que debe de ser Pedro de Madrazo, al afirmar que el verdadero arte nos viene del corazón, abomina del falso, de donde proviene la falta de espontaneidad, de inspiración, de verdad y de sencillez «que caracteriza la mayor parte de los ensayos literarios y artísticos de nuestros días» 174. El Correo Nacional175, en su número Prospecto y bajo el epígrafe Literatura y teatros, salía también a la liza y poníase de parte de los jóvenes autores: «El teatro fue el campo de batalla que escogieron las dos escuelas (la clásica y la romántica). Aún sigue trabada la contienda; pero la afiliación de los jóvenes autores de más esperanzas a la causa de la reforma literaria y teatral, promete que a los imperfectos ensayos que debían necesariamente señalar las primeras tentativas, sucedan obras en que se refleja la superioridad y la vida propias de las tareas de ingenios que buscan sus inspiraciones en el espíritu de su edad. [...] »Por lo que a nosotros toca, ayudaremos con todas nuestras fuerzas los meritorios esfuerzos de los jóvenes autores a quienes tan señalado servicio debe la causa de la ilustración». En serio o en broma, con el estilete, nada fino por cierto, de la crítica, o los aguijones de la burla y de la sátira, la juventud literaria arremetió contra la vieja escuela176. No todos los periódicos terciaron en el debate, o al menos con igual calor y perseverancia. El Parlamento, la política internacional, las luchas de los partidos, la guerra civil, atraían más poderosamente la atención de la prensa que los dogmas estéticos. Al Ateneo de Madrid, que, juntamente con el Palacio de Villahermosa, era en aquellos días el órgano más caracterizado de la intelectualidad, correspondió la tarea de discurrir de un modo doctrinal sobre las viejas y nuevas ideas. Corría el año 1837 cuando la cuarta Sección de literatura y bellas artes se planteó las siguientes cuestiones: «Si la rígida observancia de las reglas aristotélicas ha perjudicado o no a la fecundidad de los géneros dramáticos» y «¿En qué se funda la diferencia de los géneros apellidados clásico y romántico?»177 . Si el agostado jardín de los clasicistas no ofrecía ya ninguna flor lozana y fragante, la agreste selva del romanticismo mostraba mucha maleza dañosa para el arte. De los resobados Anacreonte y Teócrito habíamos pasado a lord Byron, Lamartine y Víctor Hugo. Pero como lo más fácil de imitar de una escuela poética son sus defectos, nuestra literatura llenóse de extravagancias y exageraciones; con lo que la detracción tuvo ancha base para esgrimir sus armas. He aquí una letrilla que bajo el título de Poesía y firmado por O. P. Q. dió a la estampa la Crónica científica y literaria178 el 17 de Septiembre de 1819: «Perdone usted el coscorrón Que otra vez será mayor Ya desenvaina Agapito El enorme manuscrito Traducido del tudesco En idioma romancesco En él prueba con ahínco Cómo dos y dos son cinco Que el genio no necesita Reglas del Estagirita Por más que lo diga Francia; Que la mayor elegancia Y el non plus de la belleza, Es la intrincada maleza De Don Pedro Calderón; Perdone usted el coscorrón», etc. En el n.º 263 del martes 5 de Octubre de 1819, apareció esta otra, firmada por P. «Escritor risible Que de luengas tierras Vino a Propalarnos Paparruchas viejas; Si alguien le descubre Calumnias perversas, Mentiras enormes, Injurias groseras, Responde tranquilo Fué yerro de Imprenta.» Con el título de Sobre clásicos y románticos y firmadas por El literato rancio publicáronse dos juiciosas epístolas en las Cartas españolas179, de D. José María de Carnerero. El autor muéstrase partidario del clasicismo, de la observancia de las reglas, que no son arbitrarias, sino nacidas de los buenos modelos, «y que en vez de estorbar al ingenio le ayudan y elevan» (Carta I). Y termina diciendo, «en la literatura lo mismo que todas las bellas artes, no puede haber más que un solo objeto que es la imitación de la naturaleza; que esta imitación no puede ser servil, porque repugna entonces a la razón y ofende a los sentidos; que es preciso buscarla en un tipo ideal donde se halla retratada en toda su perfección; y que es errar el camino ya quedarse donde se muestra confusa y afeada, ya perderse en los espacios imaginarios donde no queda rastro de ella» (Carta II). Otra carta contra el romanticismo publicóse en El Corresponsal de los Muertos, de Abril de 1833180. En pleno desarrollo el credo romántico, unos días antes de representarse por primera vez en el teatro del Príncipe el Don Álvaro del duque de Rivas, díjose a través de las columnas del Eco del Comercio181: «Bien sabemos el achaque de que adolecen semejantes escritos. (La novela histórica). Ese aire de verdad es sólo una apariencia vana; la historia queda extrañamente desfigurada; se mezclan los acontecimientos ciertos con sucesos fabulosos; y el lector sencillo padece un singular engaño, formando de las épocas y de los hechos referidos un concepto equivocado.» Don Juan Nicasio Gallego, a pesar de sus concomitancias con la nueva escuela, observaba en una carta dirigida en 16 de Enero de 1835 a don Leopoldo Augusto de Cueto182, «... En su edad de V., creo que el principal escollo que hay que evitar es el de dar en declamador, aunque también hay que huir de la propensión a singularizarse en el modo de presentar las ideas, alambicado o exagerado; vicio propio, más que de la edad, del siglo presente. »Esto debiera conducirme a decir a V., mi opinión sobre Notre Dame de París, que ciertamente no es la más conforme con la de su cuñado de Vd., Angelito (el duque de Rivas), que está endiosado con la obra, con el autor y con el gusto de los que siguen el mismo rumbo. Mas para esto fuera preciso tener la obra y emplear más tiempo del que tengo a mi disposición. Antes sería menester ponernos de acuerdo en los principios o reglas no arbitrarias, sino dictadas por la razón humana de todos los siglos; de lo contrario, no podríamos entendernos. En mi cuento, sea el que quiera, ¿ha de haber, o no, verosimilitud? En los incidentes y en las costumbres, ¿debe haber propiedad y verdad histórica? En el estilo, ¿ha de haber claridad, naturalidad, soltura? En las pinturas, comparaciones y demás ornatos, ¿ha de haber sobriedad, congruencia, juicio, o se han de amontonar extravagancias y rarezas propias de un delirante? Si nada de lo dicho influye en el mérito o demérito de una obra de esta clase, nada tengo que decir. »La heroína de la novela es una muchacha de pocos años, que, siendo bonita como un sol, se conserva pura e inmaculada de alma y cuerpo, viviendo entre la canalla más vil, más viciosa y más repugnante que puede imaginar la fantasía del mismo demonio. ¿Hay en esto la menor verosimilitud? Sin entrar en mil incidentes, de que no me acuerdo, ¿hay cosa más horrible que el paradero de ésta, a quien, sin ton ni son ahorcan en medio de una plaza pública? ¿y cómo? El arcediano (personaje de poder y autoridad desconocidos en el mundo en todas épocas) la obliga a seguirle desde un sitio lejano, porque quiere llevarla a la plaza a que la ahorquen, y temiendo que se le escape, no la deja de la mano, llevándola de calle en calle y de plaza en plaza, hasta llegar a la principal, donde, sin saberse por qué, la abandona sin entregarla a los verdugos. Este abandono inconcebible no tiene más objeto que proporcionar su encuentro y peripecia con la emparedada. ¿Es verosímil que la deje el arcediano en el sitio en que se hallaban los verdugos, cuando sólo a ponerla en sus manos había rodado con ella medio París? »¿Cuándo, en qué tiempo ha habido en esta ciudad un barrio habitado por gentes de tales costumbres con autoridad para ahorcar impune y públicamente a quien le diese la gana, como nos lo pinta su autor? ?No es esto delirar? ¿Es posible leer sin reírse los pasajes en que Cuasimodo toca las campanas con tanta fruición y cariño, pasando de una en una, dando a ésta un embión, abrazándose con la otra, y volteándolas a todas deliciosamente? ¿No pudiéramos decir que Víctor Hugo ha oído campanas y no sabe dónde? Vaya V. por gusto a la Giralda en un día de repique, y verá que para voltear ocho campanas son menester una docena de hombres. »No quiero hablar de la pintura de la catedral, es decir, de su descripción artística, modelo de pesadez y extravagancia, ni del estilo, más alambicado y gongorino que cuanto se escribió entre nosotros en el siglo XVII. Acuérdome que dice de las dos torres de Notre Dame que son dos flautas de piedra. ¿No hay más verdad en decir que un pájaro es flor de pluma o ramillete con alas, que en las flautas dichosas? En mi modo de ver, me parece mayor extravagancia que llamar al ama de cría Lugarteniente del pezón materno, de que tanto nos hemos reído. En este verso, a lo menos, la idea es exacta: lo ridículo es la expresión. En la otra, idea, expresión y todo es un delirio. »No hay duda en que hay en la obra mil y mil cosas todo que prueban el gran talento en su autor; pero se trata de si la obra es buena, que es cosa muy distinta. Veo que de reminiscencia en reminiscencia se me ha ido la pluma hasta faltar poco para que el papel se acabe...» También D. Bartolomé José Gallardo aprovecha una disquisición sobre el teatro para dar una lanzada a los que porfían sobre lo clásico y lo romántico: «El hombre es el centro del gran teatro del universo: todo pues en la naturaleza, real y figurada, es dramáticamente por y para el hombre. »Esta generalidad de principios, que hace compatible con la racionalidad todo género de Espectáculos, cortando la pedantil e impertinente contienda entre Clásicos y Románticos, abraza desde el Entremés a la Tragedia, etc...»183 Y más adelante, en el mismo número184, vuelve a burlarse del romanticismo con esta alusión: «Todo esto de aburrir la cándida paloma el nido casero, y al pío-pío de su pichón amante alzar el vuelo e irse por esos mundos de Dios, ya se ve que es muy romántico (que digamos) y muy caballeresco y todo». En 1836 la fiebre romántica marca su más elevada temperatura. Las notas características de la escuela están bien visibles en todas las obras. Se abusa de lo sombrío y de lo fúnebre. La inverosimilitud es una nueva hidra que asoma por cualquier parte sus cabezas. Se han abierto las sepulturas y nos topamos con los muertos a cada paso. Los fantasmas abandonan sus escondrijos para formar parte del elenco de los personajes románticos. Arrástranse cadenas en las oscuras espeluncas. El tañido de las campanas es lúgubre y funerario. Envenenamientos, crímenes, monstruosidades nutren la escena, la novela y el verso. Estos desvaríos era echar leña al fuego. Los detractores del flamante movimiento tomaban a chacota tales demasías. Sátira de sal gorda como a seguido vamos a ver. En el Semanario Pintoresco185 de 21 de Agosto de 1836. Clemente Díaz, en un trabajo denominado Rasgo romántico burlóse de los excesos que cometía la nueva escuela. Un joven «tan enjuto de carnes que pudiera servir de transparente en una vidriera gótica», tiene la manía de no comer: manía que le proviene de la lectura de «monstruosas novelas y furibundos dramas». Le aconsejan que se haga romántico; que destroce los miembros de un inocente pavo y se cebe en la sangre de otros veinte. Y llegará un tiempo «en que repleto de carne cambiaría de naturaleza y mirando con desdén a los rancios clásicos que vegetan en sus preocupaciones les diría con altivez de tigre: soy superior a vosotros; ya pertenezco a las fieras»; exclama: «¡Carne, carne! ¡sangre, sangre! ¡yo quiero ser caribe! ¡yo quiero ser romántico!...» ¡Si yo fuera poeta! He aquí el título de un articulejo que aparece en El Mundo186 del 13 de Septiembre de 1836. «¡Ay, Señores, si yo fuera poeta! si yo supiera hacer esos rengloncitos cortos y largos que llaman versos ¡cómo me había de lucir con un pensamiento que tengo para un drama romántico!» Después se cuenta el asunto: «un incesto, un homicidio, un desafío, un hijo natural o dos, un par de amores ilícitos... en fin no me negarán ustedes que esto va siendo ya muy de moda». Sigue refiriendo las terroríficas incidencias del drama, y finiquita: «Qué tal? que le imagine mejor Víctor Hugo». Volvamos a las páginas del Semanario Pintoresco187, que, como vemos es de los que, en el debate, más tercian contra el romanticism. Un romántico más es el título del trabajo, que firma M. R. de Q. Don Pánfilo, que además de saber escribir «es sobre todo un gran leedor», se trastorna con la lectura de obras románticas, que cierto librero de la corte vendía por docenas, y que una por una valían a seis cuartos. Hiere a un hijo suyo, a quien le clava todas las uñas en la cabeza; apalea un cura; es metido en la cárcel y sorprendido por último durante un profundo sueño, se le oye delirar de esta guisa: «Una ruidosa campana rompe el silencio; cuatro veces sonó: otra aún más triste le contesta con tres. El arropado arrimón endereza su cuerpo, levanta el capaz y vomita un estupendo gargajo...188, escuchó un ruido estrepitoso y continuó cual si arrastrasen infernales cadenas...! ¡Qué horror! ¡... Los gigantescos torreones chocando unos con otros se estrellan y desgajan a la fuerza del temblor!... El espanto se apodera de mí... un sudor frío y casi mortal baña todo mi cuerpo... ¡Qué asombro! ¡Uno de aquellos bultos se sume en la tierra, veloz y con la misma facilidad que la más delgada aguja cala por el más ancho agujero de una criba... Un fétido infernal hedor hiere mis narices»... etc. Todas las críticas tienden a poner de resalto los excesos y extravagancias del romanticismo. A los espíritus equilibrados les repugna este linaje de morbosas exageraciones. Piensan que el arte no debe degenerar en tales demasías contra el buen gusto y el sentido común, y cada uno reacciona según sus recursos polémicos. No se detienen a considerar la cuestión desde un punto de vista doctrinal y filosófico. Ésto requeriría una preparación intelectual que no tienen. Pero como saltan a la vista los desafueros de la nueva estética: la inverosimilitud, la necromanía, la fotofobia, la patogenia, y están hartos de venenos, de tumbas, de espectros, de asesinatos, de tísicos, de huérfanos, de desheredados, claman contra tales truculencias a través de una sátira, todo lo burda que se quiera, pero exponente de una íntima y verdadera indignación. Bajo la máscara de El Curioso Parlante, Mesonero Romanos también disparó su burla, más paternal que hiriente, contra los excesos románticos189. Un sobrino del autor, imbuido por las nuevas doctrinas, que han ido pasando de una en otra pluma, de una en otra cabeza, hasta dar en la cabeza y en la pluma suyas, decide atemperar su persona, así en lo físico como en lo moral, a la flamante escuela. Y como la fachada de un romántico debe ser «gótica, ojiva, piramidal y emblemática», dedicase a revolver cuadros y libros viejos en los que inspirar su indumento. Tras de eliminar el frac, suprimir el chaleco, el cuello de la camisa, las cadenas y relojes... y despreciar todos aquellos adminículos del aseo personal que los que no alcanzaban la perfección romántica creían indispensables y de todo rigor, queda circunscrito su atavío a las siguientes prendas: un estrecho pantalón, una levitilla «de menguada faldamenta y abrochada tenazmente hasta la nuez de la garganta; un pañuelo negro descuidadamente añudado en torno de ésta, y un sombrero de misteriosa forma, fuertemente introducido hasta la oreja izquierda». Dos guedejas de pelo negro y barnizado descuélganse de entrambos lados de la cabeza. Las patillas, la barba y el bigote «daban con dificultad permiso para blanquear a dos mejillas lívidas, dos labios mortecinos, una afilada nariz, dos ojos grandes, negros y de mirar sombrío, una frente triangular y fatídica». Romantizada la persona, romantízanse también las ideas, el carácter y los estudios. Nada de seguir una carrera. Hay en su corazón «algo de volcánico y sublime, incompatible con la exactitud matemática o con las fórmulas del foro». Se hará poeta, que es el camino que conduce al templo de la inmortalidad. Día y noche recorre los cementerios y escuelas anatómicas; traba amistad con los enterradores y los fisiólogos; aprende el lenguaje de los búhos y de las lechuzas; encarámase en las peñas escarpadas y piérdese en la espesura de los bosques. Interroga a las ruinas de monasterios y ventas, que toma por castillos góticos, examina la ponzoñosa virtud de las plantas y experimenta en algunos animales el filo de su cuchilla y los convulsos movimientos de la muerte. He aquí la fuente de sus inspiraciones y el aula en que formar su carácter «tétrico y sepulcral». Trueca los libros de Cervantes, Solís, Quevedo, Saavedra, Moreto, Meléndez y Moratines, por los de Hugo, Dumas, Balzac, Sand y Soulié. Rebute su mollera de las fantasías de Byron, de los tétricos cuadros d'Arlincourt, de los abortos de Ducange, de los ensueños de Hoffman... Y cuando no le atenaza la melancolía, entretiénese en estudiar la Craneoscopía de Gall o las Meditaciones de Volney. Ya podemos imaginarnos lo que saldrá de aquí. Cultivará la prosa poética y el verso prosaico. Todos sus cuentos empezaban con puntos suspensivos y concluían con esta palabra: ¡Maldición! Figuras de capuz, siniestros bultos, hombres gigantes, de sonrisa infernal; almenas altísimas; profundos fosos; buitres carnívoros; copas fatales; ensueños fatídicos, velos trasparentes, aceradas mallas, briosos corceles, flores amarillas, fúnebre cruz, pueblan tales creaciones, cuyos títulos rezan así: ¡¡¡Qué será!!!, ¡¡¡...No...!!!, ¡Más allá...!, Puede ser, ¿Cuándo?, ¡Acaso!, ¡Oremus! En frontera casa vive cierta Melisendra, de diez y ocho años, «más pálida que una noche de luna, y más mortecina que lámpara sepulcral; con sus luengos cabellos trenzados a la veneciana y sus mangas a la María Tudor, y su blanquísimo vestido aéreo a la Straniera, y su cinturón a la Esmeralda, y su cruz de oro al cuello a la huérfana de Underlach». Enamóranse. «Y en tan fiera esclavitud Sólo puede darte mi alma Un suspiro... y una palma... Una tumba... y una cruz» Una moza gallega que servía en casa del joven romántico, intenta conquistarle a su modo, pero el galán, que tiene el alma borracha de romanticismo, tras de agarrarle con una mano la camisa e hincar una rodilla en tierra, le enjareta estos versos: «Sombra fatal de la mujer que adoro, Ya el helado puñal siento en el pecho; Ya miro el funeral lúgubre lecho Que a los dos nos reciba al perecer; Y veo en tu semblante la agonía Y la muerte en tus miembros palpitantes, Que reclama dos míseros amantes Que la tierra no pudo comprender» Y cambiando de estilo y de metro, ante el asombro de la zafia sirvienta: «¡Maldita seas, mujer! ¿No ves que tu aliento mata? Si has de ser mañana ingrata, ¿Por qué me quisiste ayer? ¡Maldita seas, mujer! .............................. Ven, ven y muramos juntos, Huye del mundo conmigo, Ángel de luz, Al campo de los difuntos; Allí te espera un amigo Y un ataúd.» Comprende el tío, que sin ser visto ha sido testigo de la anterior escena, que el único remedio eficaz contra aquella endiablada locura de su sobrino, es arrancarle de las lecturas a que se ha entregado. La vida militar, tan activa y azarosa en aquellos días, le devuelve el seso al exaltado hugólatra. Y cuando tras un año de servicios castrenses torna el sobrino al lado del tío ¡con qué gana se ríe al recordar sus románticos arrebatos! Mas como intentara pegar fuego a aquellos papeles en los que había cifrado sus ilusiones de inmortalidad, opónese el tío resueltamente, consintiendo tan sólo hacer un escrupuloso escrutinio de aquellas composiciones, que dividirá «no en clásicas y románticas, sino en tontas y no tontas», sacrificando las primeras y poniendo las segundas sobre las niñas de sus ojos. Por lo serio terció en la contienda Donoso Cortés190. En otra parte de esta obra encontrará el lector la referencia crítica de tal trabajo. En 1839 aún estaba abierta la liza. Esto es, cuatro años después de la primera representación de Don Álvaro, tres de la de El Trovador y dos de la de Los Amantes de Teruel. En las páginas de El Estudiante191 apareció la siguiente composición: UN CLÁSICO Y UN ROMÁNTICO El Clásico «... Cuando vertiendo perlas y diamantes risueña asoma el Alba por Oriente...» -¡Que por más que golpeo en esta frente no se me han de ocurrir los consonantes! El Romántico «...Noche, que con tus sombras misteriosas llenas al mundo de pavor y espanto...» Se me ha alargado ya la estrofa tanto que no caben las fadas vaporosas. El Clásico ¿Qué escribe V., Sr. Don Federico? (Ap.) ¡Que se meta a poeta este borrico! El Romántico ¿Y V. qué hace de nuevo; D. Canuto? (Ap.) ¡Que se crea inspirado este gran bruto! .............................. Y para defender las dos escuelas se quitan pelos y se arrancan muelas: que en este siglo en vez de dar razones se estila convencer a mogicones.192 D. Miguel Agustín Príncipe, Gorostiza y Bretón de los Herreros a cara descubierta, y D. Antonio María Segovia, López Pelegrín y D. Modesto Lafuente, bajo los pseudónimos de El Estudiante, Abenhamar y Fray Gerundio, ridiculizaron también las exageraciones del romanticismo. «¿Y aquel caer el telón Cantando el Kirie-eleisón, Al compás como es razón, Del romántico bajón? Maldición!!! ¿Y aquel pintar a la hez De la canalla soez, Bebiendo sangre tal vez Como vino de Jerez? ¿Y aquel finar la función Con la sabida canción Que es el quid del diapasón Del romántico bajón, Maldición y maldición, Y cien veces maldición? Acabemos la canción ¡Ay que diabólico son! !Maldita sea mil veces El romántico bajón!!!!!!!»193 En la letrilla satírica El rigorismo clásico194 burlóse en chunga del clasicismo y volvió a la carga contra los románticos en El Ambidextro195 , inclinándose por cultivar ambos géneros: lo romántico y lo clásico: «Unas veces zurdo, Otras veces diestro, Todas ambidextro, Y alguna ambizurdo». «Quiero decir, que escribiré en prosa, en verso, en verso y prosa, alegre, triste, festivo, tétrico... en fin según me dé el naipe, y como Dios me ayude». El Estudiante, en el mismo número de El Entreacto se mete con los versificadores que se llaman poetas, pero que no lo son. «Para poner aquí ejemplos de este linaje de versificación sin poesía, mal contagioso de que se han plagado los jóvenes de nuestra época, porque han encontrado harto más fácil agradar a las orejas que interesar a los corazones, no tengo más que dos arbitrios: o hacer yo mismo una composición de esta clase, muy sonora, muy armoniosa y tan llena de desatinos como vacía de sustancia, o bien citar infinidad de las que ahora corren por este estilo y con grande aplauso»196 . En el Liceo leyó el cuento romántico La Cometa: Batiburrillo poético que es una parodia del arte que a la sazón imperaba: «Allá en la cocina de un rico usurero...» etc. Si los periódicos, como acabamos de ver, fueron una excelente tribuna desde la que impugnar o ridiculizar las doctrinas y exabruptos del romanticismo, la escena no se mostró neutral en la contienda. Gorostiza197 y Bretón de los Herreros198 pusieron en labios de sus personajes burlas y cuchufletas como las que vamos a transcribir: «Manuela... ¡Y yo que anoche estuve en Lucrecia Borja!... Quiero decir, en el drama que de este modo se nombra. ¡Aquélla sí que es mujer!No porque yo me proponga imitarla en sus maldades Pero ¡qué alma tan hidrópica de agitaciones sublimes! D. Joaq. (¡Y que quiera yo a esta tonta!) Tomasa. Apuesto a que esa mujer no hacía punto de blonda, ni supo en toda su vida cómo se hace una compota. Manuela. ¡Ay! ¡Por Dios! ¿Quieres matarme? Ya se ve; como vosotras, las clásicas, no sentís... ni tenéis nervios... .............................. .............................. Mi lógica no hizo mella: yo hablaba con la pared; y usted... D. Joaq. Yo... Manuela. ¡Si ha estado usted tan prosaico como ella! D. Joaq. He callado porque advierto que es clásica impenitente, Y predicar a esa gente es predicar en desierto.»199 Todavía en 1846 se satiriza a los románticos. Fray Gerundio pinta a un poeta que da lectura a sus versos en medio de las constantes interrupciones de los oyentes: una mamá, las hijas y la criada. Veamos el contraste que ofrece tan singular diálogo: ¡Mujer!, ¡mujer!, ¡oye mi triste acento! Que llaman, Celestina. Dime quién es ese rival odioso, El aguador, señora, que de beber su sangre estoy sediento. Di que traiga otra cuba, y en ella ¡sí! me bañaré gustoso, y llene la tinaja ¡Mujer, mira mi pecho desgarrado! ¿Se cose esto a pespunte? Mira mi rostro en lágrimas deshecho! ¡Jesús, que hilo tan gordo! Mujer, o ten piedad de un desdichado, Corta sin duelo al víes o el duro acero clavaré en mi pecho. ¿Dónde están las tijeras?200 No todos los autores coetáneos de este movimiento estético profesaron tal dogma o hicieron armas contra él. Equidistantes de las truculencias del romanticismo y de las ñoñeces en que había caído el ideal clásico, constituyeron una especie de zona templada. Ni don Juan Nicasio Gallego, ni Ventura de la Vega, ni Bretón, ni Mesonero Romanos, ni Gil y Zárate militaron sin condiciones bajo la bandera romántica. La educación literaria que habían recibido o su idiosincrasia moral, les apartó de toda concomitancia permanente y profunda. Ya hemos visto cómo algunos de estos autores dieron cantaleta a los jóvenes melenudos. Su relación con 1a nueva escuela o fue temporal o denotó esos tonos suaves y desvaídos con que mostramos nuestra complacencia, pero no una adhesión militante y dinámica. Periódicos hubo también que frente a las detracciones o a la incondicionalidad, mantuvieron una posición equilibrada. Ni el fervor y en entusiasmo de No me olvides y El Artista, partidarios y campeones del romanticismo, ni las diatribas y chanzas del Semanario Pintoresco y de El estudiante. «Si en política no conocemos otro partido que el de la legitimidad y el de la patria decía El Cínife201 del 15 de Febrero de 1834- en la república de las letras no nos hemos alistado en la bandera de los románticos ni en la de los clásicos. Somos del partido de la razón. Esta razón ilustrada por una crítica imparcial, no puede aprobar el título de poeta al que escribe en prosa dramas monstruosos, semejantes a los que alimentan en el día el teatro francés, y abastecieron con frecuencia el teatro español». Y el Eco del Comercio del 24 de Marzo de 1835 era aún más expresivo a este respecto: «para nosotros no hay clásicos ni románticos, o por mejor decir, no hay más que clásicos, tomando esta voz en sentido genuino, y aplicada a todo lo que es bueno, selecto y digno de que lo aprueben los inteligentes... »... ¿Cómo ha podido comprometer su reputación literaria (el duque de Rivas), rebajándose hasta el nivel de los que abastecen los teatros de los arrabales de París, y presentando en el nuestro una composición más monstruosa que todas las que hemos visto hasta ahora en la escena española? »... el nombre del autor hizo la tempestad menos ruidosa, aunque no bastó a contenerla; el público manifestó su desagrado de un modo no dudoso, y aunque los aplausos de los amigos quisieron sofocar los chicheos, éstos prevalecieron»202 Ensayo III Larra y la prosa costumbrista Capítulo I Larra No nos explicaríamos, de seguro, el fenómeno de que en pleno movimiento romántico floreciese la prosa costumbrista, si no fuera porque tenemos en nuestra literatura clásica muchos precedentes de este género literario. El romanticismo se había caracterizado por la vaguedad idealista, y el espíritu soñador, escapándose a cada paso de las cárceles de la realidad, y lo indefinible de nuestras ideas y sentimientos, que no encontraban la palabra precisa que exteriorizase lo recóndito, alado y sutil de su esencia. No importaba, lo más mínimo, a nuestros románticos el verdadero semblante de las cosas. Tenían una noción subjetiva de ellas y allí donde la realidad la contradecía o desmentía, la imaginación, libre de las leyes inflexibles de la lógica o de la piedra de toque del sentido común, creaba la vida con arreglo a sus propios cánones y gustos. El romanticismo consistía en volver los ojos hacia sí, en bucear y escarbar en el ser moral de cada uno, porque la realidad circundante era grosera y vil, en cambio el profundo misterio de las almas, con sus dudas t rribles, y sus conflictos pasionales, y su sed de ideal y de ensueño, representaba como una liberación de la sociedad. No sería razonable esperar de este espiritual ensimismamiento, la germinación de una modalidad literaria que se recrea en gustar de las cosas tal como son de por sí, sin alterarlas ni cambiarlas según la conveniencia de nuestras ideas e inclinaciones. Si en el apogeo de la literatura romántica floreció un género tan distante y contrapuesto a los gustos que imperaban entonces, habrá que atribuirlo, por fuerza, al poderoso influjo de la realidad sobre nosotros, ya que en lo íntimo y psicológico el romanticismo fue más bien trasplantación de un arte extraño, que elemento consustancial a nuestro genio creador. Correspondió a un escritor de mucha hondura ideológica, de recia y pujante personalidad, el restablecer la tradición literaria. Larra203 emprendió con sus artículos de costumbres tarea tan simpática, seguido de otros prosistas menos vigorosos y certeros que él. El más apartado de la corriente casticista, tan débil a la sazón, que apenas sentía el arte clásico, por prurito polémico y deficiente preparación del gusto literario, era ahora restaurador de un género de copiosísima progenie en España. No todos los juicios a que ha dado lugar este atormentado pensador coinciden en la apreciación de las características fundamentales de Larra. Esto ocurre siempre que se tiene delante a un escritor tan profundo como variado. Cuando creemos haber descubierto el fondo estamos, por lo menos, a mitad de camino. Es más fácil abarcar con la vista una vasta extensión, que determinar aproximadamente la hondura de un barranco, si lo escarpado del terreno impide la visión. A Larra, por lo extenso y variado, se le ve pronto. En cambio, no es tan fácil mirarle de través o de arriba abajo para atrapar los secretos, las intimidades, el ser verdadero de su alma. Aseguran algunos comentadores suyos, que no fue un romántico, ya que su estética era más clásica que partidaria de las extravagancias y exageraciones del romanticismo. Nosotros pensamos todo lo contrario, que Larra fue un romántico hasta el tuétano. Por eso nos vamos a detener a examinarle, si bien no con la minuciosidad que quisiéramos, por no hacer este estudio desmesurado en sus proporciones. Larra es quizá la figura más representativa de la literatura romántica, y quienes no vean en él la honda raigambre del ideal filosófico de aquella escuela literaria, es que sólo perciben lo estrepitoso y externo de su naturaleza, no advirtiendo, por el contrario, su esencia trascendental. ¿No fue el romanticismo la disconformidad absoluta de nuestro espíritu con todo lo que en torno teníamos? De esta terrible colisión nació la amarga desesperanza y el sombrío escepticismo que caracterizan a la literatura romántica. En su sentido filosófico el flamante movimiento respondía a dichos estímulos. La desesperación, la melancolía y el desapoderado individualismo, provenían de nuestra incomprensión del universo, cuya imagen real desemejábase de la concepción idealista que de él teníamos. No aceptábamos la vida tal como era en realidad. Estábamos descontentos de ella, cansados de su semblante y de su ritmo, es decir, de su marcha y de su naturaleza, y procurábamos cambiar la faz de las cosas e imprimirles nuevo impulso. La esterilidad del esfuerzo y la certeza que llegamos a tener de nuestra impotencia, por la descomunal desproporción entre nuestro ideal y los medios de que disponíamos para lograrlo, nos hicieron torvos, malhumorados, muy metidos en nosotros mismos, más inclinados al dolor que al placer, de una hipersensibilidad morbosa, y según el predicamento de nuestras potencias anímicas, propendíamos al sentimentalismo enfermizo o a la sátira despIadada y cerril. ¿De dónde procede la animosidad de Larra respecto de cuanto existe en torno suyo, sino de su disconformidad con la vida? ¿Y qué es todo esto sino romanticismo puro, fundamental y entitativo? No del que tomamos de fuera, de la moda literaria imperante, sino del que es innato en nosotros, del que tiene sus raíces en lo profundo y agreste de nuestra psicología. La espantosa duda, que era la enfermedad más terrible del siglo, había clavado su zarpa venenosa en el corazón de Larra. En un país de porvenir inseguro, campo de ensayo, a la sazón, de dos fuertes revoluciones; la literaria y la política, el atormentado espíritu de este escritor, más propicio a la ironía mordaz que a la benevolencia, más amigo de la negación rotunda que de la crítica afirmativa, no tenía otro camino que el de la censura implacable, que el de exteriorizar entre paradojas, ironías e incluso sarcasmos, su descontento del presente y su desconfianza del futuro, Larra no sentía la belleza de lo que nace, sino la tristeza infinita de lo que muere en cada día, en cada hora. La situación política y literaria de España dejaba entrever, ante la visión clara y optimista de un alma segura de sí misma, la posibilidad de mejoramiento, pero no ante la mirada turbia y escéptica de Fígaro. Hay momentos en la vida en que sentimos el mayor desprecio por todas las cosas del mundo. La muerte súbita de un ser querido, en quien además de nuestro afecto habíamos puesto también nuestras ilusiones más caras; la esquiva e inabordable actitud de una mujer, que es el objeto de nuestra pasión arrebatada, o el fracaso rotundo de un negocio, de cuyo resultado favorable dependía nuestro bienestar, son motivos muy graves que pueden trastornar, durante algún tiempo, el equilibrio de nuestro espíritu. Mientras subsistan los efectos de estas adversidades, nada de extraño tendrá que nos volvamos tristes, taciturnos e incluso misántropos; que huyamos del trato social, que en ningún instante como ahora nos parecerá más engañoso y que nos encerremos en nosotros mismos. ¡Quién no ha padecido esta enfermedad alguna vez! ¡Qué espíritu, por fuerte y optimista que sea, no habrá sufrido hurañía, recelo y desconfianza del mundo! Pero pasado el tiempo necesario para que cicatricen estas heridas, tornaremos a ser como fuimos, y todas las cosas que nos rodean volverán a atraernos, ya que la vida con sus desgracias, contratiempos y vicisitudes es, a pesar de todo, bella y agradable, y hace falta tener muy sombrío el corazón para no verlo así. Sin embargo, Larra fue la excepción. En su alma las adversidades echan raíces. Su misantropía no es pasajera, sino habitual. Las heridas que recibe del mundo están siempre abiertas y sangran a cada paso. Ve las cosas por su lado vulnerable, sin advertir, a su vez, su parte buena. Contempla la vida con desaliento, atormentado por la duda, lleno de pesimismo el corazón, y cuando habla de la vida lo hace con acritud y despectivo desenfado. Cada palabra es una saeta enherbolada y disparada contra el ser de cada cosa. Su sátira no proviene del prurito de corrección de los escritores moralistas. No es la triaca que corresponde al veneno, sino un tóxico más para precipitar la muerte. Combatirá las costumbres detestables de nuestro país, porque siente la agria voluptuosidad de la censura, pero sin el propósito de evitar el mal, pues si desconfiamos de que los males del mundo tengan remedio y a pesar de todo los traemos a la picota del escándalo, será para escarnecerlos y satisfacer así una inclinación nuestra, pero no porque pensemos purificarlos en el fuego lento de la sátira. ¡Qué visión tan triste, tan desolada, tan lóbrega! En el espíritu de Larra no hay luz, ni color, ni sentimiento, ni ternura, ni fe, ni piedad. Una sombría concepción del universo, la seguridad de que no existe remedio alguno para nuestros pesares, de que la vida no es tránsito, sino término, de que el amor es una tortura y no un placer, y la fe la ficción con que intentamos buscar consuelo a nuestras desdichas, al pensar que no es durante el viaje por la tierra cuando se nos deparará la felicidad y el sosiego deseados, sino en la última estación o fin de nuestro destino. Es innegable que los acontecimientos humanos contribuyen a la formación de nuestro carácter. Bastará conocer la biografía de algunos hombres célebres para que nos convenzamos de esta verdad. Una vida feliz, sin grandes contrariedades ni pesares que turben la tranquilidad de nuestro espíritu, nos hará confiados, seguros de nosotros mismos, de genio abierto, más propensos a la indulgencia que a la severidad. ¿No es éste, precisamente, el caso de Valera, la razón de su arte risueño, amable y optimista? En cambio, las duras enseñanzas de la vida, la pelea diaria, en una palabra, el destino ceñudo y adverso, ya respecto del amor, de la sociedad o de nuestras actividades para lograr una posición por modesta que sea, predispondrá el ánimo a la melancolía y nos hará torvos y malhumorados. De aquí nacerá nuestro prurito acometedor, el ver en seguida la parte fea de las cosas, y si el ambiente precipita el desarrollo en nuestro espíritu de esta mala hierba, terminaremos por odiar la vida, cuyo espectáculo nos repugnará y repelerá. Mariano José de Larra [Págs. 208-209] ¿Qué tremendos acontecimientos hay en la vida de Larra que puedan ocasionar una terrible conmoción del espíritu? Sabemos de él que nació en Madrid, en 1809204, que sabía leer a los tres años, que abandonó la Corte en 1812, y que hasta seis años después estuvo en Francia, donde estudió las primeras letras. Ya en España, continuó su educación en el colegio de San Antonio Abad de los Escolapios, aprendiendo latín y Humanidades. A los doce años tradujo varios fragmentos de la Ilíada. Pasó luego a Corella y tornó a Madrid para aprender Matemáticas y lenguas. Según uno de sus biógrafos, por estos años y cuando se proponía empezar en Valladolid la carrera de Leyes, debió sufrir alguna grave contrariedad amorosa, que además de hacerle renunciar a sus estudios cambió por completo su carácter, tornándolo de afable y expansivo en taciturno y áspero. Metido en la vida literaria, muy inquieta y febril en aquellas calendas en que se iniciaba el movimiento de protesta contra el pseudoclasicismo, frecuentó las principales tertulias de artistas y escritores en cafés, teatros y redacciones de periódicos, y se le tuvo por esquinado y mordaz, circunstancia que le enajenó la simpatía de sus compañeros de oficio. Casóse en 1829 con D.ª Josefa Wetoret. Ni la esposa ni los hijos Luis, Adela y Baldomera- le atrajeron gran cosa. La dama de sus pensamientos era una mujer casada -Dolores Armijo-, que si antes le había correspondido, ahora mostrábasele inexpugnable por ser fiel a su esposo. Después de una entrevista con ella en la noche del 13 de Febrero de 1837, y en la seguridad de no volver a lograr su amor, decidió suicidarse205, disparándose un tiro de pistola. He aquí su vida en sucinta relación, como conviene a nuestro objeto. Nada nuevo terrible hay en todo esto. Unos amores fueron, al parecer, la causa de la metamorfosis de su carácter, y también un cariño de mujer la razón de su muerte voluntaria. ¿Pero acaso estas adversidades no son el pan nuestro de cada día? Por muy grande que sea nuestra pasión por una mujer, y por mucho que aumente debido a su inaccesibilidad, ¿quién no tiene ánimos para soportar la desgracia, si hay algo en nuestro corazón que no sea el soplo helado de la duda? Sólo el escepticismo, como un veneno corroyéndonos el espíritu, puede entregarnos, en circunstancias parecidas, a la desesperación primero y a la muerte, después. ¿Quién se atrevería a imputar a la madre de Schopenhäuer, pongo por caso, la concepción filosófico-pesimista que tenía del universo el gran pensador alemán? ¿De dónde proviene la tristeza y el sombrío escepticismo de Leopardi? ¿De su endeble naturaleza y de su destino poco bondadoso y halagüeño? No me atreveré yo a negar que estos hechos hayan influido en el carácter de ambas celebridades, incluso acelerando el ritmo de su caída en el dolor, ya para hacer de él tema lírico, ya para obtener de sus diversas manifestaciones sentido trascendental y filosófico. Es posible que la patética hurañía de Dante y su justicia severa e implacable provengan de la hostilidad que notaba en torno suyo y de su infortunada suerte con Beatriz. Pero ¿no hará falta también cierto clima psicológico, donde prospere y se desenvuelva el escepticismo, la desesperación o el concepto rígido de la justicia? Por mucho que las vicisitudes humanas hayan herido el corazón de Larra, no veremos en todo ello la justificación de su actitud frente a la vida. Su crítica fría y agria, la duda terrible enseñoreándose de su espíritu, el ingenio agudo y mordaz disparando todos sus recursos destructores, como una catapulta, contra el blanco de la vida española -clase media, política, fondas; actores, cesantes- obedecen a un sentimiento innato, de raíz muy honda, que estaba dormido o agazapado esperando el primer choque con el ambiente para estallar y desbordarse. Este escritor que al año y medio de nacer había comenzado el aprendizaje de las letras, a los cinco leía y escribía el francés desembarazadamente, a los diez y ocho compuso una oda, dedicada a sus padres, don Mariano y doña María de los Dolores, un año más tarde daba a la estampa un periódico titulado Duende Satírico, a los veintidós El Pobrecito Hablador, a los veinticuatro redactaba la Revista Española, y que había viajado por Francia, Inglaterra, Bélgica y Portugal, vino a España y al mundo de las letras cuando todo estaba bien dispuesto para que su extraña psicología floreciese y prosperase. Sólo cuando existe una adecuación perfecta entre el ambiente que nos rodea y nuestras inclinaciones naturales, es cuando éstas arraigan y se dilatan. Colocad a los necrófagos en medio de animales vivos, llenos de vigor y de hermosura física, y les veréis, con el transcurso de algunos días, desnutrirse y extenuarse. No es éste el elemento que conviene a su subsistencia. Trasladazlos a su ambiente, entre los cadáveres, tan codiciados de su lúgubre voracidad, y notaréis la transformación que pronto se opera en ellos. Les veréis trafagar incansables sobre las vísceras muertas y malolientes, hundirse en las excrecencias de los cuerpos fríos e inmóviles, y devorarlas con la misma avidez con que Lúculo y Trimalción engullían los manjares más exquisitos. Poned a Larra en una época y nación desemejantes por lo adelantadas y prósperas de la vida española de la primera mitad del siglo XIX, y le advertiréis desasosegado y cohibido, como quien vive fuera de la atmósfera para la que está debidamente dotado. Un gobierno sabio y fuerte, que dicta medidas de una gran discreción, una hacienda robusta, una aristocracia diserta y elegante, un teatro servido por notables ingenios y actores estudiosos e inteligentes, una prensa conspicua y libre, una clase media en que sus individuos comen bien, tienen modales finos, ya procedan de una distinción nativa o adquirida, unas casas salubres y cómodas, unas calles bien empedradas e iluminadas a su hora, no estimularán nunca el espíritu de rebeldía. Pero el Madrid de 1820, de 1825, de 1830, de 1837 no es así por desgracia. Las calles están sucias y el alumbrado es pésimo. Los teatros son inmundos. Autores e intérpretes, con contadas excepciones, rivalizan en su ramplonería. En las tertulias literarias, a las que asisten pocas mujeres, impera la ordinariez. En las fondas se come medianamente. Las casas suelen ser pequeñas y mal ventiladas. La prensa está en sus balbuceos y trasciende toda ella a vulgaridad e insuficiencia. La política es un péndulo entre dos tendencias ideológicas contradictorias. Disturbios del populacho, sublevaciones militares, enconadas luchas entre los dos bandos que se disputan el poder, dan el tono caracteristíco a la vida española de esta época. ¡Buen clima en el que desenvolverse y ejercitarse el espíritu polémico y demoledor de Larra! Aquí todo le incitará a una meditación cáustica y profunda. Le veremos alzarse como un gigante de la sátira, y restallar el látigo flagelador, con mano potente y nervuda, sobre las costillas del país. España está en un período de descomposición interna, de debilitación de su personalidad histórica. El Quijote había sido ya el alerta contra el proceso inicial de esta desintegración, y Larra advino a la literatura en la fase más terrible de nuestro desmoronamiento. ¡Con qué voluptuosa complacencia se cierne sobre nuestras lacras sociales y las estigmatiza entre olímpico y burlón! Hurga con el dedo en la llaga, se revuelve airado contra todo, trae a la picota del ridículo nuestras debilidades y torpezas, penetra con agudo sentido crítico en el alma dolorida de las cosas, y es como un Júpiter que en vez de fulminar rayos sobre los Titanes y despeñar el Pelión y el Osa, lanza dardos venenosos sobre los hombres y desmorona reputaciones y encumbramientos falsos. Jamás ha tenido la sátira española una objetivación tan acabada como ésta. No hay una lacería nacional donde Fígaro no ponga el dedo. Todo está aquí presente, en una sucesión desenfadada, acre, buida, de cuadros típicamente españoles. Sin que se omita un pormenor, un matiz, una vibración, por vaga e inaudible que sea, del alma nacional. Se ha mirado todo de arriba a abajo, con una visión honda, inquisitiva. Con el bisturí en la mano penetra en todos los rincones de la vida española. Saca a relucir entre burlas y veras nuestras flaquezas, nuestros prejuicios, nuestras supersticiones, sin que le tiemble el pulso al mostrarlos, ni se demude y desfallezca tras el esfuerzo. Asiste al espectáculo de nuestra desorganización civil con la inmutabilidad del juez, que ha de cuidar que la corriente humana y afectiva no le desplace de la órbita en que debe desenvolverse su función augusta. Frío, calculador, discursivo, inapelable en el fondo, aunque vista sus afirmaciones de comicidad y burlería, disparará la flecha en derechura del blanco. «¡Fuera!, exclamé, como si estuviera viendo representar a un actor español, ¡fuera!, como si oyese hablar a un orador en las Cortes»206. Basta. Ya sabemos a qué atenernos respecto de nuestros intérpretes y tribunos de aquellos días. Sí, sí, había mucha fanfarronería escénica en los primeros y mucha baladronada retórica en los segundos. La sociedad madrileña brinda al aguijón de Fígaro mórbida carnosidad en que clavarse. La gente distinguida pasea su hastío por todas partes. Pero no ese hastío que proviene de las grandes decepciones del espíritu frente a la vida, sino de la insubstancialidad y la ramplonería. En los salones se reúnen aristócratas, políticos, literatos y artistas. ¿Qué salones son éstos? Los del duque de Abrantes, los del Embajador de Rusia, los del conde de la Cortina, los de María Buschenthal. Se juega al ecarté; se baila con desgana; se habla con cierto frívolo atolondramiento; se desprecia a las mujeres para hacerse valer más ante ellas; se pone en tela de juicio tal o cual aparente reputación y se presume de todo lo que no se sabe. Esta es la sociedad. Como generalmente la conversación está tejida de naderías y bagatelas, o de intrigas amorosas, pues no se habla nunca de artes, ni de ciencias, ni de política, el dirigirse uno a una mujer, el sonreírla tres veces, el frecuentar su casa, es dar pie a la maledicencia de los demás. «Fulano hace el amor a mengana»... «¿Si estará metido con fulana?»... Hablar a una bonita es perderla. Conversar con una fea es que quieres «atrapar su dinero»... «Esa es la sociedad; una reunión de víctimas y de verdugos. ¡Dichoso aquél que no es verdugo y víctima a un tiempo! ¡Pícaros, necios, inocentes!»207. ¿Y las casas nuevas de Madrid? ¡Qué pésima distribución de las habitaciones, qué angosturas y qué mala ventilación! Junto a la cocina, precisamente junto a la cocina, aquel cuarto angosto, huraño y poco ventilado que sólo frecuentamos por baja y grosera necesidad de nuestro cuerpo. Pesadas maderas cerrarán los balcones, «llenas de inútiles rebajos y costosas labores». Unos «vidrios horribles, desiguales, pequeños, unidos por plomos, generalmente invertidos en las vidrieras». Y esos «canalones salientes, cuyo objeto parece ser el de reunir sobre el pobre transeunte, además del agua que debía naturalmente caerle del cielo, toda la que no debía caerle». Como los pasillos son estrechos y las puertas pequeñas ¿qué hacer para meter los muebles? ¡Ah! El sofá, que no cabe por la escalera, será preciso «izarle por el balcón», y en el camino romperá los cristales del cuarto principal, y los tiestos del segundo, y perderá una de sus patas al llegar al tercero. El bufete entrará «como taco en escopeta», la cama de matrimonio habrá de quedarse en la sala, porque no cabe en la alcoba, y el inquilino gordo tendrá que esperar en la calle «o a no perder carnes, o a ganar casa»208. No salen mejor paradas las fondas -la del Comercio, la de Geneys, la de los Cisnes, la de los Dos Amigos- con sus platos desportillados, sus manteles manchados de vino o de grasa; sin adornos, ni alfombras, ni espejos, ni una estufa en invierno; con sus «mozos puercos», que sacan las cucharas del bolsillo... Ni burdeos, ni champagne... «Porque no es Burdeos el Valdepeñas, por más raíz de lirio que se le eche»... «Una sopa que llaman de yerbas, y que no podría acertar a tener nombre más alusivo; estofado de vaca a la italiana, que es cosa nueva; ternera mechada, que es cosa de todos los días; vino de la fuente; aceitunas magulladas; frito de sesos y manos de carnero, hechos aquéllos y éstos a fuerza de pan; una polla que se dejaron otros ayer, y unos postres que nos dejaremos nosotros para mañana... Y también nos llevarán poco dinero, que aquí se come barato. Pero mucha paciencia, amigo mío, que aquí se aguanta mucho»209. Los cafés, los teatros, las cárceles, los escritores, las leyes, los políticos, la clase media, la prensa, sugieren a Fígaro el mismo comentario hondo, agrio, hiriente, como afilada saeta con su poquito de veneno en la punta. Todo está podrido en torno suyo. Todo huele a cadáver, a descomposición. Rara vez un rayo de luz -como los del sol cuando se escapan por los intersticios o girones de un cielo encapotado, plomizo, hostilviene a iluminar esta malhumorada y torva fisonomía de las cosas. La nota temática, de su obra es la acre disconformidad del espíritu ante la vida circundante. Un estallido de rebeldía, una altanera insumisión, un desacomodamiento que no tiene otro escape que la protesta rezumante de acidez y de impiedad. Y toda esta marea de pesimismo escéptico, de irritabilidad disimulada bajo el guante blanco de la ironía y de una prosa mesurada y correcta, en un joven que está en la plenitud de la mocedad, que apenas cuenta cinco lustros, y que si hemos de creer a su tío D. Eugenio de Larra, había nacido sin llorar, y sin dolor de su madre D.ª María de los Dolores, «que le dió a luz casi sin sentirlo» 210. ¿No fue ya un indicio muy elocuente de esta madurez de su talento satírico aquel periodiquito incisivo como aguijón de tábano, que con el título de Duende satírico del día publicó a los diez y nueve años de edad? Bullía en su alma el descontento, como en la de Leopardi y en la de Heine, pero sin que la falta de salud, ni las amargas vicisitudes de la vida, ni las persecuciones políticas, justificaran esta propensión demoledora. No hay nada en la vida de Larra de torcedor y punzante que explique esta posición suya frente a las cosas. Ni fuertes conmociones morales originadas en la incomprensión hermética y en la falta de afectividad de los padres y deudos, ni terribles privaciones impuestas por la penuria de medios económicos, ni cerril adversidad del destino malogrando innatas inclinaciones y apartando de su verdadero centro y actividad el espíritu de Larra, ni fracasos y caídas en lo primerizo de la carrera literaria, ni una Leonora, como la del Tasso, que nos haga perder el juicio. Leed las biografías de Larra la de D. Cayetano Cortés, la de D. Manuel Chaves, la de Nombela, la de Carmen de Burgos- y veréis como nada ocurre en su vida que pueda determinar esta trayectoria de su espíritu. La precocidad de Larra es festejada con acogedora simpatía por los contertulios de D. Antonio Crispín, abuelo paterno de nuestro autor. Allí ríen y celebran las primeras ocurrencias del futuro Fígaro. D. Mariano, padre de Larra, es un ingenio cultivado, que no pudo mostrarse indiferente a las audacias espirituales de su hijo. D.ª Dolores, la madre sería una de esas mujeres hogareñas, que tanto abundan entre nosotros, de psicología nada compleja, bien metida en la órbita de sus quehaceres caseros y familiares. La esposa de Fígaro, Pepita Wetoret, no será una joven Hipatia, ni siquiera una madame de Recamier. Pero ¿es que toda mujer de escritor tiene que ser un portento de sabiduría y de inteligencia? ¡Aviados estábamos! Pepita Wetoret, según la pintan los biógrafos de Larra, era una joven muy linda, de grandes atractivos femeninos, menudita y graciosa. Educada de acuerdo con las normas y hábitos que a este respecto imperaban en sus días. Quizá algo remilgadilla, caprichosa y mimada, pero sin que estas cualidades pudieran obstruir el camino de la felicidad conyugal. No es muy holgado el numerario de Larra, ni su patrimonio tan copioso como para abrirle las puertas de par en par al deseo y satisfacerlo cumplida y pródigamente. La literatura suele ser muy poco remuneradora, y en aquel tiempo de común pobretería y sordidez, malamente podían hacerse milagros con la mísera soldada que recibía el ingenio como pago de sus actividades. Fígaro percibe 40.000 reales al año, pagaderos mensualmente, por escribir en El Redactor General y en El Mundo. La misma suma le abonan por colaborar en El Español y en la Revista Española. La cesión de sus obras al editor don Manuel Delgado, vale a nuestro autor la cantidad de 35.990 reales vellón y 1.500 reales la representación de sus comedias, a excepción del Macías, que reportará a Fígaro el importe líquido de la segunda entrada211. Pero nuestro gran satírico es muy refinado en sus gustos; constituye, juntamente con Espronceda, un raro caso de elegancia y distinción en aquel tiempo de tanto abandono, desaseo, e incluso suciedad en el vestir. No le bastarán sus ingresos ordinarios para cubrir sus múltiples y costosas necesidades. El famoso sastre Utrilla le provee de ropa buena y bien cortada. Usa reloj y alfileres de oro; una sortija con un topacio; pañuelos, corbatas, chalecos y sombreros de seda; camisola y camisolín con chorrera, de batista; un paraguas de gros morado y un bastón de caña, además, naturalmente, de variedad de fraques, levitas, guantes y abrigos. Su ropa despide siempre un agradable olor a Witiber. Aunque su figura es menuda, la altivez del porte, la esmerada confección de sus vestidos, el pelo rizado, cierta palidez del semblante sobre la que resalta la hondura y brillo de sus ojos, y el desembarazado ademán, que revela muchas veces lo que hay de zahareño en el espíritu de Larra, contribuyen a realzar su persona y a aseñorarla. Si está bien guarnecido, como acabamos de ver, el ropero de Fígaro, la casa en que vivió, de la calle de Santa Clara, no anda tampoco escasa de enseres. Allí hay mesas de caoba, espejos, rinconeras, estrados, con asientos y respaldo de cerda negra, veladores, vajilla, cristalería, frasqueras y cofrecito de cristal de roca, espejo circular, lavador de boca, cepillos, peines, jabón de almendras para rasurarse, esencieros, velones, quinqués, cama chapeada de caoba, colchones de Terliz, bien llenos de lana, almohadas, sábanas de lienzo...212. No cabe deducir de cuanto va dicho que Larra, en estas circunstancias, precisamente, tenía que desembocar en el escepticismo y la misantropía. Su mujer no será una madame de Recamier, como ya he observado, pero tampoco es una lugareña insoportable, una zafia compañera con la que resulta imposible toda convivencia. Don Mariano y doña María de los Dolores no son indiferentes a cuanto vale y representa su hijo. El peculio de que éste dispone no le permitirá vivir, ni mucho menos, a lo Osuna, pero tampoco como Erasmo cuando era joven. Su guardarropa y su casa están bien provistos de lo necesario. Nada sobra, pero nada falta. Su reputación literaria dista mucho de ser tan estrepitosa y universal como la de lord Byron, por ejemplo, pero va siendo cada vez más firme y dilatada. Dios le depara tres hijos en que sentirse prolongado en sangre y espíritu. Es diputado... por Romero Robledo también, pero consigue investirse, aunque efímeramente, de tan alta condición nacional213. No, no cabe pensar que la hurañía enfermiza de su alma, su frío desdén para todo, su pesimismo escéptico, en hondo y arraigado hastío, fueran hábitos o genialidades contraídos en la vida, reacciones patológicas del espíritu frente a las cosas, pero procedentes exclusivamente del choque brusco y profundo con la realidad. Todo ese bagaje escéptico que lleva dentro, no como una nube que puede deshacerse al contacto del sol, sino como cuerpo opaco impenetrable a la luz por cegadora que sea, es algo consubstancial. Viene de dentro a fuera, va devanándose como hilillo sutil, más vigoroso, en las anfractuosidades del camino. Brota como sangre de herida no restañada, cuando los aguijones de las cosas se le clavan muy interiormente. Se nace escéptico y pesimista, como se nace cojo, ciego o con una lesión de corazón. Estas circunstancias dan una nota insobornable a las personas. El que se ha quedado cojo en un accidente o se ha acarreado una lesión cardiaca, como consecuencia de una vida desarreglada y viciosa, ha conocido antes una época de normalidad física que le permitía subir una cuesta sin cojear y sin ahogarse. Pero el que ha nacido escéptico y malcarado, apenas sabrá explicarse por qué nos alumbra el sol, para qué nos llena de luz los ojos, hasta hacerlos cegar, por qué arranca fuertes destellos a los objetos que hiere con sus rayos y por qué traspone las altas cumbres para reaparecer al día siguiente. Fígaro vino al mundo con esta tara espiritual, pues aunque se observe por algunos biógrafos suyos, según ya dijimos, que la transformación que se operó en su carácter tuvo por causa una contrariedad amorosa, sufrida cuando contaba dieciséis años, a esta temprana edad las desilusiones, las vicisitudes, los contratiempos no suelen mellar el alma, ni torcer de modo inexorable sus naturales impulsos. Su complexión moral estaba ya formada con hondas raíces, con rasgos latentes que sólo aguardaban, allá en los recónditos senos del espíritu, ocasión propicia en que mostrarse. La vida, sus choques violentos, las aristas envenenadas de todo lo que nos rodea, produjeron la explosión estrepitosa de este modo de ser. Y Larra apareció en nuestra literatura por un fenómeno de biología histórica, de plasmación de la personalidad mediante una coherencia de factores externos y temporales encaminados a forjarla. La sátira, que se nutre de debilidades humanas, prospera más fácilmente en épocas de desbarajuste social, porque, como los silfalos, se alimenta de los cuerpos en descomposición. Marcial y Juvenal florecieron cuando la tiranía política y la corrupción de costumbres en Roma requerían el látigo flagelador, y las Coplas de Mingo Revulgo salen a la luz, como encendida repulsa en verso del torpe reinado de Enrique IV. De igual modo que los mohatreros se enriquecen a costa de la desdicha ajena, los satíricos forjan su personalidad literaria con el dolor de los demás. Pero esta manera de encumbrarse, que no nos repugnaría si el satírico, como Juvenal, pongo por caso, lleva una vida sobria y austera, cual conviene a todo censor para hacerse invulnerable, es harto discutible cuando el satírico que se lanza con debeladora y terrible saña sobre sus semejantes, no puede presentarse como ejemplo de continencia y severidad. Se ha pretendido por Colombine rehabilitar la memoria de Fígaro, no en cuanto a su arte, que no necesita reivindicación alguna, sino en cuanto a su vida privada. Desde que Hipólito Taine resucitó la teoría de la influencia que el carácter y la vida de un autor tiene sobre sus obras, no hay la ningún recinto sagrado para nadie. La crítica traspasa los linderos en que por su propia naturaleza ha de moverse, y va a buscar en las intimidades de cada escritor la razón de ser de algunos aspectos y modalidades de su labor literaria. Carmen de Burgos ha intentado trastrocar en campo de nieve o poco menos, el fondo bastante turbio de la vida de Larra. Pero hay un muro tan alto delante, hecho de episodios y anécdotas, de arañazos de amigos desamorados e incluso envidiosos si se quiere, de graves acaecimientos, de matices tan definidores en su aparente intrascendencia, que será difícil mostrarnos a Fígaro libre de toda esa viscosa resonancia con que de ordinario aparece ante nosotros. Pero ¿qué nos importa, después de todo, para nuestro fin puramente estético, que el autor del Macías estuviera separado de su mujer, a quien llamaba «mi difunta», que reconociera, por casualidad, en el café de Venecia, de la plaza de Santa Ana, a su hija Baldomerita, que asediase a una mujer casada, contra su expresa voluntad, que fuese desigual y esquinado en el trato con sus amigos, y que, por último, se disparase un pistoletazo, sin que el recuerdo de los hijos, en edad que tanto precisaban de él, apartase de su atormentado espíritu la idea de la muerte? Nada de esto, a pesar de su indudable trascendencia moral, ha de hacer desmerecer su obra literaria. Contribuirán tan tristes circunstancias a corroborar de un modo empírico y fundamentalmente práctico, aquella faz espiritual, cuyos rasgos más salientes son el escepticismo, la misantropía, la disconformidad respecto de todo lo que está en torno nuestro, el hastío desolador, pánico. Pero no se espere que a través de los dardos de Bretón de los Herreros: «¡Ay del pobre a quien ataque esa lengua de escorpión». -(Me voy de Madrid, acto I, escena III).-214 de algún que otro alfilerazo de Ferrer del Río y del marqués de Molins, y de la pintura un tanto ñoña y desquiciada que Galdós hace de nuestro satírico en distintos pasajes de los Episodios Nacionales215, se constriña y empequeñezca la figura de Larra. Tampoco los aguijonazos de Villamediana a Ruiz de Alarcón, ni los de Góngora a Lope rebajaron el oro de ley de sus obras. La crítica coetánea siempre adolece por demás o por de menos. Falta la perspectiva del tiempo, incluso para depurar y aquilatar intimidades y reconditeces de nuestra vida. ¡Qué pena da ver la ceguera, la frialdad y hasta la torpe indiferencia con que los periódicos del tiempo de Larra -El Español, El Patriota Liberal, La Gaceta, El Eco del Comercio- dan la noticia de su muerte!216. Ni un atisbo de juiciosa y aguda crítica, de captación del espíritu de Larra en la riqueza de sus matices y peculiaridades. Todo es gris, vulgar, descaminado. Una sarta de lugares comunes. Nadie acierta a valorar justa o aproximadamente al menos, las calidades del talento de Fígaro. La más risible desorientación respecto de su auténtica personalidad literaria campea en estos ramploncillos artículos necrológicos. Casi se tiene a Larra por un escritor festivo, que hace reír a la gente con sus ocurrencias. ¿Algo así como un precursor de Pérez Zúñiga? La hondura psicológica de sus trabajos, su sentido trascendental y humano, su amargura ingénita y corroedora, la angustia de su corazón frente al espectáculo decepcionante de la vida, pasaron casi inadvertidos para aquella generación más estrepitosa que equilibrada, más insubstancial que profunda. Larra se anticipó en muchos lustros a su época. Trajo a la literatura un copioso caudal de ideas nuevas. Tuvo vislumbres que ninguno de sus coetáneos tuvo. Por eso no ha pasado de moda su pensamiento, rico, hondo y vario. Leemos hoy sus artículos de costumbres y filosóficos -El duelo, Las palabras, El mundo todo es máscaras; todo el año es Carnaval, La vida de Madrid, Fígaro en el cementerio- o sus artículos políticos -La planta nueva o el faccioso, Cuasi-Pesadilla política, Fígaro de vuelta- como si hubieran sido escritos recientemente por un ingenio vigoroso, fecundo, agudo. Esta inactualidad, este rebasar los límites inexorables del tiempo, es la circunstancia que le vincula a lo eterno. Cuando un escritor puede presentarse a un público futuro y lejano, con la misma jugosidad de espíritu que le rezumaba en sus días, ya puede contarse en el coro de los inmortales, donde las voces más distantes entre sí están unidas por la coherencia armónica del genio. Ningún escritor español ha hurgado tanto y tan bien como Larra en nuestras calamidades públicas y defectos personales. Sus artículos políticos y los de costumbres, por lo intencionados que son y el chiste que tienen, ocupan lugar preferente en la obra literaria de nuestro autor. Nadie pase sin hablar al portero, El hombre-globo, Vuelva Vd. mañana, La fonda nueva, La diligencia y otros de este mismo estilo, hay que considerarlos como verdaderos aciertos, ya se mire su profunda ironía, la vena cáustica que circula muy abundantemente por ellos, el garabato y casticismo de la frase o la lección, un poco cruel si se quiere, que el menos avispado ha de deducir de la lectura. Sus efectos puede decirse que alcanzan el momento presente, sin duda porque no han desaparecido del todo las razones en que se apoyó el autor al escribir estos artículos o porque de haber cambio no ha sido el que correspondía a nuestro tiempo. La verdad es, como observó sagazmente Yxart en el prólogo a las Obras escogidas de Larra, que no tendremos que tachar por insípido ningún pasaje de sus artículos. ¿No es éste, precisamente, como acabo de decir, el rasgo más distintivo de las obras maestras: que parezcan recién escritas porque la agudeza de sus observaciones y juicios se adelanta a los días y el interés no decae nunca? Quizá la pintura de las costumbres de la época no logre esa precisión y veracidad que autores del último tercio del XIX consiguieron, a fuer de realistas y meticulosos. No se culpe de ello a la falta de imaginación y al predominio de las facultades críticas sobre las creadoras. Mucho realismo hay en la novela picaresca y en los sainetes de don Ramón de la Cruz, y sin embargo ¡qué por bajo quedan de la literatura regional de fin de siglo, en la fidelidad con que nuestros novelistas copiaron la vida! No había llegado la hora de la reproducción casi fotográfica de las cosas, y a nadie puede extrañar que la intención satírica y la crítica severa y dicaz sean superiores a la pintura del ambiente. ¿Pero quién aventaja a Larra a poner el dedo en la llaga, como vulgarmente se dice, a combatir con exacerbado acento, mezclado de ironía y de ingeniosas chanzas, nuestra pereza habitual, ya en los ejercicios más graves de la mente, como en los oficios y quehaceres cotidianos, la mala hierba de políticos desaprensivos o ineptos, el atraso social y otras calamidades parecidas? Mientras los demás costumbristas coetáneos de Larra, presentan la realidad tal como es, sin omitir ningún pormenor interesante y típico, nuestro malogrado autor va más allá de lo externo de las cosas, indagando la razón filosófica y poniendo al descubierto el estado moral de nuestra sociedad, sus liviandades, torpezas y rutinas. Nadie vió tan hondo como él. Es cierto. Pero nadie tampoco fue tan refractario como Larra a echar agua al vino, es decir, a tamizar su cruel e innata mordacidad con la indulgencia de las almas superiores. No es posible, dentro de los límites que nos hemos impuesto, aducir aquí, como confirmación de cuanto queda dicho, la multitud de testimonios que nos brinda Larra a lo largo de su obra. Pero examinemos con toda la concisión que podamos, para no pecar de enojosos y dilatorios, el artículo intitulado La Noche Buena de 1836. «Soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer»... «La mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere... ¡Bien aventurado aquél a quien la mujer dice no quiero, porque ése al menos oye la verdad!»... «Miré el termómetro, y marcaba muchos grados bajo cero, como el crédito del Estado»... «Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo existen los títulos, como esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver; comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Ora volvía los ojos a los cristales de mi balcón... los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal; así se empaña la vida, pensaba; así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre; así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales, los ven tersos y brillantes; los que ven sólo los rostros, los ven alegres y serenos»... «¿Por qué come (el pueblo) hoy más que ayer? O ayer pasó hambre, u hoy pasará indigestión. Miserable humanidad destinada siempre a quedarse más acá o a ir más allá»... «El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. ¡Argumento terrible en favor del alma!»... «Para ir desde mi casa al teatro es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro»... «Todos aquellos víveres han sido traídos de distintas provincias para la colación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás»... «Las doce van a dar; las campanas que ha dejado la junta de enajenación en el aire, y que en estar todavía en el aire se parecen a todas nuestras cosas»... «La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino a través del cieno»... «Oradores conozco yo de quienes hace algún tiempo no hubiera hecho yo una pintura más favorable que de mi astur (su criado) y que han roto sin embargo a hablar, y los oye el mundo y los escucha, y nadie se admira»... «Inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. ¡Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor! Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices». ¡Qué desafección respecto de todo lo humano! ¡Qué incisivo fluir del ingenio sobre las cosas! !Qué ironía más honda y más amarga! Yermo, desolación, tinieblas; necromanía tropológica; desasimiento de la vida, no por el lado místico, que es reafirmarla en Dios, sino por el del escepticismo, que es negarla. Se ha pretendido ver cierta semejanza entre Voltaire y Larra, hasta el punto de llamársele el Voltaire español. El parecido, de existir, es más superficial que profundo. Todos se parecen algo entre sí cuando hay entre ellos un denominador común. El escepticismo, la sátira, la mística no pueden borrar, naturalmente, la consanguinidad del espíritu entre quienes los practican. Santa Teresa y Enrique de Suso han de tener por fuerza alguna equivalencia o afinidad, como Marcial y Quevedo, como lord Byron y Espronceda. Pero en la proyección de esa modalidad fundamental de nuestra alma sobre las cosas, diferimos notablemente, porque si hay un denominador común en el fondo, hay una multitud de matices en su realización. Voltaire era más intelectivo que Fígaro, cual corresponde a una época más analítica que creadora. Su escepticismo no era como en nuestro satírico «una corazonada», sino que había pasado por la piedra de toque de una cultura rica en el conocimiento de las lenguas modernas y por consiguiente de sus literaturas, y filosófica. Lo que aquí era manantial vivo, agreste, allí era agua depurada y encauzada en el álveo de lo discursivo y trascendental. Voltaire se encarama sobre las cosas, las examina verticalmente, las juzga, y como remate de su pensamiento destila una ironía o lanza un sarcasmo. Pero queda siempre sobre ellas, como un espíritu fuerte que las domina o que, al menos, no se deja dominar de ninguna. Fígaro hace lo mismo con más endeblez analítica- pero en último término se ve que queda aprisionado por las cosas, sin que su rebeldía le libere de ellas. Es más afectivo, más pasional. No alcanza como el autor de Cándido el ápice de lo escéptico, y acaba suicidándose porque las cosas pudieron más que él. Por otra parte, la figura de Voltaire es más varia y compleja, aunque tampoco el acierto presida, como por ejemplo en sus tragedias y poemas, la diversidad de su talento creador. Pero ¿para qué buscar el antecedente de Larra en Voltaire, o en Jouy, o en Beaumarchais, si tenemos en nuestro propio solar literario a un Miñano, a un Gallardo, a un padre Isla, a un Vélez de Guevara, a un Góngora, a un Quevedo? En los caracteres de fuerte originalidad las influencias, deliberadas o no, han de adoptar por fuerza una expresión difusa que, sin dejar de explicarnos el parentesco, no constituya una verdadera filiación espiritual. Larra tiene rasgos típicos, genuinos, legítimamente suyos, mas a través de ellos no será difícil determinar ciertas concomitancias morales, ese aire de familia que hace posible el encasillamiento de los valores ideológicos. Y puesto a entroncarle con otros ingenios, no es necesario expatriarse para conseguirlo. Galdós se ha reído un poco en sus Episodios Nacionales217 de las poesías de Larra. Y pese a la defensa que hace de ellas Colombine en su estudio sobre Fígaro, reconozcamos paladinamente que los versos del autor del Macías y del Doncel no figurarán nunca en ninguna antología de poetas castellanos, en la que el colector sea hombre de buen gusto y severo en la elección. Fígaro, como Valera, como Menéndez y Pelayo, como Cañete y tantos otros buenos escritores nuestros, compuso versos, pero como estos ingenios también, se quedó en las faldas del Pindo, que es prona la subida y hace falta mucho resuello para coronarla. Sus odas, epístolas, sonetos, letrillas, anacreónticas y epigramas218 hay que considerarlos como diversión de su mente o testimonio del irresistible influjo de una época muy versificadora, pero en ningún caso como ejemplos de vigorosa inspiración, de ricos afectos e ideas vestidos de forma rítmica. Otros aspectos de la obra de Larra; el teatro, la novela, la crítica, serán estudiados en este libro, en el lugar correspondiente. ¿Cómo un escritor de la talla de Fígaro pudo pasar casi inadvertido de sus coetáneos, hasta el punto de que si hablan de él es generalmente para menoscabarle o para confundir y desorientar al lector con unas cuantas apreciaciones torpes y descaminadas? ¿Cómo varios lustros después don Juan Valera, Revilla, Menéndez y Pelayo -que dedicó un estudio a Martínez de la Rosa- Clarín, cuando tratan de Larra lo hacen como de refilón y a matacaballo? La generación del 98, en cambio, reparó esta actitud injustificada de la critica española, pero lo hizo con un espíritu de partido, derrotista y negativo, cual corresponde a una escuela literaria impregnada hasta el tuétano de Leopardi y de Nietzsche. En la noche del 24 de Marzo de 1909, un grupo de flamantes escritores se reunió en un banquete, en los altos de Fornos, para festejar la memoria de Fígaro. Como un resabio romántico -recuérdese el Don Juan de Zorrilla- se reservó en la mesa un puesto al festejado. Pero durante toda la velada el sitio estuvo vacío. Fígaro había tenido el buen gusto de no asistir al acto219. Capítulo II Estébanez Calderón, (El Solitario), Miñano, Somoza, Segovia, Lafuente, Hartzenbusch, López Pelegrín, Flores, Mesonero Romanos y Neira. Los españoles pintados por sí mismos y Los españoles de hogaño. Se ha atribuido a Jouy, el celebrado pintor literario de costumbres, tan entretenido también por su vida desgarrada y aventurera, la aparición en España de la prosa costumbrista. No negaré yo la verdad de esta afirmación, pero más me inclino a creer que el autor de L'Hermite en province no hizo otra cosa que refrescar, con el ejemplo de sus obras, en la memoria de nuestros escritores, las características y rasgos de un género de copiosos antecedentes en la literatura española. No había que buscar en Francia lo que se daba prolíficamente entre nosotros, y lo que Lesage, precisamente, buscó en España. Bastaba volver los ojos a las deliciosas escenas de la novela picaresca, de El día de fiesta por la mañana y por la tarde, de don Juan de Zabaleta, menos conocido de lo que debiera ser conocido, dado lo veraz y brioso de su pincel, e incluso a las primorosas quintillas Fiesta de toros en Madrid, en las que don Nicolás Fernández de Moratín nos describe con singular bizarría, las bellezas e incidentes de la llamada fiesta nacional. Prestábase también la vida española, tal como la habían puesto, de una parte la revolución política y de otra la literaria, con sus risibles exageraciones y abultamientos, a la reproducción satírica o desenfadada, al menos, de la realidad. Brindábanse, pues, a cada paso tipos, caracteres y escenas muy a propósito para lucir el ingenio y la intención malévola y burlesca. Con tal motivo menudearon los costumbristas, unos con gracia propia y como originales cultivadores del género tan en boga a la sazón, y otros, quizá los más, a título poco honroso de imitadores, constituyendo lo que el poeta latino llamó servum pecus. Si nos atenemos a riguroso orden cronológico, don Serafín Estébanez Calderón220, más conocido, sin duda, por el apodo o remoquete literario de El Solitario, fue el primero en cultivar en aquellos días, según testimonio de su biógrafo y pariente señor Cánovas del Castillo, la literatura costumbrista. Ni los gustos, ni la educación intelectual del autor de Cristianos y Moriscos se avenían con el nuevo rumbo del arte, y no sabemos hasta qué punto se le puede traer a colación en un estudio del romanticismo español. Coincide en el género con los demás costumbristas románticos, pero está muy distante de ellos, incluso de Mesonero Romanos, que se distinguió por su actitud más ecléctica que de partido, y hasta censuró, con donairoso desenfado, los extravíos del flamante movimiento. Aunque Estébanez Calderón hizo una brillante carrera política, llegando a ser jefe en Sevilla de los moderados, y bulló mucho en su época, ya como militar, ya como político, su celebridad proviene de su profusa y variada labor de literato, de una originalísima disputa con el atrabiliario Gallardo y, principalmente, de sus Escenas andaluzas: colección de primorosas estampas de costumbres. La vida jaranera y alegre de El Solitario y el estar dotado de un grande espíritu observador, le proporcionó material abundante y diverso para sus cuadros del pueblo andaluz. Tienen estas escenas mucho sabor y originalidad, y de buscarles antecedentes habrá de ser de fronteras adentro, pues nada deben al modelo francés en que, a juicio de algunos críticos, fueron a inspirarse nuestros escritores de costumbres. Siendo admirable por lo rico, castizo y ejemplar el lenguaje de Estébanez, quizá, aplicado a estas escenas populares de Andalucía, las haga desmerecer, porque el ningún uso o poco frecuente de muchas voces de las empleadas, quita propiedad y nativo gracejo, tanto a los personajes, como al escenario en que se mueven. Es posible que este defecto haya restado popularidad a la obra, como sucede, por ejemplo, con El Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara, ya que desde 1847 en que fue impresa en los talleres tipográficos que don Baltasar González tenía en la calle de Hortaleza, hasta 1883 en que se reimprimió, parte de ella, en la Colección de escritores castellanos, no había vuelto a ser dada a la estampa. Pero como todas las cosas muestran más de un lado por donde mirarlas, el viril esfuerzo de Estébanez por devolver su cetro al lenguaje español, que andaba de zoco en colodra en manos de escritores poco escrupulosos, será siempre un rasgo simpático, digno de imitarse. Mejor suerte corrieron, en lo que se refiere a buena acogida por parte del público, las celebradas Cartas de don Sebastián Miñano221. La política había envenenado hasta el tuétano a todo el mundo, y en días como aquéllos en que un régimen estaba en crisis y otro se perfilaba ya con trazos firmes y hondos, ningún incentivo mayor podía tener la literatura que la sátira política, por burda y grosera que fuese. ¡Cómo no habían de recibirse con bullicioso contento las Cartas de El Pobrecito Holgazán, de don Justo Balanza y de El Madrileño, que bajo todos estos pseudónimos ocultábase el famoso y arriscado clérigo, si en ellas se hacía la apología del nuevo régimen, condenándose a la vez todo lo que a él se opusiera! Pero hemos de confesar paladinamente que ni Miñano, ni Estébanez Calderón, ni Mesonero Romanos, ni Segovia, ni don José Somoza, ni don Modesto Lafuente, ni Hartzenbusch y demás escritores de costumbres, aventajaron ni igualaron siquiera al malogrado Fígaro, en intención satírica y profundidad filosófica. No tiramos a rebajar el mérito de estos autores. Pero cualquiera que caiga en la tentación de curiosearlos hoy, habrá de convenir con nosotros en lo que hay de insubstancial, desabrido e incluso ñoño en gran parte de las páginas costumbristas que escribieron. No basta poseer mucha retentiva para ir almacenando pormenores y bagatelas de la vida cotidiana. Ni tener espíritu observador si éste no traspasa la sobrehaz de las cosas. Hay que zahondar en cada una para descubrir sus intimidades, sus senos más recónditos, y dar de ellas una explicación intencionada y profunda. Lo demás es adscribirse a una época y no rebasar su temporalidad. A través de la mayoría de estas páginas costumbristas -Usos, trajes y modelos del siglo XVIII, El retrato de Pedro Romero, Los charros de Salamanca222, El mercader de la calle Mayor, Un entreacto, Un viaje en galera223, Juegos de prendas, Los pollos de 1800, Manolos y chisperos o el Lavapiés y el Barquillo224- se percibe cierta cortedad de ingenio para penetrar en las carcavas y hondones de las costumbres y satirizarlas, si nuestro propósito es trasformador y revolucionario, o embellecerlas si aspiramos tan sólo a hacer un cuadro. Lo corriente es ver las cosas sin atravesar su envoltura, como lo corriente es surcar el mar sin descubrir lo que hay debajo del agua. Sólo Lince, al decir de los poetas griegos, veía a través del undoso elemento los bajíos y sirtes. Larra nunca se detuvo en la piel áspera de las cosas, sino que iba en un sagital alarde de su talento desmenuzador y analítico, al meollo de cada una. Por eso hoy, después de un siglo, advertimos en las páginas costumbristas de Larra, aunque sean de ediciones de sus días descoloridas, amarillentas y hasta mohosas, el resplandor vivo, deslumbrante de su espíritu. Nada trasciende allí a inactualidad y desabrimiento. La luz trasvasada del alma de Fígaro está envolviendo y matizándolo todo. Como el sol cuando brilla en el cénit y se extiende por doquiera, sin las limitaciones que le impone su declinación en el cielo. En cambio, ¡cómo se nos mete por los ojos hasta la raíz misma, de nuestra sensibilidad ese tono amarillento, descolorido, que trasciende a humedad, de las ediciones de Yenes, 1843 calle de Segovia, n.º 6-, de Mellado, 1848 -Costanilla de Santa Teresa, n.º 8- de esos libros añosos, macilentos, transnochados, en los que el espíritu del autor huele a viejo, en los que no hay lumbraradas, ni destellos que, a través del jalde más o menos subido de las páginas, testifiquen la continuidad y permanencia del pensamiento! Don José Somoza225, de una vida muy atrayente por su espiritual señorío, ribeteada de enciclopedismo y filantropía, con imperiosa tendencia al casto aislamiento rural, pero sin que pasase a su obra literaria y sobre todo a sus poesías, el ardoroso e inteligente entusiasmo por la naturaleza que columbramos a través de sus días lugareños y campesinos, fue un excelente prosador, de sobrio y terso estilo, más inclinado a la austera frialdad literaria del siglo XVIII que a la calidez e hinchazón románticas. Tan es así, que el marqués de Valmar lo incluye, como poeta, entre los de la mentada centuria226. Sus cuadros de costumbres ya citados, juntamente con El tío Tomás o los zapateros, El árbol de la charanga y Las funciones patrióticas en un pueblo de Castilla en 1835 ofrecen esa frialdad enumerativa y pictórica de los que no alcanzan a fundir su propio sentimiento con las personas, las escenas y los objetos que describen, porque no hubo ardimiento lírico y creador, sino simple traslado de la realidad a las cuartillas. Leyendo las obras de Somoza y conociendo su vida y carácter nos imaginarnos que el esfuerzo del escritor no correspondió a la vitalidad de su espíritu. Es decir, que se observa una diferencia bastante considerable entre lo que fue su obra y lo que debió haber sido, a juzgar por las trazas de su autor. Don Antonio Segovia227 no queda muy rezagado respecto de Estébanez en la devoción por el habla de Castilla y en el noble empeño de salvarla de la turba de escritores afrancesados y desconocedores u olvidadizos de nuestras glorias literarias. Y si no fue tan atildado y pulcro como El Solitario, le superó, en cambio, en soltura, elegancia natural y desenfado, si bien uno y otro, por este exacerbado casticismo, quedaron un poco a trasmano del público, que gusta más de la llaneza que aconsejara maese Pedro. Escritor desaliñado, un poco a la pata la llana, con una gracia satírica sin las partículas de oro de la agudeza, pero con la sal gorda de la chocarrería española, fue don Modesto Lafuente228, por otro nombre Fray Gerundio. Su costumbrismo fue más bien pretexto o aditamento de la sátira política. Muy metido entre los bastidores de la cosa pública estaba al cabo de la calle de todas las intrigas y trapicheos de nuestros gobernantes. Y en un país como éste, que llevaba tan en el tuétano la política y la politiquería, exacerbadas una y otra en aquellos años, por la descomposición interna que padecíamos, la sátira liberalota y populachera había de tener por fuerza excelente acogida, sobre todo por parte de las clases media y baja, tan en candeleros a la sazón. Las Capilladas, de Fray Gerundio, en las que alternaba la prosa con el verso, los Viajes por Francia, Bélgica y Holanda, de más dilatado horizonte, como del mismo título se desprende, el Teatro social del siglo XIX, el Viaje aerostático de Fray Gerundio y Tirabeque y la Revista Europea, ofrecían al respetable, entre chistes, donosuras y alfilerazos, el complejo de la vida político-social durante más de una década del siglo XIX. Todo este tinglado, un poco estrepitoso, sostenido por un talento más fecundo y mariposeante, que analítico, pero que, a fuerza de estrujones, destilaba ese caldillo o jugo que, sin ser néctar, precisamente, emborracha a los enredadorzuelos y politicastros de todos los tiempos. Don Juan Eugenio Hartzenbusch, que publicó en El Panorama, El Corresponsal y El Pasatiempo algunos artículos de costumbres, don Santos López Pelegrín229 con sus alegorías taurinas, reveladoras de un ingenio festivo, burlón y desenfadado, y don Antonio Flores230 con sus escenas de Ayer, hoy y mañana, trasunto real y bien salpimentadas, las que corresponden a la primera época, desabridas y plúmbeas las coetáneas al autor y disparadero, las últimas, hacia un imaginado porvenir, completan este cuadro de escritores satíricos y menudos historiadores del cotidiano acontecer, en el segundo tercio del siglo anterior. Si hemos de ser respetuosos con la verdad, sólo dos escritores sobrevivieron a su época, con supervivencia larga y vigorosa, en especial uno de ellos. Nos referimos a Larra y Mesonero Romanos. Aunque sean diferentes las razones a que obedece la posteridad de cada uno, ninguno de sus congéneres podrá disputarle esta prioridad en la atención del público. Para leerlos no es preciso ser eruditos o curiosos investigadores de aquel período literario. Larra nos atrae siempre por la agudeza de sus observaciones, por la ironía afilada y cortante, y la pintura, más reflexiva que plástica, de costumbres y tipos coetáneos. Aunque salgamos sobrecogidos y malhumorados de su lectura, debido a la intención satírica, excesivamente cruel, y al fondo de amarga y tétrica filosofía de sus artículos, nos gustará releerle, sobre todo si llevamos un poco de emoción y de avidez para compenetrarnos mejor con el literato y con su tiempo. Nuestra sociedad ha variado mucho. Su espíritu, aún siendo más complejo, es menos sensible al dolor y pasa, sin recibir profunda herida, por entre nuestras miserias y calamidades... Propendemos al optimismo y a la afirmación, como lo demuestra el hecho indubitable de que a pesar de la Gran Guerra y de la Revolución rusa, que pueden emparejarnos, si no las superan, con las más fuertes conmociones de la Historia, no estamos abatidos, mustios, ni desesperados. A nadie se le escapa que estos males han repercutido más en la economía que en la moral colectiva de cada pueblo. De aquí que, viviendo en una época más alegre e inclinada a solazarse con la multitud de diversiones que la solicitan constantemente, y de mayor espíritu de convivencia y solidaridad, nos acerquemos a Larra -y quien dice a Larra a Leopardi o a Heine, también- con el ánimo un poco preparado, para que el choque no nos hiera y desconcierte tanto. Previsión de todo punto innecesaria tratándose del risueño autor de Escenas Matritenses y Tipos y Caracteres. Mesonero Romanos231 no pretendió corregir a su época restallando en sus espaldas el látigo de Fígaro. Sus obras carecieron, pues, del sentido trascendental de las de Larra, menos pintor que él, de seguro, pero más pensador. Como la sátira necesita, si no hiel, precisamente, mucha sal y pimienta, y El Curioso Parlante era, por demás, bondadoso y benévolo en la pintura de su tiempo, sus cuadros de costumbres aparecerán algo desvaídos a nuestros ojos, sin los trazos recios y profundos a que promovía un pensamiento, como el de Larra, siempre en actividad o acecho. Sin querer, cuantas veces traigamos a la luz de nuestro juicio las obras tan populares de Mesonero, acudirá tras ellas el espíritu cáustico de Larra. Si lográramos abstraernos de él, ser inaccesibles a su predicamento, veríamos ganar en volumen literario la figura simpática de Mesonero. De la comparación con el desesperado autor de El Día de Difuntos, saldrá menoscabado y empobrecido. Pero en cuanto lo estudiemos aisladamente, como retratista de una época tan satirizada y repudiada, admiraremos en él la tersura y limpidez casticistas del estilo, el noble propósito de pintar las costumbres y tipos de su tiempo, sin herir ningún sentimiento respetable, el apartarse de la sátira política, que rara vez sobrevive a sus días porque le falta el sentido de eternidad del arte, y la indulgencia, casi paternal, del crítico que, satisfecho de la vida y amigo de todos, prefiere pasar por descolorido e insustancial, a inferir a nadie el menor rasguño. No trató Mesonero, hasta agotarlos, los temas que cabía tocar en empeño como el suyo tan vasto y difícil. La vida tiene muchas facetas que sin pasar inadvertidas, como es lógico, a nuestro espíritu observador, le hieren menos profundamente, quizá por esa simpatía y antipatía de las cosas, que, como las personas, nos atraen o repelen. De las costumbres pintorescas y variadas del pueblo bajo de Madrid, que tuvo su pintor afortunado en don Antonio Flores, poco o nada hay en la obra de Mesonero, que casi ningún caso hizo, igualmente, de la política enredadora y perniciosa, tan llena de tentaciones, por el contrario, para Miñano, Fígaro, Fray Gerundio y don Antonio Nefra232. Su profesión de satírico, más dado a la benevolencia que a mal intencionada severidad -hay la misma diferencia de Mesonero a Larra, que de Goldoni a Molière, en cuanto se refiere a la causticidad o indulgencia de la sátira-, está contenida en estas amables palabras del prólogo a Tipos y Caracteres: «... habiéndose de rozar -el autor- ya directamente y dar la cara a una sociedad esencialmente política, no pudo jamás resolverse a ello, y prefirió callar a desnudar a su pluma de la tranquila, risueña e impolítica especialidad que supo tenazmente conservar.»233 Debido a esta circunstancia y a lo embarazoso que era para pincel acostumbrado a moverse dentro del marco de la vida madrileña, el pretender abarcar la más compleja fisonomía de la realidad nacional, buscándola allí donde se hiciera más patente o encontradiza, quedaron en el tintero infinidad de asuntos, cuya ordenada agrupación habría constituído, de seguro, un nuevo y grueso volumen, que unir a los ya publicados. Sin embargo, muy nutrida y diversa es la colección de sus cuadros de costumbres, adonde habrá que acudir siempre que queramos enterarnos de los hábitos, tipos y caracteres de una época que no podemos conocer ya sino por su trasunto literario, pictórico o histórico. Ramón de Mesonero Romanos [Págs. 232-233] Como el principal objeto de este libro es estudiar las características fundamentales del romanticismo español, sin descender al examen prolijo y detallado de aquellas obras que no ofrezcan nada original y sean, en cambio, reproducción, más o menos estimable, de las que constituyen nuestra genuina fisonomía romántica, pasamos por alto, deliberadamente, la colección de artículos intitulada Los españoles pintados por sí mismos -duque de Rivas, Zorrilla, Bretón de los Herreros, Gil y Zárate, Navarro Villoslada, Hartzenbusch, Rubí, Villergas, Navarrete, Asquerino y otros- ya que nada nuevo, ni distintivo aporta a la literatura de aquellos días. Dió, eso sí, origen a otras colecciones análogas, de dentro y de fuera de la península, como Los cubanos pintados por sí mismos, Los españoles de hogaño, y algunas más, en las que el contenido literario rivalizaba con lo esmerado y atrayente de la presentación editorial. Sobrevive de cada tiempo aquello que nos distingue y caracteriza más esencialmente. Por eso de todos los escritores que cultivaron, en pleno romanticismo, la prosa costumbrista, ocupan señalado lugar en nuestra atención, Larra y Mesonero Romanos. En la breve obra del primero y en la más extensa de El Curioso Parlante están los rasgos peculiares y profundos de la modalidad literaria que venimos examinando. Los demás costumbristas o son reproducción más o menos servil de un género agotado, en lo hondo y extenso, por los dos autores predichos, o variantes poco afortunadas, ni notables, del mismo. Sobrevino después, como ocurre siempre que un género literario es bien recibido por el público, una legión de imitadores, a cuyas torpes manos pereció o degeneró, al menos, la prosa costumbrista. Nadie se acuerda de ellos en estos días, y no voy a ser yo el que los resucite ni recuerde siquiera. Ensayo IV La poesía Capítulo I El Duque de Rivas234 ¡Buen ejemplar de aristócrata! No encontraréis en él ninguna semejanza con aquellos próceres de su tiempo tan vulgarotes y aristocráticos. Nada tenía que ver con el duque de San Carlos, que aconsejaba a Fernando VII que no jurase la Constitución, ni con el traficante e intrigantuelo conde de Montijo, que preparaba el terreno, entre el populacho de Madrid, al absolutismo, ni con el duque de Osuna que, a falta de otros metales más ricos -los del espíritu-, prodigaba el oro y la plata en fiestas, viajes y embajadas. Don Ángel de Saavedra había mostrado, desde muy mozo, irresistible inclinación hacia la poesía. Alumno del Seminario de Nobles de Madrid a los once años de edad y soldado, como Alfredo de Vigny, a los dieciséis. Mal estudiante si hemos de creer a sus biógrafos, pero valeroso y audaz combatiente, como lo demuestran las múltiples heridas que recibió en Antígola235. Elegido de las Musas prefería componer versos al estilo clásico a auparse con la ciencia que enseñaban en el Seminario, entre otros profesores, don Isidoro de Antillón, don Manuel Valbuena y don Demetrio Ortiz. No tardó mucho en perfilarse su verdadera personalidad. La política, la diplomacia y las letras, entreverado todo esto de aventuras amorosas y galantes, para las que era buen incentivo la bizarría de su juventud y de su ingenio, fueron los tres principales rasgos de su fisonomía social. Frente al despotismo que aquejaba a la mayor parte de los aristócratas, muy embebidos aún en las formas ásperas y vejatorias del antiguo régimen, lucía él su tolerancia liberal y un concepto más cálidamente humano y comprensivo de la vida. Su participación en una política apasionada y turbulenta, como réplica natural a los abusos fernandinos, que ya han sido sucintamente enumerados en este libro, concitó contra él las iras gubernamentales, y la Audiencia de Sevilla le confiscó los bienes y sentenció a la pena capital. Aquí empieza su exilio, que dura diez años largos. De Gibraltar -estación de tránsito de tanto desterrado español de aquellos días- a Londres, de la capital insular a Italia, tras de detenerse de nuevo en el Peñón, donde casó con doña Encarnación de Cueto, hermana del marqués de Valmar. De Italia a Malta, y de esta isla a Francia: Orleans, París y Tours, hasta que la Reina Gobernadora concedió una benévola amnistía, y a su amparo se tornó a España236. Este peregrinaje a través de climas literarios que estaban entonces en plena erupción anárquica, algo tenía que influir en el desenvolvimiento de su espiritualidad. La primera fase literaria de nuestro autor se había cerrado casi en 1823. Las imitaciones de Herrera, la amistad de Martínez de la Rosa, don Juan Nicasio Gallego y don José Quintana, en el Cádiz sitiado de 1811, se desvanecieron en la nueva atmósfera que allende nuestras fronteras iban formando los flamantes cánones románticos. No hubo transubstanciación de elementos psicológicos, que en el futuro autor del Don Álvaro eran genuinamente castizos, de honda y fuerte raigambre españolista. Pero si hubo un orearse en el viento vigoroso que soplaba en Francia e Inglaterra, y que él había tenido que respirar por fuerza durante las largas horas de proscripción. ¿Quién se acordaba ya de los primeros ensayos poéticos influidos también por la dulzona inspiración de Meléndez Valdés, ni de los versos patrióticos dedicados a la victoria de Bailén y a Napoleón desterrado?237 Las excelentes condiciones que don Ángel de Saavedra mostrara para la poesía tuvieron desde ahora ámbito más holgado en que ejercitarse. Además de las composiciones líricas mentadas y con sujeción a los mismos estrechos moldes neoclásicos, había escrito las obras dramáticas Ataulfo, Alistar, Doña Blanca y Lanuza238, y con anterioridad El paso honroso, poema descriptivo en octavas reales, nuncio más o menos tímido y balbuciente con El Moro expósito, del romanticismo. Lanuza, según nos dice el padre Blanco García, fue muy del agrado del público en aquellos días de tanto fervor constitucionalista, y obligada representación en los teatros nacionales con motivo de las fiestas públicas celebradas en todo el país como exaltado homenaje al nuevo Código. Más tarde, con la madurez del espíritu y el recuerdo de las torpezas cometidas por el liberalismo, amainó la demagogia y populachería de don Ángel, como ocurrióle a Alcalá Galiano y a tantos otros corifeos de la revolución. El tránsito de una escuela literaria a otra no suele producirse mediante una conversión rápida y profunda del espíritu, de los modos e ideas. Por lo general la primera educación que recibimos y que nos adscribe a una determinada época, retrasa el cambio aunque no lo dificulte del todo, ya que abierta la conciencia a las impresiones exteriores, malamente se puede acorazar contra ellas si la atmósfera está muy saturada de los nuevos principios estéticos. La transformación literaria de nuestro poeta fue gradual y espaciada, como lo demuestra la simultaneidad de cánones, pues si en lo lírico El sueño del proscripto, poesía compuesta en Londres y Al faro de Malta, también de los años de destierro, se notan las hondas huellas del nuevo estilo, en la tragedia Arias Gonzalo, escrita en la citada isla mediterránea, reivindicase el rigoroso credo literario de Boileau. De cuantas composiciones constituyen el acervo lírico del Duque, la intitulada Al faro de Malta239 descuella notablemente sobre las demás. A través de sus imágenes, de sus conceptos y sentimientos alienta ya con viril énfasis el flamante ideal estético, aun cuando quede todavía indemne un nexo formal respecto de la poesía clásica: el empleo del verso libre, que nos retrotrae a la admirable elegía A las Musas, de Moratín hijo. Ni El sueño del proscripto, en la que podríamos traer a la colada algunos lunares y máculas que la afean, ni A las estrellas, ni la Meditación, dedicada al poeta italiano Giusseppe Campagna, son verdaderas joyas líricas capaces por sí solas de consagrar, ni siquiera de contribuir juntamente con su mejor poesía ya mencionada, a la glorificación de un vate, aunque aisladamente se pueda apreciar en ellas algún mérito y primor encomiables. Todo esto quiere decir que el duque de Rivas, como poeta lírico más bien quedó en las laderas del Parnaso en vez de subir, en compañía de algunos coetáneos suyos o inmediatamente predecesores, a las doradas cumbres del sacro monte. Y no le faltaron situaciones favorables para menear el plectro con arrebato. ¿Acaso su triste condición de proscripto, su durable alejamiento de la patria, la penuria y sinsabores sufridos en países extraños, en que, como en Francia, se le miraba con el recelo que inspira todo exilado cuando existen buenas relaciones diplomáticas e incluso de cierta identidad política con el gobierno que lo expatrió, no eran motivos bastantes de exaltación y enardecimiento líricos? En este trance de espiritual divorcio con la patria aherrojada por la tiranía y el despotismo, se han engarzado las piedras más preciosas del sentimiento y de la mente. El dolor del destierro, la lejanía de nuestros patrios lares, la preocupación obsesionante del Estado en manos desafectas respecto de aquel hermoso anhelo de emancipación moral a que tiende todo ser libre y consciente de su significación humana, constituyen siempre rica e inexhausta vena en la que beber a chorro. Don Ángel de Saavedra pasó por esta amargura, que le duró, paliada quizá por el trato acogedor que le dispensaron en Malta -no le sucedió lo mismo en Francia, donde fue confinado a Orleans- más de diez años. Pero el Duque que era un notable poeta narrativo, como veremos después, pulsaba la lira con mediana maestría, y sólo de tarde en tarde arrancábale a sus cuerdas la íntima y sutil vibración con que nos habla el alma cuando se siente herida, en el recóndito seno de sí misma. Su bella composición Al faro de Malta corresponde a este estado de ánimo. Se ha prescindido en su elaboración de bastante hojarasca retórica, alcanzando los nobles, puros y apasionados afectos del poeta, expresión sobria y nítida. El sentimiento de la patria alienta escondido en sus estrofas y coruscante como un rayo de luz el recuerdo vivo y robusto de las personas amadas, y la similitud simbólica del faro respecto de la humana razón y de la aureola: que orna la frente de la santa imagen en quien busca afanoso peregrino la salud y el consuelo. No podía faltar en la producción literaria del Duque, bastante copiosa y variada, la poesía jocoseria. La tierra nativa de don Ángel suele espolvorear de mostaza los dichos y ademanes de sus hijos. Hay mucho garbo y salero en aquella región luminosa y castiza. Y lo que en el pueblo se da pródigamente, pero sin pulimento alguno, en los espíritus cultivados adquiere sabor de sal ática con cierto fondo de discreta chocarrería. Esta gracia y picardía andaluzas se trasvasaron de la tosca vasija popular a la bien cocida alcarraza del espíritu de nuestro autor. Y ya en las preciosas quintillas de La cancela, que transpiran salud del alma por lo jocundas, donairosas y chispeantes, ya en las Epístolas jocoserias, que siendo embajador en Nápoles escribió a su cuñado el marqués de Valmar, y de las que sólo conocemos la publicada en la colección de sus Obras240 y la que figura en el Álbum poético español241, dado a la estampa por La Ilustración Española y Americana, ora en cuentos, chascarrillos y ocurrencias, la sandunga y gracejo del solar nativo corrieron caudalosos. Qué fama, bien ganada, por cierto, tuvo el Duque de ameno y saladísimo conversador. Pues tanto en la bella Parténope o en París, donde también ejerció la diplomacia, como en los salones aristocráticos de Madrid, El Liceo e incluso las altas esferas oficiales, el rico jugo de su ingenio fue gustado por todos con morboso saboreamiento. Ángel de Saavedra, Duque de Rivas [Págs. 240-241] Pero ni la poesía lírica, ni su numen festivo y burlón, ni su prosa histórica242 , ni su ocurrente y salpimentado decir, ni siquiera sus obras dramáticas, con condicionada excepción del Don Álvaro, representan gran cosa en la valoración integral de su obra literaria. Son modalidades más o menos salientes del talento creador del Duque, capaces por sí solas de granjearle un puesto en la república de las letras, pero sin que «la yedra y lauro eterno» se ciñan a su frente en plástica alabanza. Ya veremos después cómo el mismo Don Álvaro, a pesar de su estrepitosa resonancia, es obra de grandes defectos si se la pasa por el tamiz de una severa crítica. No era éste el ámbito donde habían de desenvolverse las notables aptitudes poéticas del duque de Rivas. Fue éste un poeta narrativo de subidos quilates. De su predilección por tan atrayente y cautivador género de poesía era buen testimonio su poema descriptivo y caballeresco, en cuatro cantos, El paso honroso243, escrito cuando aún no contaba veinte años. Si como empeño de la juventud quizá resulte desmedido, que no están aún sazonadas y apretadas las dotes espirituales que tanta parte han de tener en la elaboración poética, proclama en cambio una inclinación que ha de madurar en rico y jugoso fruto más tarde, y anuncia al propio tiempo raras y señoriles cualidades, las cuales tendrán espléndida granación en El Moro expósito, y sobre todo en los primorosos Romances históricos. En El paso honroso, compuesto en octavas reales, se canta, con lozana inspiración y moceril desenfado, la singular hazaña de Suero de Quiñones. La narración, que si se atuviera al hecho histórico, del que incluso dio fe un acta notarial, sería, como observa Valera, monótona y uniforme, a causa de los múltiples encuentros que hubo entre los esforzados paladines que en el mismo intervinieron, está entreverada de amoríos, galanteos y episodios que, sin entorpecer ni desvirtuar lo rectilíneo de toda acción fundamental, divierten y subyugan la atención del que lee. Contado todo con galanura, pero sin exuberancia farragosa y tropical. Fluye la poesía sin esfuerzo alguno, espontánea y fresca, como cuanto es natural y va tejiéndose o formándose a sí mismo, en un blando y dulce devanarse de sus actividades creadoras. Es curioso que el padre Blanco García244 cite este poema como de pasada y refilón, que don Manuel Cañete245 hable de él con desgana y le dedique tan sólo unos desabridos y desmedrados elogios, y que don Juan Valera, en su prolijo estudio sobre el Duque, inserto en El Ateneo246 y recogido después en sus obras completas247, lo examine y comente sin prisas, más bien recreándose en la enumeración de lo capital y de los pormenores, para llegar a la conclusión de que El paso honroso ocupa el tercer lugar en la producción épica o narrativa del Duque, esto es, tras El Moro expósito y los Romances históricos. Valera por su natural optimista y benévolo, propendía más al encomio que a la censura. Todo lo más que se permitía era dejar trascender de sus lisonjas como un suspirillo burlón e irónico. Que ya es bastante para el que sepa leer al trasluz. Uníanle con don Ángel vínculos no sólo de cordial amistad, sino de parentesco político, y había compartido con él, como attaché ad honotem de la Embajada de Nápoles, las tareas diplomáticas que, dada la unívoca afición de ambos, se entremezclaban de un goloso departir literario, lleno de poderosos incentivos. Si hemos de poner las cosas en su justo medio, sin caer en la distracción del padre Blanco García, ni en el rigor censorino del autor de El teatro español del siglo XVI, ni en la proverbial indulgencia de Valera, digamos de El paso honroso que como obra primeriza del Duque muestra bien a las claras las prendas y merecimientos que tan alta y gloriosa ejecutoria habían de tener después en El Moro expósito y especialmente en los Romances históricos, para mi gusto y parecer, la flor más espigada y fragante de cuantas nacieron en el jardín de nuestro poeta. Hermano gemelo de El paso honroso fue su poema Florinda248, escrito en el exilio, apenas iniciado éste. No hay ninguna razón de peso que nos obligue a decidirnos por uno u otro. La elección procederá en todo caso de nuestra subjetiva preferencia, pero de ningún modo de una objetividad critica y racional. Decimos esto porque mientras el ilustre autor de Pepita Jiménez opta resueltamente por El paso honroso, como obra de «más natural y verdadera inspiración», el marqués de Valmar, por ejemplo, proclama la superioridad de Florinda, diputándola de poema más acabado y maduro. El numen del poeta, constreñido por el rigor clásico y las dificultades de la octava real, no aparece más vigoroso a través de una u otra narración, sino que alienta en las dos con igual naturalidad juvenil y fuerza expresiva. La forma poética, la unidad de la acción, sabiamente interpolada de episodios que la embellecen y prestan variedad cautivadora, la complacencia con que el autor se detiene en la pintura exterior de los personajes, no omitiendo pormenor alguno de sus trajes, arreos, armas y apostura, son las mismas en ambos poemas. Como en las intimidades del amor no es fácil entrar -de aquí que la verdad histórica quede algo relegada en estos trances, que abren portillos a la imaginación ardiente y antojadiza- el poema del Duque da a don Rodrigo por correspondido de la Cava. ¡Quién va a venir, después de doce siglos largos a reivindicar a la linda doncella! El autor, inflamado naturalmente en la temblorosa llama de Psiquis; en razón a los pocos años y a su nativa inclinación erótica, prefiere pintarnos una Florinda enamorada y feliz, prisionera de los codiciosos brazos del último e infortunado rey godo. Y en esta gratuita concesión del espíritu galante e inflamable del Duque, remontado sobre la verdad histórica, que por su gazmoñería empírica siempre restringe las posibilidades idealistas y soñadoras, rodea los amores ilícitos de don Rodrigo y de la hija del conde don Julián, de un halo simpático y atrayente, que cautiva a quien ve en la poesía no un testimonio de la verdad incontrovertida, sino de la inspiración y de la fantasía humanas. La fidelidad fervorosa con que nuestro poeta traza los rasgos tanto físicos como espirituales de Florinda, de acuerdo con un diseño interior, profundamente subjetivo, viene a confirmar nuestra creencia de que en el romanticismo español, al menos, hay un fondo de notoria femineidad. El fenómeno tiene su razón de ser en la naturaleza sentimental y afectiva de este movimiento literario. De aquí que los tipos femeninos sean más perfectos, estén mejor dibujados, ofrezcan una mayor variedad de matices, como salidos de molde más apto para la elaboración de un carácter. La Elvira de El estudiante de Salamanca, la Doña Inés del Tenorio, la Bernarda de Juan Lorenzo, acuden a las mientes como refrendo de nuestra tesis. En cambio, los tipos masculinos son vagos, confusos, contradictorios, artífíciales. No encontraremos en ellos un carácter enterizo, de vigorosa raigambre masculina. Suprimid de los actores de entonces -de Latorre, de Valero, de Lombia- el gesto ampuloso y la voz engolada, y la palabra flatulenta y engreída, y veréis cómo lo que queda en el escenario es un pelele o poco menos, que se va desinflando como vejiga picada. Si como ha observado un pensador de nuestros días, en el hombre culto, de mentalidad rica y potente, el centro de la conciencia se traslada hacia la intelección, como el centro de la existencia animal está en el sensorio y el de la mujer en el sentimiento, no debe sorprendernos que la fuerte corriente sentimental que constituye el romanticismo, encuentre en la hembra el vaso ideal en que contenerse y plasmarse. La afinidad, si no la identidad de caracteres entre el contenido psicológico de este dogma literario y los tesoros de sensibilidad que nos brinda de ordinario el alma femenina, es lógico que se manifieste en esos tipos de mujer tan interesantes y exquisitos de nuestra literatura romántica. En el orden épico, las aportaciones del duque de Rivas tienen su culminación en El Moro expósito249, Extenso poema legendario, escrito en romance endecasílabo por resabio clasicista, sin duda, novelesco en el fondo, lírico a ratos, de poca acción y torpemente individualizados los personajes -Mudarra, Almanzor, Gustios de Lara, Ruy Velázquez, Kerima, Giafar, Zaide250- cuyos caracteres son más comunes que típicamente genuinos251. Todo esto sin que la fantasía del autor se encalabrine y extravíe a cada paso. Adolece, como la mayoría de nuestros poemas, de la falta de plan, ya que abundan con exceso, aun cuando interesen y distraigan, las narraciones episódicas, las cuales entorpecen el curso adecuado de la obra y debilitan su unidad. Esmaltan el relato primorosas descripciones de paisajes. La tendencia pictórica del Duque, propia de todo poeta narrativo, queda bien atestiguada con pormenores prosopográficos muy copiosos, y si alguna vez falla la precisión arqueológica252 o el lenguaje rítmico se avulgara y deslustra, defectos pasajeros son que no hacen mucha mella en el conjunto del poema. Mudarra, hijo espurio de Gonzalo Gustios y de la mora hijadalgo Zahira, hermana de Almanzor, por razón de su jerarquía dentro de la obra y también porque el autor se compenetra más con su natural heroico, su desventura y la simpatía que fluye de su persona, es de todos los tipos del poema el mejor dibujado y el más consistente, aunque en más de una ocasión se muestre desmedrado y ñoño. Síguenle en forjadura y empaque, sobre todo si se les compara con los demás personajes, Gustios de Lara y el traidor Ruy Velázquez ... aunque altivo y fiero a traición y discordias avezado. Hechos de armas, acabada pintura de los distintos e incluso antagónicos escenarios en que la acción se desenvuelve, del fastuoso atavío, de las fiestas, de la terrible muerte de los Infantes de Lara, ponen bien de resalto la riqueza de tonos que había en la pluma del Duque. Desde los colores risueños, gratos, placenteros, en que la luz habla el lenguaje de la placidez y de la alegría, hasta los tintes más sombríos y patéticos con que se muestran el dolor, la desesperación y el infortunio. Pasemos a examinar ahora los Romances históricos253 con la atención que se merecen, dada su prosapia literaria. La forma más corriente de nuestra poesía épica o narrativa, si se quiere, fue el romance. No habrá mayor relación y consubstancialidad entre una determinada modalidad rítmica y el ser natural de un pueblo, que la que existe entre el romance y la esencia íntima y recóndita de nuestro país. Aparte de que la elección preferente de esta métrica por nuestros mejores vates, nos hace ver en ella el molde más apropiado a nuestras ideas y sentimientos, hay otra razón más fonda para estimar en todo su volumen el valor del romance: la simultaneidad que existe entre su aparición y desarrollo y la génesis de nuestra nacionalidad. Por el romance fluye la vida española, hasta tal extremo que no sería difícil reconstituir lo más brillante y glorioso de nuestro pasado si no tuviéramos otra fuente de información que ésta. El espíritu hazañoso y aventurero de la raza, sus rasgos típicos e inconfundibles, juntamente con aquellos otros acaecimientos de la tradición, que viene a ser como una pasarela entre la verdad histórica y la soñada, tienen por engarce o vestidura el romance. Forma además que corresponde a nuestro natural sencillo, pues nunca dimos a nuestras conquistas y hechos de armas más admirables, la importancia que se merecen, conformándonos con esta manera tan juiciosa y sosegad a de referirlos. Otros pueblos, muy pagados de sí mismos, adoptaron en el relato literario de sus proezas y vicisitudes métrica más solemne, altiva y pomposa. Nosotros no perdimos, en la justa embriaguez de la gloria, el natural sencillo y modesto de la raza, y preferimos, más concordes con el ser español, el romance a la octava real. Predilección que no estuvo circunscrita a la musa popular, incompatible naturalmente con todo lo que fuese aristocrático atildamiento, sino que compartieron los poetas cultos, a excepción de muy pocos, como el remilgado marqués de Santillana, que, embebido en las maneras clásicas del humanismo, consideró el romance como cosa vil y despreciable254. Lógico será, dado el abolengo genuinamente español de esta composición métrica y el noble empleo que se le ha dado por nuestros poetas más inspirados y famosos, que Zorrilla, el duque de Rivas, Arolas y tantos otros utilizaran para sus leyendas y narraciones esta forma rítmica. Y no será aventurado decir que, fuera de algunas poesías líricas de Espronceda, como el Canto a Teresa, El Pirata, A Jarifa en una orgía, y de varios fragmentos de El Diablo Mundo y El estudiante de Salamanca, son los romances la expresión más acabada de nuestro numen en los cuatro lustros escasos que duró el romanticismo. La inspiración robusta y torrencial adornando el relato de primorosos arabescos y el espíritu fantaseante y evocador bordando sobre el cañamazo de la verdad histórica unos hechos más soñados que vividos -ya dijo Plutarco que la poesía debía ser fabulosa y embustera- están bien visibles en los lindos romances del duque de Rivas, Zorrilla y el padre Arolas. Tornábase a lo castizo y tradicional. Del frío y académico neoclasicismo, agonizante e incapaz de regeneración, habíamos vuelto a sentir la poesía de la naturaleza en el abigarrado desconcierto de sus formas, y la imitación servil convertíase ahora en reproducción libre y desgarrada. El pasado lleno de misterio, las ciudades vetustas, los derruidos castitillos, los jardines otoñales envueltos en la luz difusa y apagada del crepúsculo, ocupaban la atención de nuestros poetas, cautivándoles con irresistible y enfermiza atracción. Las ruinas abrían portillo a la imaginación. Nada atrae tanto a un espíritu soñador como las cosas imperfectas o descabaladas por la acción del tiempo. Todo lo acabado y perfecto nos lleva a la contemplación desinteresada y pura. De aquí la exaltación mística, que no es más que el ápice del fervor espiritual hacia lo que por su misma plenitud y perfección no admite cambio. Por el contrario todo lo que es incompleto y ofrece una serie de mutilaciones en su naturaleza, nos incita poderosa e irresistiblemente, y el alma soñadora se convierte en el más primoroso alarife. Las hiendas profundas, los desmoches y derrumbes que ocasionan los años; las resquebrajaduras de la piedra y la cerril y arbitraria vegetación que crece en torno y en medio de las ruinas, provocan en el alma evocadora anhelos múltiples. La poesía se va desdoblando como una túnica japonesa de muchos colores, y todo lo cubre y rodea en una vigorosa palpitación de la conciencia estética, que ya se contenta con reproducir las cosas tal como están, ya las altera o repara idealmente conforme a un canon que viene a ser como la plástica sublimación de ese anhelo interior a que nos sentimos abocados en presencia de todo lo imperfecto. Es posible o seguro que los poetas románticos realizaran este fenómeno sin explicárselo, como ruedan los astros en el espacio sin conocer la causa de su movimiento, pero lo cierto es que a través de su poesía misteriosa y extrahumana vislumbramos hoy, con fuerte evidencia, todo el proceso ideológico y afectivo que acabamos de exponer. La Edad Media les prometía el regusto de las cosas olvidadas, y las costumbres caballerescas, la magia, la milagrería y los embrujos estimularon el numen de nuestros poetas, que se empleó en reconstruir este mundo heroico y soñador. Desbordóse la fantasía, que si hacia pie en tal o cual tradición medioeval, desentendíase de ataderos y cortapisas para moverse a su antojo. No había necesidad de presentar el pasado con la fidelidad prosaica y pueril de una fotografía. Estaba permitido variar caprichosamente la faz de los hechos, sin faltar a lo esencial e inmutable. Los héroes conservaban sus rasgos distintivos, pero no los pormenores. La imaginación podía alterarlos siempre que resultase más hermosa la verdad desfigurada. No propendían nuestros poetas a reedificar el marco local y temporal de las leyendas con una ejemplar precisión arqueológica. Eran más intuitivos que científicos. Despreciaban el saber y hacían ascos de la cultura, que en fin de cuentas venía más bien a cohibir la fantasía, a ponerle trabas y grilletes, cuando lo que hacía falta era un excitante que la estimulara a enseñorearse de las cosas. La poesía se llenó de sonidos, de elementos pictóricos, de melancolía, de vaguedad, de ensoñación. Poblóse el aire de seres extraños, dotados de un poder extrahumano, en virtud del cual resultaban hacederas las cosas más peregrinas e irrealizables. Hechiceros, alquimistas y magos, en posesión de todos los secretos de las ciencias ocultas y de la astrología, pero incapaces de penetrar los senos de la naturaleza y de trasponer las fronteras de ese mundo invisible y sobrenatural hacia donde se dirigen nuestras miradas anhelantes, pactaban con el diablo, condenándoseles el alma si por desgracia no daban con otra amorosa Margarita que les sirviese de intercesora respecto de la Virgen María. La literatura vibró con una sonoridad patética, pues no se desperdició ningún recurso de los que producen tortura y espanto. El lúgubre tañido de las campanas y el ulular del viento a través de los claustros góticos de las catedrales, daban al relato una expresión dramática y miedosa. El poeta, dueño y señor de todos los elementos que puede depararnos la realidad o la fantasía, procuraba entreverarlos hábilmente en la narración. De este modo las cacerías, los hechizos, las apariciones y la milagrería estrepitosa fueron tema y ornamento de ellas. Airosos y rápidos lebreles o jaurías de perros carniceros en persecución de alguna fiera alimaña, hermosearon los romances con su presencia, dándoles además cierto atrayente dinamismo, y las justas, de grande aparato y lucido atuendo, y las querellas de amor, y los celos, y la cautividad odiosa de algún príncipe o princesa, y las mixturas, embelecos y bebedizos, y el aquelarre, apresaron nuestra atención, ya divirtiéndonos y regocijándonos, ya haciéndonos sufrir. Envuelto todo esto en una atmósfera de misterio y pesadilla, y bajo una luz vaga, difusa, desvanecida, que borraba los contornos de las cosas y las sumía en la incertidumbre o en la ensoñación. Mucho desorden y hojarasca había en el empleo de tanto recurso diferente. Si examináramos las obras de nuestros románticos con cierta severidad, veríamos que son desproporcionadas, incoherentes, sin la debida trabazón entre sus partes; que los poetas se inclinaban más del lado de la retórica palabrera y barroca que de la sencillez y precisión de los conceptos; que se abusaba de lo vago y etéreo hasta el punto de no encontrar, en muchas ocasiones, la resistencia corpórea de los seres de verdad. Los personajes tienen no se qué de tenues y traslúcidos, proviniendo más bien de la pesadilla que del raciocinio. Se utilizan con exceso los tonos sombríos y las situaciones desesperadas, la fantasmagoría y el ensueño. A través de la poesía pasa el soplo helado de la muerte, que malogra todo intento optimista y jocundo. Parece que se ha puesto el sol en nuestras almas y que se nos priva para siempre del espectáculo maravilloso de un nuevo día. No hay luz cenital en toda esta literatura, sino claridad incierta y tamizada. El Septentrión se ha metido en las entrañas de nuestros poetas, y se ha impuesto la vaguedad idealista, el misterio, la penumbra, como elemento estético. «Los poetas contemporáneos», cuadro de A. Esquivel Pero con ser de mucho bulto estos defectos, no deslucen ni rebajan el valor positivo de la inspiración, de los arrebatos líricos, juntamente con la objetividad narrativa, de la ternura, en la gama de sus variadísimos matices, del colorido y de la sonoridad, y por último, de la fantasía creadora. El desvío que los intelectuales del 98 sentían respecto de esta literatura procede de lo frío y enjuto que se nos había vuelto el espíritu. Nos parecía insufrible la palabrería huera y estruendosa de nuestros románticos, y el desbordamiento de su fantasía, e incluso el candor moceril que ponían en la elaboración artística. Para comprender este arte y juzgarlo bien hay que situarse, no a distancia, sino en su propio ambiente. No olvidemos que se trataba de una explosión súbita; que la poesía, al librarse de las trabas del neoclasicismo, tornábase juvenil, primitiva y opulenta, y que la razón, más propia de las edades cultas, había de sentirse como anegada en esta corriente del nuevo estilo. Por otra parte, la vida medioeval nada se prestaba al orden, ni a la medida. Aquella incipiente organización social y el estado rudimentario de las ciencias, si se las compara con las conquistas de hoy, encuadraban a la Edad Media en un marco sombrío, de barbarie cerril. La cultura se había encastillado, como un señor feudal más, en los monasterios. La caza, las disputas belicosas y el pillaje tenían olvidadas las nobles actividades del espíritu. No es extraño que a nuestros poetas les atrajese todo esto, que sintieran el encanto irresistible de esta vida corajuda y salvaje. ¿Pero cómo coordinar la multitud caótica de sus elementos con la severidad racional de nuestros días? El caos de la naturaleza y de la vida social nos trajo el caos a la poesía y a la filosofía de lo bello. Hacía falta la férrea mentalidad de Goethe para poner orden en esta confusión y encerrar las cosas en alegorías o fórmulas abstractas. Pero nuestros poetas carecían de este poder sintético y conciliador. No daban gran importancia a la medida, ni al orden. Eran fastuosos, derrochadores. Abrían las compuertas del sentimiento porque preferían verse sumidos en él, que sobrenadando merced al auxilio de la razón. De aquí el desbarajuste de nuestra poesía romántica. Aunque está a la vista todo esto y no es necesario valerse de ningún ejemplo para hacerlo notar más, si leyéramos unos cuantos versos del sublime fray Luis y a renglón seguido nos enfrascáramos en Granada, El Diablo Mundo o La azucena milagrosa advertiríamos, asombrados, lo que hay de frondosidad excesiva, de hojarasca, en toda esta literatura. De la forma apacible, severa, estatuaria del ilustre agustino, al verbalismo y fantaseo tropical de Arolas y Zorrilla. En el uno las ideas y los afectos aparecen vestidos como con una clámide; en nuestros románticos el ropaje es tan espeso y abultado que apenas se percibe nada debajo. Quizá fuese el duque de Rivas el que estuvo más distante de estos excesos. Más culto y equilibrado que la mayoría de sus compañeros de letras, se movía con desembarazo, pero sin estrépito. Los Romances históricos del Duque pueden clasificarse en tres grupos. Romances cuyo argumento ha sido inventado por el autor, y que en obsequio de la verdad son los menos estimables. Romances que se ajustan con absoluta fidelidad a los hechos históricos o a la tradición, y romances en los que el poeta, sin desentenderse del todo de la verdad histórica o de la leyenda, reivindica para sí una mayor libertad de acción en sus movimientos. Al primer grupo corresponden El cuento de un veterano, La vuelta deseada y El sombrero; huella lírica estos dos últimos, de la vida de proscripción tan generalizada en las primeras décadas del siglo XIX. Si tuviéramos que buscar una razón a la inferioridad de estos romances respecto de los otros, atribuiríamos el hecho a que la inventiva es más propia de los verdaderos poetas -de poeio: crear- que de los poetas narrativos, los cuales cuentan ya de antemano, ordinariamente, con los elementos que les proporciona la historia o la tradición. Observemos también cómo la leyenda del Duque, intitulada La azucena milagrosa, por ser de su propia invención -aunque poco original, por cierto- desmerece en su inflación retórica de la sobria, enjuta y castiza traza de los Romances históricos. Ningún abultamiento hay en ellos. Nada postizo, convencional, de relumbrón. La vena poética fluye ordenada y severamente, sin esos centelleantes relampagueos de la fantasía tan adecuados en los poemas líricos, donde la imaginación y los afectos tienen más ancho campo para holgarse. La narración histórica requiere cierto orden y medida, como una identificación con la severidad de los hechos, sin que, naturalmente, esta especie de subordinación del estro, le cohiba, empequeñezca y desluzca. Pero si la galanura, las imágenes, la musicalidad, el ritmo, se atemperan a lo incontrovertible del acontecimiento histórico, se habrá cumplido más fielmente el principio estético que rige este género de poesía. Por otra parte la inventiva del poeta, por muy rica y brillante que sea, nunca contará con la alta valoración que la realidad del acontecer da a las cosas o la probable verdad de la leyenda, si ha sido tejida por la cálida musa del pueblo. Estos quilates que lleva ya de por sí la narración, bien soterrados en la tupida urdimbre de sus rasgos y pormenores, esta especie de prosapia o ejecutoria, falta en las leyendas de propia invención. De aquí la diferencia que va de El cuento de un veterano a Un castellano leal o a Una antigualla de Sevilla, en los que el fondo histórico o tradicional presta a la poesía cierto señoril empaque, que no encontramos, por muy exuberante que sea la vena creadora, en los romances de asunto propio. La caballerosa hipérbole del duque de Benavente al prender fuego a su palacio de Toledo por la sola circunstancia de haberse hospedado en él el duque de Borbón, ha sido narrada por nuestro autor con tan ajustada y cegadora elocuencia poética, que citase siempre Un castellano leal como el más hermoso romance del duque de Rivas. Quizá lo desmesurado del patriotismo del duque de Benavente -si cabe en el amor a la patria la desmesura- y la egregia severidad de la dicción poética, juntamente con la concisión del romance, contribuyan a ponerle sobre los demás. Pero no queda muy por bajo de este decir sobrio y prieto, sin concesiones a la retórica, tan impuestas por la escuela romántica, el lance de la vieja del candil y del rey Don Pedro: El juez entonces, de mármol, con la vara al lecho apunta; ase una cuerda el verdugo: rechina allá una garrucha; la mano de la infelice se disloca y descoyunta, y al chasquido de los huesos un alarido se junta. - (Una antigualla de Sevilla. Romance tercero: La cabeza.) ni los romances dedicados a Don Álvaro de Luna, el infortunado condestable de Castilla, tan bellamente tejidos sobre el cañamazo de las crónicas; alarde, precisión y austeridad literaria, cual conviene a la patética significación del sucedido. Veremos destacarse del relato la simpática figura del que fue poderoso valido de Juan II, y el severo atuendo de la comitiva, que se dijera ser la escolta, no de un caballero vivo, sí de un caballero muerto que iba al postrimer asilo. - (Don Álvaro de Luna. Romance segundo: El camino.) y el dramático diálogo entre el padre Espina y Don Álvaro, y las calles por donde pasa el triste cortejo, y la terrible noche de angustia y pesadumbre del Rey poeta, que amaba al Condestable, y la plaza, por último, donde se alza el cadalso, en medio de «un gran gentío» que allí se apiña, movido de una enfermiza y criminosa curiosidad. Impresionante narración en que las palabras tienen no se qué de candentes y abrasadoras, y quedan tan grabadas en nuestro pensamiento que diríamos que es el mismo fuego en que se queman el que las graba a manera de buril. Los romances que escribe el duque de Rivas en torno a los supuestos amores del conde de Villamediana con la reina Isabel, esposa de Felipe IV, son, a mi juicio, de los mejores que compuso nuestro poeta. El alto linaje de las principales figuras del relato, la combatida fama de Don Juan de Tarsis, versificador de venenoso aguijón satírico, más de una vez empleado contra el glorioso autor de La verdad sospechosa; galanteador de chispeante ingenio y valeroso y apuesto jinete, la variedad de escenario en que la acción se desenvuelve; el rico y lujoso aparato de las fiestas e incluso el ameno desfile de artistas y poetas -Lope , Velázquez, Góngora, Quevedo, Villegas, Paravicino- en cuya cabal pintura tan lucidamente se ejercitó la pluma del Duque, coadyuvan a hermosear esta primorosa narración. ¡Qué riqueza de elementos pictóricos, qué garbo en el diálogo, cuánta ostentación y esplendor en el atavío! Don Ángel se recrea voluptuosamente en la descripción de los toros, máscaras, cañas y sarao, y los colores de su paleta van realzando y enseñoreando las figuras y el espléndido marco en que se mueven. Ni La victoria de Pavía, ni Bailén requieren cuidada y amplia mención. Si hubiéramos de establecer un riguroso orden de méritos, no vacilaríamos en posponerlos a los demás. Como la poesía tiene vara alta incluso para desfigurar los acaecimientos comprobados por la historia, con tal de que la invención o sambenito ofrezca el hechizo literario, estético que persigue el creador de la belleza, en el romance Una noche de Madrid en 1578, cuyo asunto son los amores de Felipe II y la Princesa de Éboli, la fidelidad histórica deja bastante que desear. En los días en que don Ángel compuso este romance no había como ahora tantos reivindicadores de la memoria de Felipe II. Abundaban por el contrario los adustos censores del Rey, que ni vislumbraban siquiera en él virtud alguna capaz de formar un halo de señoril proceridad en torno suyo. Las diatribas más acres y despiadadas habían salido de la pluma de nuestros poetas y de los extranjeros, como Schiller y Alfieri, que pintaban al hijo de Carlos V con los trazos más sombríos. Felipe era un monarca ambicioso, taciturno, astuto, cruel, hipócrita redomado, horro de toda afectividad paternal, como parece probarnos sus relaciones con el príncipe Don Carlos -aun cuando el historiador Gachard255 haya rehabilitado en lo posible al Rey. Este retrato, en cuya composición entran en partes parecidas la verdad y la calumnia, es el que repite el Duque, que a fuerza de cargar la mano en las tintas lúgubres y corrosivas, deja chiquitos y muy a la zaga a Quintana y Schiller. Sobre la persona de Colón, andanzas y vicisitudes, escribió nuestro poeta, bajo el título de Recuerdos de un grande hombre, seis preciosos romances, en los que campea el mismo desenfado pictórico, la misma garbosa naturalidad descriptiva con que se visten y aderezan las narraciones del Duque. Desde que el desventurado navegante, que había de ser más tarde asombro del orbe entero, arriba a las puertas acogedoras del convento de la Rábida, con su fray Juan Pérez de Marchena, hasta que se divisa la tierra trasoceánica, y la chusma que antes se revolviera contra el genovés, grita: «¡Viva Colón, descubridor de un mundo!», no hay pormenor ninguno, caracterizante de la vida y milagro del grande hombre, que no encuentre en la pluma de nuestro autor la expresión y el colorido necesarios para forjar este brillante relato poético. La buena ventura, que tiene por personaje central a Hernán Cortés, y sobre todo El solemne desengaño, hermoso marco de la transformación del marqués de Lombay en San Francisco de Borja, son dos lindas joyas narrativas. Más solemne y vigoroso el segundo romance, porque si bien ambas narraciones toman por fundamento la anécdota en cuanto tiene de definidora y plasmante de un carácter, dentro de lo episódico de estos relatos, es de más severo y grave contenido lo que acaece al ilustre prócer, que decídese a no más abrasar el alma con sol que apagarse puede, no más servir a señores que en gusanos se convierten. - (El solemne desengaño. Romance V: Lo que es el mundo.) Hay en estas poesías narrativas del Duque un comedimiento retórico, una sobriedad en la dicción poética, tal mesura y orden en la composición, que lo que pudiera tenerse por cortedad y falta de bríos, es, a nuestro modesto entender, singular encanto. Zorrilla y Arolas, como veremos después, son más brillantes, coloristas, impetuosos; enjaezan con más rico vestido, arrequives y guirindolas el romance; tienen más bizarría en el lenguaje rítmico, más música y espectacularidad. Nuestro autor narra con presura, sin apartarse del hilo del relato y recamándolo tan sólo con un sentido aristocrático, clásico, sin hinchazones, ni relumbrona pedrería. Don Ángel, que poseía el arte de la causeríe, y en salones aseñorados y tertulias literarias y políticas hacía alarde de su ingenio pronto, ameno y zumbón, era como un conversador de la poesía, en que la misma fluidez de su palabra, talento y garbo adoptaban forma rítmica. De este modo sencillo -de una naturalidad a cien codos por cima de lo vulgar- con una galanura severa y bien saturada de casticismo, nos ha contado singularidades históricas, anécdotas, episodios, tradiciones, sin que decaiga un momento el interés cautivador del relato, con empleo de elementos típicos que, libres de la plúmbea aunque perfecta arqueología de su modelo Walter Scott, componen bellos cuadros históricos en los que el indumento, armas, decorado, fiestas, justas, paisajes, galanteos, no desdicen del carácter de la narración, sino que más bien aportan a ella todo su contenido estético, además de sus rasgos genuinos. En sus tres leyendas La azucena milagrosa256, dedicada a don José Zorrilla, Maldonado, la mejor de ellas a nuestro modesto entender, y El aniversario, falta ya, sobre todo en la primera, esta juiciosa entonación clásica. El barroquismo literario asoma su faz dionisiaca. Una embriaguez retórica, muy de acuerdo con la moda imperante, desata la imaginación del autor, acrecenta el lenguaje tropológico hasta hacerlo rebosar de tan abundoso y palabrero, y entorpece la acción en vez de apretarla y condensarla para conseguir más hondamente la emoción estética. Pasar de los Romances históricos a La azucena milagrosa es como pasar de un jardín de bellas y equilibradas proporciones a la jungla, por ejemplo, donde, con un poco de hipérbole, diríamos que los árboles crecen a la vista del espectador. Vegetación tan pródiga sepulta en vez de realzar, elegantemente, las cosas. De aquí que la leyenda citada fatigue con sus dilaciones y retardamientos, la atención del lector, el cual echa de menos, principalmente en esta narración, la agilidad, mesura y buen gusto que campean en los famosos romances del Duque. Además, todo el interés dramático de esta leyenda arranca de un lamentable quid pro quo, urdido por don Ángel, sin ver que lo manoseado del fortuito suceso -confundir a un hermano con el amante- y la justificada confusión del héroe del relato, pues la rendida actitud de Doña Blanca y las exageradas demostraciones de afecto de su hermano, Don García, se prestan al equívoco, sin ver, decíamos, que todo esto más perjudica a la narración por lo manido y asendereado, que la favorece. Pese a este defecto capital y a la lentitud con que el autor se desenvuelve cuando toca lo maravilloso o sobrenatural, que ganarían en efecto patético tratados con más sobria precisión, la leyenda contiene algunas lindas descripciones y trozos de inspirada poesía. Pero si la fuerza dramática de La azucena milagrosa parte, como hemos observado, de un mal entendido, todo el interés y resonancia de la leyenda initulada Maldonado257 se deriva de un episodio tan a ras de tierra e incluso tan cómico y risible, como dar un pisotón a un, de momento, innominado tullido. El duque de Normandía asiste a una fiesta religiosa en Monserrat. Se encuentra allí también el almirante de Aragón, Pérez Aldana, el cual ha subido al santuario, en una camilla, para dar gracia a la Virgen de hallarse vivo tras la horrorosa galerna que sufrieron sus naves, de arribada al puerto de Barcelona. El duque de Normandía, con objeto de ver mejor cuanto en torno suyo ocurre dentro del templo, donde con torrentes de armonía, con sonoras tempestades el órgano estrepitoso retumbar las cimbrias hace. Vuelan las nubes de incienso, embalsamando los aires, y escondiendo del retablo las molduras y follajes. - (Maldonado: La romería. El desafío.) se encarama sobre la camilla en que yace el Almirante y le pisa, dando lugar tan inopinado pisotón a terrible desafío, que pone a prueba la bravura y maestría en el manejo de las armas, de Pérez Aldana. Gana éste el combate y el derrotado duque de Normandía queda muy mal parado en su poder y fama, dadas las duras condiciones que le impone el vencedor. La verdad es que no hemos podido apartar de nuestra mente en bastante tiempo, concluida la lectura del relato, la idea de si la culpa de todo lo sucedido la tendría alguna dolorosa callosidad de Pérez Aldana, y que de no existir ésta, todo habría quedado reducido, como debió quedar si el Duque no hubiera dado muestras de una descuidada urbanidad y el Almirante de ser poco sufrido y benévolo, a un vulgar pisotón, sin la menor trascendencia. Nos explicamos que un mozo de cuadra, como Murat, llegase a ser rey de Nápoles. Y nos explicaríamos también que Creso o que un Fúcar hubieran llegado a pedir limosna. Todo esto cae dentro de lo verosímil. No hay desproporcionalidad entre el hombre y sus actos si el destino anda de por medio. Pero ¿qué correspondencia puede haber entre un simple pisotón y las gravísimas consecuencias que tuvo, según nos refiere en su leyenda el duque de Rivas? Chanzas aparte, y discúlpesenos este buen humor nuestro, la narración está escrita con más comedido retoricismo. La acción se desarrolla a un ritmo conveniente, sin presura, pero también sin la morosidad que hemos censurado respecto de La azucena milagrosa. La dicción poética se adelgaza y ciñe al relato con más soltura y elegancia, y en la lid en que él Almirante se venga con creces del pisotón recibido, la pintura del palenque, de los justadores, con su rico indumento y armas, y los sendos soberbios pisadores en que se acometen, del real cortejo, de los jueces de campo y desafío, está hecha de mano maestra. En 1854 compuso el Duque su leyenda El Aniversario, que por su brevedad y derechura respecto del objeto narrativo, ocupa lugar preferente entre las poesías que, de este género, escribió nuestro autor. Badajoz arde en fiestas con motivo del aniversario de su expugnación por Alfonso VII. Pero una antigua rivalidad entre Bejaranos y Portugaleses estalla de nuevo y ambos bandos se atacan con sañuda impetuosidad. La refriega se prolonga toda la noche y aún dura al siguiente día. Tan terrible suceso retiene en sus casas a los habitantes de la ciudad, y si bien la campana del templo llama a los fieles, sin que se sepa quién la impulsa, pues en la catedral, donde había de celebrarse la festividad del aniversario, sólo se encuentra el sacristán que ayuda a misa todo amedrentado y el sacerdote que la dice, más muerto que vivo, nadie concurre al santo sacrificio ante el temor de ser víctima de los furiosos contendientes. Y cuál no sería la tremenda sorpresa del preste, cuando al volverse para exclamar: El Señor sea con vosotros, -exclamación que había sido precedida de honda y ardiente plegaria, por medio de la que se impetraba de Dios pusiera término a la feroz reyerta y atrajese al templo a los fíeles- advierte que el sagrado recinto está ocupado por la más extraña e impresionante multitud: Sí.- Los conquistadores denodados, que a Badajoz ganaron para Cristo, salieron con los suyos de las tumbas a adorar a Dios vivo; y a celebrar el santo aniversario asistiendo del culto a los oficios, ya que sus descendientes infernales los tienen en olvido. -(El Aniversario. Tercera parte: La Batalla.- La Misa.) El sacerdote no sobrevive a tan fuerte impresión, y muere terminada la misa. Esta leyenda, que aventaja en efecto patético a las otras dos, ya examinadas, y que por lo rectilíneo y ajustado de la acción no desmerecería si se la comparase con los mejores Romances históricos, está escrita también con sobria soltura, sin que falten cegadores relumbres de inspiración que la esmaltan y hermosean, y contribuyen a herir la atención del lector. Digamos, por último, como resumen o compendio de cuanto va escrito, que el duque de Rivas tiene en su haber lírico una bella composición: Al faro de Malta, en el narrativo, los Romances históricos y las leyendas Maldonado y El Aniversario, y en el dramático, como veremos a su debido tiempo, Don Álvaro o la fuerza del sino. Todo lo demás pertenece a esa literatura erudita y bibliográfica, accesible tan sólo, hoy, a la curiosidad de los hombres de estudio. Capítulo II Espronceda258 ¡Qué bien le pinta Zorrilla en sus «Recuerdos del tiempo viejo»! Acababa de llegar a Madrid el joven poeta vallisoletano. Su desmedrada figura, sus largos y negros cabellos, la «fachendosa corbata», los pantalones de Fernando de la Vera y el sur tout de Jacinto Salas, más un sombrero y unas botas de no se sabe quiénes, juntamente con la lectura de unos versos, -bastante mediocres, pero de cierta vistosidad lírica- al borde de la tumba de Larra, habían producido viva curiosidad, no exenta de emoción, en el Madrid literario de aquellos días. Bajo la descuidada pelambrera latía sus alas la ilusión, y parecía que todo se le iba poniendo al flamante romántico de modo tal que sus aspiraciones habrían de verse prestamente realizadas. Tan placentera y envidiable situación de ánimo tenía Zorrilla cuando arribó a la casa de Espronceda, en el número 4 de la calle de San Miguel. «-No te veo» -le dijo Zorrilla a Espronceda al acercarse al lecho en que, sumido en dulce penumbra, yacía el amante de Teresa. «-Pues trae la luz» -le replicó éste. Y a la suave claridad de una bujía, el vallisoletano contempló a Espronceda. Vióle el rostro empalidecido por la enfermedad. Los ojos «límpidos e inquietos, resguardados como los del león por riquísimas pestañas»; las cejas, de un sutil y recto trazado; la cabellera rizada y sedosa, con una raya. en medio de la cabeza. ¡Oh, esta cabeza de Espronceda, rebosante de «carácter y originalidad»! Las orejas de fina y breve hechura; la frente ancha, espaciosa, surcada tan sólo por las rayas que de arriba a abajo marcaban las cejas al fruncirse; el cuello robusto, vigoroso; la nariz de un delineamiento incorrecto, como el labio inferior, «algo aborbonado». Un bigote no muy tupido dejaba semioculta la boca desdeñosa. La barba, que se riza en ambos lados de la mandíbula inferior, remata en una puntiaguda perilla. Las manos son «finas, nerviosas y bien cuidadas»; los ojos miran sin recelo alguno, y la risa «pronta y frecuente» no degenerará nunca en «descompuesta carcajada». Nada de extraño tiene que visto Espronceda con estos ojos tan bien dispuestos a la admiración y al fervor, exclame Zorrilla: «-A mí me pareció una encarnación de Píndaro en Antinoo»259. Interpretemos nosotros, a nuestro modo, estos rasgos físicos, en cuanto dejan adivinar la persona moral que tras ellos se esconde. La boca desdeñosa pudiera ser un indicio de altanería, de escepticismo, de impiedad. Voltaire también tenía el mismo desdén en los labios. Si nos sentimos un poco superiores a los demás, y nuestros principios religiosos no son muy sólidos y arraigados, y hasta experimentamos cierta enfermiza voluptuosidad en dejarnos arrastrar de la corriente de escepticismo que la filosofía del siglo anterior ha llevado incluso a los países menos propicios al contagio, nada deberá sorprendernos ese gesto desdeñoso. Rezuma el alma elegante menosprecio de las cosas y es natural que los labios, como en cifra o compendio, denoten cuanto sucede en la conciencia. Los ojos inquietos, como si ocultos aguijones los espolearan constantemente, permiten traslucir un interior desasosiego, una falta de acomodación a cuanto nos rodea. Generalmente en estos días en que el futuro autor de Granada va a visitar a Espronceda, nadie está conforme con su sino. Nos sentimos mal avenidos, divorciados de la vida, que en vez de sonreírnos y de atraernos, nos repugna y nos hiere en nuestros sentimientos más hondos, y si acaso tira de nosotros alguna vez, es con artes de proxeneta y a cambio de algo, por la grosera ley del toma y daca. De esta terrible experiencia nace el descontento, que afila sus uñas carniceras y las clava en todo cuanto sale al paso. Ya tenemos aquí una explicación, rudimentaria si se quiere, pero indubitable, de aquellas pungentes y enherboladas saetas de que hace gala el mordaz ingenio de Espronceda en El Parnasillo de la calle del Príncipe, y de sus destemplados, agrios y ofensivos versos al autor de la Historia de la Revolución de 1808: al necio audaz de corazón de cieno a quien llaman el Conde de Toreno.260 (Sabido es que el conde le había devuelto a nuestro poeta unas composiciones con este ático alfilerazo: «Me gustan más los originales»). ¿Y por qué no ver un testimonio más de cuanto se presiente a través de esa insubordinada movilidad de sus ojos, en la fuerza expresiva, en el colorido e inquietud de la Canción del Pirata261 tan llena de luz mediterránea, de soltura, de ingravidez y de transparencia? La risa «pronta y frecuente» no degenerará nunca en el bullicioso estruendo de la de Rabelais, pero dentro de su continencia existen rasgos psicológicos que nos ponen en guardia. Hay diferentes modos de reírse. La risa -ya lo ha dicho Bergson, con aplomo transcendental y metafísico, y entre nosotros don Juan Valera con ático gracejo- «es un movimiento jubilador y simpático de los nervios»262. Los griegos, para ciar al mundo un testimonio más de jocundo y alentador optimismo, y sobre todo de claridad y serenidad de espíritu, cifra y clave del arte helénico, estereotipaban una sonrisa en sus esculturas, desde los Apolos arcaicos y la Victoria de Akermos hasta el Apoxiomenos de Lisipo. Pero la risa, que es patrimonio exclusivo de los seres racionales y que puede expresar dulces y placenteros estados de conciencia, es también fino aguijón con su porcioncita de veneno. Todos reímos, pero no todos reímos del mismo modo. Hay quien descubre a través de la risa una hilera de dientes carniceros. Quien propende a la ironía tiene su estilo de reír propio, y quien al sarcasmo o la sátira, también ríe a su manera. La risada, que no era risa, del autor de A Madrid me vuelvo, transcendía a intención más ladina que inocente. Reímos, pues, según somos, porque siendo esta actividad de los nervios faciales un signo externo de nuestra alma, allí donde haya luz y miel, claridad y dulzura denotará la risa, y donde esté mezclada la luz con la sombra y la miel con el acíbar, trasunto de todos estos elementos morales será el acto de reír. Espronceda, en parte por su natural rebelde y combativo, y en parte también por la colisión habida entre este modo de ser y la realidad multiforme y varia -la política, con sus encrucijadas y recovecos, el amor, con sus imprevistos acaecimientos, las tertulias literarias, con sus envidiosos y lenguaraces- reía a dos caras, como si dijéramos. Según le iba en la feria así hablaba de la feria. Eventos dolorosos habían echado en su espíritu la semilla de la impiedad y del sarcasmo. La enfermedad del siglo, tan dado a la melancolía y al tedio, y además a todo género de sublevaciones morales, fue acibarando el corazón de nuestro poeta, que si sabía reírle de un modo a Zorrilla, cuando éste veía en él una encarnación de Píndaro en Antinoo, también sabía reírse irreverentemente, incluso de las cosas más sagradas. El labio «aborbonado» es signo sensual y picaresco. Luis XIV era muy mujeriego y dado a los placeres de Venus. Fernando VII, pese a los reproches que, según el marqués de Villa-Urrutia, formuló contra su virilidad la reina María Carolina, madre de doña María Antonia263 gustaba de visitar en compañía del duque de Alagón ciertos lugares prostibularios o poco menos. El fogoso amante de Teresa amó también mucho con el corazón y con la carne, como Musset y como lord Byron. ¿No es un retorno del erótico festín esa elegía a Teresa, donde en extraño revoltijo se juntan la piedad y el escándalo, el vivo, apasionado recuerdo de una dorada plenitud de amor y los tintes melancólicos, elegíacos del crepúsculo de esa misma gran pasión? Y A Jarifa, en una orgía, vibrante de fervor lírico, torrencial e impetuosa, como una catarata de afectos desordenados, ¿qué es sino otro ardiente testimonio de desesperación, en que acongojada el alma, herida de incurable hastío, va destilando gota a gota su dolor? Yo me arrojé cual rápido cometa, en alas de mi ardiente fantasía: doquier mi arrebatada mente inquieta dichas y triunfos encontrar creía. Yo me lancé con atrevido vuelo fuera del mundo en la región etérea, y hallé la duda, y el radiante cielo vi convertirse en ilusión aérea. Luego en la tierra la virtud, la gloria, busqué con ansia y delirante amor, y hediondo polvo y deleznable escoria mi fatigado espíritu encontró. Mujeres vi de virginal limpieza entre albas nubes de celeste lumbre; yo las toqué, y en humo su pureza trocarse vi y en lodo y podredumbre. Y encontré mi ilusión desvanecida y eterno e insaciable mi deseo; palpé la realidad y odié la vida; sólo en la paz de los sepulcros creo. Blasfema exaltación de un poeta que torna de todos los placeres, que fracasa estrepitosamente en sus ansías infinitas, que ha ido dejando por doquiera jirones de su propio ser, y que en su dolor profundo, abatido y maltrecho, se revuelve contra lo divino y lo humano. Y la Canción báquica nos le presentará en todo el apogeo de un desorden sensorial y pagano. Con los ojos alegres, medio sumido el semblante en un sopor de embriaguez, rebosantes los labios de risas y de vino, y en alto la copa, ahíta hasta los bordes de Jerez o de Chipre. Volcanes requeman mi frente encendida; más alma, más vida crecer siento en mí: torrentes de vino las mesas esmaltan, en mil piezas saltan cien copas y mil. A través de esos ojos inquietos, de ese cuello robusto, vigoroso, de esa boca borbónica, sensual, carnosa, toparemos en seguida con un temperamento indisciplinado y ardiente, que irá dejando honda huella en la vida, en la política, en los amores, en los versos. Es un pequeño lord Byron, consumido por la misma lumbre de los sentidos, por igual escepticismo, ansioso de sorberle a la vida todos sus jugos, así dulces como amargos, lleno de idéntica inquietud demoledora y sacrílega. No negaremos que hubiera en esta semejanza algo de convencional y estudiado. El poeta inglés había sido erigido por la moda en un paradigma a imitar. Su vida desordenada, e incluso escandalosa atraía de modo irresistible, como el mosto añejo a los impenitentes de la libación, como el imán al hierro. Espronceda giró, cegado por la fuerte luz que irradiaba Byron en su obra y en su vida, en torno de éste, pero en su temperamento y en su espíritu había una espontánea inclinación hacia los mismos derroteros del autor del Don Juan. Acaso no sea aventurado aplicar a Espronceda lo que dijo Taine de Alfredo de Musset; que era un caballo de raza, en plena libertad en medio de un campo abierto. No tengo a mano la Historia de la literatura inglesa, donde aparece este juicio con motivo de un paralelo entre Tennyson y el autor de Las Noches. Pero es igual, pues no es otro su sentido aún cuando las palabras no sean rigurosamente las mismas264. Espronceda fue también un caballo de sangre, musculoso y engallado, que respira a todo pulmón y se lanza en desenfrenada correría a través del campo. Ningún obstáculo le detiene. Está seguro de su fuerza, de la agilidad de sus remos enjutos, nerviosos, elásticos, y relincha y salta porque nadie le puso hasta ahora maniotas, ni bocado. Suyo es el campo, el tiempo y la libertad. Del mismo modo, el autor de El Diablo mundo se lanza a través de la vida en un vértigo o desmesura del espíritu y de los sentidos. Nada le contiene en sus ímpetus. Se cree dueño y señor de todo. Saborea con placer el gusto ácido de las cosas. Conoce la felicidad y la tristeza. Apenas asomado al mundo, busca en los abismos insondables, la quietud de su conciencia, ávida de sorprender el sentido ultrasutil de cuanto alienta en torno suyo. Y como no acierte en su búsqueda inquisitiva a colmarse, se revolverá contra todo. Terrible desengaño que conduce al hastío primero, a la desesperación después. Las tensas cuerdas de la lira vibrarán para el dolor tan sólo. Se llenará la paleta de tonos sombríos; irrumpirán en el magno desconcierto de las voces humanas los ayes y 1as lamentaciones, y la ira, el sarcasmo, la imprecación, el fiero apóstrofe condenatorio, la impiedad y la duda, fulgurarán su luz lívida y patética. Gozará de la carne sonrosada y fresca, de los cabellos castaños que en torrentera caen sobre la espalda ebúrnea, de los ojos azules, entre tiernos y pícaros, de largas y profusas pestañas, de la boca encendida y húmeda, como una rosa salpicada de rocío y a cuyo través unos dientes blancos y pequeños, tienen un no se qué de sensual incitación. ¡Pero qué efímeros son los goces que no tienen hondas raíces en el alma! Todo es en ellos presente, y como les falta la dulce melancolía del pasado y la tentadora voluptuosidad del futuro, que puede ser promesa de posesión, pero nada más, no tardaremos mucho en sentir el vacío de nuestra existencia y en caer en la desolación y el pesimismo. He aquí al temible spleen con sus fauces abiertas. Nos sentimos decepcionados y abatidos, sin fuerzas para salir de este hondo atolladero espiritual, y será tan recio el amargor que nos viene de dentro a afuera, que se llenará de agrios la boca. José de Espronceda [Pags. 264-265] ¿No es este el proceso anímico de lord Byron y de Musset? ¿Quién una vez colmada la copa, desbordándose de ella el mosto de todas las vides del placer no sentirá la nostalgia de un bien presentido y no gozado, cuya limpia estirpe es garantía de eterna felicidad? ¿Pero si el infortunado mortal que ha experimentado esta tremenda angustia, tiene enturbiadas las fuentes del espíritu, se hundirá en la desesperación, y en sus manos el plectro no arrancará a la lira más que blasfemos sones. En la vida de los grandes artistas hay siempre una mujer cuya resonancia espiritual sobrepasa la de las demás. Rafael tuvo a la Fornarina, Petrarca a Laura, Praxíteles a Friné. El primero la inmortalizó en el lienzo; el poeta de Arezzo, en versos maravillosos y fragantes, de una mocedad eterna; Praxiteles dándola, según parece, forma imperecedera en su Venus, y obsequiándola además con la posesión de las dos esculturas que más apreciaba: el Fauno y el Amor265. Nuestro poeta, que tuvo a Teresa, la perpetuó en su celebrada elegía. ¡Pero cómo lo hizo! Quien desee conocer en cifra y resumen lo que opinaban sobre este punto los comentadores y los amigos de Espronceda, deberán acudir al estudio biográfico-crítico que don Antonio Corton dedicó a nuestro autor266. ¿Qué clase de mujer era la hija de don Epifanio Mancha? Los biógrafos de Espronceda -Rodríguez Solis, Cascales Muñoz, Corton, Gonzalo Guasp- coinciden en que era muy hermosa y algo coqueta. La pintan, sobre todo el tercero, con gran lujo de pormenores en cuanto a su persona física e interpolan en el retrato algún que otro rasgo o matiz del espíritu, que basta para hacerse una idea de la personalidad moral de Teresa. Los ojos azules, el cabello castaño, muy claro; la boca fresca e incitadora, con unos dientes blancos, pequeños y bien alineados; la mirada honda y ardiente; la lozanía y transparencia de la piel sonrosada y lechosa; los brazos esculturales; el seno como palomas escondidas bajo el corpiño; la elegancia nativa, señoril, de su atavío y de sus ademanes llevaban impreso con profunda huella, cierto espiritual hechizo en el que entraban por partes iguales el candor y la picardía. No hay arma más terrible que ésta; la malignidad y el pudor, cuando tienen por marco los primores naturales que acabamos de enumerar. ¿Puede sorprendernos que en una época como aquélla, en que nos vienen de fuera pastos literarios demasiado fuertes y sabrosos, a los que tan dado era al parecer Teresa, el alma se deje envenenar del tóxico romántico? Convengamos en que nada habrá más fácil. Las circunstancias imperiosas, fatales, una vez metidos en el torbellino, pondrán como contera o remate lo que en otra atmósfera menos propicia pudo haber sido un episodio erótico sin ulterior trascendencia. Teresa, la señora de Bayo y madre de Ricardito, abandona su hogar de la mano hechizada y sortílega de nuestro vate. ¡Ay, la semilla de la inquietud y de la aventura seductora estaba bien enterrada en el corazón de la juvenil madre! Un marido cincuentón, de escasos alicientes físicos y morales, por no decir ninguno, que no tardará mucho en tamborilear, con los dedos de sus manos fuertes y nervudas, sobre la barriga incipiente, no iba a hacer el milagro de que la semilla romántica se pudriera en el corazón de Teresa. Bastó la coincidencia, en circunstancias verdaderamente excepcionales, de la señora de Bayo y Espronceda en París267, para que se realizase de nuevo el mito del amor, no a la usanza impuesta por las leyes sociales, sino con la libertad omnímoda de la naturaleza, tan pródiga y despilfarrada en estos imperativos de la carne, olorosa y fresca. Gustadas con glotona fruición estas primicias del placer, que para ser más incitantes y apetecibles estaban condimentadas con la sal y pimienta de lo prohibido, sucedió a la luz cenital el crepúsculo con sus medias e imprecisas tintas. La copa, colmada muchas veces del néctar robado por Tántalo a los dioses, no temblaba ya en las manos nerviosas y ávidas, ni cegaba con sus reflejos cristalinos los ojos de los amantes. El pelo castaño, caído en copiosa lluvia sobre la espalda de Teresa, sus ojos azules, llenos de luminosidad radiante, la boca encendida y prometedora, los dientes chiquitos, alineados, nítidos, la morbidez voluptuosa de un cuerpo proporcionado y bello, con la femineidad estatuaria de Praxíteles, ya no eran dulces, amorosas cárceles en que caer prisionero, y el amor, que acaso era más sensual que afectivo y por eso más efímero, buscó nuevos ricos panales en que colmar su apetito. Teresa, impulsada por los celos, huyó del lado del poeta. Cierto es que ambos se reconciliaron poco después, pero la reconciliación fue más aparente que real. Se ha dicho de Teresa que era un Otelo con faldas, y roto ya el equilibrio de sus corazones, la nueva unión no podía durar mucho. Separados de un modo definitivo, fue acogida, juntamente con su hija Blanca, por Narciso de la Escosura, que, muerta la madre, contrajo nupcias con la hija, no obstante la diferencia de años que la llevaba268. ¡Pobre Teresa! Faltóle el valor necesario para poner fin a su vida como Safo tirándose desde el promontorio del Léucade al faltarle el amor de su amante Faón, y si hemos de creer al poeta, «de cristalino río» y «manantial de purísima limpieza» pasó a ser «torrente de color sombrío», y estanque en fin de aguas corrompidas entre fétido fango detenidas. ¿Cómo juzgar a esta mujer, que abandona marido e hijo, que vive maritalmente con Espronceda, que tiene una hija de estos amores ilícitos y que termina también huyendo de este segundo hogar, vergel al principio, templo de amor y de juventud, e infierno más tarde, cuando los celos irreprimibles hacen su aparición? La moral cristiana repudiaría de plano la evasión de Teresa. Vínculos fuertes y sagrados como el matrimonio y la maternidad debieron retenerla al lado de don Gregorio de Bayo y de Ricardito. La razón inflexible y severa no encontrará justificación bastante para que Teresa abandone a Espronceda y caiga en la abyección y el escándalo, si hemos de dar fe al patético desahogo del poeta. Hechos son éstos que ponen bien de relieve cuán vigorosa y tajante era la personalidad moral de esta mujer. La decisión súbita de abandonar en París al esposo, aún teniendo que saltar no ya sobre las leyes divinas y humanas, sino sobre los hondos afectos que no se pueden negar a una madre respecto del ser que llevó en sus entrañas, revelan un temperamento profundamente individual y característico. Sus relaciones amorosas con Espronceda, ya de frente al mundo y pese a todas las exigencias que la moral nos impone, su intento de acabar con la vida del amante valiéndose para ello de un amigo de Espronceda que la corteja y al que se ofrece a cambio de la muerte del poeta, y la fuga, por último, del lado de éste, cuando los celos estallan a cada paso con el más futil motivo o la divergencia espiritual hace cada vez más hondas las grietas entre ambos, no se explicarían sino en una mujer de recto y singular carácter, movida de imperativas pasiones, ingobernable e indisciplinada, incluso consigo misma. ¡Excelente filón para el poeta! Estamos en presencia de un alma vigorosa y agreste, aunque extraviada. Ante unos ojos ardientes, pese a su color azul, robado a los cielos, según expresión del poeta, que más bien parecían indicar un espíritu soñador y ávido de emociones ultrasutiles, alquitaradas. Ante una boca que fue nido de besos y decidora de esas cálidas estrofas que componen en íntima colaboración el pensamiento y la carne. Ante un conjunto tal de hechizos naturales, que el más pacato temperamento se sentiría de ellos prisionero. Y rematando esta hermosa fábrica humana, un carácter selvático e inflamable, capaz de todas las pasiones, por fuertes y desordenadas que sean. Nos hemos detenido más en esta larga peripecia erótico-sentimental de la vida íntima de Espronceda, por la resonancia que tuvo en la celebrada elegía. Veamos, ahora, todo lo sucintamente que nos sea posible, cómo reaccionó nuestro poeta. El Canto a Teresa, compuesto en octavas, con riqueza de rima, pero sin alarde, cual corresponde a un estado más propenso a lo sentimental que a lo intelectivo, adornado de imágenes emotivas, hirientes, patéticas, deslumbradoras es, como ya advirtió su autor al interpolarlo caprichosamente en El Diablo Mundo, un desahogo del corazón. Nada tiene que ver con el poema. Trátase, pues, de una expansión lírica del poeta que si viene a avalorar las páginas de El Diablo Mundo debido es a la frescura, exaltación y abundancia de afectos de la elegía, y de ningún modo a su relación interna con el poema. Crítico hubo, como don Patricio de la Escosura, que afeó a Espronceda la inclusión de la elegía en El Diablo Mundo, no ya sólo por la ausencia de nexo con éste, sino además y capitalmente porque atribuye el canto más que a un desahogo del corazón de Espronceda, a su rencor. ¿Se pensó al exteriorizar este juicio que los poetas tienen bula para entrar a saco incluso en el sagrado recinto de la propia y de la ajena intimidad; que el furor lírico -iam furor humanus nostro de pectore sensus ex pulit- no reconoce fronteras y que los subidos quilates de la pasión, juntamente con las bellezas externas de la poesía disculpan de buen grado todas las audacias y desvaríos por insólitos que sean? Un recatado sentir del poeta nos habría privado de estas admirables octavas que juntamente con La canción del Pirata, El estudiante de Salamanca y varios fragmentos de El Diablo Mundo, es lo mejor de Espronceda. Aquella mujer «que amor en su ilusión figura», «que nada dice a los sentidos», que es aérea como la mariposa, angélica y purísima, de dulce voz y perfumado aliento, astro de la mañana y ángel de luz ¿cómo no había de transfigurarse en el objeto supremo de un corazón rendido al amor? El poeta que la exalta y sublima con tantos requiebros y galanura tanta, se considera el más venturoso mortal al verse dueño y señor del objeto de su corazón y de su pensamiento, pues hay aquí además de una pasión engendrada en el pecho, un regusto o voluptuosidad del espíritu, encandilado por toda suerte de altos e irrealizables apetitos. ¡Ay! en el mar del mundo, en ansia ardiente de amor volaba, el sol de la mañana llevaba yo sobre mi tersa frente, y el alma pura de su dicha ufana; dentro de ella el amor cual rica fuente, que entre frescura y arboledas mana, brotaba entonces abundante río de ilusiones y dulce desvarío. El poeta, que ve cumplidos sus anhelos, por cuanto tiene delante de los ojos, no en forma vaga, huidiza y etérea, como una revelación espectral del propio pensamiento, sino con absoluta y verdadera materialización, al objeto de sus desvelos e impaciencias, menea el plectro con ferviente y robusta inspiración, y los sones de la lira ascienden en torno del ser amado, como una apasionada teoría de sonidos que la va envolviendo en mística adoración. Alzada Teresa en el pavés de este entusiasmo lírico, su caída será más vertical y por tanto más patética e impresionante. Porque esta mujer, que tiene al principio de la elegía toda la apariencia de un ser ideal, se hace tangible y perecedera y tras un largo proceso amatorio lleno de cambiantes y vicisitudes, llega a caer en la más triste abyección. El Canto a Teresa es muy hermoso por su efusión lírica, por la sinceridad y variedad de afectos de que hace gala el poeta, por la brillantez de las imágenes, muchas de las cuales son de un verdadero dramatismo, y por el primor y bizarría de algunos conceptos ricamente engarzados en el lenguaje rítmico. Pero carece en cambio de esa apretada concepción, tanto formal como interna, de los clásicos, pues sabido es que los poetas románticos eran palabreros, fanfarrones y dilatorios. Comparad cualquiera de estas octavas con aquella estrofa de Fray Luis de León: El aire el huerto orea, y ofrece mil olores al sentido, los árboles menea con un manso rüido que del oro y del cetro pone olvido. y advertiréis la diferencia que hay entre aquel estilo recargado y barroco y este otro de una sobriedad escalofriante. Si examináramos con ojos severos el Canto a Teresa notaríamos algunos descuidillos, como por ejemplo añadir una ese a la segunda persona del pretérito indefinido, no por ignorancia de la gramática, ya que en otros casos iguales no se incurre en esta torpeza, sino por exigencias de la medida del verso. Podríamos decir en disculpa de Espronceda lo que dijo Valera en su propio descargo en ocasión en que su tío don Antonio Alcalá Galiano le afeaba también el mismo vicio, que el empleo de la s debería considerarse como una licencia poética, por venir a ser como la v de los griegos: desinencia de plural en los verbos y agregado eufónico para eludir la unión de vocales269. De todos los poetas de 1830 ninguno tan típicamente romántico como Espronceda. El romanticismo no consentía que hubiese solución de continuidad entre lo particular y lo literario. Pocas escuelas literarias habrán ejercido tal tiranía sobre sus representantes como el romanticismo. La savia romántica se trasvasaba de los versos al modo de vivir, de aquí precisamente la absoluta compenetración que existía entre el poeta y el hombre en el ilustre autor de El Diablo Mundo. Por imitación unas veces y cediendo otras al propio y natural impulso, Espronceda constituye la representación más genuina y ejemplar de la nueva escuela. Joven, impetuoso, rebelde, con una fantasía lírica y exaltada, desmedidamente ambicioso y sediento de celebridad, apenas salido de las manos de Lista que le inicia en las enseñanzas del arte clásico, logra fama de buen poeta. Su vida, como la de tantos otros genios malogrados -Fígaro, Leopardi, Mendelssohn- es breve, pero variada y patética. Hay en ella alguna resonancia de la de lord Byron, y las contradicciones frecuentes de quien obra más atento a los dictados de la pasión que a los de la razón. Se las da de terrible liberalote, como corresponde a una generación que se siente oprimida y aherrojada, y que responde tan sólo a los estímulos de la libertad y del progreso humanos. Caldeado su espíritu en esta hoguera es pasional y anárquico en su vida, en sus amores y liviandades, en sus andanzas políticas y en sus versos. El precoz episodio de los Numantinos es ya indicio muy elocuente de lo que podía llegar a ser nuestro poeta. Y la prueba irrefutable de que todo esto es arrebato ciego y connatural, sin pizca de fingimiento, ni convencional superchería, está en la contumacia de su conducta, pues Espronceda no fue, al igual de otros muchos ácratas y rebeldes de pacotilla, un anarquizante que acaba en pacífico burgués. Se fue al otro mundo sin abdicar de sus ideas y sentimientos. Su alocada fantasía, la relumbre cegadora de su numen y la inquietud azarosa de su vida aventurera y galante, no es estudiada disposición de su alma, ni ficción interesada de quien pretende imponerse por el lado más fácil y estrepitoso, sino expansión propia de su naturaleza. Y bien vale la pena que sea así, porque en este desorden precisamente, en esta fogosidad irreflexiva y desenfrenada está el principal mérito de nuestro poeta. Una psicología como ésta tenía que engendrar un arte espontáneo, arrebatado, lleno de impetuosidad y de coraje, y contra el cual no cabía oponer preceptos, retóricos que lo domeñasen y encauzaran. Habría nacido el autor del Canto a Teresa en medio del frío academicismo del siglo XVIII y sus poesías serían las mismas, responderían a iguales impulsos y tendrían idéntica forma. Si no se puede negar en nuestros románticos la ascendencia del medio ambiente y literario, es lo cierto que Espronceda se adelantó al flamante movimiento y que su arte es el espejo adonde fueron a mirarse ideas y afectos propios, que nada debían a la moda pasajera y efímera de una revolución literaria. Hay tan noble y sincera exaltación en las poesías de Espronceda, un desorden lírico de tan subidos quilates, que en este aspecto no sería hiperbólico decir no conoció rival. Los grandes poetas románticos: Goethe, Schiller, Byron, Musset, Fóscolo, le aventajarán en sentido filosófico y trascendental, en la delicadeza de los sentimientos, en lo escultórico de la forma y en la precisión de los conceptos, pero no así en el arrebato y la inspiración, que no admiten parigual alguno. La falta de conocimientos científicos y de cultura literaria perjudicó considerablemente a nuestro poeta. Ya hemos dicho que los románticos españoles hacían ascos de la cultura y por el contrario, gala de su ignorancia. Creían que el genio no necesita estímulos ni restricciones impuestas por el buen sentido; que el someterlo a una educación clásica y científica es condenarlo al lecho de Procusto, quitarle su natural impulsividad y su poder constructivo y creador. Como resultado de esta falsa opinión despreciaban todo comercio espiritual. Yo con erudición ¡cuánto sabría! exclama con irónico acento el autor de El Diablo Mundo, y un poco después: ¡mis estudios dejé a los quince años y me entregué del mundo a los engaños!270 Y algo de verdad debía de haber en esta confesión. Cuando Zorrilla afirma que Espronceda «era un buen latino y erudito humanista»271, hay que poner un poco en cuarentena tal aseveración. Los estudios recibidos de D. Alberto Lista no serían muy profundos. Malos vientos corrían entonces para lograr nada que fuese durable y sólido. Les tiraba más la Partida del trueno, con sus travesuras moceriles y estrepitosas, que las bibliotecas, nada confortables a la sazón, y el regusto de sus propios pensamientos. De los personajes de Espronceda, tormentosos y desgarrados en su mayoría, ninguno tan delicado y emotivo como la Elvira de El estudiante de Salamanca, bien por su ingénita bondad, bien por su contraste con la traza turbulenta y diabólica de don Félix. Nada tiene que envidiar Elvira, sí no la supera en candor y celestial ternura, a la Julia de Byron. Espronceda respetó de la tradición lo que no contradecía su natural impulso, sus inclinaciones y gustos. En la leyenda, romanceada en vulgares versos por un poeta anónimo y referida con más prolijidad por don Cristóbal Lozano en Soledades de la vida y desengaños del mundo, el estudiante Lisardo es seducido por la mística y enclaustrada Teodora que, llegado el momento de perder a su rendido galán, ahorca los hábitos monjiles y escapa con él en un arrebato de pasión lasciva. Don Félix, por el contrario, aparece en la narración como empedernido galanteador y con una mayor dosis de impiedad que Don Juan. Adviértese en todo esto lo que hay siempre de autobiográfico, de trasunto espiritual de Espronceda, en sus obras. Para dar paso a su propio ser y no restringir la impetuosidad de su naturaleza arrolladora, se apartó resueltamente de la leyenda, pintándonos un estudiante impío, sensual y bravucón, tan exagerado que casi se borran en él las condiciones típicas y fundamentales de Don Juan. Se ha dicho que la carta de Elvira a don Félix es casi una traducción272 de la de Julia, de lord Byron273. Nos parece un poco aventurada tal afirmación. No negaremos la influencia del poeta inglés en éste como en tantos otros pasajes de la obra poética de Espronceda. Como no negamos tampoco la de Beranger en El canto del Cosaco. Pero una cosa es imitar -Boileau recomendaba a los poetas jóvenes que imitaran a los clásicos- y otra es casi reproducir el original sin aportar nada esencialmente propio. La carta de Julia es la de una mujer. La de Elvira es la de una colegiala. Hay más emoción, más simpática, atrayente ingenuidad, afectos más hondos y verdaderos en la carta de Elvira. Los conceptos de cada una responden a dos caracteres distintos. Julia es una mujer que siente y razona. Es una inteligencia inflamada por la pasión. Discurre a través del volcán interior que la devora. Elvira es la timidez, el candor, el sentimiento exaltado. No razona apenas, estalla en conceptos afectivos, patéticos, de una belleza lírica sin parigual. Es un corazón en el ápice de su dolor. Renuncia a todo, se sacrifica con determinación voluntaria, espontánea, sin otras protestas, que las de su amor incoercible y soberano. No se le ocurrirá hablar, como la Julia del poeta inglés de la «aguja palpitante que busca siempre al polo inmóvil», ni de «la corte, los campamentos, la iglesia, los viajes, el comercio, la espada, la toga, las riquezas, la gloria» en que los hombres pueden distraer la pena, ni de «la sangre que hierve todavía... como ruedan las olas aún después de haber pasado la tormenta». El lenguaje de Elvira es menos tropológico y discursivo. Sus palabras son graves, ingenuas, rectilíneas. Denotan un estado pasional en el que no caben los artificios literarios. No es el agua que surge de un estanque entre esculturas y adornos, sino en plena sierra, esto es, en la agreste espontaneidad de la naturaleza. Elvira es la ternura, el sentimiento, la piedad, el dolor. Julia es la mujer burlada que renuncia a todo desquite porque la pasión amorosa es más fuerte que las reacciones de su pudor mancillado y su alegato no tiene la honesta y simple raigambre sentimental que se descubre a través de las palabras de Elvira. Señalemos de El estudiante de Salamanca el lindo y primoroso romance con que empieza la parte segunda del cuento y la bizarría y empaque de algunas octavas, en las que por estar más apretados los sentimientos e ideas se alcanza una mayor plenitud estética. Al contrario de lo que sucede con otros pasajes por demás difusos y plúmbeos. En la última parte de la leyenda, por ejemplo, se abusa demasiado de los tonos sombríos, de la tumba, de los espectros, calaveras, fantasmas y toda suerte de visiones terroríficas, sin que el autor logre, a pesar de su morosidad al pintarnos este cuadro tan tremebundo, los efectos pánicos deseados. Más fácilmente se producirían éstos con una visión directa y concisa de las cosas, ya que la prolijidad y dilaciones en que incurre el poeta entorpecen la acción y desvirtúan su contenido patético. Este grave lunar ya notado por la crítica sabia, juntamente con la comezón de cambiar a cada paso de metro, constituye la parte más flaca y vulnerable del cuento. La idea capital de El Diablo Mundo, inspirada o no en el Fausto, de Goethe, carece en su desenvolvimiento del grandioso valor filosófico que adquiere en manos del poeta alemán. Ni las digresiones que imitó de Byron principalmente ofrecen el fino humorismo o la sátira intencionada del autor de The Corsair. Pero en cambio ¿qué pasaje de cualquier poema de uno y otro vate, aventaja en estro, en exaltación lírica y en colorido algunos trozos de El Diablo Mundo -la Introducción y el Primer Canto- o de El estudiante de Salamanca? El intento de componer en el siglo XIX un vasto poema humanitario, revela la inconsciencia de nuestro poeta al pensar que tamaño despropósito podía tener aún realización. ¿Con qué armas advenía Espronceda a tal empeño? Ni la inspiración por vigorosa que sea, ni cuanto hay de intuitivo en el genio, ni la fantasía desbordada y fecunda, son sillares suficientes sobre los que alzar el grandioso edificio de un vasto poema humanitario. Además de que esta clase de poesía tuvo su tiempo y fuera de él todo se ha reducido a intentos vanos, tan sólo admisibles desde el punto de vista de la belleza literaria, haría falta una madurez intelectual que sólo se adquiere mediante el estudio paciente y reflexivo. Tampoco El Proscripto, de Heriberto García de Quevedo, ni El drama universal de Campoamor, pueden considerarse de otro modo que como trozos de poesía, más o menos inspirados, pero sin que satisfagan la mínima parte de condiciones que han de exigirse a un poema trascendental. Por cuanto queda dicho hemos de considerar El Diablo Mundo como un poema incompleto y como tal género de poesía, poco afortunado. A la vista está la inconexión que existe entre sus partes, la traza patibularia de algunos pasajes, como ya notó la crítica del pasado siglo, y las digresiones no siempre oportunas y chispeantes274, y desde luego nada originales, pues no nos sería difícil determinar sus antecedentes literarios. Pero si examináramos aisladamente algunos fragmentos del poema, nos cautivarán por la elegancia de las estrofas y el poderoso numen que movió el plectro del poeta. La fantasía se desborda en impetuosa riada. Un enjambre de fantasmas inunda el espacio, tras un fuerte desasosiego de la naturaleza manifestado de diversos modos, ya por un rumor lejano, ya por el silbido del Aquilón, ya por la bronca voz del trueno o del mar. Estos seres fantasmales vienen montados en cabras, sierpes, cuervos y palos de escobas. Vociferan, aúllan, relinchan y arman tan «desbordado estrépito» que no habría mortal alguno, por recio que tuviera el ánimo, que fuese capaz de enfrentarse con ellos sin sentir helársele la sangre en las venas. Cuanto allí ocurre, por alto estilo extraterreno, está contado en variedad de metro, como si lo fugitivo y breve de la expresión o su rotundidad y parsimonia viniera a ser como la rima de estados de conciencia de las cosas, ya que los elementos que maneja el poeta tienden a personificarse. ¿Qué de extraño tiene que al aparecer el poeta en medio de esta barahunda y desconcierto no sepa dónde se encuentra, ni si todo lo que le rodea es obra de poderes sobrenaturales o de su inflamada imaginación creadora? Pero sea lo que quiera, allí está rodeado de genios sombríos, de olas de fuego que se suceden en el aire con feroz estruendo, de duendes y trasgos que se agitan y afanan en pos de su señor, de visiones fosfóricas y trémulas imágenes. Y como es lógico, por grande esfuerzo que haga el poeta en discernir juiciosamente esta compleja y arbitraria multitud de seres, acaba tan desorientado y ciego como empezó: ¿Es verdad lo que ver creo? ¿Fue un ensueño lo que vi en mi loco devaneo? ¿Fue verdad lo que fingí? ¿Es mentira lo que veo? Con la misma incontinencia con que Espronceda concibe y plasma en primorosos versos este mundo irreal y fantasmagórico, trueca en mocedad la senectud de don Pablo. Los ojos abre al resplandor inciertos, la luz buscando con su luz excita; sienten grato calor sus miembros muertos, con nuevo ardor su corazón palpita. La sangre hierve en las hinchadas venas, siente volver los juveniles bríos, y ahuyentan de su frente albas serenas los pensamientos de la edad sombríos. Espronceda abre un paréntesis en lo que pudiéramos llamar ciclo fáustico, esto es, en la metamorfosis, merced a la intervención del diablo, de la ancianidad en juventud. Don Pablo se convierte en un apuesto mancebo, tras de rechazar la visión de la Muerte, que le brinda eterno reposo, y confiarse a una hermosa y refulgente deidad, vestida con la luz de encadenados soles. El demonio, pues, no aparece por ningún lado. Basta una visión deifica para que se opere el cambio que, para ser original en todo, se produce en el tercer piso de una casa de huéspedes de la calle de Alcalá, de Madrid y en el año 1840. Como aquellas primeras esculturas griegas -los Apolos arcaicos- que muestran su forma tosca y rudimentaria, el torso sin desbastar, los brazos pegados al cuerpo y las piernas juntas, dando una fuerte impresión de primitivismo, los poderes sobrenaturales que utiliza Espronceda en su poema, apenas se destacan del cañamazo de la narración. Son formas vagas, sin la plasticidad objetiva y tangible que es necesaria para que el lector sienta el escalofrío de las cosas presentes y verdaderas, aun cuando correspondan al orden sobrenatural o extrahumano. El Mefistófeles de Goethe se hace palpable. La deidad de Espronceda no lo es: quizá porque no conviniera a su rango maravilloso adoptar, en el tercer piso de una casa de huéspedes, la forma de un ser viviente, fácilmente identificable. Pero aunque sean muchos los reproches que respecto de estas circunstancias del poema pudieran hacerse a su autor, la verdad es que pocos poetas aventajarán a Espronceda en inspiración y deslumbrante fantasía, y que algunos trozos aislados, tales como el Himno a la Inmortalidad, la canción de la Muerte y la brillante palabrada del Genio del hombre, han pasado ya a la posteridad como rotundos ejemplos de alta poesía275. No podía faltar a la lira de Espronceda la cuerda que pulsaron en la antigüedad Calino de Efeso y Tirteo. La situación política de España en los días en que vivió nuestro vate se prestaba mucho a este género de versos. La elegía A la Patria, el Dos de Mago y la Despedida del patriota griego de la hija del apóstata son tres bellas composiciones en las que alienta el mismo anhelo de redención nacional. La elegía fue escrita en Londres durante el destierro de Espronceda. A esto obedece sin duda el exaltado sentimiento españolista que se advierte en sus estrofas. El ropaje de estas tres poesías es sencillo y sobrio en la primera, cual corresponde a la sinceridad de los afectos de que hace alarde él poeta, y opulento y vario en las otras dos, con las que se puede emparejar en bríos y lírico arrobamiento, el Himno al Sol276. En la época de Víctor Hugo, Sue, Jorge Sand y Soulié tampoco podía estar muda la musa demagógica. Musa espuria, pues nada tiene que ver la poesía con la cuestión social, pero los románticos no siempre se allanaron al puro principio estético de «el arte por el arte». De aquí esas composiciones intituladas El mendigo, El reo de muerte y El verdugo, que ni afean la obra poética de Espronceda, ni aumentan su mérito y brillantez. Más bien hemos de considerarlas, juntamente con el Pelago277, obra de juventud y de remedo de los clásicos, la prosa novelesca y Doña Blanca de Borbón, tragedia en cinco actos, como variantes, poco notables, del genio literario de Espronceda. Capítulo III Zorrilla278 Un siglo tan turbulento y agitado como el XIX había de contravenir, por fuerza y en más de una ocasión, el principio estético del arte por el arte. El poeta es un ser vanidoso y soberbio que se cree a veces llamado a realizar misión distinta de la que le compete. No es extraño que en días difíciles abandone la poesía, su oficio propio, y se haga didáctica, política o filosófica. Los poetas intentan la reforma y mejoramiento de la sociedad, e inspirados por alguna musa providencial o semidivina, irrumpen en la arena ardiente de la política, proponiendo soluciones, excitando al pueblo, de suyo irritable e impetuoso, y presentándonos, bajo la magia del estro poético, una vida más honrada, próspera y gozosa. No seré yo quien vaya, rebenque en mano, contra esta inclinación irresistible de buscar el bienestar y perfeccionamiento humanos, de dar fórmulas a la política militante o de vestir de lenguaje rítmico los más intrincados problemas filosóficos. Lo cierto es que ninguna de estas propensiones, tan en boga a la sazón, aquejaron al ilustre cantor de Granada, y si padeció alguna vez el prurito de la filosofía, fue más bien expansión natural de su genio literario, arrebato de su potente fantasía, que propósito magistral y docente. Fue Zorrilla un poeta desinteresado, antidoctrinal, juglaresco, que componía versos a impulsos de su corazón o de su fantasía. A nadie mejor que a él le vendría bien el nombre de trovador. Tal es la espontaneidad de su numen y la delicadeza de sus afectos, y sobre todo, su predileción por los asuntos medioevales, en los que se emplea, con verdadero éxito, su imaginación reconstructiva y creadora a la vez, y sus sentimientos españolistas. En este aspecto de su múltiple fisonomía, no tuvo par. Le aventajará Espronceda en apasionado lirismo, y el duque de Rivas y García Gutiérrez lograrán triunfo más resonante e indiscutible en la escena, pero nadie le sobrepuja en su poder de evocación, en fantasía soñadora y, particularmente, en esa facultad, más intuitiva que científica, de ver las cosas pretéritas en su propio ambiente o escenario. La impresión exacta y veraz que Walter Scott nos daba de un determinado momento histórico y de su marco local, procedía del estudio paciente y prolijo. Zorrilla, sin alcanzar la precisión arqueológica del ilustre escocés, que peca en muchas ocasiones de farragosa, reconstituye el pasado de manera incomparable, envolviéndolo en un halo poético y evocador. Para sentir las cosas hay que llevarlas dentro. Sólo así se puede descubrir el misterio de cada una, penetrarlas hasta su raíz y destilar gota a gota, como quien las pasa por alambique, su recóndita idealidad. Zorrilla pintaba magistralmente las ciudades vetustas, y los castillos abandonados, y las ruinas disimuladas entre espesos y hostiles zarzales, y el elegante ajimez, como nimbado de luna, porque todo este mundo inerte, a trasmano del tráfago de nuestros días, lo llevaba muy metido en los entresijos de su alma. Asistido de estas condiciones, forja, allá en el fondo de su conciencia estética, una multitud de héroes legendarios o históricos, dándoles su ser auténtico, imprimiendo en cada uno las actividades necesarias a su destino inmortal. Fue, pues, Zorrilla el animador de este mundo olvidado de figuras descomunales y fastuosos acaecimientos. Nadie ha sentido como él la tristeza de lo viejo, ni ha descrito con tal variedad de tonos, la soledad y el misterio de las ruinas, los almenados muros, el chirriar de rotas y desvencijadas puertas, las aguas verdosas de los fosos o de los estanques, el coraje del viento al penetrar por saeteras y matacanes, y las apariciones pánicas de trasgos, endriagos y vestigios... ¡Con qué honda voluptuosidad se zambulle su espíritu en todo esto! Roqueños alcázares se yerguen bajo las sombras de la noche o entre las luces melancólicas del crepúsculo. Suenan las trompas de caza y los aullidos de ahilados lebreles, o los clarines anunciando justas y torneos. Se llena la plaza de villanos, de pajes, de escuderos. Brillan los recios coseletes y afiligranados arzones al herirlos fuertemente la luz. El aire se puebla de gritos, de voces jubilosas, cuando los enjaezados palafrenes, con carga de gentiles damas o apuestos y aguerridos jinetes, desfilan braceantes, nerviosos, engallados por las angostas calles de Toledo ante una plebe embobada. En la paleta de Zorrilla no falta un color. Su imaginación poderosa va reconstruyendo la visión histórica o legendaria. Brocateles, tapices, arquetas, adustos sillones frailunos, almetes y yelmos, perlas de riquísimo oriente, reposteros y damascos, airosos penachos, tizonas de labrada empuñadura toledana, mosquetes, azagayas, tahalíes, petrales, rendajes y cabezadas fabricados por los más famosos talabarteros de Córdoba, gualdrapas de púrpura, jubas y albornoces esmaltan de reflejos, de austeridad, de colorido las leyendas de nuestro poeta. Fluye el lenguaje rítmico con la abundancia de una vena lírica y narrativa que nunca se agota. Aunque Zorrilla fue, como es sabido, hombre de pocos estudios279, pues si de mozo se le atravesaron el Heineccio y las Pandectas, en su madurez no se sintió nunca inclinado a ninguna clase de disciplinas, manejaba nuestra lengua con el desenfado e incluso la pericia de un buen hablista. Supo sacarle todo el jugo que a fuerza de exprimirla daba, y combinar las palabras con intuitivo acierto hasta lograr la mayor musicalidad. Como los grandes imaginativos -Víctor Hugo, por ejemplo- conocía los senos más difíciles de la retórica para emplear los artificios literarios de modo que las cosas descritas se hermosearan por alto estilo mágico y soñador. Así como hay filósofos y pensadores, hay dos géneros de poetas épicos. El filósofo Platón, Santo Tomás, Kant- ordena todas sus doctrinas hasta constituir un todo armónico, un cuerpo científico que llamamos sistema. En él está comprendida la interpretación trascendental de los tres grandes objetos de la Metafísica: Dios, el hombre y el universo. Los pensadores -Pascal, Balmes, Keyserling- no llegan a crear un verdadero cuerpo de doctrina en donde hallemos cumplida satisfacción a los problemas que tiene nuestra conciencia planteados, pero aportan una serie de profundas meditaciones sobre las cosas. El poeta épico en toda la extensión de la palabra, canta una civilización, un ideal clásico o al menos un gran acontecimiento histórico o religioso que eche hondas raíces en la humanidad. Ahí están Valmiki, Homero y Dante. El autor del Ramayana da forma rítmica a una civilización: la oriental. Homero al ideal clásico, y el vate florentino al espíritu religioso de la Edad Media. Pero aquí diríamos que termina el verdadero ciclo de los poetas épicos. Y hasta es posible que algún severo preceptista excluya de éste al autor de La divina comedia por cuanto en los días en que se compone este admirable poema, la religión, la filosofía, la política, las artes, la historia, las ciencias físico naturales y todo lo que es objeto de las actividades del espíritu tiene sus propios intérpretes y divulgadores, y para nada es necesaria ya la presencia del poeta épico, como compilador y vocero de tan complejo arsenal humano. El poeta narrativo es un poeta épico menor. Su campo de acción es más reducido. Limitase a cantar hechos particulares, bien sean de comprobada autenticidad histórica, ora caigan dentro de lo tradicional y legendario. Pero todo este acervo poético reunido, si está avalorado por la inspiración y la belleza, tanto en lo que atañe al héroe, como al ropaje de las situaciones, afectos e ideas, puede destacar la personalidad del poeta en proporciones, si no descomunales como las del épico, sí lo suficientemente considerables para atraer y subyugar la atención de los demás. No es otro el caso de Zorrilla. El gran vallisoletano puso su inspiración al servicio de la raza. Se sentía predestinado: poeta misional en perenne exaltación glorificadora de nuestros héroes. Con todo lujo de retóricas se ha definido a sí mismo. Pocos vates habrá, por no decir ninguno, que hayan puntualizado tan reiteradamente el alto destino estético a que se veían impelidos. Nuestra Historia, henchida de fastos brillantes, le ofreció copioso manantial en que ahitarse. Los libros de devoción, como el David perseguido, la tradición oral, tan prolífica en elementos de honda poesía popular, las Cantigas de Alfonso el Sabio, los Reyes nuevos de Toledo y las Soledades de la vida y desengaños del mundo, de don Cristóbal Lozano, Las mil y una noches, el Cronicón del moro Razis, y tantas otras fuentes históricas o artísticas, proporcionaron a Zorrilla material adecuado para sus primorosas leyendas. Margarita la tornera tiene su antecedente literario en las Cantigas de Sancta María ya citadas y en el falso Quijote, La princesa doña Luz, en los Reyes nuevos de Toledo, El capitán Montoya en las Soledades de la vida y en el romance del estudiante Lisardo. A buen juez mejor testigo en los Milagros de Berceo. Nuestro poeta desenterraba las tradiciones y las espolvoreaba de la luz meridional de su numen. Ramillete de bellas evocaciones del pasado con sus reyes, próceres, freiles, hidalgos, damas, dueñas, huríes, pajes y villanos, y sus torres desmochadas, en cuyas profundas grietas hay secas higueras retorcidas, y sus bosques rumorosos, umbríos, pánicos, poblados de seres fantasmales, y sus tajos y roquedos. Un mundo redivivo, que surge otra vez a la luz esplendorosa del día o bajo los astros misteriosos. Con la sonoridad de los cuernos de caza, de los timbales y de los clarines bélicos. Habitado también por brujas e íncubos. Tributario de una religión en cuyos floridos campos caben Santa Teresa y Juan Ruiz; el amor divino y la pasión arriscada del Arcipreste. Vena caudalosa en que abrevó a morros la fantasía del autor de la Leyenda del Cid. ¡Qué íntima comunión se establece entre su alma y este ancho mundo histórico o legendario! ¡Con qué cálido fervor se enfrenta con todo lo viejo y desusado, en sus búsquedas a través de los libros devotos, de las narraciones polvorientas, de las crónicas trasolvidadas! Acude a la Historia de España del padre Mariana y a la de Dunham, traducida y continuada por don Antonio Alcalá Galiano; a la Crónica Sarracina de Pedro de Corral, al Desiderio y Electo de fray Jaime Barón. Le atrae irresistiblemente esta vida feudal, el lujoso atuendo que la circuye como un marco maravilloso. Las regias comitivas con su marcial estruendo, el deslumbrante atavío morisco, los añafiles hendiendo el espacio con sus sones, el agreste y bronco paisaje de la Alpujarra y de la serranía de Córdoba, la arquitectura árabe, pródiga en calados, cinceladas maderas y mórbidas curvaturas. Los alhajados arneses, el duro y luciente espaldar, los jubones, las calzas, el ferreruelo, el capotillo, la escarcela, la garzota y el airón; las mancerinas de oro obrizo, las vajillas y preseas, los candelabros de plata, mecheros y lámparas; el brial de crujiente seda, los almaizales y turbantes, las gumías de rica ataujía o embutido de metales finos; las alcándaras con sus aves de cetrería: azores, neblíes y gerifaltes... José Zorrilla [Págs. 280-281] Aguas aprisionadas en tazas de jaspe o libres en saltaderos y azarbes, entonarán a todas horas su canción cristalina. Los pájaros de la Alhambra y del Generalife llenarán de acordes el aire perfumado. Prepararán bohordos en Bibarrambla los granadinos. Un embarullado sonar de atabales y chirimías anuncia el paso de la cabalgata. Alfanjes y broqueles despiden cegadores reflejos. El populacho invade las calles, y el señorío se agolpa impaciente y ávido a los miradores. ¡Qué brillante cortejo! ¡Cómo repiquetean los cascos de la moruna caballería -tordillos y alazanes pisadores- en el duro y polvoriento suelo! Los panderos y sonajas, y la recia algarabía de la heterogénea muchedumbre contribuyen también a este desacordado estrépito. Un vientecillo dulzón, cargado de azahar, mueve los blancos alquiceles. Y en los regios aposentos -recamos, esmaltes, bandejas de afiligranados dibujos, voluptuosos y adamascados divanes- todo está ya preparado para recibir al señor. Mirra y esencias de flores arden en áureos pebetes. Las ricas alcatifas apagan el ruido de los pasos. Apenas entra la luz por las tupidas celosías de la estancia. En el patio, las fuentes azafranadas dicen bellas estrofas de cristal. Encerrad todo este cúmulo de elementos pictóricos y musicales, de aromas, de visualidad, de belicismo, en una centelleante dicción poética y tendréis Granada280, las Orientales, primorosas muchas de ellas, como la que empieza así: «corriendo van por la vega...» La sorpresa de Zahara, El paso de armas de Beltrán de la Cueva, Los borceguíes de Enrique II y tantos otros lindos romances. Si el duque de Rivas nos deslumbra por la precisión arqueológica, la elegante sobriedad rítmica y el primor de algunos retratos y escenarios de la acción apretada y severa, Zorrilla nos cautiva por su numen proceloso. ¡Qué bellas descripciones de paisajes! ¡Cómo se palpan las cosas bajo la carnosidad de su inspiración! Con una incontenida sensualidad del espíritu, se regodea en la pintura del campo, de los templos, de los castillos y torres con hurañas saetías y ajimeces de lindos parteluces en que se quiebra la claridad estelar... La margen del arroyo, Soledad del campo, Recuerdos de Toledo, La torre de Fuensaldaña. ¡Qué retrato más admirable nos hará del capitán Montoya en la leyenda de este mismo nombre! Su pincel es harto inclinado a holgarse en la pintura de las cosas y se detendrá goloso y prolijo en la de don César. Insistamos. El duque de Rivas es un romancerista clásico. Aristócrata de nacimiento, adviene a la literatura con un sentido también aristocrático del arte. Nada falta en sus romances, pero nada sobra tampoco. Si tiene fantasía la sabe embridar. Su verbo creador tiende más a la severidad que al desorden. Es un excelente, atildado narrador que se ciñe con sobria elegancia al hecho histórico o tradicional. Su colorido es fuerte, no por la multitud de matices en que podemos descomponer la luz, sino por la intensidad del color elegido. Bellísima es la descripción de los toros, de las máscaras y cañas del sarao, de los tres primeros tiempos o romances de El conde de Villamediana. No se queda atrás, por lo exacto y castizo de la prosopografía, la primera parte de Amor, honor y valor. La dicción poética se le engalana a la menor fricción de su fantasía. Su plasticidad es, a no dudarlo, un poco barroca. Cuando se desborda su numen -como los ríos cuando se salen de su álveo- hay que dejarlo que vuelva, por imperativo de su natural cansancio, al orden y a la medida, que siempre vienen algo anchos a las cosas, pero que pese a todos los escrúpulos de una crítica asaz severa, nos atraen incluso en su antojadiza desproporcionalidad. En resumen: el duque de Rivas es un Van Dyck, un Ticiano de nuestra poesía, por la señoril elegancia de sus trazos y colores. Zorrilla es un Rubens por lo carnoso y sensual de su estilo poético. Granada salió a la luz en París, en el año ya mentado, precedido de La leyenda de Alhamar. Deseosos de conocer el poema algunos amigos de Zorrilla que, con éste, se hallaban en la capital de Francia, fueron convocados por el poeta en casa de don Bartolomé Muriel. Asistieron a la lectura, entre otros, don Fernando de la Vera y don Cayo Quiñones de León, descendientes de los gloriosos personajes a los cuales Zorrilla consagró en sus versos múltiples recuerdos. La estrecha amistad que existía entre el dueño de la casa y el autor del poema, y la circunstancia de que los aposentos del señor Muriel aparecieran adornados de hermosos cuadros y artísticas curiosidades, fueron causa de la Fantasía -fechada en Bruselas el 21 de Febrero de 1852- que precede a la obra. La leyenda de Muhamad Al-Hamar, el Nazarita, primer rey de esta dinastía, se divide en cinco libros: de los Sueños, de las Perlas, de los Alcázares, de los Espíritus y de las Nieves. El segundo refiere en hermosos e inspirados versos la aparición de Azael. El autor derrocha fantasía, bella dicción, imágenes y tropos del más subido valor poético. En la leyenda alternan las más diversas estrofas: octavas reales de excelente forja la mayor parte, octavillas con su combinación métrica usual, tomada como es sabido de la octava italiana, o ya rimando a capricho, entre otras variaciones, el primer verso con el tercero y el segundo con el sexto o el séptimo; cuartetas formando una octavilla; romances; bermudinas; serventesios de alejandrinos que constituyen una octava con acento agudo los pares y dos solas consonancias; octavillas con el primero y quinto esdrújulos y agudos el cuarto y octavo, tan empleadas, entre otros románticos, por García de Quevedo; octavas con versos de catorce sílabas y de rima perfecta e imperfecta en cada una; versos desde el alejandrino hasta el de una sílaba, si bien bisílabo por razón del acento, como en La lanera, o a la inversa, del monosílabo al tetradecasílabo. El asunto del poema Granada es la conquista de esta bella ciudad andaluza, último baluarte de los árabes en España, por Fernando e Isabel. Consta de nueve libros. Sus principales personajes femeninos son: Zoraya (doña Isabel de Solís), y Moraima, y entre los varones Abu-Abdil, don Juan de Vera y don Rodrigo Ponce de León, amén de otros personajes como Aixa, Aly-Macar y Muley que ofrecen alguna particularidad notable. La máquina o maravilloso del poema nada tiene que ver con la Mitología; procede de la religión que profesaba el poeta. Documentóse éste para componerlo, en las obras de Ginés Pérez de Hita, el autor de las Guerras civiles de Granada, y de Irving. Deseoso Zorrilla de que su poema no fuese considerado como fruto de la improvisación, achaque tan generalizado entre nuestros románticos, ilustróle de numerosas notas sobre las tradiciones, costumbres, lenguaje y usos de los árabes. «Quiso demostrar -dice un comentarista suyo- que a la factura de los versos había hecho preceder un estudio de la lengua árabe, de la historia del reino de Granada, de las vicisitudes de la conquista y de cuantos personajes iban a figurar en los diversos libros del Poema»281. Al final del volumen se insertaba también una prolija vida de Mahoma, traducción en su mayor parte, de libros franceses. Cuando Zorrilla fue coronado en la ciudad del Darro y del Genil, en 1889, manifestó que concluiría el poema, añadiendo un tercer tomo a los ya publicados, si se le permitía vivir un año en la Alhambra282. El lenguaje rítmico es muy brillante; el poema está lleno de color. La fuerza evocadora de Zorrilla, su mágico pincel descriptivo, la sonoridad y elegancia de los versos, de impecable hechura en su mayoría, son bien notorios en esta su obra maestra. Se ha dicho ya, y es cierto, que todo cuanto se relaciona con los moros está mejor visto y pintado que lo que respecta a la otra parte contendiente. Aunque inficionado nuestro poeta, como todos, del romanticismo foráneo, al que debe acaso sus tanteos y experiencias moceriles, pronto se desentiende de él, pues no aparece por ningún lado la vaguedad idealista y sombría del Norte y, muy de pasada, el escepticismo. Por muy arraigadas que estén en nosotros las virtudes consustanciales del alma española, no es posible que nos desprendamos de ciertos resabios pegadizos, del ambiente en que vivimos. Zorrilla sintió a lo español. Llevaba en el tuétano las cosas de España, y tuvo siempre por manantío de su inspiración nuestras tradiciones y hechos heroicos más notables. Pero ¿cómo no había de pagar tributo también en el pensar a las imposiciones de la moda? No constituyen estos hábitos su verdadera naturaleza y habrá que considerarlos como manifestación de la imperante filosofía racionalista. Lo contradictorio y tornadizo que era Zorrilla en este aspecto de su obra, es cosa que no cabe negar. Su espíritu soñador, andariego de todos los mundos, ya se arrojaba en brazos de un pesimismo sombrío, como el que alienta en la fantasía A una calavera, ya flotaba dulce y aéreo en sus lindas composiciones El amor y el agua, digna de Lope por su ternura y sencillo ropaje, y La noche de invierno, dedicada a don Jenaro Villaamil. Si el escepticismo también clavó sus dientes carniceros en nuestro poeta, cúlpese de ello a la influencia del ambiente, a ese prurito de aparentar fortaleza de espíritu para enfrentarse con las cuestiones más graves e incluso para hacerles una sarcástica mueca de impiedad. Su escepticismo no proviene de la razón. Los desengaños y las vicisitudes de larga y azarosa existencia, prolijamente enumerados en los Recuerdos del tiempo viejo y Cuentos de un loco, abatieron más de una vez el ánimo de Zorrilla y es probable que esta circunstancia haya malquistado, si bien pasajeramente, su espíritu con la fe cristiana. No se busque, pues, la raíz de esta torpeza en la conciencia de Zorrilla, en su concepción filosófica de las cosas. El autor de Indecisión, La orgía, Ira de Dios, Vigilia, no es un descreído que se burle de todo, o que guste de los placeres y vicios, ni siquiera con un sentido epicúreo y anacreóntico, sino amargo y huraño; que exprime el mal para bebérselo gota a gota, cual si fuera néctar de los dioses. No nos atemoricen por lo tanto estas terribles fulminaciones de su pensamiento. Ni la eternidad vacía que proclamaba Zorrilla en El ángel exterminador, como fin del mundo, ni la muerte que tarda en llegarle, ni los recuerdos que se agitan en su mente como «fantasmas de maldición», ni los reproches a Dios porque robó al poeta «cuanto los hombres adoran», porque llamó hermano a nuestro semejante y él no encuentra ese nombre «en sus recuerdos de hiel», son cosas que haya que tomar demasiado al pie de la letra. Frente a estas irreverencias y desahogos, que parecen más disculpables bajo la forma rítmica porque son como chispazos de la vesania que, según Demócrito, debe aquejar al verdadero vates, pueden aducirse innumerables testimonios de su religiosidad. Yo creo en Dios, sí, en verdad: humillé ante él mi cabeza... . - (A. P. Ant.º de Alarcón. Museo Universal, 19 Agosto 1866) Mas mi fe en Dios es completa, cristiano soy.... (Ibidem). Réstame empero Dios y mi fe entera .............................. réstame aún mi corazón cristiano. . (Cuentos de un loco. Clásicos castellanos, t.º 63, Madrid, 1925) No hay más poder que el del Señor. En vano el orgullo del hombre se le opone. Dios tiene al orbe en su potente mano, y Él solo fin a los principios pone. Dios está encima del poder humano: sólo Él juzga, posterga y antepone; Dios es el rey que está sobre los reyes: Dios escribe su ley sobre sus leyes. (Ibidem) Se podrá argüir tal vez, que las poesías de Zorrilla son una urdimbre de unos y otros pensamientos. Que tan pronto pregona su escepticismo como rinde al Ser Supremo fervorosa e incondicional sumisión. Que lo ve todo negro, en un anárquico desorden, sin esperanza alguna de otra vida mejor, como si tras el azul infinito desde donde los astros irradian sus destellos no hubiera más que el vacío desolador, o canta la armonía universal y ve a través de ella la mente ordenadora. Ya desdeña cuanto existe en torno suyo, y prorrumpe en lamentaciones o en sarcasmos, ora viéndose perdido en la selva oscura de su pensamiento ateo, torna los ojos a la Verdad suprema y le suplica así: Espíritu soberano, tiéndeme siempre tu mano, y mi afán, mi pensamiento endereza al firmamento, ¡oh, espíritu tutelar! y en la noche silenciosa si brota mi fe dudosa alguna plegaria impía, con tu aliento de ambrosía purifícala al pasar. Ángel cuya sombra adoro, cuyo santo nombre ignoro, cuyo semblante no veo, y en cuya presencia creo, y cuya existencia sé, muéstrame el camino cierto de este mundo en el desierto y ¡guay! que sin fin no vague y con los vientos se apague la lámpara de mi fe. . - (La fe. Obras completas, tomo I. Madrid, 1905) Verdad es que su espíritu está hecho de luz y de sombras, que tan pronto habita esta morada el bien como el mal, la certidumbre como la duda, la alegría pagana, como la tristeza, el malhumor y el pesimismo. ¡Ah!, pero toda esta zarabanda de encontrados pensamientos y afectos es obra de su inseguro juicio: Loco estoy, me lo dicen los doctores: yo mismo reconozco mi demencia, y es inútil buscar pruebas mejores que las que suministra mi conciencia. Ya revelado en bárbaros furores, ya de calma y salud con apariencia, mi mal existe siempre, y mucho o poco, el hecho en realidad es que estoy loco. . - (Cuentos de un loco) La educación religiosa de nuestros románticos era poco sólida y en cambio mucha la influencia de la filosofía racionalista. Nada de particular tiene que allí donde la fe es débil y la mente asustadiza, las contrariedades e infortunios nos aparten del camino verdadero, induciéndonos al error y la impiedad. Espronceda y Miguel de los Santos Álvarez confirman nuestra tesis. El mal estaba tan generalizado en todo el siglo XIX que podríamos allegar abundantes ejemplos. Pero esta crisis de desconfianza, escepticismo y hurañía tenían en el ilustre autor de La azucena silvestre un valor transitorio y convencional. Su voluntad apetecía el bien y su carácter bondadoso granjeábanle la simpatía y estimación de todo el mundo. En Méjico fue querido y admirado del emperador Maximiliano, y en París franqueó el corazón de Dumas y Gautier. Ganado de la andante inquietud española recorrió Sub América cantando nuestras glorias verdaderas o soñadas, como Herodoto las del pueblo griego. Y a su retorno España entera le festejó con ardoroso entusiasmo. Las ciudades más cultas y populosas se lo disputaban para rendirle pleitesía. En El Liceo de Granada coronáronle con el laurel simbólico del Tempe283. Bien se lo había merecido quien, según él mismo nos dice en su composición La ignorancia, había cantado a la patria sesenta años. En este largo discurso de su vida saboreó las mieles del triunfo. Pero también probó la cicuta de la ingratitud, del desdén y del olvido. No se enturbió por esto el claro manantial de su alma. A los dardos venenosos de la ironía replicaba sin indignación, ni malhumor siquiera: Yo nunca he sabido odiar; quienes me ultrajaron sé, pero sus nombres eché con sus ultrajes al mar. . (A. P. Ant.º de Alarcón) Reconocía con una liberalidad que mejor estaría en esos poetastros ramplones y ripiosos que andan por ahí prodigando ñoñeces y naderías, sus defectos y fracasos, y todo lo más que se consentía alguna vez que otra era exclamar así: El genio egregio, mientras vive, lidia con los ruines mosquitos de la envidia. que si dicho con motivo de la muerte de Narciso Serra, en una improvisación el día de ocurrir el óbito, podía pensarlo también de sí mismo en aquellos años. Pésimo administrador de su exhausta hacienda malvendió a la casa Baudry284 la propiedad de sus obras, cuyo rescate y en especial las dramáticas, ha producido y produce pingües rendimientos a los herederos. Aquella fantasía, como corcel sin freno, ningún valor daba al dinero. Tenía a mano cuanto precisaba. La naturaleza, las ciudades antiguas, las cosas vetustas le proporcionaban los elementos necesarios, después la imaginativa, como un arquitecto a quien le estuviese permitido atropellar todas las leyes de la edificación, construía mundos fantásticos, difíciles de imaginar o presentir, y los poblaba de seres sobrenaturales y extraños, que recrean la vista o que nos atemorizan y repugnan. Salvada la debida distancia entre Lope y Zorrilla, tanto en la calidad del genio como en lo que tiene de fecundo y vario, no sería ningún desatino establecer cierto paralelismo respecto de ambos poetas. Lope fue un precursor romántico y Zorrilla recogió en plena madurez esta corriente brava y arrolladora del romanticismo. Se aprovecharon de igual cantera, que si ya había sido explotada por Juan de la Cueva, Artieda y Guillén de Castro, tenía incólume sus filones más ricos. Y tanto la lira como la trompa épica vibraron delicada y virilmente al conjuro del mismo sentimiento españolista. No hay menos habitud en lo embarullado del genio: condición característica de la mayoría de nuestros escritores, que son más prolíficos que hondos y que faltos de educación científica y filosófica, tienen más de inspirados que de reflexivos. La literatura española sorprende por lo original; por la multitud de elementos estéticos que la integran y hermosean, pero el genio español, de tan desparramado y voluble, no ahonda en los caracteres, ni forja héroes de una sola pieza, sino en contadas ocasiones, ni tiene la intención filosófica de otros poetas: Goethe, Schiller, Byron. El ilustre autor de Las dos rosas es también desordenado, palabrero, incoherente, compone sus poemas sin plan alguno; dejándose llevar tan sólo de la fantasía. Sus poesías, admirables por el color y la fastuosidad de las descripciones, y el poder potentísimo de la imaginación, presentan mil imperdonables defectos de técnica literaria. De aquí proviene, sin duda, el poco apego de nuestro poeta a sus obras, pues descontento de casi todas ellas, escribía días antes de morir: «Borrar mi nombre en las nueve décimas partes de lo que he escrito, sería mi sueño dorado». A través del espeso bosque de su lenguaje tropológico se advierten las repeticiones y sobre todo la tiranía que ejercen sobre él determinadas palabras, como por ejemplo, cóncavo e inmoble, que siempre le están propicias en los puntos de la pluma. No será muy correcto al emplear las voces: cualesquiera, apercibir, dintel, bardo y otras o la segunda persona del pretérito indefinido, como ya le hemos reprochado a Espronceda también285. Zorrilla cultivó con éxito todos los géneros poéticos, pero fue más narrativo que lírico o dramático. Carecía de la subjetividad necesaria para arrancar a la lira sus acordes profundos y sutiles. En su espíritu no había esas íntimas reconditeces donde moran nuestros sentimientos más delicados o sublimes, y la parvedad de sus estudios no indújole nunca al saboreo de las ideas abstractas. Indecisión, La soledad del campo, Cadena, Gloria y orgullo, Pereza y algunas de sus Odas son poesías líricas muy bellas, pero que quedan por bajo del ramillete inmarchito de sus leyendas y romances. El poeta objetivo, dotado de una pujante fantasía y narrador fastuoso y opulento, que espolvorea de imágenes el relato y de vida inmortal a sus héroes dentro del arte, está bien presente en El capitán Montoya, A buen juez mejor testigo, Para verdades el tiempo y en los Cantos del trovador, riquísimo joyel de nuestra poesía. No fue, pues, Zorrilla un poeta íntimo e introspectivo, de los que abriendo las poderosas alas de su inspiración se abisman en los senos recónditos de la conciencia. Para ser así hace falta concentrarse mucho en sí mismo, hurtarse a las tentaciones superfluas de la vida objetiva y estrujar el corazón hasta arrancarle sus secretos más hondos. El autor de El día sin sol y Tarde de Otoño, apenas puede estarse quieto en el centro de su alma, abrir los ojos a sus abismos insondables e ir descubriendo, con arrebatado estro, cuanto allí se contiene. A poco de iniciarse el tema lírico de una poesía, le veremos salirse de su yo y recrearse parsimoniosamente en la pintura de todo lo externo y objetivo. El pincel sustituye a la pinza o mejor aún el alambique donde el buen poeta lírico destila pensamientos y afectos. Lo cardinal se diluye en la copiosa linfa retórica, en las descripciones y juegos de imaginación. El quebradizo esqueleto de las ideas revístese de pulpa, y los contornos y aristas de cada concepto desaparecen casi por completo bajo la opulencia del estilo. Diríamos, quizá exagerando un poco, que las poesías líricas de Zorrilla son como un precioso marco sin cuadro, como un áureo estuche sin joya. Cuando atrapamos en ellas una idea sutil es a fuerza de apretar entre los dedos la carnosidad literaria que la cubre, como cuando provistos de guantes de mucho abrigo sólo aprehendiendo fuertemente los objetos nos damos cuenta de su forma. El poeta lírico tiene una dimensión con preferencia a las otras: la profundidad, ya sea sentimental o intelectiva cuando no ambas a dos, que sería miel sobre hojuelas. Las composiciones generalmente son breves, porque las esencias cuanto más extractadas más exquisitas. Las rimas de Bécquer, A sé stesso de Leopardi, los lieder de Heine, los pequeños poemas de Campoamor, confirman nuestra aseveración. Tan pronto como damos paso libre por el angosto portillo de la poesía lírica a las otras dos dimensiones la hinchazón y la largura- el contenido se dilata, como ciertas sustancias sobre la superficie del agua, y la poesía, que ha perdido todo su hechizo esencial, se hace farragosa. La poesía cuanto más aeriforme e inaprehensible, más nos cautiva y sobrecoge. Las estatuas griegas que comenzaron llevando, con Myrón y Policleto, una elegante túnica de airosos pliegues, acabaron en la espléndida desnudez de la Venus de Gnido, sorprendida por Praxiteles al salir del baño. Las palabras no deben ahogar los latidos del corazón o de la mente bajo una pompa oriental. Un pensamiento es más bello cuanto más desnudo se nos presenta. Desconfiemos de los efectos de todo ornato ampuloso y graso. De los varios órdenes arquitectónicos que existen, el capitel dórico es el más hermoso por la sencillez y fortaleza de sus líneas. Después vienen las volutas jónicas, las cariátides del Erecteo como columnas y las tres filas de hojas de acanto del capitel corintio. La esbeltez y la fuerza varoniles del orden dórico se complican y tienden a afeminarse bajo la influencia de un arte asiático menos elegante y menos viril. Zorrilla se enredaba demasiado en la vegetación de su fantasía, y el tema lírico en vez de concentrarse, como el jugo de los frutos antes de mezclarse con otro líquido, aparecía volatilizado a lo largo de la composición. ¿Quién sujetaba aquella imaginativa que se enseñoreaba de todo sin que bocado ni maniota alguna pudieran reprimir sus audacias? Las hojas secas son un buen testimonio de cuanto venimos observando. Es la madre de Zorrilla el tema de esta poesía. Las amargas vicisitudes de este mundo que tan pródigas fueron con nuestro poeta, han acibarado su corazón y llenado de negrura su espíritu. Luchó bajo la tempestad de las pasiones más fuertes, sintió en su pecho el zarpazo de adverso destino, se desvanecieron sus ilusiones más queridas, pero a través de este sombrío paisaje interior, la brasa del amor filial brilla cada vez más roja y cegadora. Y el poeta, inflamado de tan pura pasión que agigantó la distancia y la adversidad, arranca a su lira los acentos más dulces y hondos. Pero este tema lírico tan hermoso no se desenvuelve con la rectilinidad patética de los sentimientos profundos y verdaderos, como en El ama de Gabriel y Galán o en El poema del hijo de Enrique de Mesa. Los afectos y sacudimientos del espíritu se debilitan bajo el ampuloso ropaje literario y el efecto lírico carece de conexión, de densidad, de fuerza. La línea melódica del verso da la impresión de un perfume que se hubiera volatilizado por haber tenido abierto mucho tiempo el esenciero que lo contenía. Por el contrario ¿quién se atrevería a reprocharle a Enrique de Mesa falta de contenido lírico en las lindísimas estrofas de su poema? O a Antonio Machado en aquella poesía suya tan alta y tan honda, que empieza: Anoche, cuando dormía, soñé, ¡bendita ilusión!, ¡Aquí si que hay substancia lírica! ¡Y en qué ternura y sencillez de lenguaje envuelta! Cuando se sienten estas cosas tan del meollo de nuestra alma, tan de su raíz o centro, sobra la retórica y los juegos de la fantasía, como huelgan los chales de Cachemira o las ricas sedas de Shangai en la Venus del espejo, de Velázquez y en la Dánae, del Correggio. Pero estas reconditeces del corazón humano, estos afectos tan intensos y entrañables, que nos sacuden poderosamente como un escalofrío de la conciencia, no siempre están a mano, y cuando la imaginativa prepondera sobre las otras potencias, el poeta se entretiene en multitud de arabescos retóricos, de imágenes rutilantes que nos deslumbran como los fuegos de artificio, pero que apenas hieren nuestra sensibilidad. Estos vates se enamoran de todo lo grande y descomunal, como el mar, el espacio, la naturaleza. No les gusta comprimirse, sino dilatarse. Les ahogan las cosas pequeñas, atómicas, aunque sean tan grandes desde un punto de vista sentimental o trascendente, y prefieren enseñorearse de los abismos de la naturaleza, como hace Zorrilla en su oda A un águila, o de sus primores y hechizos -forma, color, sonido, aroma- como en su bellísima composición Prestadme el dulce canto. Los poetas épicos, como los astrónomos subyugados por la grandeza sideral, optan por el telescopio. Los poetas líricos, que son como si dijéramos los hombres de ciencia del espíritu, optan por el microscopio. No sabemos o al menos los biógrafos de Zorrilla no nos lo dicen, que nuestro poeta tuviera en su vida una de esas fuertes pasiones amorosas que, llenando de patetismo erótico el corazón, trasciende a los libros cuando quien la sufre es un poeta o un escritor. Prendado estaba Zorrilla de una joven de Lerma, llamada Catalina Benito Reoyo, pues así lo proclaman sus poesías moceriles A una joven y Amor del poeta. Contrajo nupcias en 1839 con doña Matilde O'Reilly, viuda y madre, y de bastantes más años que él. Durante su estancia en París tuvo un amoroso devaneo con una jovencita de quince abriles, Emilia Serrano, bautizada por Zorrilla en sus poesías con los nombres de Leila y Beida, y en América le tiranizó cierta dama perteneciente a distinguida familia mejicana. Ninguna trascendencia lírica han tenido estas mujeres. De las relaciones matrimoniales, las noticias que poseemos son poco favorables a la paz conyugal. ¡Ay, el caso de nuestro Balart con su poetizada Dolores -después de muerta- y de John Stuart Mill con Mrs. Taylor, no es muy frecuente por desgracia! En tropel vienen a nuestra memoria los matrimonios infortunados: Catalina Salazar y Miguel Cervantes, dieciocho años mayor que su mujer, Casta y Bécquer, Pepita Wetoret y Larra, Dolores Delavat y Valera, que doblaba en años a su esposa. Una de dos: o faltó a Zorrilla una gran pasión amorosa o si la hubo faltó el eco lírico de esa gran pasión. La cuerda de la lira llamada a vibrar con los más dulces y hondos acentos del corazón, sí sonó en manos de nuestro poeta no tuvo la resonancia y el hechizo del Canto a Teresa, de Espronceda, y de Il pensiero dominante o Amore e morte, de Leopardi286. Sólo cuando el amor nos llega muy adentro, como aguda saeta que va a hincarse en nuestra alma, los acordes se llenan de ternura, de misterio, de patetismo. Nos revienta el corazón en explosiones y se queman las palabras en la propia lumbre que nos devora. Todo refulge en nuestro interior como si lleváramos un sol dentro, y cada estrofa, cada verso, cada sílaba se envuelve en una ráfaga de luz. En 1868, Zorrilla publicó los Ecos de las montañas. Aunque se diera el caso extraño de estar compuestas estas leyendas bajo el pie forzado de unas estampas de Gustavo Doré287, no impidió ciertamente esta circunstancia que brillase de nuevo, con la pujanza de siempre, la fantasía cálida y exaltada de nuestro poeta. La leyenda del Cid, dada a las prensas en 1882, ni la de Don Juan Tenorio aparecida en 1885, vinieron a apuntalar la fama de Zorrilla ya un poco tambaleante en estos años en que las modas y los gustos literarios habían cambiado tanto. Más bien son como mojones o hitos en esa ruta de descenso que han de recorrer generalmente todos los ingenios, por altos y fecundos que sean, cuando la senectud rebaja los quilates del espíritu y abate el águila real de la inspiración. Como no hay nada tan tentador como la escena, ya sea porque en ella el homenaje del público es más directo e inmediato, ya por lo remunerador del género, Zorrilla no se contentó con ser en nuestra Historia literaria el mejor poeta narrativo y buscó en el teatro nuevos y resonantes triunfos, dando forma dramática a situaciones y personajes de sus leyendas, como en El puñal del godo, Traidor, inconfeso y mártir, Don Juan Tenorio y El zapatero y el Rey288. Ni fue un portento en esta modalidad más de su prolífico ingenio, ni tan vulgar y despreciable como pensó él mismo, dejándose llevar de su natural modesto. Sus obras dramáticas, como veremos a su debido tiempo. adolecieron del defecto común a todas las escritas en aquellos días. Los caracteres, fin primordial del arte así en el teatro como en la novela, faltaban de la escena romántica, donde la improvisación, el excesivo abultamiento de las situaciones dramáticas, la música o rotundidad del verso y cierta ampulosa interpretación por parte de los actores, suplían la ausencia de tipos recios, vigorosos y bien trazados. Si se exceptúan Don Juan Tenorio, Traidor, inconfeso y mártir y El zapatero y el Rey, las demás obras dramáticas289 de Zorrilla no merecen en verdad holgado comentario. Digamos por último en honor del Don Juan, que es la obra que en determinada época del año se representa en España290, y aunque contribuya mucho a ello lo que hay de costumbre y tradición en estas representaciones, alguna virtud debe de tener el drama, pues pese a la irracionalidad de los fallos del público ignaro, ahí está Don Juan desafiando al tiempo, seguro de vencerle. Capítulo IV Naturalismo erótico: el Padre Arolas Una frente espaciosa, limitada por un pelo negro y abundante; una cara ancha, más bien redonda, con una barbilla breve y carnosa; unos ojos soñadores, como perdidos en este mar de carne del rostro; una boca de labios finos y correctos y ningún signo exterior que denote o anuncie desequilibrio, anormalidad alguna de la mente. Sin embargo, la persona con que concuerdan estos rasgos fisonómicos perdió el juicio en 1844 y sin rescatarlo murió el 23 de Noviembre de 1849. Si los límites que nos hemos trazado al escribir esta obra no nos compeliesen a ser breves y a ahorrarnos todo lo que no sea substancial e importante, sería tentador el intentar dar solución razonada y definitiva al caso del padre Arolas291, que es a quien corresponde la pintura que acabamos de hacer. ¿Abrazó voluntariamente la carrera religiosa, entrando como novicio en Peralta de la Sal en 1819 y profesando el 23 de Agosto de 1821, cuando contaba la temprana edad de dieciséis años? Los biógrafos de Arolas -Rafael de Carvajal, Antonio Ribot, Albino Körösi, Lomba y Pedraja- no han resuelto tampoco de plano y para siempre la autenticidad o el engaño de los amores de nuestro poeta, en los que habría que creer a pies juntillas, si diéramos fe a estas palabras que el mismo Arolas escribió en el prólogo de sus Cartas amatorias: «Nada se halla en este pequeño volumen que sea hijo de la ficción y que no esté realzado por la verdad» . ¿Fue un error, atribuible tan sólo a los pocos años que tenía Arolas, como observa muy juiciosamente Valera292 el que se decidiese por la vida religiosa? A los dieciséis años quizá sea un poco aventurado resolver sobre cuestión tan grave, y cualquiera acuerdo que adoptemos estará sujeto a los cambios y mudanzas del pensamiento, y a las indecisiones de la voluntad. ¿Habrá que achacar a esta precipitación, hija de la mocedad impresionable y versátil el error de nuestro poeta, sin que sea necesario indagar si hubo durante el noviciado alguna fuerte pasión amorosa que desbaratase las castas intenciones del futuro religioso? Sea ésta o no la explicación más lógica del hecho, la realidad inalterable nos dice que el fenómeno existe aunque nos falle la razón al pretender desentrañarlo. Y si el acuerdo de ingresar en la Orden escolapia fue espontáneo y libérrimo, ya que los únicos que podían haber aconsejado tal determinación, los padres del poeta, más bien parece que se opusieron a ella, aunque débilmente, ¿qué interpretación debe darse a las múltiples protestas que contra la vida monástica contiene el poema romántico La Sílfida del Acueducto? Hay que inclinarse a creer que Valera tenía razón al proclamar la extemporaneidad de la resolución tomada por nuestro poeta. No se explica si no la amarga decepción que siente Arolas al verse prisionero de la Orden escolapia, y que adopta forma rítmica tan prolífica y candente como ésta: «Y el hábito sagrado vistió más con dolor que con contento» .............................. «¡Ah! quien quiso que un doncel renuncie a su libertad, antes de tener la edad del discernimiento fiel, es un bárbaro y cruel, es un monstruo del averno; de un remordimiento eterno tragar debe amarga hiel» .............................. «Un padre inhumano fue (Ricardo le respondió) quien el traje me vistió del claustro que detesté» .............................. «De víctimas que el hábito vistieron contra su voluntad, y hasta la tumba arrastraron su pena y su tormento. . -(La Sílfida del Acueducto. Valencia 1837)293 El padre Juan Arolas [Págs. 296-297] Cómo conciliar tampoco su estado eclesiástico con aquellos cuartetos que empiezan así: «¡Tiempo infeliz! de Cristo los ungidos» o con estos otros versos: «¡Oh libertad! Bien dulce y no preciado sino cuando perdido, que siempre fuiste amado .............................. después de conocido» «Yo vi caer oh dulce patria mía de tu cuello infeliz duras cadenas» (Se refiere el poeta al año veinte). .............................. «¡Sagrada libertad! Risueño encanto tras que se lanza juventud briosa, mi débil musa te rindió su canto en su infancia feliz y venturosa». (Íbidem). ¡Qué flagrantes contradicciones entre el estado religioso de Arolas y sus poesías!294. El mismo misterio de que están rodeados los pretendidos amores de nuestro autor existe con relación a su extraño acuerdo de entrar en la comunidad escolapia. De cuanto se dice en el poema citado se desprende que no hubo elección espontánea y libre, sino por el contrario imposición paterna. Claro que no todo lo que escriba un poeta debe tenerse por autobiográfico, y si es cierta la contrariedad que sintieron los padres de Arolas, de profesión comerciantes, al conocer la decisión de su hijo de abrazar la vida religiosa, hay que pensar forzosamente que ninguna relación tienen con nuestro poeta esas declaraciones de repugnancia respecto del claustro, ni de la determinación de entrar en él. Reconozcamos, sin embargo, que todo esto es muy raro y que de no acogernos a la interpretación que le da Valera, habría que creer que existe aquí un arcano, tentador, por cierto, para la investigación literaria, ya que despejado sería tanto como conocer las raíces espirituales de la poesía amatoria y anacrónica del padre Arolas. En la poesía no puede faltar nunca el tema erótico, porque de él se desprenden diversas situaciones del espíritu que hermosean y dan mayor atractivo a la obra de arte. Pero será tal vez desusado en nuestros días que un religioso emplee tales elementos poéticos, depurándolos y quintaesenciándolos en el alambique de refinadísimo erotismo, y que su inspiración y su fantasía, muy opulentas y vigorosas, se recreen en pintarnos verdaderos paraísos de placer, con mujeres hermosas e incomparables, cuyos atavíos y joyas suspenden el ánimo y anublan el sentido; países de una geografía más imaginaria que real, donde hay sultanas, odaliscas y huríes que conocen todos los secretos del amor, y como recursos decorativos una vegetación espléndida y variada, multitud de pájaros tropicales, de maravilloso y polícromo plumaje, mariposas, gacelas, águilas, a más de aquellos estimulantes del olfato, como pebeteros, pomos de ricas esencias y plantas rarísimas que embriagan y atontan, aumentando el poder de ensoñación y la voluptuosidad y pereza de los sentidos. Este boato, esta suntuosidad colorista, exótica y lujuriante, nada de extraño tendría en otro poeta cualquiera, pero ha de sorprendernos, por necesidad, en el ilustre escolapio. ¿Cómo explicarnos el fenómeno? A nuestro juicio o había dos personas distintas en Arolas, el religioso y el poeta, con separación e independencia absolutas, o el poeta absorbió al religioso por mandato de la naturaleza verdadera. Porque si es cierto que el inspirado autor de Poesías caballerescas cantó a Dios en hermosas y delicadas composiciones, como en La Creación, no fue la cuerda mística la que pulsó mejor, inflamándose más fácilmente su alma en la llama del amor humano. Nacido el padre Arolas en una época de transición, fue clásico, como lo había sido Martínez de la Rosa y el mismo Espronceda mientras estuvo bajo la férula del inspirado autor de La muerte de Jesús, pero pronto repudió el clasicismo, si bien con restricciones impuestas por el buen gusto, para enrolarse en las filas románticas. Su ardiente naturaleza, mal disimulada bajo la fría austeridad del hábito, le había promovido al estudio de los clásicos del amor. Familiares le eran, pues, Ovidio y Tibulo, Garcilaso y Lope, en cuyos versos aprendió a cultivar el tema erótico. Triunfante el romanticismo, que en su desapoderada acometividad había destruido los últimos baluartes neoclásicos, Arolas se incorporó a la nueva escuela, aportando el empuje y bizarría de su inspiración y la propensa actividad del espíritu respecto del sentimiento amoroso. Impregnó sus versos de áloe, de cedro, de sándalo, de jazmín, de ámbar, y los alindó con diamantes de Golconda y perlas de Basora o Akoja. Del poderoso atractivo que tenía para los románticos este mundo tentador, irresistible, penetrado de mórbida voluptuosidad, es excelente testimonio nuestro poeta. Las esencias de la Arabia, las rosas de Idumea, y de Fayaoun, los lirios de Damahór, la púrpura del Helesponto, los corales, nácares y rubíes, el opio de Tebaida, el almizcle de Kothén, la fresca y gustosa sombra de los oasis, los tálamos perfumados y prometedores, bajo un tendal de sedas y de grana, las maderas de Comorín, las arpas de ébano y marfil, y el aljófar enhilado, y los palanquines, y las palmas datileras de ancho abanico, y el cinamomo, y el colibrí, y el elefante, constituían un arsenal de variadísimos elementos de los que enseñorearse la fantasía. Arolas los empleó con tino y maestría. El amor frívolo, lleno de arrebatos incontenibles y de dulces desfallecimientos, tuvo brillante resonancia en sus poemas. Quizá no sea aventurado decir que el naturalismo erótico del autor de Las Orientales es único, pues ni Zorrilla, ni incluso Espronceda le aventajaron en este género. Hay aquí mayor sinceridad amatoria, recursos de la fantasía más cálidos y espontáneos. Fluye la vena sensual copiosamente, sin refinamientos viciosos, pero con ímpetu y vasallaje. Lo que en otros poetas puede parecer convencional y afectado, como lo fue la poesía pastoril de Meléndez Valdés, por ejemplo, con relación a los antiguos idilios bucólicos, en el padre Arolas recobra su expresiva naturalidad. Las bellas e indolentes sultanas, el rico atavío, joyas y perfumes con que se hacían más codiciadas, y el ambiente de seductora molicie que las circuía, tienen su marco condigno en estos versos, quizá un poco muelles y afeminados, pero llenos siempre de lozanía moceril y de ardiente luminosidad. No en balde había vivido la mayor parte de su vida en Levante. La luz mediterránea y la serenidad del cielo han ejercido notable influencia en el arte. Sorolla, Muñoz Degrain, Blasco Ibáñez, Querol y Teodoro Llorente, por no citar sino a los que se nos vienen de súbito a la memoria, están pregonando a gritos en sus obras el poderoso ascendiente levantino: la orgía de luz de su cielo eternamente azul, tranquilo y limpio. En esta atmósfera tibia y fulgurante en que todo brilla tanto que llega a desvanecerse por efecto de su misma luminosidad, se impregnó de erótico lirismo nuestro poeta. Sin grandes conocimientos del Oriente, con un sentido más instintivo que científico, abordó triunfalmente la poesía orientalista, sumándose, sin menoscabo de la originalidad literaria, a la ilustre familia de los Hugo, Byron, Gobineau y Zorrilla, que en prosa o verso cultivaron el mismo tema. Dominar éste con tan escasos estudios sobre los países asiáticos, sin conocerlos de visu en cuanto al paisaje y clima se refiere, y con una somera preparación de sus costumbres y actividades en las épocas en que más puede beneficiarse la poesía, es extraño fenómeno que hemos de atribuir a la imaginativa. Hay no se qué de inconsciente, de inexplicable en todo esto. La naturaleza obra prodigios, enseñando por alto y peregrino modo el sentido de las cosas que, por lejanas que se encuentren y desconocidas que nos sean, están en el espíritu como en germen o embrión, y basta el soplo del aire tibio y perfumado que nos rodea, el fulgor de la luz o el espejear del agua del mar a pleno sol, para que se produzca el milagro. ¿Cómo si no cultivar con éxito la poesía oriental? Ya ha señalado la crítica la deficitaria cultura de Arolas a este respecto. Es posible que todo el bagaje científico y literario del autor de Canto hebreo, Los amores de Semíramis, Fakma y Acmet, Romance morisco y Leyenda tártara, en cuanto a este género de poesía se refiere, no pasase de la lectura de los libros poéticos del Antiguo Testamento, de las Orientales de Víctor Hugo y Zorrilla, de las Poesías asiáticas del conde de Noroña, del drama Sakuntola de Kalidasa y de las narraciones de Galland. Sólo la fantasía, la imaginación creadora, apoyada en tan breves noticias orientales, podía salvar este magno obstáculo. Pero ¿es que Dante estuvo con Virgilio, verdaderamente, en el Infierno, ni Milton en el Paraíso? Y sin embargo, quién se atrevería a reprocharles que la pintura de uno y otro lugar, de acuerdo con la imagen que de ellos se nos ha dado, es torpe y deficiente? La fantasía de un poeta puede hacer milagros; pero además sabemos que Arolas estaba asistido de un gran poder de asimilación, que su talento poético se nutrió, sin desdoro ni merma de la propia personalidad literaria, de la savia ajena. Así advertimos a lo largo de su obra numerosos testimonios de este trasiego lírico. Del Romancero del Cid en El cerco de Zamora, Leyenda del Cid y Romance295 de Víctor Hugo y Zorrilla, en las Orientales; de Espronceda, en Cuento fantástico; de Mora, en El Abad Duncanio; de Baltasar de Alcázar, en El viejo y las cuentas; del duque de Rivas, en sus Caballerescas; de Quevedo y Góngora, en El Vaticinio y La Serrana y otras composiciones joco-satíricas; de D. Nicolás Fernández de Moratín y Jorge Manrique, en sus quintillas y coplas de pie quebrado; y de Byron, y los poetas provenzales y hebraicos, y Tomás Moore, y Lamartine y Haíitz, el Anacreonte persa, en diferentes pasajes de su copios a producción poética. Si se nos diese a elegir entre toda ella nos decidiríamos por sus Orientales y Caballerescas. No se nos oculta que en el nutrido ramillete de sus poesías religiosas, las hay muy bellas, tanto por la forma apretada, escultural, rica en imágenes y colorido, como por los afectos de que, en mentadas composiciones, hace gala el poeta. Que aunque no logren esa plenitud de sentimientos, de áurea y célica ternura, de los grandes cantores del espíritu cristiano, ni su profundo simbolismo y místico alcance, están impregnadas de fervor y entusiasmo religioso, como por ejemplo: Dios Hombre, El Ángel del Señor y Al nacimiento del Redentor. Pero convengamos, como ya queda dicho, que esta cuerda de su lira no era la mejor templada, la que vibró con más hondos, recios y acordados sones. El amor, con toda la muchedumbre de voces y matices de que se hace seguir, con sus latidos más tiernos y elocuentes, con sus fugas al placer, como culminación y remate de la pasión misma que, desatada e incontinente, ya no puede volver y retreparse sobre sí, ni trocar sus lascivas brasas en el fuego de Isaías, que al devorar el corazón le renovaba, el amor, decíamos, era la fuerza propulsora de nuestro poeta. Tan es así, que no será difícil comprobar a través de sus versos sacros, cómo se escapa el pensamiento de Arolas hacia otros lugares donde más holgado y jubiloso acomodo halla. Lo mismo que la brújula mira siempre al norte y que los ríos siguen la inclinación de sus cauces, el cisne del Turia iba tras Psiquis hasta quemarse en su temblorosa llama. Este era su norte y este el suave declive de su álveo. Imágenes, comparaciones, metáforas, es decir, todo cuanto constituye el lenguaje tropológico está empapado, transido de este sentimiento. De aquí que algunas veces nos sorprendan, por su resonancia anacrónica y extemporánea, ciertas representaciones de que se vale Arolas para exteriorizar afectos e ideas en sus poesías religiosas, y que en vez de atraernos hacia el objeto fundamental de cada una, nos aparta de él en una inconsciente derivación hacia lo profano y perecedero. En cambio, vienen como anillo al dedo estas explosiones súbitas de la imaginación, este ropaje ardiente, expresivo, deslumbrador, recamado de rica pedrería, hecho de plumas y nácares y ámbar, y todo cuanto pueda llegar al alma, pero no en vuelo directo de saeta, sino a través de los sentidos, en las poesías orientales y caballerescas, como La Babucha, Zora la tártara, El Harén, Don Alfonso y la hermosa Zaida, o en las amatorias, ungidas de leve y regalada voluptuosidad, como Plegaria, La cita, El encanto y Sé más feliz que yo. El lenguaje de Arolas es apasionado, cálido, turgente. Caudaloso en imágenes y símiles que hieren nuestra atención con lanzada honda y durable. En lo descriptivo y pictórico queda por bajo del de Zorrilla y el duque de Rivas, que se dilatan más en la vistosa y gaya prosopografía de sus romances y leyendas. Pero no desmerece en la intensidad y el colorido. Es abundante, castizo, lleno de pormenores indumentarios, de piedras preciosas, de perfumes, de guzlas y címbalos, de armas, de cosas, en fin, que, por la belleza y sonoridad de sus denominaciones, dejan en el espíritu del lector como una estela de color y de música296. Saltan las imágenes y comparaciones unas tras otras, en un cegador centelleo, y el verso se endurece y templa en lo atraillado de las palabras, que no ocupan vacíos métricos, sino que proclaman su jerarquía, tanto formal como ideológica. Mentiríamos si a pesar de todo esto no notáramos también la desgana, monotonía, descuidos e insulsez de algunas composiciones de Arolas, escritas más por ejercicio de la mente, distracción o hábito que como verdadero desahogo del corazón y de la fantasía. Pero ¿a quiénes no les ocurre otro tanto, si se les mira con enfadosa severidad a lo largo de su obra? Pocos poetas, como Bécquer, por ejemplo, podrían salir airosos de esta prueba. Capítulo V La Avellaneda y La Coronado Frente a este naturalismo erótico, con sus caricias enervantes, y su voluptuosa laxitud, floreció la poesía religiosa, aunque sin el arrebato y la inmaterialidad sublime de los siglos XVI y XVII. El romanticismo había proclamado la superioridad de la idea sobre la forma y condenado al olvido a los dioses fabulosos y a los héroes gentiles, a cambio de la nomenclatura religiosa de vírgenes, santos, ángeles y serafines. Por otra parte, la espontánea propensión del espíritu hacia lo vago y etéreo, como si cansado de peregrinar de una realidad en otra, anhelase vida más suprasensible, dio alientos a la poesía religiosa, encargándose de entronizar de nuevo este tema en el arte, una mujer de singular mérito: la Avellaneda297, de la cual se ha dicho en su honor, por un crítico, de ella coetáneo, que nada desmerecería junto a Safo, Corina y Victoria Colonna298. Los poetas románticos sentían el amor de las cosas indeterminadas. Se les consumía el alma en íntimos e inexplicables coloquios. Eran víctimas de un sentimentalismo enfermizo que les hacía desvariar a menudo, y que buscaba su desahogo y expansión en el lenguaje rítmico. La agostadora corriente racionalista, de un lado, y la decadencia y desbarajuste nacionales, que malograban todo brote de optimismo y sana alegría, habían desorientado al espíritu, arrancándole de cuajo sus ilusiones más nobles y echándolo a los perros de la impiedad, para que cebasen en él su ansia devoradora. La duda se enseñoreaba del mundo. La poesía, que como producto de la imaginación y del sentimiento, debe ser más constructiva que demoledora, abandonó su natural destino y fue desde este instante el lenguaje del escepticismo y del hastío. La vida era odiosa; la verdad trascendental, inasequible al entendimiento humano; y el dolor y la desesperación, dueños del universo. Faltaba la fe en Dios y las leyes morales se tenían por espantajos de la razón, que poco segura de sí misma acudía a la moral por inspiraciones o normas de conducta. El desenfado de los poetas al tratar de Dios es bien notorio. El Dios de Goethe, por ejemplo, no es el Dios del Sinaí, dictando a Moisés el Decálogo, en medio de trepidante y pavorosa tempestad. Es un Dios pacífico, benévolo, inclinado siempre a la indulgencia, que comprende cuán débil es la naturaleza humana y en lugar de atosigarnos y asustarnos con la terrible perspectiva del profundo, se complace en darnos ánimos para nuestra regeneración y enmienda. Un Dios que departe con el diablo; que escucha, bondadoso y apacible, sus cuitas y travesuras, y que hasta bromea con él, convencido de su inofensivo talante299. Pero aunque todo esto arraigase más o menos en nuestra conciencia, en el fondo de ella germinaba el bien y seguía escrita la ley moral, ya que el tedio, la desesperación y el escepticismo, obedecían más al prurito de ir a la moda en el pensar, que a natural y espontánea expresión del espíritu de nuestros poetas. La bondad inmanente que había en ellos, a falta de objeto preciso y supremo al que dirigirse, se desparramó en el goce de las cosas que nos atraen con su poderoso incentivo, o vagó indeterminadamente de una a otra parte, como voluntad indecisa que no sabe qué camino tomar, porque no siente el imperioso mandato de la razón. Nos enamoramos del silencio augusto de la noche, de la suave y argentada claridad lunar, de los seres extraños y misteriosos que pueblan el aire, de lo ideal en que se consume el alma, pero con amor confuso e incierto, como si los sentimientos apareciesen sumidos en una penumbra o neblina, al menos, que desfigurase su verdadera naturaleza300. Gertrudis Gómez de Avellaneda [Págs. 304-305] El romanticismo se penetró de esta vaguedad e inconsciencia de las cosas, y llegamos a creer que nada era realizable en este bajo mundo, como no fuese lo prosaico, grosero y servil de nuestra persona. Sufrimos, pues, el horrible desencanto de esta impotencia. ¿Nos dimos por vencidos al reconocer la desproporción que existía entre nuestros anhelos y los medios para verlos satisfechos? Nada de eso. La imposibilidad aguzó el ingenio, estimulando vivamente las ansias del espíritu, y de esta lucha titánica nació, sin duda, la vaguedad idealista, la actividad del espíritu sin norte alguno. Cedíamos como a un impulso ciego, irracional que nos arrastraba hacia las cosas, de modo confuso e indeterminado. Es decir, que la voluntad, provista de todos sus recursos, estaba propicia a servir y apoyar al alma en sus operaciones y actos, pero la razón no acertaba a discernir, clara y distintamente, lo que nos era apetecido, y todo se quedaba en devenir, en codiciar las cosas sin llegar nunca a poseerlas. De aquí proviene el fondo de melancolía y descorazonamiento de la poesía romántica. Leopardi y Heine han dado forma sensible e imperecedera a estos estados de conciencia. Por lo general, el desengaño y el tedio no derivaban hacia la resignación, sino que inflamado el espíritu en cólera, adoptaban formas violentas e hirientes, llenándose la poesía de apóstrofes. De nuestros poetas románticos, ninguno como Espronceda ha expresado, con tanta viveza y arrebato, estos afectos. Su voz adquiere patética sonoridad, y los acentos más desesperados subrayan todo este fondo de pesimista y sombría decepción. En la Avellaneda, este sobresalto sempiterno y desorden de las ideas, procedentes, como ya queda dicho, de la frustración total o parcial de nuestros deseos más caros y de difícil logro, tuvieron en la poesía un punto fijo adonde dirigirse. Mientras los demás poetas, ayunos de sentimiento religioso o muy trashijado y enclenque, se afanaban por conseguir la realización de sus sueños, reflejando en los versos, como consecuencia de este recóndito fracaso, el hastío y la melancolía, cuando no la desesperación y la ira, la ilustre autora de Dios y el hombre, Soledad del alma y Canto triunfal encuentra dulce compensación y regalo inefable en el objeto divino adonde se encamina. Pero para esto era preciso ser mujer, no tener el alma corrompida, advertir prontamente los efectos de la Providencia en el curso de la vida, y estar en posesión del único secreto de donde depende la humana felicidad: tener fe en Dios. Malos tiempos corrían para pensar y sentir así. La moda del pensamiento filosófico había tirado por el camino racionalista y ateo. Dios había sido desterrado de la conciencia de los hombres, que, convencidos de su destino fatal, para nada le necesitaban. El vacío que dejó la fe en el espíritu se llenó de sombrío escepticismo, de terrible desesperanza, de condenación y desprecio de la vida. Los poetas, penetrados de este mal colectivo, realzáronlo con el arte, dando forma sensible y eterna al hastío301 y a la incredulidad, y proclamando como ley punitiva, de la que no es posible escaparse, al dolor. Los filósofos pretendieron obtener de todo esto consecuencias trascendentales y fraguaron la teoría del pesimismo. Contra esta arriada impetuosa sólo podía alzarse el corazón de la mujer, donde siempre está tensa y dispuesta a vibrar, la cuerda del sentimiento religioso. Dos testimonios nos bastarán para ver comprobada nuestra tesis: el Sardanápalo, de Byron y el Baltasar, de la Avellaneda. Siendo muy parecidos en el fondo estos dos personajes, coincidiendo en muchas cosas, fuera de aquellos detalles que, por ser más externos que íntimos, en nada afectan a lo esencial; ¡qué diferente modo de verlos e interpretarlos, qué resultados más antagónicos deducirá cada poeta! Byron, inclinado a la impiedad, víctima de amargo y desconsolador escepticismo, ausente de su alma la alegría, bajo cuyo amable imperio todo se perdona, pinta al celebérrimo personaje como un héroe irresistible, lleno de radiante juventud y de soberana hermosura, enamorado del placer y catador insaciable de todos sus secretos, y lo esgrime como símbolo, por decirlo así, del triunfo de la naturaleza terrena, que para nada necesita de la gracia sobrenatural. Byron no quiere cuentas con Dios. Concibe al personaje como producto vigoroso y pujante de la naturaleza, pero le desprovee de toda significación providencial. No le interesa aprovecharse de las circunstancias y vicisitudes del héroe, para obtener una lección ejemplar. Y no se atribuya el hecho a un elevado sentido del arte, al que no convienen, como es sabido, razones de utilidad educativa, ni corolarios morales, sino simplemente al fluir natural del verbo creador, cuya virtud plasmante no se emplea en la corroboración de tales o cuales principios, que en nada distraen, ni mucho menos apasionan al vate inglés. La Avellaneda, sin premeditación o premeditado de tal manera que ningún menoscabo sufre el arte, deduce de su obra conclusiones definitivas. Ha puesto sus ojos en el rey de Babilonia, por descubrir en él la compleja psicología del hombre del siglo XIX. Baltasar está enfermo de la misma dolencia espiritual de Heine y de Bécquer. Aborrece la vida, duda incluso de que el amor pueda ofrecernos nuevos goces e inquietudes nuevas, y mira todo cuanto le rodea con tedio y desilusión, como quien ha apurado el amargo contenido de las cosas y recela de ellas, impotentes ya para calmar nuestros anhelos... Oigámosle a él mismo: Si quieres vencer este infecundo fastidio, contra el cual en balde lidio, porque se encarna en mi ser, ¡muéstrame un bien soberano, que el alma deba admirar!... y que no pueda alcanzar con sólo extender la mano. ¡Dame, -no importa a qué precio-, alguna grande pasión, que llene un gran corazón que sólo abriga desprecio! ¡Enciende en él un deseo de amor... o de odio y venganza, pero dame una esperanza, de toda mi fuerza empleo! ¡Dame un poder que rendir, crímenes que cometer, venturas que merecer o tormentos que sufrir! ¡Dame un placer o un pesar digno de esta alma infinita, que su ambición no limita a sólo ver y gozar!... ¡Dame, en fin, -cual lo soñó mi mente en su afán profundo-, algo... más grande que el mundo! algo... más alto que yo!. (Baltasar, acto II, escena IV) Este panorama del espíritu, lleno de claroscuros, es un filón de preciosísimo metal, que el talento poético de la Avellaneda explota en beneficio de sus creencias católicas, pero sin que se vea, como ya queda apuntado, la traza tosca y grosera del utilitarismo doctrinal. La inspiración soberana de la autora y el profundo sentido poético que imprime a la tragedia, salvan perfectamente el escollo que representa para el ideal estético toda tesis o tendencia, por elevada y magistral que sea. Como vemos, la hija de los trópicos encontró felizmente, en medio de la penumbra miedosa de un siglo descreído y materialista, hermoso y sin igual fin adonde dirigir los afectos de su alma. No se dejó contaminar del negro pesimismo imperante, ni sintió desmayo alguno para expresar estos sentimientos cristianos que, o no existían en ningún poeta de la época o, de existir, aparecían entreverados de dudas, como en Zorrilla, por ejemplo. Las poesías religiosas de la Avellaneda están bien impregnadas de este aroma embriagador y reconfortante de la vida interior. No alcanzan la plenitud insuperable del maestro León, ni el desfallecido acento amoroso de San Juan de la Cruz, pero tienen sobrados méritos, ya por lo recóndito y conceptuoso del sentido, ya por la ternura de la frase, cuando no por la exaltación lírica y el íntimo arrebato, para satisfacer el gusto más depurado y exquisito. Son expresivas, elocuentes y vigorosas, están llenas de pasión y de entusiasmo, lo mismo cuando manifiestan lo humano que lo divino, en la vaguedad misteriosa de afectos sin objeto conocido, de ideas inciertas y confusas que giran desorientadas en torno de sí mismas, a falta de un fin determinado adonde dirigirse, y en la exteriorización de sentimientos claros y definidos. promovidos por la presencia de Dios en nuestra alma y que a Él vuelven, presurosos, como el río al mar. Pero esta elocuencia y brío son a pesar de todo más femeninos que varoniles. La ternura y delicadeza del sexo están bien patentes en la febril exaltación lírica de nuestra poetisa. Y es que se puede sentir arrebatado y como en ascuas el espíritu, sin que en la expresión de sus afectos y emociones falte el sello característico de la femineidad, la blandura íntima del instinto maternal, que rara vez permanece callado y como escondido, en la mujer, sino que bastará cualquier pretexto para que se manifieste. En esta mezcla de bizarría viril y de ternura femenina -ya se dijo de ella: «Es mucho hombre esta mujer»302-, estriba, a mi juicio todo el mérito de la Avellaneda. No es cosa fácil conseguir el equilibrio de estos elementos tan dispares. Si la inspiración y el estro poético son muy potentes, como fuerza ciega e irracional que no conoce freno alguno, resultarán pisoteados los caracteres distintivos del sexo, sin que aparezca por ninguna parte esa ternura, suavidad y templanza que transpira el alma femenina o por el contrario estará ausente la bizarría varonil como en la Coronado y la obra de arte denotará su excesiva blandura. Enmaridar y combinar con exquisito tino ambos factores es fenómeno que suele darse con demasiada sobriedad. ¿De dónde proviene la tendencia religiosa de la Avellaneda? ¿Se trata de un impulso natural, de un producto espontáneo de su alma o procede más bien del choque del espíritu con las adversidades humanas? Las desgracias y contrariedades de la vida, que es valle de lágrimas y no edén, son los mejores estimulantes del sentimiento religioso. Cuando sufrimos la pérdida irreparable de un ser querido o hemos fracasado rotundamente en empeño hacia el que nos movía la vocación o la necesidad imperiosa, es cuando más nos acordamos de Dios y le rendimos los tesoros de nuestro afecto. La alegría y el triunfo nos hacen fuertes, optimistas, audaces y esta presuntuosa y vanidosilla seguridad de nosotros mismos es la causa de que nos olvidemos de nuestros deberes cristianos. Pero así que las tribulaciones y los infortunios nos ponen en situación apurada, despojándonos de todo bienestar material y espiritual contento, tornamos a Dios, cuya gracia reconfortante es único remedio de nuestros males. Aparte también de que la fiebre romántica nos hacía más afectivos e impresionables, teniendo, pues, el dolor más franco el camino para apoderarse y enseñorearse de nosotros. Hasta puede decirse que sentíamos la voluptuosidad de la desgracia, saboreándola como manjar dulciagrio que nos atrae y repugna a la vez. Si en cualquier momento los pesares de la tornadiza fortuna nos impresionan y acongojan, dejando profunda huella en nuestro ánimo, en esta época y en virtud del ambiente en que se desenvolvían las actividades del espíritu, el menor contratiempo hería nuestra pobre alma, tan inclinada de suyo al dolor. La Avellaneda enviudó por dos veces, circunstancia que la apartó de la vida mundana y triunfal, pues debido a su talento y amable trato, había sido siempre muy querida y festejada; pero es posible que su pena más grande fuese el verse incomprendida por el sevillano Ignacio de Cepeda, de la familia de la Santa de Ávila, al que amó con inflamada pasión, sin ser correspondida en igual moneda. No será aventurado pensar que tan graves vicisitudes predispusieran su corazón al amor de Dios, de donde no cabe esperar desengaños e incomprensiones, si no todo lo contrario; perfecta inteligencia y fidelidad absoluta. Hayan influido o no, cuantas circunstancias quedan enumeradas, en la elaboración de las poesías religiosas de la Avellaneda, lo cierto es que pocas veces vibró con tan íntimos acordes el sentimiento cristiano, ya se emplee en cantar aquellos sublimes sucesos de la vida de Jesús, en cuanto se refieren a la redención de la pecadora e incorregible humanidad, ya tienda a la contemplación del ser infinito y se abisme en el disfrute de su bondad y de su hermosura, cifrando todos estos raptos y desfallecimientos del alma enamorada, en conceptos abstractos de primorosa forma rítmica vestidos. La Dedicación de la lira a Dios es una felicísima composición, llena de fervoroso empeño, matizada por las ilusiones más nobles de nuestro espíritu que, atraído por la peregrina y soberana belleza del Ser Supremo, prorrumpe en un canto vigoroso y sutil a la vez, donde no falta ninguna nota de cuantas pueden sonar en obsequio y gloria de Dios. La Cruz, El Miserere, A la Asunción, Las siete palabras, Grandeza de Dios, imitación del Salmo 103, y varios sonetos de asunto religioso también y torneada forma clásica, siguen en primor, arrebato y conceptual trascendencia la predicha composición, inspirada, como es sabido, en una invocación de Lamartine303. Fuera de sus versos sacros, más ascéticos que místicos y que denotan la frecuentación de textos sagrados, como el Libro de Job -en donde se inspiró para componer Dios y el Hombre, los Evangelios y los Salmos, nuestra autora compuso profusión de poesías profanas en las que rivalizan la elegancia y casticismo de la dicción, el entusiasmo lírico, la robustez del pensamiento, la pureza y hondura de los afectos y el fulgor del lenguaje tropológico. A él304, A la esperanza, A la poesía, Napoleón, que aunque sea una traducción de Lamartine no queda muy por bajo del original francés, tales son las bellezas de forma que atesora esta inspirada pieza poética y su arrebatada exaltación lírica. Al mar, Amor y orgullo, La ilusión, El insomnio y La felicidad constituyen un testimonio vivo e irrebatible del vario talento de la Avellaneda. Súmense a estas modalidades de su genio creador, las obras dramáticas que escribió, las leyendas, novelas y cuentos y la colaboración literaria con que honró periódicos y revistas de su tiempo y tendremos una idea de la ingente figura de esta mujer, sin parigual desde sus días hasta los de Santa Teresa, según afirmó el autor de Pepita Jiménez. Y no reputamos apasionado o excesivamente galante el juicio. Quien pulsó con varonil desenfado y ardiente inspiración todas las cuerdas de la lira: el amor, la naturaleza, el hombre, Dios; empleó variedad de estrofas e introdujo en la poesía nuevas combinaciones métricas, como habían hecho otros poetas románticos de aquende y allende la frontera; quien supo elevarse de lo humano a lo divino, hasta lindar casi con los místicos, y hacer sonetos tan primorosamente torneados como el dedicado a Cuba, en el que la sobriedad de galas retóricas y lo plástico y acabado de la dicción, nos retrotraen a Horacio y Fray Luis, bien puede suscitar un parecer tan laudatorio como el de Valera. La riqueza de imágenes que ofrece su copiosa producción poética, el hondo contenido de sus versos, la ejemplaridad del lenguaje, lleno de matices y de sonidos, y el soplo de un alma que aún siendo viril y recia transpira femineidad y ternura, confirman el veredicto de la crítica, tan favorable y halagador para la ilustre cubana. Aunque el romanticismo, en su agudeza dilacerante y torva, declinaba ya cuando la Avellaneda dio a la luz sus poesías, no pudo salvarse del todo y contaminóse de negro pesimismo y extraña tristeza, en composiciones como La venganza, La noche de insomnio y el alba, pese al triunfo final, apoteósico de la luz sobre las sombras, y El genio de la melancolía. Pero nos inclinamos a creer que todo esto fue más bien travesura del espíritu, desahogo de la imaginación que consubstancial manera de ver las cosas y testimonio de un estado de conciencia influido por el imperativo de la moda, añeja ya y casi a trasmano. No creemos tampoco que la circunstancia de componer sus versos en las altas horas de la noche, según nos dice su prologuista don Juan Nicasio Gallego305, contribuyese a esta lobreguez del ánimo. Los poetas llevan el día o la noche dentro de su espíritu, cualquiera que sea la hora y momento en que dan forma sensible a sus afectos e ideas. Leopardi se acostaba a las once de la noche y a las siete de la mañana, como afirma en su epistolario, ya estaba entregado a sus actividades espirituales. Hay que suponer, dada la afección a la vista que padecía, que preferiría trabajar con la luz del sol, por ser menos dañina a los ojos que la artificial. Sin embargo, sus versos están llenos de pesimismo y negra melancolía. Afortunadamente estas claudicaciones del espíritu sano y vigoroso de nuestra poetisa, fueron esporádicas y pasajeras. Menos fecunda y de talento ni tan vario, ni tan prócer, pero sin quedarse atrás en entusiasmo lírico, arrebatado acento y sencillo y natural discurso, propenso también a remansarse en la vida interior, fue Carolina Coronado306, cuya cautivadora simpatía y elegante figura, además de sus brillantes prendas morales, granjeáronle la estimación general. Si la Avellaneda despertó, con su amable conducta y raro talento poético, la admiración y embeleso de lo más florido de la intelectualidad y de la aristocracia madrileñas, la Coronado se apoderó y adueñó de cuantos la trataron, logrando fama de inspirada poetisa, como lo demuestra el hecho de su coronación en el Liceo, de Madrid, y las alabanzas de sus paisanos Espronceda y Donoso Cortes, a la par que de mujer afable, llena de interés, de poderoso atractivo. Tan es así, que fue muy lisonjeada y festejada por todo el mundo. Contrajo matrimonio con el diplomático don Horacio Perry, a quien en vida rindió su corazón y albedrío, no faltándole tampoco este homenaje después de muerto, pues se asegura que en la hermosa finca la Mitra, denominada así por haber sido del Patriarca de Lisboa, y situada en los aledaños de tal ciudad, a la orilla del Tajo, dedicó la ilustre dama lo mejor de su vida al culto amoroso de su marido, cuyo cuerpo mortal yacía, embalsamado, en la capilla de tan suntuosa mansión. ¿No se ve en todo esto la más rica traza romántica? Este apartamiento voluntario de la sociedad, este huir del mundanal ruido y de sus vanidades y glorias pasajeras, para encerrarse entre los severos muros de un palacio, ¿no es un rasgo muy elocuente de la inclinación de nuestra autora a vivir tan sólo de la propia savia espiritual, del soñador idealismo, penetrado de vaguedad y de inconsciente dulzura, con absoluta abstracción de cuanto la rodea, como si llevase dentro un mundo maravilloso y no necesitara para nada del comercio y trato humanos? Varias primorosas poesías se deben a la inspirada musa de la Coronado, en las cuales, si sería fácil descubrir algunos defectos y descuidos, no serán tantos ni tan graves, que desluzcan y apaguen la brillantez de la inspiración, el candor y la ternura de los afectos, y la majestad y brío, aunque dentro de cierto desorden, del pensamiento. El Amor de los Amores es una composición impregnada de místico y mareante perfume, sin el fuego abrasador de la poesía hebraica, tan rica en imágenes y metáforas, pero ahita de sentimiento, de golosa dulzura, de ingenuidad femenina y de atormentadora inquietud. Ni La Palma, ni A las nubes, ni La rosa blanca, ni Se va mi sombra, pero yo me quedo, a pesar de lo lindas que son, igualan, ni llegan con mucho a aquellas hermosas cantigas. La cuerda mística suena allí con más desmayado acento, es más abundante en matices de ternura e interior desfallecimiento. Carolina Coronado A la soledad, no sabemos si por razón del metro en que está escrita o por lo leve, alado y sencillo de la dicción poética también, nos recuerda a Fray Luis, salvadas todas las distancias que median entre estas dos figuras de nuestras letras. El blando y amoroso sentimiento de la naturaleza, el regusto vuluptuoso y apasionado de la soledad, en un instante en que el alma está tan bien preparada para este disfrute, tienen no sé qué de saudade, de galaica ensoñación a través del paisaje. Tan es así, que siendo la roca el héroe colectivo del campo extremeño, no aparece aquí por ninguna parte; y los mismos encinares calientes, viriles y apretados, carecen en ésta y en otras composiciones de la autora de A un poeta del porvenir y A mi hija María Carolina, de recia y honda interpretación. La Coronado, como Rosalía de Castro, necesitaba de las dulces ondulaciones, de la vaga, aérea melancolía de la campiña gallega más concorde con el alma femenina, que nuestro paisaje extremeño, de una rusticidad varonil y arrogante. Casi todas las poesías de la Coronado -Al otoño, A una tórtola, Canción-, constituyen el eco vago, etéreo, huidizo de una viva y suave inquietud, que va destilándose gota a gota sobre el mundo exterior. Todo tiende a deshumanizarse en una desintegración ideal. Se pierde el contorno de las ideas y de los afectos a través de esta sentimentalidad casi enfermiza, como se desvanecen las formas del paisaje bajo el tul flotante de la niebla. Nuestra tierra -la tierra de la encina y del cancho, incubadora de la inquietud andariega y triunfal de los conquistadores y aventureros del siglo VXI, y de la mística de San Pedro de Alcántara y de Morales, seguidores ambos de un ideal vigorosamente delineado en cada uno- no podía servir de marco a este idealismo poético, imprecisa y vagamente proyectado sobre las cosas, como esa luz débil y desmayada de los amaneceres y crepúsculos galaicos, que cayendo ensoñadoramente sobre valles y collados, diríamos que los desmaterializa y esfuma: También cultivó doña Carolina el tema social, como había hecho antes que ella Quintana y después Núñez de Arce y Tassara. Pero no era éste el género de poesía que mejor le cuadraba, ya que esta clase de versos requiere más entusiasmo viril y opulento numen. Cuando se recuerde a la delicada poetisa extremeña será por la indeterminación de su pensamiento, por su sutil, alquitarada interpretación de la naturaleza, por ese sentimentalismo o saudade con que, llevando en puntillas el espíritu, no siento la materia es aire y luz mi pensamiento limpio, como dijo un poeta castellano de nuestros días, se acercaba a las cosas. Capítulo VI Escepticismo y pesimismo: Pastor Díaz, Bermúdez de Castro y Miguel de los Santos Álvarez. Cada vez que extendemos nuestro radio de acción a otros poetas, comprobamos, con verdadera multitud de testimonios, la superabundancia de elementos poéticos de que hizo gala el romanticismo. ¡Qué riqueza de imágenes, comparaciones y antítesis! ¡Qué esplendente, fúlgida, cegadora dicción! ¡Cuánto derroche de colorido y de luz, como si todos los tonos de la paleta y todas las irisaciones en que puede descomponerse un rayo de sol, hubieran sido volcados en cada poesía! ¡Cómo se recrea la inspiración del poeta en insinuar sus ideas y sus afectos a través de una vaguedad misteriosa, como bruma o celaje del espíritu, que no dejara ver las cosas y tuviéramos que irlas adivinando en cierta instintiva confraternidad moral con quien las vistió de forma rítmica! Los colores se diversifican; el lenguaje se llena de mórbida voluptuosidad; los sentimientos acuden en tropel, enracimados, sin orden, ni medida, como una cabalgata, un poco anárquica, de elementos psicológicos, que levantase tal polvareda en torno suyo que no hubiera manera de distinguir los límites y rasgos de cada uno, y mucho menos la correspondencia o afinidad que guarden entre sí. Nunca estuvo la poesía tan rebosante de sonidos, de musicalidad, de ardimiento. Las pasiones invaden el campo poético de modo arrollador. ¿Presumís lo que ocurriría si se rompiesen de pronto las esclusas de un pantano? El agua lo inundaría todo; arrastraría cuanto se opusiera a su paso. Pues esa fuerte, pujante, avasalladora corriente espiritual del romanticismo, rotos los débiles muros de contención que la aprisionaban, se apodera de la poesía, se extiende por su ámbito ideal como una tromba. El poeta hace a larde de su poder y de su libertad. Se encara con cuanto atrae la curiosidad de su espíritu. Da golpes de ciego; socava, perfora, destruye, y en su febril demencia ni aún respeta el recinto sagrado de las verdades eternas. Unas veces cree, otras no. Ya se revuelve airado contra Dios mismo, ya lo proclama principio o causa de cuanto existe y pueda existir. La inestabilidad de sus ideas filosóficas y el desenfado de su carácter, capaz de todas las audacias imaginables, contribuyen a tal desenfreno o demasía. Es apasionado y desdeñoso; ama la vida y la aborrece. Su corazón se agita en un mundo de pasiones encontradas, y cuando cae en la cuenta de sus contradicciones cae en la desesperación más terrible, y agotado, enfermo, maltrecho, en el hastío y desistimiento de cuanto le rodea. Es propio de las individualidades que dentro de una determinada escuela literaria ofrecen menos aliento y bizarría, el reiterar a lo largo de sus obras alguna o algunas de las características fundamentales del movimiento estético que representan. El genio creador es amplio y vario en sus manifestaciones. Se desdobla en multitud de matices, como esos magníficos mantones de Manila que al descogerlos muestran toda la riqueza de sus gayos colores. En cambio, los ingenios de menos capacidad creadora, aunque hagan también alarde de cuantos recursos poéticos pueda echar mano su inspiración, se aferran preferentemente a alguna de las modalidades típicas de la escuela literaria a que pertenecen, y a falta de un mayor florecimiento de rasgos intrínsecos, incurren en cierta uniformidad, que los hace más accesibles al prurito clasificador de la crítica. Hemos estudiado ya en páginas precedentes, al juzgar la obra de capitales figuras del romanticismo español, los dos caracteres, tan principales y definidores de este movimiento artístico, con que intitulamos el precedente capítulo; pero vamos a verlos ahora como nota dominante de otros autores. Nos referimos a Pastor Díaz, Bermúdez de Castro y Miguel de los Santos Álvarez, por no citar sino a los más significados dentro de las particularidades que nos proponemos examinar. A través de la turbamulta de elementos literarios del romanticismo; ya como base de todo el edificio poético, ya como cúpula que lo coronase o bien como adorno específico de su arquitectura: esto es, como incidencia de las poesías, toparemos en seguida con el pesimismo y la incredulidad, en sus diversas exteriorizaciones. ¿Fue sincero este movimiento del alma; esta inclinación morbosa de los poetas hacia la negación o la duda, hacia la desesperación o el hastío? No dudemos en dar una respuesta negativa a la pregunta. A los dieciséis años de edad se tienen ideas y sentimientos diferentes de los que Pastor Díaz nos comunica en su composición primeriza El amor sin objeto: Vanamente mis ojos inquietos por doquiera se tienden y giran, vanamente mis labios suspiran abrasados de fúnebre ardor. Soledad espantosa me cerca, noche eterna mi pecho ha cubierto: para mí todo el mundo es desierto pues que nadie responde a mi amor.307 ¡A esa edad lo que sobran son respuestas, y, además, afirmativas! Tampoco se puede decir en serio, con cuatro años más, lo que nos quiere hacer creer en su poesía Ya tengo amor, Romero Larrañaga: Pasó de mis años tiernos la edad hermosa perdida; ya han marchitado mi vida las nieves de veinte inviernos. Veinte años ya de existir sin saber de una existencia! Vivir en la indiferencia, es en la nada dormir.308 Esto, que no es verdad, pudiera, por lo menos, ser poético. Pero, como verá el lector por la muestra, y sobre todo si se siente con ánimos de leer la composición entera, nada habrá más vulgar y prosaico que esa desenfadada impostura. Menos mal que el joven Romero Larrañaga que: temió poderse engañar también y pasó dormida de esto que se llama vida veinte años sin despertar. consigue, por fin, mandar su sueño a paseo y dar con una mujer que le sorbe los sentidos y el corazón, y aunque tornan de nuevo los pensamientos lúgubres, acaba prometiéndoselas muy felices, con su amada, en la otra vida, al lado de Dios. ¡Como si Dios quisiera tener a su lado a gente que versifica tan mal! El poeta romántico es víctima de la atmósfera que le envuelve. No le es dado o no quiere sustraerse a la enfermedad del siglo, que cantó Musset; a ese tedium vitae que traspiran los versos de Byron y Leopardi; a esa filosofía corrosiva, demoledora, de los pensadores materialistas, contra la que apasionadamente se alzó Flanmarión en su libro Dios en la Naturaleza. Y como el desconcierto, la sordidez y la impotencia del país en que vive, no han de alentarle en su camino, sino todo lo contrario, enfriar su fervor, si alguna vez lo tuvo; desarmarle para la lucha íntima de su conciencia, y empujarle incluso hacia el abismo de desesperación y de impiedad que tiene ante los ojos, le veremos caer en la negación destructiva y mortal o en la duda voluptuosa, blanda, enervadora, que renuncia a toda disputa interior, a todo deliberado impulso ascensional en busca de la verdad trascendente. A este estado de ánimo han contribuido, si bien de un modo indirecto y por una equivocada interpretación nuestra de su pensamiento, los escritores religiosos, y muy especialmente los ascéticos y místicos. A primera vista quizá parezca esto una paradoja o una herejía, si no ambas cosas a la vez. Pero nada más lejos de mí que incurrir en lo uno y otro. Mientras fray Luis de Granada, por ejemplo, llega al conocimiento de Dios, mediante la enumeración y contemplación de todos los seres creados, esto es, de un modo inductivo: justificando con la hermosura y grandeza de las cosas, la grandeza y hermosura del Todopoderoso, Santa Teresa, San Ignacio de Loyola, fray Juan de los Ángeles, San Pedro de Alcántara, etcétera, hacen aborrecimiento del mundo, previenen a los excesivamente confiados de las engañosas apariencias que adoptan las cosas para deslumbrar y atraer a los incautos; consideran esta vida valle de lágrimas, campo de experimentación de la virtud, tránsito para la otra, angustiosísimo y de peligros lleno. Absortos, ensimismados en la contemplación de Dios; desasidos de todo goce mundano, aún por honesto que sea; viendo en el mundo al enemigo del alma, al demonio acechando en todas partes, a la envidia, a la concupiscencia, a la soberbia; desentendidos de cualquier actividad mundana que los aparte del camino de su salvación o que los retrase en la ruta emprendida; menospreciadores, en fin, de lo terreno, que es barro, cuando no cieno, y anhelantes los unos, tan sólo, de unimismarse, mediante la vida unitiva, con el alma divina, y los otros, de conseguir la gloria como premio de sus mortificaciones. Aquel: «Vivo sin vivir en mí - y tan alta vida espero que muero porque no muero», de la Santa de Ávila, o aquel llamamiento a la muerte, del comendador Escrivá: «Ven, muerte tan escondida - que no te sienta venir - porque el placer de morir - no me vuelva a dar la vida», proclaman, por alto modo poético, el desprecio del mundo, lo larga que se les hace una existencia que, no sólo no puede proporcionarles deleite y contento algunos, sino que es rémora y enojosísimo trámite para alcanzar la unión con Dios o disfrute de su inefable compañía. ¿No es todo esto un hastío a lo divino, producido por el retraso en lograr el cielo? Pues bien, el hombre del siglo XIX, influido no solamente por esta concepción despectiva del mundo, por esta subestimación de la vida, sino también por las doctrinas materialistas del filosofismo dominante entonces y el empuje arrollador de la moda literaria en los países que iban a la cabeza de la civilización, cayó en el mismo aborrecimiento de cuanto le rodeaba, y como le faltaba la idea sublime de Dios, como compensación del despego y menosprecio del mundo, su hastío o tedio, no buscó, como término suyo, sino la muerte, y una muerte destructora y anuladora de cuanto el ser es y representa, sin ulterior destino. Tan escéptico pesimismo es propulsor de la inspiración romántica; tema y aliento fundamental de sus poesías, y por tratarse de un carácter tan típico y entrañable del romanticismo, el que adoptan, como tónica de sus composiciones, los escritores que encabezan este capítulo. Los griegos, que supieron dar a la vida el valor que tiene, no derivaron de un modo sistemático a estos tonos sombríos y descorazonadores de nuestros románticos. ¡Hay que estar muy ciegos para no descubrir en la vida todos los atractivos que nos ofrece, o ser unos falsarios de la literatura y pintar con negros colores lo que se nos muestra, por el contrario, con tal variedad de risueñas y placenteras tonalidades! Don Nicomedes Pastor Díaz309 fue uno de los poetas más afectados por esta dolencia espiritual. A juzgar por sus versos, pocos hombres habrá habido tan infortunados como él. La cuerda de la lira que más hiere su plectro es la del dolor. Siempre está tensa. Sus notas, vibrantes y acordadas, son íntimos y desgarradores lamentos del corazón. Los sentimientos fluyen de su pluma con cierto desorden lírico, cual conviene a la verdadera poesía. Otras veces, y esto es lo más frecuente, con la disciplina, ponderación y trasparencia propias de los poetas clásicos, en los que alzándose la razón, vigilante y severa, contra cualquier desconcertado impulso del corazón, hace abortar toda extravagancia o desbarro. Bellísimas son sus composiciones Mi inspiración, La mariposa negra, La sirena del Norte y A la luna310, que no dudamos en colocar al lado de las mejores de nuestro Parnaso. ¡Qué rico, original y elegante el lenguaje tropológico! ¡Qué brillante dicción poética! ¡Qué versos más musicales, cincelados y rítmicos! ¡Pero qué desolación interior! ¡Qué umbría y fúnebre tristeza se apodera del alma del poeta! Parece como si el sol, jocundo y fecundante, que preside, desde un cielo azul, limpio, encendido, todas las operaciones de la naturaleza, se hubiera apagado del todo o irradiase su luz tan sólo entre negros nubarrones. Como si el espumoso mar de las costas, en cuyas agitadas aguas van a mirarse fugazmente los astros, no tuviera otro objeto que el asordarnos con el lúgubre batir de sus olas en los acantilados. Y no hubiera cristalinos arroyos, que murmurasen entre la agreste maleza de los bosques; ni noches claras y ledas, vestidas con la plata refulgente de la luna; ni céfiros blandos que apenas meneasen la floresta; ni corazones de mujer que prodiguen amorosas ternuras; ni alegres y honestos placeres que proclamen la salud moral de los hombres y el excelente concierto de la vida, deparadora de alegrías y satisfacciones. Todo es, por el contrario, negro, árido, fúnebre, luctuoso, desolador. Las últimas lucecitas de la esperanza se han apagado. Los pensamientos más tristes, llenos de una enfermiza melancolía otoñal, se han posesionado de la mente, como una bandada de cuervos. El corazón ya no late acompasadamente al estímulo de dulces afectos, o es un volcán de pasiones siniestras o un cadáver insepulto. Jamás en nuestra literatura sonó la voz de las almas, con acentos tan amargos y desconsoladores. El pesimismo es densa atmósfera moral que envuelve al poeta y le ahoga con los pútridos elementos de que está formada. La imaginación ha suprimido todo objeto, idea y sentimiento que no se avenga a este estado del ánimo. Y el poeta hurga voluptuosamente en su corazón, porque al exacerbársele así el dolor siente el placer negativo de toda mortificación patológica. En este aspecto tan característico de nuestra poesía romántica, pocos aventajarán al autor de A la muerte, Una voz y Desvarío. La musa que le inspira no tiene la gracia y serenidad, verdaderamente célicas, de las que habitaban el sacro Pindo. Es una musa torva, áspera, sombría, fantasmal, aunque el poeta la repute «deidad radiante». Su vestido es blanco, pero «un negro velo» oculta su hermosura. Si alza fugaz los móviles crespones mostrará sus facciones celestiales, pero nada más que «un rápido momento», que una siniestra nube teñía de palidez «sus formas Bellas», y sus ojos luciendo como estrellas denotarán recientes lágrimas. Su voz, débil y suspirante, nunca ha repetido los ecos del Parnaso. Sólo ha acompañado los acentos con que suspira el alción en su viudez o los gritos del náufrago al morir. Habita entre las rocas; preside el horror y las tempestades; visita las tumbas y entrega a los poetas, para que canten sus fúnebres pasiones, un laúd de ébano y concha, es decir, negro, como la madera del árbol indostánico, y frío, como la materia que cubre el cuerpo de los animales testáceos. Nicomedes Pastor Díaz [Págs. 320-321] No debe, pues, sorprendernos que musa de tales atributos, galas y calidades, sólo inspire composiciones como las ya citadas. El poeta oirá silbar el aquilón, bramar el torbellino y rugir las olas; o retumbar con lúgubre son la campana que anuncia la agonía. Verá losas funerarias, sepulcros, esqueletos, fantasmas derramando en su mirada, fuego el alma depravada sangre el corazón feroz.311 manos heladas, de muertos, las cuales se posarán férreas, duras, como monte de hielo, sobre su frente. No bastarán las aguas del Eresma, ni incluso las del mar, para calmar la ardiente sed que le abrasa y consume. El mundo será un cementerio, la sociedad un yermo, cieno «la esqueletada vida». No habrá ilusión, ni encantos, ni hermosura, que la muerte implacable reinará sobre la naturaleza. La luna, en cuyo loor los poetas han tejido lindas guirnaldas de versos, es hoy, sobre el helado cielo un peñasco que rueda en el olvido o el cadáver de un sol que endurecido yace en la eternidad.312 El espíritu de Senancour, de Fóscolo, de Leopardi, del falso Ossián, del Young de Las noches lúgubres, de Kierkegaard, de Heine, en el ápice de su morbosa melancolía y de su tajante escepticismo, insuflado en el de nuestro poeta. No puede atribuirse tan negra y desesperada tristeza a la región nativa de Pastor Díaz. Galicia, como la parte septentrional de Portugal, ha infundido en el alma de sus vates una crepuscular melancolía, llena de un fondo tibio y soñador, que puede provenir, fácilmente, de la afeminada ternura del paisaje y del clima húmedo, neblinoso, dulzón, sin patéticas anfractuosidades, ni calenturas de sol, ni sequedades de meseta castellana. Pero nada tiene que ver con ese declinar luminiscente y voluptuosa blancura, llena de íntima nostalgia de las cosas, de la literatura galaicoportuguesa, lo lúgubre, sombrío y necromaniaco de la obra poética de Pastor Díaz. Menos juicioso aún sería enraizar esta propensión del espíritu de nuestro autor en un amargo y doliente pasado. El poeta de Vivero tuvo la vida más propicia que adversa. Fue Secretario del Gobierno Civil de Santander, después de haber sido Oficial del de Cáceres; jefe político de Segovia y de Cáceres, diputado y senador. Nada sabemos de reales y tangibles tribulaciones suyas, de fracasos y renunciaciones que entenebrecieran su corazón, o de amores contrariados como los de Fígaro. Hay que creer, pues como ya hemos observado reiteradamente en estas páginas, que todo fue fruto de la tiranía imperante y de la ductilidad eminentísima de algunos talentos poéticos para amoldarse a los patrones de la moda. Y como el poeta afirma y niega, sin tener que atenerse al rigor científico del filósofo; más bien por arrebato del corazón en mínimo consorcio con el entendimiento, con la misma seguridad con que observa que no hay Dios, proclamándole luego se desdice. Deja abierta la interrogante para que otros respondan por él, o le deniega en nombre de la razón, mientras su corazón doquiera le revela: Y cuando henchido de delicia y vida te bañes en tan plácida dulzura, niega entonces a Dios, y la natura te lanzará su justa maldición. ¡Mira y adora! su brillante gloria desde el abismo hasta los cielos llega; que si orgullosa la razón lo niega lo revela do quiera el corazón.313 La precedente estrofa corresponde a un pequeño poema intitulado Dios, de la misma tendencia filosófica de otros de Víctor Hugo, e incluso de alguno de igual denominación, de este poeta francés tan dado a la poesía trascendental; hermosa y brillante por los fulgores de la forma, pero, en mucho, disparatada, extravagante y pretenciosa, si nos atenemos a su contenido. Esto es lo bueno que tiene la poesía, aunque no recomendemos nosotros libertad tanta; que se puede energumenizar en ella cuanto se quiera, con tal de que el vaso en que brindamos el menjurge sea de cincelado oro y pedrería. Precitada composición, que juntamente con otras de diverso asunto y género aparece en el libro cuyo título indicamos más abajo, fue escrita por D. Salvador Bermúdez de Castro314, más tarde duque de Ripalda; hermano de D. José, el cual le supera, cosa que parecerá imposible a quien conozca Tristezas del espíritu, En un templo, La duda y Sepulcros y misterios, del primero, en arrestos románticos, si por tal se entiende esa literatura luctuosa, fúnebre, tremebunda, de muertos que interrumpen el sueño eterno para organizar una zambra gitana, diríamos, bajo la losa del sepulcro o para ir a pedirle explicaciones a su mujer, de su infidelidad315. Sin la dicción poética, verdaderamente egregia y escultural, de Pastor Díaz, que en fulgores y cincelado de lenguaje nada tuvo que envidiar dentro de su época, pero también con vena pródiga en lo tocante a imágenes y comparaciones, vigor en los trazos descriptivos y desorden lírico, cual corresponde a quien se arrebata e inflama por dentro; ya al estímulo de los pavorosos problemas de la conciencia, ora merced al soberano espectáculo de la naturaleza, Bermúdez de Castro trató también en sus poesías los temas de la duda, del dolor, de la desesperación, infundiéndoles el mismo sentimiento sombrío y desolador que hemos observado en el poeta lugués, e incluso terrorífico en determinadas composiciones. De la lectura de estos versos, cuando, como me ha pasado a mí, hay que leerlos sin interrupción, ya que exigencias de tiempo en la redacción de este libro, no me permiten intercalarlos de otras poesías de diferente fondo, sale el espíritu contristado, y si se me consintiera una metáfora un poco prosaica, si se quiere, pero muy gráfica, diría que saburroso, merced a las materias dañosas en él acumuladas. Tanto trafagar entre sepulturas, esqueletos, fantasmas, sombras y gusanos; tanto decir que la vida universal es nacer, sufrir, morir.316 que «está yerto el corazón gastado» y más yerto lo siento cada hora: rompe el dolor el cuerpo fatigado: cansancio atroz mi espíritu devora.317 proclamar, a cada paso, que la terrible duda les acongoja y consume: Infeliz, nada sé, nada creo; una nube fatal sólo veo, sin belleza, sin luz, sin color. Porvenir angustioso, insensible me presenta mi triste existencia, que no tengo ninguna creencia que me anime a su dulce calor.318 esos escrúpulos empapados de enfermiza melancolía; esa clorosis de la luna, que parece padecer o estar abocada a una tisis galopante, acaban por fatigarnos y empacharnos. Ganas me entran ya de encararme con estos poetas y espetarles, como dos y dos son cuatro: «-Crean en todo o duden ustedes de todo cuanto les venga en gana. Vivan ustedes muchos años o muéranse de repente si les place; pero déjenme en paz de una vez, que ahora mismito me voy a dar un buen paseo al sol». ¡Ah, si toda esta superabundancia creadora se hubiese diversificado, esparcido a través de otros muchos temas y sentimientos que solicitan el laúd de los poetas! Si el radiante numen de tan notables cantores; su esplendente dicción poética; la riqueza de sus imágenes y comparaciones; la variedad de metros y el copiosísimo vocabulario de que disponían hubieran sido mejor empleados, con más depurado gusto, más concentrado lirismo y apretada forma, quizá no fuera hiperbólico decir, que habría sido difícil encontrar, a lo largo de nuestra historia literaria, un periodo más brillante que éste. Pero el vasallaje rendido a la moda, que a través de nuestro temperamento, impresionable por demás, se agudizó y cundió en delirios y extravagancias fuera de toda disculpa, hizo caer, no sólo ya a los ingenios profundamente románticos, como Espronceda, Zorrilla, Pastor Díaz, los hermanos Bermúdez de Castro, Salas y Quiroga319, Sazatornil320, Güel y Renté321, etcétera, sino a otros más ponderados y menos accesibles al influjo romántico, como la Avellaneda y Tomás Aguiló, por ejemplo. Volviendo al autor de Ensayos poéticos, digamos, por último, que son muy bellas las composiciones tituladas La Fragata, A un águila, La trova en la Alhambra y A los astros, si bien en esta última, a través de sus serventesios, primorosamente forjados, asoma el negro pesimismo que da carácter distintivo a casi todas sus poesías. La posteridad quizá haya sido demasiado severa con el señor Bermúdez de Castro. Muchos de sus versos, de un alto valor estético, deberían ser conocidos hoy por los amantes de la poesía, que de seguro no saldrían defraudados de la lectura. ¡Cuántas composiciones coleccionadas en antologías y florilegios detentan un lugar que correspondería ocupar a las de este poeta! De aquí que nos sorprenda que colector de tanto gusto como don Juan Valera, no haya reservado espacio apenas en su Florilegio de poesías castellanas del siglo XIX, al señor Bermúdez de Castro. El Pílades de Espronceda, amigo inseparable y amantísimo, continuador, en un canto, de El Diablo Mundo, don Miguel de los Santos Álvarez322, a pesar de su ingenio chispeante y burlón, de la suave ternura que trasciende, como un efluvio, de buena parte de sus versos, y de haber sido considerado, en razón a su novela La protección de un sastre, como uno de los mejores humoristas del siglo XIX, también cayó de hoz y de coz en los excesos y desvaríos que hemos censurado antes. De quien venía pertrechado de tan bien templadas armas, habría cabido pensar en cualquier otro campo de acción de su talento poético, menos en el elegido. El dicaz desenfado de sus digresiones, los finísimos rasgos líricos en que abunda su obra literaria, poco copiosa por cierto, debido quizá, según observan algunos comentadores suyos, a su descorazonamiento respecto de lograr la gloria, dados los medios de que disponía, y sobre todo, la dulce afectividad de su estilo, la trasparencia y suavidad del lenguaje, que fluye con naturalidad encantadora, auguraban otro género de poesía que aquél a que corresponde el fragmento poemático Al mar y los sonetos que comienzan: «¡Con menos esperanz a que ventura»... y «¡Vuela, vuela inocente fantasía»...323. Si nos dejáramos llevar del humorismo de que está tan hondamente impregnada su novela La protección de un sastre, diríamos que los versos intitulados Al mar, podrían haberse llamado Dos luces o Entre dos luces o La lux buena y la lux mala. Y hay que reconocer que tal fragmento es excelente testimonio de la inspiración del señor Álvarez, de su ardimiento lírico, de su elegante, primorosa dicción poética. Hay calor, entusiasmo, imágenes muy bellas, espontaneidad y prontitud en los versos, que no denotan la menor premiosidad constructiva. Pero falta la unidad interna, ese concierto ideológico y afectivo que debe existir siempre a través de todo desorden lírico, para que la emoción estética se produzca profunda e intensamente. Nutrida la mente de ideas filosóficas poco estables; sumergido el espíritu en las aguas turbias e inquietas, y en muchos casos turbulentas, del pensamiento racionalista del siglo XIX, que afanoso de clavar su escalpelo disector en todas las graves cuestiones planteadas a la curiosidad del hombre, más las enredó que las hizo comprensivas y accesibles, el autor de María sigue los mismos pasos escépticos de sus coetáneos Pastor Díaz, Espronceda y Bermúdez de Castro. Burlóse con irreverente soltura de la impotencia de los sabios, de los pensadores, para descifrar tanto misterio como nos circunda: Pero siga adelante nuestra historia, que el hablar de las almas es simpleza, pues nadie sabe nada de su gloria, ni de su espiritual naturaleza; hay quien dice que tiene su memoria, entendimiento y voluntad, y empieza por estas tres magníficas tajadas, a dar mil ontológicas erradas. A cada paso se oye un no y un sí... algunas veces se oye un ya se ve... Se habla de Dios, defínesele así, diciendo, que Dios es un ente a se; el alma no es a se, ni vive en sí, que vive en Dios por quien creada fué... quien me entienda me entienda, porque yo, ni entiendo al que me entienda, ni al que no. Y esta obscura, intrincada y mala octava, es fiel imagen de la ciencia nuestra, cuando llena de orgullo, pobre, acaba de dar de su poder alguna muestra. Si alguna cosa mala nos faltaba, ya la tenemos, pues con tal maestra, no es raro que enojada, echando ternos, se vaya la verdad a los infiernos.324 Pero, pese a esa incompetencia del siglo, de la ciencia, de los hombres, para darnos ideas ciertas, estables y profundas, de cuanto apetecemos conocer y poseer en verdad axiomática o poco menos, el autor de Villancicos y ¡Pobres niños! pagó su tributo a la sabiduría de su tiempo, no sólo dando más de una prueba de su escepticismo, sino empedrando sus negaciones o dudas de chistes, burlas e irreverencias. Y lo que menos nos explicamos, pero que viene a confirmar la tornadiza y cambiante hechura de su ingenio, son esos fuertes, espesos brochazos de pesimismo que advertimos a lo largo de sus obras. ¿Y qué ve el corazón?... Allá muy lejos en inmenso fantástico horizonte, do quiera que se vuelva en derredor, de esta luz tan hermosa a los reflejos, ve un mundo igual... el mundo del dolor! ¡Ácido, triste, yerto, grande de largos años de camino!... ¡Está en la lejanía todo muerto, como está muerto todo lo vecino!325 El ansia siempre acuciante, por insatisfecha, de infinito, exclama dolorida, desesperada: ¡Ay! ningún sentimiento es grande en mi!... ¡Miseria, todo miseria y vanidad y viento!... ¿Y este espíritu vago, que sediento de eternidad, maldice a la materia, por qué cruel me agita, por qué dentro de mí vive y palpita?... ¡Yo no sé, no sé más que son crueles muy crueles mis penas, muy cruel mi amargura, que esta dolencia mía no se cura, que es un veneno de escogidas hieles la sangre de mis venas!... ¡Que solo y a la orilla del quejumbroso mar grande y desierto ni para el mar ni para mi alma brilla astro alguno de paz y de concierto!...326 Toda la obra de Miguel de los Santos Álvarez es incompleta y fragmentaria. Añadió un Canto a El Diablo Mundo, de Espronceda. Sus versos Al mar formaban parte de un poema del que nada sabemos. Los que empiezan «¡Pobre, pobre alma mía...» los había de improvisar un personaje de un cuento fantástico. María consta de un solo Canto. Y preferible es que así sea, pues hubiera sido una verdadera pena que la angelical criatura que nuestro poeta pinta con tonos tan delicados y bellos, hubiese tenido el mismo doloroso y trágico fin de Lucía, la amante de don Luis, en el séptimo Canto de El Diablo Mundo, que compuso y añadió a este poema nuestro vate, como ya queda dicho más arriba. ¡Qué fluido, terso y abundante el estilo poético del señor Álvarez al describirnos lo que fueron galas y hechizos de Doña Tomasa! Si imperativos de espacio, muchas veces contravenidos con dilataciones en las que no podíamos dejar de incurrir tratándose de gloriosos autores, no impidiesen trasladar aquí, por entero, tan lindo fragmento del poema, hiciéramoslo de bonísimo grado, para que el lector se recrease y holgase en la lectura. La lira de nuestro poeta, que también sonó primorosamente en el soneto que comienza: «¡Cuán bella sale la naciente aurora...» lanzó sus más dulces, apasionados y ternísimos acordes en esta tentativa poemática! Pudo y debió dejarnos, tan peregrino ingenio, algo más que estos contadisímos, breves e incompletos testimonios de su numen. Culpa fue de aquel siglo batallador, dinámico, inconstante, aurora de todo y cenit de nada, en que la mente, activa unas veces, perezosa otras e irresoluta siempre, se derramaba en las operaciones más contradictorias o diversas, sin alcanzar nunca la sazón de toda labor bien dirigida, entrañable y fecunda. Miguel de los Santos Álvarez Capítulo VII La ternura: Enrique Gil. Otros poetas: Donoso Cortés, Pacheco, Corradi, García Gutiérrez, Hartzenhusch, Escosura (P.), Romea, Asquerino (Eusebio y Eduardo), Madrazo (P.), Cueto, Romero Larrañaga, Ros de Olano, García de Quevedo, Aguiló y Hurtado. Dentro de las diversas modalidades que adoptó en sus creaciones la musa romántica, la ternura quizá sea una de las más fundamentales. Cabe improvisar el dolor aun cuando no se sienta de verdad, y el pesimismo, que envuelve todas las cosas en negros cendales o esa actitud escéptica frente a los pavorosos problemas que la razón tiene ante sí planteados, desde el mismo momento en que abre sus ojos ávidos, inquisitivos, anhelantes de conocer y comprender. La moda literaria y la corriente filosófica del siglo en que el escritor vive, pueden imponerle determinados patrones en la elaboración de sus obras, aunque sus íntimos sentimientos y sus ideas estables sean otros muy diferentes de los que proclama a cada paso. Sin embargo, hay en el arrebato con que se exteriorizan y en la abundancia de sus testimonios, como un indicio de falsedad, de convencionalismo. Parece algo así como si quien siente y piensa de esta manera no estuviese muy seguro de sus propios pensamientos y afectos, y acumulándolos copiosa y pródigamente ante sus ojos tratara de convencerse a sí mismo. Por eso la literatura romántica, salvo algunos casos no muy numerosos, en que la vida y el carácter del autor vienen a corroborar sus afirmaciones, a respaldar y refrendar sus sentimientos e ideas, adolece de fingimiento, pues es casi siempre o una simulación del estado de ánimo y de la «posición» mental respecto de la vida, o una deliberada hipérbole mediante la cual las operaciones del alma se abultan y agigantan hasta borrar por completo los límites de sus verdaderas proporciones. Pero la ternura, cuando hace su aparición en la poesía, no es un producto de la simulación. Denota, por el contrario, que en el alma del poeta hay un enjambre de doradas abejas y que todos los afectos en que es tan rica no son otra cosa sino la miel que aquéllas van fabricando en el corazón. Miel que fluye a las palabras, a las imágenes, a las comparaciones y que las hace más golosas y apetecibles. Porque no sólo son tibios, blandos y dulces los sentimientos que le manan al poeta del hondón del alma, como diría Unamuno, sino también las palabras con que los expresa. Pues bien, ni esta sinceridad de afectos, de ideas, de emociones; ni la idoneidad del lenguaje respecto de su contenido, se improvisan fácilmente. Versos de honda y delicada ternura los encontraremos en Espronceda y Miguel de los Santos Álvarez, por ejemplo, mas irán mezclados en ellos la incredulidad y el pesimismo, ya de un modo permanente, ya alternativo, y aun en este caso lo bastante para darles carácter específico y fundamental. Y una ternura entreverada de rasgos escépticos y de tonos sombríos, es más signo de inconstancia, de versatilidad, de cambiantes estados del espíritu, que substancial manera de ser suya, por lo que nunca podrá considerársela como elemento distintivo y caracterizante de una modalidad literaria. Enrique Gil, en cambio, fue, a nuestro juicio, el poeta romántico que, no estando del todo libre de estas lacras, mejor dio esta nota de ternura, de idealidad, de dulce y soñadora melancolía. ¿Recordáis esos crepúsculos galaicos o esas melodías populares también del país de Rosalía, en que la sensación de vaguedad y de nostalgia está como diluida en la luz y en los sonidos, de tal manera que al ver declinar la tarde o al oír la gaita, nos sentimos presos de una vaga, indefinible tristeza? Pues esta misma impresión será la que experimentéis al leer las poesías de Enrique Gil327. Limpios y no del todo, como acabamos de notar, de las extravagancias y desvaríos de la escuela romántica; depurado de sus hieles, sin la pluma entenebrecida por el pesimismo sombrío y desolador de Leopardi, ni manchada de escepticismo y de impiedad, a lo Heine y Espronceda, la veréis detenerse en la contemplación de aquellos objetos de poesía que mejor riman con la infinita ternura de su alma: la gota de rocío y la violeta. Y las cantará con los sones más dulces, melancólicos, soñadores, de su lira. Como miel del espíritu muy concentrada que va derritiéndose al calor de la propia emoción, fluirán sus sentimientos a las poesías. Quizá a veces resulte tan extremadamente tierno y suave, tan suspiroso y vago, que se desnaturalicen las imágenes de las cosas y caiga ya en cierto sentimentalismo llorón, como esas melodías decadentes que de tan dulces, melíficas, enervan e inmovilizan el alma, dejándola casi sin aliento, sumida en una mórbida voluptuosidad. La biografía de Enrique Gil328 es muy breve, pero muy triste. Nuestro poeta hizo sus primeros estudios en Ponferrada, con los Agustinos. En el monasterio de Espinareda y en el Seminario Conciliar de Astorga aprendió Filosofía y en la Universidad de Valladolid comenzó la carrera de Derecho, terminándola, tras graves dificultades económicas, en Madrid. Encargado de una misión diplomática en Prusia, murió en Berlín el 22 de Febrero de 1846 a consecuencia de una lesión pulmonar y tras el proceso patético propio de tan terrible enfermedad. Vivió treinta y un años. El paisaje de su tierra natal está en sus poesías como marco o fondo de sus pensamientos y afectos. Fue un enamorado de la naturaleza. Bastará abrir cualquiera de sus libros para comprobarlo. Su lírica sentimentalidad diríamos que se recuesta sobre las cosas; que busca en las limpias aguas del lago Carucedo, o en el Sil, o en los montes y los sotos del Bierzo, un punto de plácido reposo en que apoyarse. El numen que lo estimula y pone en trance de crear, más simpatiza con las dulces emociones que provienen de lo humilde y pequeño, que con la fuerte reacción de la sensibilidad respecto de los fenómenos capitales. De aquí que puestos a elegir entre sus poesías, prefiramos Una gota de rocío, La caída de las hojas, La violeta, e Impresiones de la primavera, a Al dos de mayo, Polonia, Un recuerdo de los Templarios y la elegía A Espronceda. Y no porque no haya en estas composiciones versos primorosamente forjados, tanto por su contenido de honda poesía, como por lo estatuario de la forma. Pero son los tonos suaves, la voz apagada y misteriosa que va insinuando los tesoros de ternura, lo vago y etéreo de los sentimientos, como el aliento o suspiro de las cosas, lo que más nos atrae y seduce de este poeta. Gota de humilde rocío delicada, sobre las aguas del río columpiada; la brisa de la mañana blandamente, como lágrima temprana transparente, mece tu bello arrebol vaporoso entre los rayos del sol cariñoso. ¿Eres, di, rico diamante de Golconda, que, en cabellera flotante dulce y blonda, trajo una Sílfide indiana por la noche, y colgó en hoja liviana como un broche? ¿Eres lágrima perdida, que mujer olvidada y abatida vertió ayer? .............................. .............................. ¿O de amarga despedida el triste adiós, lazo de un alma partida ¡Ay! entre dos...?329 Los afectos son castos y dulces. La dicción poética de la mejor prosapia, como una túnica suave, sutil, aérea, que se ciñe delicadamente a las ideas y los sentimientos, denotando, merced a esta flexibilidad suya, sus contornos y perfiles. Esta composición tan alada, sin otras galas que las precisas; de una metrificación ennoblecida por el estro de uno de nuestros mejores poetas, abrió al autor de Un día de soledad y Meditación las puertas de la celebridad. Después las cuerdas de su lira, se hicieron más tensas y vibrantes, y aun cuando la delicadeza y la ternura siguieron siendo sus acordes más felices, la elocución trocó su vaga e imprecisa musicalidad primera, en grave canto y los sentimientos escondieron en sus entrañas como un dejo de amarga filosofía. No tuvo esta faz de su espíritu creador, el gesto duro, sarcástico o impío de un Heine, de un Leopardi o de un Espronceda. Ni las complicaciones psicológicas de los dos primeros, llenos de abismos y despeñaderos; ni la bravía incontinencia del último. Mas, así y todo, la época, el ambiente moral en que se desenvuelve Enrique Gil, las contaminaciones de otros poetas nacionales o de allende las fronteras, que tanto alarde hacían de su sombrío escepticismo, inclinaron su alma, algunas veces, del lado de la moda imperante. Lo que pudiéramos llamar necromanía literaria, es decir, propensión del escritor a llenar sus obras de elementos fúnebres: el sepulcro, el panteón, la huesa, la «lúgubre campana», el «acento funeral», la muerte, el ataúd, «la noche sepulcral», etc., fue contribución que pagaron con creces nuestros románticos. ¡Qué pocos, por no decir ninguno, se salvaron de tan reprensible manía! Enrique Gil también pagó este tributo. Sus versos ofrecen múltiples testimonios de que no fue de los más remisos en acudir a la llamada de Young, el autor de las Noches lúgubres. Que es la voz de la campana, voz de alegría y tristeza, de alegría en la mañana, triste en la noche cercana, sepulcro de la belleza. .............................. ¡Bendita esa lúgubre campana! ¡Bendito sí, tu acento funeral! - (La campana de la oración). Crímenes y virtud juntos descansan ¡Oh mi Dios! en la noche de la huesa. - (La caída de las hojas). Y un mundo de justicia y confianza, detrás del ataúd. - (A... Sentimientos perdidos). Ver que solamente existe en la noche sepulcral. - (Un recuerdo de los Templarios). Cruzas también el mundo de la pena, envuelta de la muerte en el capuz? - (La nube blanca). Esta perversión del sentido de lo bello, no nos sorprendería en el dueño de una funeraria, que, sintiéndose solicitado de las Musas, se diera a versificar sobre las cosas que tuviese en torno suyo, pero es imperdonable en una persona de la cultura, sensibilidad y buen gusto de Enrique Gil. No quiso desentenderse de los imperativos de la moda, como tampoco se mostró exigente consigo mismo en la búsqueda del consonante -que cuantas veces escribía «ojos», vendrán detrás los «enojos», «abrojos» o «despojos»330 ni evitó ciertos descuidillos del lenguaje; tales como decir «te se», por «se te» y ponerle una «s» final -licencia muy generalizada entre los poetas-, a la segunda persona del singular del pretérito indefinido. Pero todas estas cosas son pequeños lunares que en nada rebajan el oro de ley de sus versos. La lírica poetización que nos hace de la naturaleza, del paisaje nativo; la ternura que palpita temblorosa y dulce en la mayoría de sus composiciones; esos elegantísimos cuartetos en que cantó a la humilde violeta, nos resarcen sobradamente de cualquier pequeña desilusión sufrida, de la contrariedad de un consonante excesivamente manoseado o de un lapsus gramatical. Muchos han sido los que han cantado a las flores, desde Francisco de Rioja hasta él; pero en este coro de altísimos poetas, no desmerecerá nunca la voz simpática, llena de emoción y de dulzura, de Enrique Gil. Ya hemos observado antes que el romanticismo español estuvo representado por una pléyade de poetas muy numerosa. Si la calidad de éstos hubiera estado en razón directa de su número, difícil habría sido encontrar, a lo largo y a lo ancho de nuestra historia literaria, una época de mayor florecimiento y esplendor que la romántica. Pero no todos los poetas volaron a la misma altura ni ofrecieron caracteres idénticos. Los hubo, como Donoso Cortés -que también echó su cuarto a espadas sobre la debatida cuestión de clásicos y románticos331-, que apenas tuvieron contacto con las célicas habitadoras del Pindo. Otros, como don Leopoldo Augusto de Cueto y el famoso comediante don Julián Romea, mostráronse oscilantes e indecisos entre los dos polos opuestos del espíritu creador, y ya caían en las tenebrosidades y turbulencias del romanticismo, como volvían los ojos al ideal clásico, arrancando a la lira sencillos y armoniosos sones, llenos de serenidad y sosiego. Y no faltaron los que más afortunados y celebrados en las lides de la oratoria, como don Fernando Corradí, o del periodismo, la novela y el teatro, como don Patricio de la Escosura, o de la política y el foro, como don Eusebio Asquerino y don Joaquín Pacheco, respectivamente, obtuvieron más lauros en estas actividades, que en sus correrías por las faldas del sacro monte. ¡Tal era la atracción que la literatura ejercía en los individuos cualesquiera que fuesen sus quehaceres profesionales! El autor del Ensayo sobre el calolicismo o del Ensayo a secas como lo llama, un poco hiperbólicamente, el padre Blanco García -¡a qué exageraciones nos lleva la simpatía nacida de ideas comunes!- no estaba desprovisto del todo de aptitudes para aspirar al título, tan codiciado siempre, de poeta. Sin embargo, sus actividades intelectivas tomaron el derrotero de la política y de la especulación filosófica, aplicada a los candentes problemas religiosos y sociales que España tenía planteados en aquellos días, y sus tentativas poéticas redúcense a contadas composiciones. Dentro de éstas quizá no sea aventurado reputar como la primera su canto épico sobre el cerco de Zamora332. Además de este ensayo épico, escrito en octavas reales algunas de ellas bien forjadas y no huérfanas de bizarría y alardes tropológicoscompuso una elegía a la muerte de la duquesa de Frías, inferior, sin duda alguna, a la de don Juan Nicasio Gallego y las estrofas denominadas La venida de Cristina, que no figurarán nunca, ciertamente, en ningún florilegio. Aquel corazón fogoso, henchido de altos ideales, pronto a arder por sus cuatro costados en relumbres polémicas, reivindicadoras de firmes, anchas, profundas convicciones religiosas y políticas, apenas podía moverse entre las angosturas del metro y de la rima. Su verbo creador gustaba más del período opulento y torrencial; de las amplificaciones, que van descogiendo el contenido ideológico hasta extenuarlo y consumirlo bajo la turgencia del ropaje literario. Todo lo contrario del verso, que es apretadura y concisión, quintaesencia y levedad. La palabra, como a fray Luis de Granada y don Antonio de Solís, y Castelar, se le desbocaba, sin que entredicho alguno bastase a contenerla. En manos como éstas la lira, nada o muy poco tenía que hacer. Por eso, cuando el marqués de Valdegama, arrimando los labios a la fuente Hipocrene, le sorbía su linfa inspiradora y fecundante, no era el verso lírico el que mejor forjado salía de su pluma, sino aquel otro bizarro y sonante, ahito de arrogancias épicas, de la poesía narrativa y conmemoradora de nuestros fastos históricos. Hizo Donoso Cortés confesión de fe romántica en su prólogo a El cerco de Zamora. Pero su confesionalismo literario está lleno de tolerancia. Admite e incluso aplaude el ideal clasicista que presidía las actividades de la Academia Española en aquellos años tan turbulentos y renovadores. Y cuando se pone a discurrir sobre tema tan controvertido como la clásico y lo romántico, proclama que «Virgilio con los pensamientos de Dante o Dante con las formas artísticas de Virgilio, serían el tipo acabado, inimitable, ideal de lo sublime y de lo bello»333. Don Joaquín Francisco Pacheco334 también entreveró sus piezas oratorias, de jurisconsulto, parlamentario y ateneísta, de poesías líricas, tres obras dramáticas y prosa histórica, que recogió en 1864, bajo el título de Literatura, Historia y Política, en varios volúmenes, con el natural deseo, propio de todo espíritu creador, de que sus tentativas y ensayos perdurasen en la memoria de los hombres. Patricio de la Escosura [Págs. 336-337] No fue Pacheco, en cuanto toca a sus composiciones líricas, un poeta romántico. Sus versos están llenos de reminiscencias clásicas, de citas mitológicas, de las que abominaba el movimiento literario que venimos estudiando; de reduplicaciones y otras elegancias poéticas más concordes con el estilo de Quintana, Martínez de la Rosa, Lista y Gallego, que con el de Espronceda, Zorrilla y Pastor Díaz. Recordemos, de pasada, sus estrofas A D... y sus cuartetos intitulados Meditación, pues los sonetos que figuran al lado de estas poesías carecen de la rica cinceladura y elevación final que requiere este género de composiciones. Pacheco, como Corradi335, el autor del poema Torrijos o las Víctimas de Málaga336 sobrevivirá al olvido que el tiempo inexorable va tejiendo en torno de las personas cuyos títulos y merecimientos no alcanzaron la cumbre de la celebridad, por sus discursos parlamentarios y sus actividades en el foro y la prensa, respectivamente, que por sus escarceos con las musas, las cuales les fueron más esquivas que propicias y acogedoras. Aunque la fama de García Gutiérrez y de Hartzenbusch proviene, sin duda de ninguna clase, de sus obras dramáticas, no debemos omitir en esta sucinta enumeración de poetas románticos o semi-románticos, con que quisiéramos completar nuestro trabajo, algunas composiciones líricas de aquellos dos singularísimos ingenios, sobre todo, la traducción de La Campana, de Schiller, que bastaría a dar renombre a Hartzenbusch, si no tuviera en su haber otros triunfos y lauros. Cabía esperar de García Gutiérrez, dadas las largas tiradas líricas en que incidía en sus obras dramáticas, valiosos testimonios de su talento poético respecto de este género de composiciones. Sin embargo, ni sus poesías líricas, ni las narrativas a que propendía su numen, pueden enfrentarse, en cuanto a su valor intrínseco se refiere, con sus dramas. Las primeras tentativas literarias del autor gaditano, fueron unos versos a Belisa, aparecidos en el Cínife. Consagrado ya por el triunfo apoteósico de El Trovador, que sí es una obra de audacia y bríos juveniles, queda muy por bajo de otras creaciones posteriores de García Gutiérrez, como veremos en su lugar adecuado. Publicó en 184142 dos tomos de poesías. El título del segundo volumen -Luz y tinieblas- ya denota la ascendencia romántica, que se inicia en sus primeros ensayos poéticos, si bien éstos aparecen entreverados de otras influencias clasicistas como el género anacreóntico y las coplas de pie quebrado de Jorge Manrique. Cultivó la poesía legendaria en la tradición yucatana El duende de Valladolid337, el romance morisco en Zulima338, el cuento rimado en Las dos rivales339, la lírica en La dádiva del poeta, Recuerdos y La noche de verano. Estas dos últimas composiciones, sobre todo Recuerdos, son profundamente románticas. El poeta canta su dolor con sones graves y melancólicos, y busca en la oscuridad y tristeza de una noche estival, el bálsamo piadoso que dulcifique la inquietud de su alma. Silencio y sombras buscan mis enojos silencio y sombras anhelando están .............................. Ahora puedo llorar! De mis querellas el eco en tu silencio morirá, y la tímida luz de tus estrellas mi llanto solamente alumbrará.340 Enojos y querellas que en Recuerdos341 se visten ya de sombras tenebrosas, que empañan la transparente limpidez del cielo azul. El poeta llora los recuerdos de una fugaz aventura. Su amada ha muerto, y es tan grande la desesperación que se apodera de él, que maldice la vida y pide al cielo la muerte, como única deparadora de la quietud ansiada. De las tres últimas composiciones líricas que acabamos de citar, esta es, sin disputa, la que mejor refleja el estado de ánimo, más fingido que verdadero, pero hondamente característico, en que caían de ordinario nuestros poetas románticos. El talento literario de don Juan Eugenio Hartzenbusch, abarcó varias actividades. Como autor dramático son muy estimables sus aportaciones al acervo común de nuestro teatro. Bastará recordar los títulos de Doña Mencía, Alfonso, el Casto, La jura de Santa Gadea y Los amantes de Teruel. Esta última, la de éxito más ruidoso y definitivo, ofrece puntos flacos y vulnerables que ya señalaremos al tratar más adelante de nuestro teatro romántico. Como investigador se dejó la luz de los ojos, casi, en su brega a través de los archivos y bibliotecas. Comentó a los clásicos y enmendó sus ediciones, no siempre con el mismo tino y fortuna. Sus fábulas -La Zarca y la Roca, El Cangrejo, El látigo, Los viajes, El caballo de bronce-, no superarán las de Iriarte y Samaniego, sus predecesores más inmediatos, pero compiten ventajosamente con las de Príncipe, don Cayetano Fernández y don Felipe Jacinto de Sala, coetáneos suyos. Tradujo a Schiller y a Lessing y escribió artículos de costumbres, tan en boga en su tiempo. No había de faltar, pues, dada la variedad de géneros en que empleaba su ingenio, la poesía lírica, de irresistible atracción para cuantos toman carta de vecindad en la república de las letras; aunque no todos se den maña a arrancar a la lira, que compusiera Mercurio con las tripas de una oveja y el duro caparazón de una tortuga, dulces, hondas y sutiles armonías. Fué Hartzenbusch un poeta correcto, como correspondía a un hombre de su talento y de su preparación literaria. Con estas armas venció las dificultades que oponíale la falta de inspiración342. Pero si la llama fulgurante y abrasadora del sentimiento lírico, no lo fogueaba por dentro, el tibio aliento de un alma señoril, pulcra y afanosa, tejió algunas composiciones dignas de mención, como Al busto de mi esposa, El alcalde Ronquillo, Antón Berrio343, escrita en fabla antigua y muy lozana y garrida, así por el pensamiento, de homenaje al grande lírico Quintana, como por el atavío literario, y el breve y patético romance La cama de matrimonio, ya señalada por don Aureliano Fernández-Guerra, como una de las mejores. Mas donde brilló su talento a considerable altura, fue en la puesta en castellano de La campana de Schiller. Esta hermosísima poesía verdadera joya del Parnaso alemán, tuvo en nuestra habla cincelado y primoroso escriño, y fueron las manos inteligentes y amantísimas de este venerable autor, las que labraron condigno estuche. Dentro de la numerosa prole literaria del romanticismo español, la figura de don Patricio de la Escosura fue una de las más típicamente representativas. No nos referimos al valor intrínseco de sus obras. Si aisláramos su labor literaria de todo elemento ajeno a su propia naturaleza, la figura del autor de Bárbara de Blomberg y Ni Rey, ni Roque, se vería un poco restringida a nuestros ojos. Pero si contemplamos la personalidad de Escosura a través de los diversos aspectos que presenta, nos sentiremos empujados hacia él por una corriente de simpatía. Numantino, como el cantor de Teresa, abandona el suelo patrio antes de verse cautivo del gobierno en oscura y húmeda prisión. Militar pundonoroso y arriscado, despliega su celo y bizarría a las órdenes del general Córdova. En la política, su adhesión y fidelidad al poder público, le aboca, como durante su actuación de Gobernador de Guadalajara, a graves peligros y eventos. La envidia, la maledicencia o la casualidad de los hechos, que a primera vista parecen condenarle, le atribuyeron ciertas concomitancias con el pretendiente don Carlos: circunstancia que le privó, pasajeramente, del servicio activo. Es algo impetuoso, pero con nobleza. Desenfadado y pronto en el argüir y replicar a sus adversarios políticos. Compone obras dramáticas; novelas históricas, no horras de interés, si bien de lenguaje más descuidado que correcto; versos líricos y épicos. Colabora asiduamente en la prensa; traduce; viaja; se avecinda en París, en la sentimental alegría del Barrio latino... Hombre dinámico, despilfarrador de energías, impenitente de la política trajinera de aquel periodo histórico; andariego de todos los caminos de la literatura, aunque no llegase nunca a término glorioso. Ferrer del Río, su biógrafo o semblancista, mejor dicho, de quien tomamos las noticias precedentes, le retrata de este modo sintético y agudo: «Sátira del ocio y prueba auténtica del movimiento continuo»344. La lírica de Escosura tiene dos caras o fases. Neoclásica la primera. Descubre la ascendencia de su maestro Lista, como el Pelayo, de Espronceda. Hernán Cortés, en Cholula, poema incompleto, del que sólo compuso la introducción y dos cantos, y la epístola dedicada a Gallego, denotan la férula rígida del autor de Al sueño y La muerte de Jesús. Así como es de estilo moratiniano su primera tentativa teatral El amante novicio. En cambio su leyenda El bulto vestido de negro capuz345, representa un paso, firme y seguro, hacia el romanticismo. Versa la composición, escrita en dodecasílabos cruzados, sobre el trágico fin del comunero Alfonso García, que en el mismo instante casi en que cae sobre su cabeza la afilada cuchilla del verdugo, recibe el postrer beso de labios de su amada Blanca. La leyenda, además de su patético asunto, muestra ya esos rasgos y singularidades propios del romanticismo, como el «ave nocturna», de «voz agorera», «las densas tinieblas», la tormenta, que precede a la trova del anónimo juglar, y todo el colorido torvo, hostil, misterioso que dio el poeta a los personajes y al suceso. Aquel varón de armoniosas proporciones físicas; ancha la frente, negro, brillante y alisado el pelo, con raya a un lado: la mirada cordial y luminosa; dechado de elegancia y naturalidad, así en la ropa como en los ademanes y gestos, que en vida se llamó don Julián Romea346, más propenso estuvo siempre a moldear sus obras líricas en el crisol clásico, que a darse, turbulento y desaforado, a los extravíos y exageraciones del romanticismo. Sus versos, transpiran, de ordinario, sencillez, mesura, corrección. Sirve de pórtico a sus Poesías347 una composición intitulada El Tiempo, pesimista y sombría, en que el poeta ve aparecer ante sus ojos, bajo la grandeza de la noche estrellada, y «cual gigantes espectros» a los imperios que pasaron. Los luceros que arden en sus altas cumbres semejan dorados blandones sobre inmensos ataúdes Y, en fin, la negra musa que inspira a Romea en estos serventesios y romances, presagia un trágico epílogo para la humanidad: Cuando el sol hecho pedazos de Dios ministro sañudo, a hacer cenizas los orbes caiga en ardiente diluvio. Entonces irá el magnate que rica corona tuvo rozando su altiva púrpura con el pordiosero inmundo: Entonces, iguales ambos, y en su miseria confusos, llegarán ante su Dios, triste barro, polvo mudo. ¡Vamos, que entran ganas de no haber nacido! Pero estas poesías tan lúgubres y terroríficas, suenan más bien a cosa extraña, inusitada, en la lira del ilustre comediante. No podían faltar, dado el vigoroso e irresistible influjo de la moda literaria a la sazón, estos excesos necromaniacos que vuelven a prodigarse, con tonos más o menos sombríos, en Noche sin sueño y Mi esperanza. Sin embargo, los versos que traspiran espontaneidad y lisura, como nacidos de un estremecimiento íntimo del corazón del poeta, no son los más frecuentes y los que más hieren nuestra atención. Sus sonetos Dos años después y Un barco, el romance El paseo y las denominadas Elvira, Ella, A Zaragoza y A un lucero348 se leen con gusto, y dejan en el ánimo, pese a algún que otro verso vulgar o poco cadencioso, una delicada huella de ternura o de emoción viril. Romea cultivó la musa religiosa en El primer cántico de Moisés, A María, Salmo CXXXVI y A Cristo en la Cruz y tradujo libremente a Petrarca, Dante y Julvio Testi. Los hermanos Asquerino se significaron mucho por sus actividades políticas. Don Eusebio349 fue uno de los fundadores del partido republicano. Murió en el Hospital provincial de Madrid. Don Eduardo350, del mismo linaje materialista de los Büchner y Moleschott, dirigió La América, al frente de la cual estuvo después su hermano Eusebio, y El Universal. Ambos llevaron a la arena candente de la política y del periodismo, su carácter batallador y dinánico. Concurrían asiduamente a la tertulia del Parnasillo. Allí hacían palabrero derroche de sus ideas avanzadas y de sus gustos literarios. Uno y otro tuvieron fácil acceso a los camarines de los dos principales teatros que se disputaban los favores del público, pues ya individualmente o en fraterna colaboración, escribieron numerosas obras para la escena. Quienes habían ensayado tantos y diversos géneros de actividad espiritual: la política, el periodismo, el drama histórico, la refundición de obras antiguas, la crítica literaria y artística, con más o menos discreción y fortuna, no podían ser indiferentes a la musa lírica. Don Eusebio dio a las prensas en 1849, sus Ensayos poéticos y en 1872 Poesías. Su hermano don Eduardo Horas perdidas, en 1842, Ensayos poéticos en el 49, y en la Habana, cuatro años más tarde, Ecos del corazón. Las célicas moradoras del Helicón, no les fueron esquivas del todo. Calurosos sentimientos íntimos unas veces, y otras arrebatados afectos nacidos al fuego de la controversia política de aquellos turbulentos días, son rasgos fundamentales de sus versos. Ni a don Pedro de Madrazo351, hermano del notable pintor de retratos, don Federico; ni a don Leopoldo Augusto de Cueto352, marqués de Valasar, se les recuerda hoy por sus obras líricas. Ambos talentos fueron más críticos que creadores; más estudiosos y eruditos, que dados a las hondas e íntimas exaltaciones de la poesía subjetiva. La posteridad de don Pedro de Madrazo se debe principalmente a sus trabajos arqueológicos y de crítica artística, como los tomos dedicados a Córdoba, Sevilla y Cádiz, en Recuerdos y bellezas de España, y a sus Comentarios al Tratado de Derecho Penal, de Rossi, obra que le acreditó de excelente jurisconsulto. Cueto será siempre más conocido y admirado por su Historia crítica de la poesía castellana en el siglo XVIII, y sus ensayos sobre El Realismo y el idealismo en las artes, Los hijos vengadores en la literatura dramática, etcétera, que por sus poesías líricas, las cuales, con prólogo de Menéndez y Pelayo vieron la luz, en volumen, en 1903, juntamente con las dramáticas. Si comparásemos entre sí a ambos poetas, Cueto aventajaría en elegancia y dulzura de dicción a Madrazo. Aunque Valera, llevado de su natural benévolo haga notar en su breve noticia biográfica respecto del autor de Las tres hermanas del cielo, que el padre Blanco García fue excesivamente severo con este poeta, más cerca estuvo el ilustre agustino de la verdad, que el colector del Florilegio, contentadizo e indulgente más de la cuenta, con Madrazo y otros del mismo dudoso mérito. Los versos de Madrazo, escritos casi todos en su juventud y publicados en El Artista, No me olvides y Semanario Pintoresco, carecen de verdadera inspiración. El lenguaje, por su falta de musicalidad, hiere el oído en vez de recrearlo. Salvo algunas composiciones religiosas y la más arriba citada, en la que la belleza del fondo tiene su adecuado atavío rítmico, las demás, antes confirman que contradicen el parecer del Padre Blanco353. Cueto fue un poeta pulcro y atildado, cual correspondía a su saber. Sus poesías son elegantes y delicadas. Ya giran en torno de las ideas y afectos que movieron siempre el alma de nuestros cantores líricos, ya se entretienen en amatorias galanterías y golosos devaneos, propios del hombre de mundo que fue su autor; ya trasfloran etérea espiritualidad. Pero el ardor y arrebato de la verdadera poesía lírica, con sus resonancias íntimas, del hondo vibrar del alma, ausentes estuvieron de este cultivador de las musas, como de la mayor parte de cuantos sucintamente venimos examinando en este capítulo. Así como en la lírica, Espronceda, y en la épica o narrativa, Zorrilla, proclaman, en las cumbres de la poesía, las excelencias del romanticismo, don Gregorio Romero y Larrañaga354, desde los abajaderos y angosturas de su torpe inspiración, sólo pudo ofrecernos el reverso de la medalla. El romanticismo cayó, como ya hemos observado reiteradamente, en multitud de extravagancias y desvaríos, que los buenos poetas, aún siendo reos de tales demasías, neutralizaban con su ardimiento lírico, su espontaneidad creadora y los primores de la dicción poética. Pastor Díaz, Enrique Gil, Bermúdez de Castro, Miguel de los Santos Álvarez, fueron excelentes poetas, no merced a dichas extravagancias, sino a pesar de ellas. Las cuerdas de la lira, tensas y vibrantes, exhalaban quejas y suspiros o arrebatados fervores del corazón, y entre tanto afecto verdadero y dulces y acordados sones, podía disculparse cualesquiera excesos de la fantasía o enfermiza inclinación del sentimiento. Mas cuando falta el estro lírico y la paleta sólo ofrece tonos deslucidos, sin fuerza expresiva alguna, como esas alfombras que comidas de la luz y las pisadas, pierden la viveza y hermosura de sus colores, sólo quedan bien visibles los defectos: la sensiblería empalagosa; la tenebrosidad huraña y deprimente; la dilución de los afectos y pasiones, que si concentrados, hieren y cautivan, apoderándose del ánimo por entero, desleídos en sucesión de imágenes y epítetos vulgares, fatigan y empachan, hasta hacérsenos incluso insoportables. Romero y Larrañaga, a pesar del benévolo y alentador dictamen que el marqués de Molins355 elevó a la junta del Liceo, a fin de que, bajo sus auspicios, se diesen a las prensas las poesías de este autor, fue medianísimo poeta, desprovisto de cuantas cualidades requiere la lírica para emocionarnos y conmovernos. Y si se nos dijera, que tan altas virtudes sólo son privativas de un reducido número de poetas, redargüiríamos, que ni siquiera, el talento mínimo, la habilidad, gusto y corrección que se necesitan, al menos, para salvar la ausencia de verdadera inspiración, hallaremos en la obra poética del autor de Una lágrima, Don Sancho, El de Peñalén y Una noche en Granada. Juzgue el lector por sí mismo y discúlpesenos del holgado espacio que concedemos al señor Larrañaga: Inundada la campaña y los pinos chascados del Aquilón, al suelo ruedan con saña; y crecen los remolinos y el turbión. En aquella noche oscura de tempestad, tan tremenda y espantosa se desliza una figura cual sombra en la oscuridad, vaporosa. Un relámpago cruzara y lucieron dos ojos negros, brillantes en pálida, bella cara, noble fuego despidieron insinuantes. - (La noche de tempestad). Los epítetos, cimera o airón de las cosas, no pueden ser más prosaicos y ramplones. En vez de destacar y embellecer el sentido del nombre, restringen o avulgaran su alcance estético y vienen tan sólo a completar el número de sílabas que necesita el verso. La representación poética de cuanto el autor ve, siente o piensa, carece de viveza y fulgor, con lo que las imágenes constituyen una simple y rastrera referencia de las ideas y de los afectos exteriorizados. Tampoco podemos encarecer el casticismo del señor Larrañaga: Negros cabellos flotaban por su frente dulcísima, varonil que los vientos azotaba: su ademán era imponente. - (Ib.) No conocemos otros «imponentes» fuera del imposant francés, que admite varios significados, que los que van a depositar su dinero en los Bancos y Cajas de Ahorro356. Y un poeta357 como éste, adornado de tan pobres galas; sensiblero y dulzón; de alicorto y terrero numen; sin un rasgo de honda y verdadera exaltación lírica, intentó imitar a fray Luis de León y a Garcilaso. ¡Pero buena imitación nos dé Dios! Los versos llenos de majestad, de sosiego, de elevación, de sobriedad y de soltura, del primer poeta, seguramente, de la lengua castellana, tórnanse ahora ramploncillas y desmayadas liras, como podrá ver el lector por la muestra: Tan sólo la embellece el tardo caracol, con variada concha, que resplandece a la luz, que dá entrada la yedra por mi mano entrelazada358 .............................. No costosos manjares se sirven en mí mesa limpia y pobre; mas, libre de pesares, quiero que en ella sobre apetito, y mi calma no zozobre. - (La vida oscura). ¡Qué rastreros, desacordados y ñoños, si se los compara con el modelo! ¡Qué falta de armonía, de ritmo, de elegancia, de dulzura, de entrañable, sutil y etérea espiritualidad! La inspiración se arrastra, trasijada y asmática; impotente para elevarse a las cumbres del entusiasmo lírico. Las imágenes, desteñidas y pobres, como débiles balbuceos de la imaginación, apenas hieren el espíritu; pasan por él, como la luz por el cristal, sin dejar rastro. La dicción poética, ni suena delicada o vigorosamente, ni fulgura como piedra preciosa, ni palpita a impulso de su contenido ideológico o sentimental. Hemos leído detenidamente las composiciones de este autor, en nuestro deseo de hallar alguna que poder celebrar y aplaudir, Pero, si exceptuamos su narración oriental El de la cruz colorada, de estilo más rico, airoso, musical y brillante, aunque festejada más de la cuenta en tiempos de su autor, todas las demás poesías Amar con poca fortuna, El sayón359, etcétera, no merecen el honor de ser exhumadas. Como en los siglos áureos de nuestra literatura, en el XIX también aparecieron hermanadas las letras y las armas. Don Antonio Ros de Olano360, fue militar y escritor de la más varia vena creadora. Ambas actividades tenían en aquellas calendas, campo adecuado para su desenvolvimiento. Los vaivenes de la política requerían frecuentemente el concurso de la espada, ya para ayudar a la consolidación del régimen, y dentro de éste, de tal o cual partido, ya para derrocarlo e instaurar nuevas doctrinas. Y la escuela literaria que un plantel de moceriles ingenios acababa de establecer en la república de las letras, continuadora del ideal neoclásico, también ofrecía ancho estadio en que moverse, a los devotos de las Musas. La espada y la pluma, pues, del señor Ros de Olano, tuvieron noble ocupación y la bizarría de la una y el ingenio nada vulgar de la otra, pronto se granjearon el respeto y la admiración incluso de las gentes. Se ha tildado al autor de El diablo las carga y El Doctor Lañuela, de enrevesado y logogrífico. Nadie hasta ahora ha conseguido descifrar el enigma de estas narraciones en prosa; bien por falta de estímulo y decisión para intentar la hazaña, ora porque el misterio sea tan profundo e impenetrable, que no basten sagaz hermenéutica y constancia a prueba, para descorrer el velo. Aunque afiliado a la escuela romántica y amigo entrañable del más relevante corifeo de ella, el autor de El Diablo Mundo, el romanticismo de Ros de Olano diverge algo de los cánones establecidos por las figuras más representativas de dicho movimiento. Hombre de varia lectura; de original interpretación y exteriorización de las ideas; poco o nada dócil a los magisterios por autorizados que sean, e inclinado, por el contrario, a sentir y pensar con su corazón y su mente, nos le representamos como un pequeño islote en el mar proceloso de nuestro romanticismo. Ni su melancolía fue enfermiza y contrahecha; ni su escepticismo burlón por demás y sacrílego; ni las pasiones y afectos de que hace gala en sus poesías, explosiones terroríficas, deformadoras del auténtico ser de las cosas. Todas las singularidades que dieron carácter al nuevo credo estético, están en él contenidas, pero con cierta mesura. La forma de que se visten sus ideas y sentimientos, no tiene la blandura y delicuescencia de los poetas poco concentrados y embebidos en su propio lirismo. Son versos, generalmente, de apretada hechura; bien cincelados y rematados; en cuya riqueza léxica alternan las voces arcaicas con las de nuevo cuño, sin que ese extraño maridaje repugne al lector culto y de buen gusto, que antes se siente atraído por la simpatía de tal desenfado. Ros de Olano observó con mucha fidelidad casi siempre su postulado estético de «pensar alto, sentir hondo y hablar claro». Si falló en más de una ocasión este código poético no fue en la lírica, sino en las creaciones en prosa, destrabadas de toda ley discursiva, sumidas en la voluptuosidad de lo misterioso y enigmático. En este respecto ya lo hemos dicho, sus obras son infranqueables. Y no sabemos si aplicarles el criterio de aquel moderno escritor que discurría así: «Cuando no entiendo a un autor, digo: ¡Tonto yo!. Lo leo por segunda vez y si sigo sin comprenderle, me pregunto: ¿Tonto yo o tonto tú? Y si tras un tercer intento continúo sin entenderlo, exclamo resueltamente: ¡Tonto tú!». Bien henchida su mente de ideas, toca en sus sonetos temas graves y transcendentes, como el titulado En la tribulación y El hombre ante Dios. No desentonarían en este género de composiciones, quizá el más difícil de todos361, por la elevación del pensamiento y el repujado de la forma, los sonetos II y III, de En la soledad, En el nacimiento del Ebro, El simoun, Fatalidad, Progresión y Funerales, al lado de los de nuestros mejores sonetistas. Ya por la fuerza y hermosura de los afectos y del lenguaje; ya por su primor descriptivo, ora por la ternura e ingravidez de su lirismo, estas composiciones bien merecen el honor de ser traídas a primer término en este sucinto examen del poeta caraqueño. No siempre es Dios, el amor, el campo o la melancolía, el impulso que mueve su alma ardiente y dolorida. Pero cuando se chancea de las cosas y le sube la risa a los labios, no todo es contento, jocundidad del corazón, desentendido pasajeramente de las hondas inquietudes que le asaltan de ordinario. A través de las palabras, en el fondo mismo de cada una, advertimos un dejo de amargura, como en las breves composiciones de Heine, pero sin dedadita de hiel. Las octavas La Gallomagia, poema a espuela viva, como el autor lo llama, están escritas con soltura y dicacidad. Inferior a la Gatomaquia, de Lope y La Mosquea, de Villaviciosa, entre otras razones de fondo y forma porque el empeño del poeta fue más modesto y no hubo mucho lugar para lucirse, sale con ventaja si se la compara con otros poemitas épico-burlescos del siglo XVIII, como La Perromaquia y El Fabulero, de Nieto y Molina, y los más vulgares aún, si bien no exentos de gracia satírica, del marqués de Ureña362. Dentro de la producción lírica del señor Ros de Olano, el Lenguaje de las Estaciones, representa el más serio y ambicioso empeño. El autor no ha tenido para nada en cuenta otros poemas anteriores parecidos, como los de Pope, Thompson y Saint Lambert. Ya hemos observado más arriba que el señor Ros de Olano fue hombre muy independiente, de original ingenio, que, pagado de su propio vigor y carácter, era poco dado a beberle a nadie los alientos, ni a seguirle los pasos. Como buen romántico repugnaba toda deliberada imitación clasicista y sus arrestos no consentían ayuda de nadie. Si en el fondo de sus composiciones breves, tales como Entre cielo y tierra, Melancolía, Las Playeras, Los sueños y Sin hijos, hay algo que nos recuerda el alma dolorida e hiriente del autor del Intermezzo, no es calculado remedo, sino afinidad de sentimientos y, en cierto modo, semejante actitud del espíritu ante la vida. El Lenguaje de las Estaciones, abunda en bellos trozos descriptivos, que declaran la dilección, honda y sincera, que el autor sentía por el campo. La viveza y animación del estilo, la feliz representación poética de las cosas, en la que alterna la bizarría de la imaginativa con la ternura de los afectos y el desenfado epigramático que trasluce a ratos la narración, prestan al poema singular hechizo. Réstanos decir que La Galatea, no por ser una refundición de la composición francesa de igual nombre, debe desmerecer a nuestros ojos. Si falta originalidad, hay, en cambio, en ella, versos de correcta y vigorosa entonación, como en las Meditaciones al pie del Cedro Diodara, escrita ya en los últimos años del poeta. La copiosísima gala que de mitos paganos hace nuestro autor en La Galatea, robustece nuestra sospecha de que el señor Ros de Olano no aborrecía del todo el ideal clásico, y que si irresistibles influencias de la moda literaria le arrastraron al romanticismo, con el que tan bien se avenía su natural melancólico y huraño, su varia lectura le hizo arribar más de una vez a nuestras letras áureas, y tenerlas muy presentes, para no incurrir en las extravagancias campanudas y risibles de la escuela romántica. El Padre Blanco García ha tratado con excesiva brevedad y rigor censorio al señor Ros de Olano. Entre la severidad, quizá un poco sectaria del ilustre agustino y la cordial indulgencia del señor Alarcón, prologuista de las poesías del poeta caraqueño363, nos decidimos por ésta, más próxima a la verdad del valer literario de nuestro autor. Otro poeta también venezolano de nacimiento, fue don José Heriberto García de Quevedo364. Si entre el hombre y el escritor no debe haber ninguna contradicción fundamental, ya que el uno explica al otro, pocas veces se dará una compenetración tan perfecta de ambos como en el autor de Catalina de Médicis y El Proscripto. No siempre existe esta identificación. Rousseau proclamaba en sus obras unos principios que estuvo muy lejos de observar en la vida. Y el secretario de Anatole France puso a éste en la picota del ridículo al revelarnos el abismo que existía entre el escritor y el hombre. No pierde con estas cosas el valor trascendental o estético de una obra; pero sí la sinceridad de su contenido. Nuestro poeta, por el contrario, fue un vivo ejemplo de la absoluta conformidad entre su carácter, hechos y circunstancias, y el valor moral de sus creaciones literarias. Toda la altivez, sin fanfarronería, de su espíritu; toda la hombría de bien que le rezuma; todo el entusiasmo de su vida por una ideal coordinación de cuantos elementos integran el mundo, están impresos con marca de fuego, en sus obras líricas y épico-líricas. Su ardiente anhelo de progresión social, no en cuanto se refiere a la vida mecánica y materialista de los pueblos, sino en lo que atañe a su conciencia moral, le indujo a concebir y ejecutar sus tres poemas humanitarios Delirium, La segunda vida y El Proscripto365. Hemos dicho poemas humanitarios y no epopeya, como con harta impropiedad y ambicioso empeño la llamase el autor, porque, como ya observó juiciosa y perspicazmente Valera366 no es posible, no ya respecto del genio creador de García de Quevedo, sino de cualesquiera otros más potentes y egregios, componer en pleno siglo XIX una verdadera epopeya. Los tres poemas están enlazados por una idea capital: la regeneración y ennoblecimiento de la humanidad por el amor. Este quijotismo poético falla en el conjunto de la obra y en cuanto a su valor literario, por lo deficiente del plan. Defecto de nuestros románticos fue, como ya hemos hecho notar más de una vez en estas páginas, la incoherencia de los elementos estéticos empleados. Debíase este desajuste, principalmente, a la precipitación con que elaboraban sus poemas. Las escenas se amontonan con menoscabo de la unidad poemática. El interés decae y se arrastra, como tullido que carece de soltura en sus movimientos. Los episodios, no siempre justificados y de la necesaria jerarquía artística, entorpecen la acción que se dilata en demasía. Pero si, en su conjunto, los tres poemas citados, más tienen de farragosos que de amenos, y más cansan al lector que le recrean y hechizan, no faltan en ellos fragmentos de verdadera poesía, trozos inspirados, de vigorosa versificación o de tal ternura intrínseca -El Viaje, Reverie- que bien merecen el honor de ser leídos con moroso detenimiento. Abundan los alfilerazos contra personas e instituciones que hicieron difícil y áspero el camino del autor, pues Alfredo es García de Quevedo, como Byron fue el héroe de sus poemas, y Stendhal su Fabricio del Dongo, y su Julián Sorel. Debido a la ausencia de verdadero genio creador, los personajes son romos y blandos, contrarios, por consiguiente, a la naturaleza del arte, ya que son las aristas y angulosidades de las cosas las que hieren más pronto y reciamente nuestra conciencia. Se recreó en pintar situaciones que pugnan con la razón y el buen gusto, pagando de esta manera diezmo o tributo a una moda literaria que propendía a lo extravagante, espectacular e hiperbólico. La metrificación es variadísima. Parece como si intentara emular al Padre Ovecuri en sus ciento cincuenta maneras de versificar. El poeta se complace en cambiar a cada paso de metro, no para plegarse más fácilmente a la índole del asunto, sino para deslumbrar al lector con la riqueza de sus combinaciones y seguir además el ejemplo de los grandes poetas románticos, a este respecto tan despilfarrados y pródigos. La triple forma empleada, le permite expresar sus afectos e ideas en la lírica, ser ameno narrador, como en algunos trozos de Delirium y mostrar desenvoltura, animación y viveza en el diálogo. Imitador de Manzoni, compuso los himnos ¡A Italia! y A Pío IX. Cuanto había de arrebatado y ardiente en el alma de García de Quevedo; de amor a la libertad y a la fe cristiana, pues fue apasionado liberal y firme creyente, está contenido en estas dos bellas y vigorosas composiciones. Inclinado a derramarse en sus poesías con excesiva abundancia, sin duda por un imperativo de su talento poético, de su elocuencia y exaltación lírica, pues todo era en él fogosidad, ardimiento, anhelo irreprimible de cuantas cosas pueden apetecerse, no son estas odas donde más se expansionó y dilató su numen. Las ideas y los afectos que mueven el alma del poeta haciéndola cantar con inflamado entusiasmo están exteriorizados, con más orden y sobriedad de lo que se podía esperar dados los fuertes estímulos con que García de Quevedo acudía siempre a la realización de sus obras líricas y su falta de freno para constreñir su inspiración y arrebato. Sucedióle a nuestro poeta lo que a tantos otros cultivadores de las Musas, que sin medir sus fuerzas o midiéndolas con vanidosa largueza, se dirigen hacía objetivos que están fuera de sus posibilidades creadoras367. El metro de nuestros románticos no era la diezmillonésima parte de un cuadrante del meridiano terrestre, sino una medida convencional nacida de la sobre-estimación de cada uno. De aquí el craso error padecido por muchos, incluso por el mismo Espronceda, al creer que había la más perfecta ecuación entre el fin que perseguían y los medios con que contaban para lograrlo. Pero haya habido o no desproporción de las cualidades poéticas respecto del encumbrado propósito, y pese también al altivo carácter y quijoterías de García de Quevedo, que le llevaron más de una vez al campo del honor y que fueron causa de su muerte en París368, su ambicioso empeño y batallar literario, ya componiendo odas a Italia, o ese vasto poema humanitario que acabamos de comentar, ya ejerciendo la crítica literaria, ya escribiendo obras de teatro, por sí solo o en colaboración con el marqués de Auñón, ya traduciendo a Manzoni, Byron y Filicaia o tejiendo a medias con Zorrilla la Corona poética de María, Un cuento de amores y Pentápolis, siempre hallarán un eco de simpatía y de respeto en el corazón de todo amante de las letras369. Es don Tomás Aguiló370 un testimonio más de los muchos que podrían aportarse para significar la irresistible influencia que el romanticismo ejerció sobre todos los espíritus, cualesquiera que hayan sido sus características fundamentales. Las modas literarias semejan verdaderos vórtices que atraen a su centro todo cuanto en torno de ellos existe. En circunstancias tales es necesario tener una vigorosa personalidad propia, para proceder siempre de acuerdo con sus capitales directrices, sin pagar diezmo o alcabala a la novedad estética imperante. Y a un entendimientos poderosos, númenes de arrebatada fuerza poética, como Lope y Calderón, por ejemplo, cayeron, aunque de modo esporádico y pasajero, en vicios de pensamiento y de forma, muy generalizados en su tiempo. Lo nuevo siempre cautiva, como la mujer joven, porque como en ella, aunque haya defectos y lunares graves, la lozanía y fragancia de la poca edad los oculta o disimula. El arte recién nacido ofrece también la juventud y frescura de sus factores estéticos, y a pesar de las imperfecciones y manchas que lleve en su fondo, agrada, atrae y concluye por atraparnos en sus redes, como cualquier enhechizo en las suyas. El autor de Rimas varias371 fue más clásico que romántico. Como Valera, Fernández-Guerra, Cueto y Romea se inclinó del lado clásico, y sólo a modo de tentativa o ensayo, pero en todo desacorde con la auténtica faz íntima del poeta, desembocó en el romanticismo. También Valera, tan ardoroso devoto del arte clásico; traductor de las Pastorales de Longo o de quien fuesen y autor del bellísimo diálogo filosófico Asclepigenia, tuvo en sus primerizos tiempos literarios efímeras y pueriles concomitancias con el romanticismo. Pero el goce de afectos ordenados y pulcros, la elevación de la mente a la íntima contemplación de nobles y sanas ideas, curadas de toda nebulosidad y extravíos, y la ingénita propensión a zonas más sencillas, castas y elegantes, respecto de la exteriorización del sentimiento, les redimió casi por completo de las afinidades tenidas con una escuela literaria, que tanto pugnaba con el verdadero ser estético de cada uno. Aguiló fue poeta de variada inspiración. Corre por sus versos, como rica vena nacida del corazón mismo de nuestro autor, una dulzura de sentimientos, una afectividad candorosa y juvenil, que aunque matizada por el dolor, más que herirnos nos canta y arrulla. No hay en sus composiciones grandes llamaradas de entusiasmo, hondos arrebatos lirícos que delaten el quid divinum, animador y propulsor de la verdadera poesía, pero la fluidez armoniosa del verso, la elegante dicción que cubre, como trasparente, sutil velo, las ideas y afectos del poeta; la sinceridad con que nos va comunicando cuanto piensa y siente, nos compensan, en cierto modo, de la falta de alto y robusto numen. Cantó el amor, la tristeza de la ausencia, las aves, las flores, los contrastes del humano corazón, en que la paz y la inquietud dañosa se disputan la posesión de tan augusto ámbito. Las estaciones, con su varia fisonomía poética, la primavera o iniciación de la vida, la dorada plenitud estival, el crepúsculo del otoño, que presagia la muerte, y el frigidísimo invierno, sudario o mortaja de todas las cosas. Pulsó la lira de Jorge Montemayor y de Montalvo, en la letrilla La pastorcilla desdeñosa y en varios sonetos; ensayó el canto épico en Rugero de Flor; compuso una colección de poesías narrativas sobre leyendas y tradiciones de Mallorca; versos jocoserios, amatorios y de circunstancia, y tradujo a Byron, Lamartine y Grossi. Del primero y quedándose naturalmente muy lejos del original, las Melodías hebraicas, la oda A Napoleón Bonaparte y Las tinieblas, entre otras; del autor de Jocelyn, Tristeza y del poeta italiano Folquito y La Golondrina372. Su principal tributo al arte romántico, aparte de pinceladas dispersas, de sombrío pesimismo y lacerados afectos, fueron las composiciones tituladas Aridez y Tristeza. Aquí el poeta mallorquín echa mano de los negros colores, de las angustiosas sequedades del alma, devorada por las turbulencias de insana pasión, y abandona la ternura y castidad de que suele hacer gala su musa en poesías como A mi palomita, A un jacinto, ¡Pobre niño!, El lirio de noche, etcétera. Esta es, en nuestro concepto, juntamente con su poesía religiosa, a la que no falta elevación de pensamiento, entusiasmo lírico y acicalado y terso lenguaje, la faz más sugestiva del autor de Resignación. Cuando la crítica juzgó a don Antonio Hurtado373 como poeta narrativo, púsole junto al duque de Rivas y a don José Zorrilla. ¿Qué mejor elogio cabe hacer de su persona en este aspecto de su producción literaria? Una crítica severa quizá descubra en los versos de Hurtado ciertos descuidillos de forma rara vez notados en los romances, al menos, del duque de Rivas. Meter en los versos que deben ir libres de rima, una asonancia o dejar incompleto el número exacto de sílabas métricas, son defectos con los que nada gana la poesía. Pero aparte estos lunares que si no deben omitirse tampoco hay por qué valorarlos excesivamente, los octosílabos del romancista cacereño son fluidos, de una musical sonoridad y tiñense de colorido mediante un acertado empleo de los recursos pictóricos. Cantó a su Patrona la Virgen de la Montaña; compuso el madrigal que empieza: «Recoge, niña, en tu sin par guirnalda» ...; El Romancero de la Princesa374, dedicado a Isabel II; el de Hernán Cortés375, el poema Faón y Safo, amén de otras poesías breves, dispersas en periódicos y revistas. Pero la obra que más ha contribuido a que perdure el nombre de este poeta en la memoria de todo buen amante de la literatura, fue la denominada Madrid dramático376, colección de leyendas de los siglos XVI y XVII. Aquí es donde brilló sobremanera la lozana inspiración de Hurtado, y estas páginas narrativas fueron las que movieron sin duda a los críticos a colocarle al lado de nuestros dos primerísimos romancistas del siglo XIX, Rivas y Zorrilla. Aparecieron estas composiciones con el subtítulo de Cuadros de costumbres de los siglos XVI y XVII. En todas ellas se muestra como un excelente pintor de este pasado histórico, tan del gusto de nuestros poetas de la centuria décimo novena, y más concretamente del período romántico. Porque si don Antonio Hurtado advino a la literatura cuando ya empezaba a apagarse aquella grande hoguera que alimentaron con su inspiración el autor de El Diablo Mundo, Rivas, Zorrílla, Hartzenbusch, García Gutiérrez, Pastor Díaz, la verdad es que no andaba muy distante su musa de la de estos poetas. Los dos Pérez, leyenda de fuerte vigor dramático, La Maya, en redondillas, romance y seguidillas, la más festejada de todas cuantas contiene el volumen y cuyo asunto fue escenificado por nuestro autor, la Muerte de Villamediana, escrita en sueltas y sonoras décimas, dan fe de la diestra mano con que Hurtado compuso estos cuadros de costumbres de nuestros siglos áureos. Añadamos a estos títulos más sobresalientes los de Los padres de la Merced, Un drama oculto de Lope, Un lance de Quevedo, El facedor de un entuerto, En la sombra, La ejecución de un valido, El Acero de Madrid, y Las gradas de San Felipe y habremos mentado todas las leyendas que integran Madrid dramático. Algunas de éstas ya habían sido traídas al mundo de las letras por Lope, don Cristóbal Lozano y Zorrilla. Capítulo VIII El último romántico: Bécquer Las escuelas literarias se distinguen por su temporalidad y sus caracteres. Todo movimiento estético de rasgos muy específicos tiene unos límites temporales dentro de los que nace, crece y muere o se trasforma. Sus modalidades distintivas cambian radicalmente, con absoluta abstracción de cuanto fue elemento típico y caracterizante de dicho credo literario, o evoluciona, que es lo más general, hacia otros estados de conciencia estética. Pero lo que no se puede evitar es que paralelamente a esa acción discontinua o trasformativa se desenvuelvan determinadas personalidades literarias, de fisonomía común respecto de la escuela desaparecida o variada. De fisonomía común en cuanto se refiere a lo medular y genuino de la doctrina, no en lo relativo a su exterioridad expresiva, que suele ser pura hojarasca retórica cuando no extravagante atavío o adorno. Los que ofrecen esta singularidad, no son retoños retrasados del frondoso árbol común del arte, sino verdaderas personalidades literarias, de caracteres propios y bien arraigados, que nada o poco deben a nadie, ya que obran bajo su íntimo y esencial modo de ser y no al dictado de un ajeno imperativo estético. En este mismo periodo literario que venimos estudiando tenemos dos ejemplos de lo que decimos; Ventura de la Vega y Bretón de los Herreros. Fuertes personalidades, distanciadas del romanticismo por naturaleza y por los modos empleados en la elaboración estética. Lo ecléctico y templado del espíritu del uno, el ingenio chispeante y dicaz del otro, esa gracia nativa, ese optimista desenfado, que le rezuma el alma, como rezuma una vasija porosa cuando está llena de líquido, ¡qué lejos se encuentran de las exorbitancias, negrura y cargazón retórica de nuestros románticos! Cuando nos enfrentamos con Bécquer, no como consecuencia del periodo literario que nos ocupa, sino por el recuerdo que motivó en nosotros la consanguinidad espiritual de este poeta con el romanticismo, tuvimos un momento de duda, de súbita indecisión. ¿Dejábamos al glorioso autor de las Rimas fuera de nuestro estudio, por haber aparecido sus versos en días muy lejanos del fenecido o decadente movimiento romántico? ¿Lo incluíriamos, por el contrario, en atención a su consubstancialidad con los rasgos hondos, soterrados, entrañables, como del hondón del alma, del romanticismo? Ceder a este juicioso requerimiento de la razón era contraer ya el compromiso de extender nuestro trabajo a otras figuras que por estar en circunstancias parecidas reclamarían también su inclusión en estas páginas. ¿No había habido en el teatro un neoromanticismo -Echegaray- y no habían surgido con luz más o menos brillante, otros cultivadores del drama histórico, que echaban mano también de los mismos recursos y elementos, ya psicológicos, ora escénicos, de la escuela romántica? Pero por otra parte pensábamos que en estas nuevas actividades y realizaciones de nuestro genio creador, había ya elementos extraños al romanticismo, otra traza ideológica, bien de propensión filosofante, como en Florentino Sanz, el ingenioso autor de Don Francisco de Quevedo, obra en su tiempo por poco comprendida poco admirada, o de abierto sentido docente y moralizador, como en don Luis Eguilaz. Y si nos remontábamos a los días de Echegaray, advertíamos ya la exhumación, a destiempo, de un género dramático cuyos recursos intrínsecos habían dado de sí todo cuanto su elasticidad les permitía. Mas Bécquer era el romántico substancial por excelencia. El poeta romántico «de arriba a abajo», como ha dicho Ospina377; el que sin la faramalla retórica precedente, ni la necromanía, el pesimismo y la incredulidad que nutrieron las poesías de Zorrilla, Espronceda, Pastor Díaz, Santos Álvarez, Bermúdez de Castro, sobre todo don José, y otros de la misma hornada, más hondo, sutil e impresionante sentido romántico ha infundido a sus obras. Es decir, que lo que en sus predecesores era cosa quizá más postiza que verdadera, patética huella de la moda literaria imperante, más que compartido sentimiento y hermandad de sangre, en Adolfo Gustavo trascendía a puras esencias del corazón. Imaginámonos el alma de nuestro poeta como primorosa alquitara en la que se hubiesen mezclado todos los jugos del sentimiento y de la mente. Cada rima será como una destilación del alambique. Y si tan hechizado recipiente contiene los mismos afectos e ideas que el estro de Byron, Heine, Shelley, Keast, Musset y Lamartine echó a volar, como a pájaros a los que se abre la puerta de su jaula y se enseñorean del éter, y se iluminan de resplandores de sol o de nácares de luna, ¿cómo dejar fuera de este estudio figura literaria de tal calidad, que tantos elementos y matices románticos podría proporcionarnos? He aquí, pues, la razón que nos ha movido a traer a examen las poesías de Bécquer378. No es fácil determinar exactamente la fecha en que se establecen en Sevilla los ascendientes de Bécquer. En las postrimerías del siglo XVI o en el primer cuarto del XVII, avecindóse en la bella ciudad del Guadalquivir la familia de Bécquer, oriunda de Flandes o de Alemania. Más de un testimonio acredita el linaje de los Bécquer, como por ejemplo, el haber desempeñado dos de ellos, que sepamos, el cargo de regidor, o lo que es lo mismo, de caballero veinticuatro, que así se llamaban entonces, en algunos pueblos de Andalucía, los regidores. Los padres del singularísimo poeta, don José Domínguez Insausti y Bécquer379 y doña Joaquina Bastida y Vargas no conocieron ya ni la abundancia, ni la alegría y bienestar del espíritu que nacen de una excelente posición social. El pincel de Bécquer padre, más modesto que genial, subvenía a las necesidades de la casa, que no debían de ser pocas, dados los hijos que en ella se reunían. Faltaban en aquel hogar, idealizado por el arte pictórico, la hartura, el optimismo y jocundidad, y no es extraño que en ambiente tan propicio a la melancolía, se desenvolviera más favorablemente la propensión huraña de Bécquer. Cursó éste sus primeros estudios en el Colegio de San Antonio Abad y a los nueve años, ya muerto su padre, un pariente de la rama materna, don Juan de Vargas, le tomó a su cuidado, proporcionándole sustento, y educación en el Colegio de San Telmo -luego palacio de los duques de Mompensier- donde, de no haberse cerrado, hubiera seguido la carrera Náutica. Medio año hacía del óbito de su madre, desaparecida de este mundo, como el pintor Bécquer, en plena juventud. Bajo la protección de su madrina, doña Manuela Monahay, aprendió pintura en el taller de don Antonio Cabral y Bejarano. Ya veremos después cómo estos estudios tuvieron la culpa de que Bécquer abandonase, forzosamente, el empleo que un buen amigo le había deparado en la Dirección de Bienes Nacionales. Inclinaciones naturales a la bella literatura, estimulada por la lectura de algunos clásicos y de afamados autores contemporáneos, le indujeron a trasladarse a Madrid, repitiéndose, pues, el caso de Zorrilla, García Gutiérrez, Alarcón y otros muchos ciudadanos de la república de las letras, desgajados del tronco familiar por el incentivo de la vida cortesana y de sus cenáculos literarios. Pero Madrid, a pesar de los dorados sueños del poeta, sólo le brindó privaciones, contrariedades y estrecheces. Tenía diecisiete o dieciocho años. Había arribado a la Corte, por consiguiente, en el 1854, al mismo tiempo casi del futuro autor de El Escándalo y La Pródiga, que, cediendo a idénticos impulsos de independencia, y a los deseos de conquistar prestamente fama literaria, encontrábase por entonces en Madrid, y hacía sus primeras armas en un periódico satírico, denominado El Látigo. Siempre es difícil abrirse paso en una gran ciudad, cuya principal característica sea el no tener entrañas e importarle un comino de las tribulaciones de los demás. Pero más complicada e incluso pavorosa había de ser la vida cortesana para un carácter, como el de Bécquer, reconcentrado, tímido, propenso a la hurañía y el aislamiento. La vida es de los audaces, que, teniendo el espíritu cubierto de la piel del elefante, nada han de temer a las dentelladas de la ironía, del rencor, de la envidia o del menosprecio. Un alma como la de nuestro poeta, soñadora, ultrasensible, llena de ternura, no podía aguantar el forcejeo, la lucha desesperada con la vida, más hosca que cordial. Quiere decir todo esto, que el inspirado autor de las Rimas sufrió tremendos apuros, visiblemente manifestados en el miserable indumento y en la expresión del rostro, que denotaba, no sólo las íntimas tristezas del corazón dolorido, sino la vigilia y la sobriedad impuestas por la escasez de hoy y la probable carencia absoluta de mañana. Terrible y penosa enfermedad empeoró, en grado sumo, la situación de Bécquer. En junio de 1858 cayó en cama, que le retuvo cerca de dos meses en desapoderada disputa con la muerte. Su hermano Valeriano, el pintor, que había venido a Madrid en 1855, y los fraternales amigos del poeta, Nombela, García Luna, Federico Alcega y Díaz Cendrera, no regateáronle ni sus auxilios pecuniarios, ni sus cuidados de enfermeros. Según refiere Nombela en sus Impresiones y recuerdos, en los momentos de febril delirio, desfogábase su fantasía con frondoso verbalismo, y cuantos proyectos literarios albergaba su mente, salían a relucir en aquellas horas de calenturienta inquietud. Un modesto empleo de temporero, con el haber anual de tres mil reales, vino a remediar, en parte y transitoriamente, la triste situación de nuestro poeta380. Poco tiempo duró a Bécquer esta pequeña holgura económica. Instigada su imaginación por libros amenos y estimuladores de sus aficiones literarias, procuraba compaginar la austeridad y ramplonería de su ocupación oficinesca, con la recordación por medio del dibujo, de las escenas y personajes más famosos de Shakespeare. Pero no tardó mucho el jefe de la dependencia donde Bécquer prestaba sus servicios, en hacerle ver, en estilo breve y tajante, la incompatibilidad que había entre el balduque y el arte. Gustavo Adolfo Bécquer [Págs. 360-361] He aquí cómo cuenta este desdichado episodio, un amigo inseparable del poeta: «Tratóse de hacer un arreglo en la oficina, y el Director quiso por si mismo averiguar la idoneidad y el número de empleados, visitando para ello todos los departamentos. »Gustavo, entre minuta y minuta que copiaba, o bien leía alguna escena de Shakespeare, o bien la dibujaba con la pluma, y en el momento en que el Director entró en su negociado, hallábase él entregado a sus lucubraciones. Como sus dibujos eran admirados, ya se habían hecho caso de atención para todos, que se disputaban el poseerlos, aguardando a que los concluyera, mientras seguían con la vista aquella mano segura y firme, que sabía con cuatro rasgos de pluma hacer figuras tan bien acabadas. El Director se unió al grupo, y, después de observar atentamente aquel tan raro expediente en una oficina de Bienes Nacionales, preguntó a Gustavo que seguía dibujando: »-Y ¿qué es eso? »Gustavo, sin volverse. y señalando sus muñecos, respondió: »-¡Psch!... Esta es Ofelia que va deshojando su corona. Este tío es un sepulturero... Más allá... »En esto observó Gustavo que todo el mundo se había puesto en pie y que el silencio era general. Volvió lentamente el rostro y... »-¡Aquí tiene usted uno que sobra! -exclamó el Director. »Efectivamente, Gustavo fue declarado cesante en el mismo día»381. Cuentan también los biógrafos del malogrado vate, que nunca estuvo éste tan expansivo, jocundo y hablador como a raíz de su enfermedad. La muerte había perdido la partida, y es lógico que al verse Gustavo Adolfo reintegrado al mundo, que es atrayente y bello por turbia y transida de dolor que tengamos el alma, abriera cauce, con la palabra, a su desbordado corazón. Atendiendo las juiciosas indicaciones del médico, y en la grata compañía de algún amigo, paseaba por las mañanas, bajo las sombras gustosas y apacibles del Retiro. Llegado el otoño, que con sus tristes crepúsculos tanto invita a meditar sobre el grave pensamiento de la muerte, nuestro sutil poeta prefería los paseos solitarios, llenos de penumbra y mortal sosiego, como la Montaña del Príncipe Pío. No tenía menos predilección por las callejuelas y encrucijadas de la Corte, donde una imaginativa como la suya, tan apegada a lo castizo y tradicional, había de encontrar, por fuerza, regalado y honesto gozo382. En uno de estos peregrinajes por las calles de la justa, la Flor Alta, la Estrella y Callejón del Perro, tuvo Bécquer la suerte de descubrir a la mujer que, según Nombela, había de inspirarle todas sus rimas amatorias. Tratábase de una joven de diez y ocho años lo más, y que unía a su desusada hermosura, no se qué inefable expresión de espiritual hechizo. Julia se llamaba, como la gentil heroína de Byron. Su padre, don Joaquín Espín y Guillén, era profesor del Conservatorio. No faltaron a nuestro poeta ocasiones de entablar amistad con la bellísima muchacha, pero optó por rendirla oculto e íntimo homenaje, allá en las reconditeces de su alma. Prefería esta ideal camaradería en que por alto estilo de su numen y con el precedente sin par de la Beatriz del vate florentino, la humana Julia adoptaba a sus ojos -a los del espíritu naturalmente- la forma anhelada y suprema en que podía concretarse su ilusión. La realidad tiene siempre un fondo sarcástico o de agria ironía, al menos. El caso de Bécquer es frecuentísimo en la literatura. Dante, Cervantes, Larra, Valera, fueron defraudados por el amor cuando el amor se unció al yugo del matrimonio. En el año 1861 se casó Gustavo Adolfo con una joven de Soria, llamada Casta383. ¿Qué unión podía ser ésta? Demos por inmejorables las aptitudes de aquella mujer para gobernar una casa. Todo podía haber sido: ahorrativa, ordenada, limpia, hacendosa, amante de sus hijos... Faltaríanle, sin embargo, esas centellicas de la mente que, prendiendo en el rico combustible ideal del alma del esposo, habríanle hartado de felicidad y de alegría... Porque Bécquer no era un poeta de dos caras, como tantos otros, que son ramplones y vulgares en su vida íntima, sin perjuicio de lucir las bizarrías de su inspiración y una originalidad de pensamiento nada común, cuando toman la lira en sus manos. Bécquer era el mismo siempre. En sus relaciones privadas, como en sus dulces coloquios con las musas, mostrábase en todo instante su sensibilidad, ultrafina y quintaesenciada. No falta algún crítico que atribuya la muerte de Gustavo Adolfo, a asco, a repugnancia de la vida. La generalidad de los mortales vamos ya prevenidos, si no contra los grandes acontecimientos adversos que nos depare el destino, respecto de los cuales es difícil estar preparados, contra la multitud de arañazos con que la sociedad atestigua la agudeza de sus tiñas. Pero Bécquer era demasiado sensible, y la propia bondad de sus sentimientos, la misma ternura en que se bañaba su alma, le había dejado inerme frente a la vida. Sólo un temor o desconfianza, más instintiva y ciega que racional, le apartaba un poco de la impetuosa corriente humana. Que no debió ver ni colmadas, ni cumplidas siquiera, en Casta, sus ilusiones, parece declararlo el infranqueable secreto de que rodea su vida familiar. En ningún momento de expansión, a que tan aficionado era su espíritu soñador cuando se hallaba entre personas de su particular afecto, alude a las intimidades de su casa. Procura, por el contrario, sustraer de la conversación con compañeros y amigos, cualquier terna privado, íntimo, hogareño. Si hubo disconformidad entre ambos fue en el ápice de sus almas, por lo desemejantes, y como cosa substancial de ellas, de la misma raíz de cada una, allí quedó oculta y sellada. Bécquer era un hombre bueno, pulcro y honrado. No iba a pregonar, con liviana charlatanería, impropia de su carácter receloso, males que ya no tenían remedio. Hay, sin embargo, entre sus rimas, una dedicada a Casta, a quien prodiga estos gentiles requiebros: Tu aliento es el aliento de las flores; Tu voz es de los cisnes la armonía; Es tu mirada el esplendor del día, Y el color de la rosa es tu color. Casta, según los íntimos de Bécquer384, era una mujer vulgar, sin ningún rasgo saliente que sirviera a nuestro poeta de apoyo para espiritualizarla, Pero sabido es que Bécquer no necesitaba de grandes estímulos para idealizar, incluso, las cosas más prosaicas de la vida. Como los rayos del sol que hacen de la arena del desierto polvillo de oro o de un charco, descomunal brillante, así el autor de las Rimas envolvía en la luminosidad de su espíritu a personas y hechos, trocando su rudeza o tosquedad en primorosa hermosura. Los últimos años de Bécquer fueron de menos penuria. Alvareda le había llevado a la redacción de El Contemporáneo, en cuyas páginas aparecieron las Cartas desde mi celda (1864), escritas en el monasterio de Veruela; González Bravo le nombró Fiscal de novelas, y Gasset, director de La Ilustración de Madrid. Pero el destino le tenía contados los días y poco tiempo pudo disfrutar de esta mediana holgura. Su muerte, ocurrida en 1870, sólo fue notada por los amigos del poeta. Los periódicos La Época, Gil Blas, La Opinión Nacional, La Ilustración española y americana, apenas si le dedican unos renglones385. No ha sido tan tacaña con él la posteridad. El tiempo, dirimente de los grandes valores literarios, ha ceñido, a la frente de nuestro poeta, la corona de la inmortalidad. Si la vida y el carácter de un hombre tanto influyen en sus actividades, ya sean de rasgo estético, ya sólamente humanas o sociales, cuanto acabamos de decir de Bécquer habrá dejado en sus versos honda huella, algo así como la etérea pisada de su espíritu y de sus quebrantos. En él todo es verdad. Los sentimientos son brasas de una lumbre que está en el corazón perennemente encendida. Las ideas no han sido tomadas de aquí ni de allá, o impuestas por la tiranía del gusto, de las escuelas literarias. Se han formado en la mente del poeta al restregarse los sentidos con las cosas o como consecuencia de una fricción del espíritu con sus percepciones interiores. Las modas son incendios pasajeros, súbitos, que nos abrasan más o menos el alma, pero que no están dentro de nosotros. Su resplandor nos deslumbra; el calor que despiden nos enardece. Sin embargo, en cuanto las llamas de fuera se apagan, quedamos sin relumbre en los ojos, ni calentura en el corazón. Todas las cosas tornan a sus proporciones ordinarias, a su fisonomía natural. Entre nosotros y el mundo se había interpuesto una como luz o atmósfera brillante, a través de la cual los objetos, las ideas, los afectos tomaban dimensiones y colorido desacostumbrados. Pero si la hoguera está en el meollo o penetral del alma, inundándolo todo de su resplandecencia e infundiendo su propio calor a las cosas que nos rodean, ya no habrá que temer por la verdad y duración de los sentimientos y las ideas así nacidos. En todas nuestras actividades irá impreso el sello de nuestra auténtica personalidad. Nada habrá postizo, ni yuxtapuesto. Los sentimientos, que son los sentimientos propios, y las ideas, que también son nuestras propias ideas, estarán bien a la vista, como lo están todas las cosas verdaderas, naturales, espontáneas, sin la sombra de ficción o falsedad. Cuanto decimos lo sentimos, porque nuestros pensamientos y afectos son una prolongación de nuestro ser. No exportamos lo que hemos importado previamente, como hacen esos países pobres en materias primas y ricos en manufacturas. No devolvemos, como un espejo la imagen que tiene delante de su bruñida superficie, las impresiones recibidas. Cada palabra nuestra, cada acción nuestra es la resonancia de nuestra voz interior. Hemos ido elaborándolo todo con materiales propios, alzando el edificio de la obra estética de acuerdo con un plan personal, íntimo, inalienable. La frase, el verso, la pincelada, el acorde, son latidos del alma del artista, como el pulso es el latido del corazón. Los poetas románticos habían sabido apoderarse de ciertos conceptos y dolencias que formaban la atmósfera moral de su tiempo: el escepticismo, la impiedad, la misantropía, el tedio, la desesperación, el erotismo, en sus modalidades más agudas y estrepitosas; pero ellos, en el fondo, no eran escépticos, ni misántropos, ni iracundos, ni impíos; ni estaban hastiados de verdad, y desesperados; ni eran más ni menos sensuales que el resto de los hombres. Habían tenido la habilidad de apropiarse de estas faces, y cada cita aparecían con una de ellas, o con dos o tres, como Jano o Hécate, ante los ojos de los demás. Lloraban, pero por fuera. Hacían gestos y visajes; proferían dilacerantes gritos; blasfemaban como carreteros a quienes Dios hubiera dado por un momento el don de la dicción poética; agitaban la melena, como el león agita la suya cuando, en medio de la selva, va a lanzarse contra temible adversario. Todo era, sin embargo, representación, histrionismo puro. Desahogo calculado; irreprochable, si se quiere, simulación de sentimientos e ideas no compartidos entrañablemente. Ni Rousseau, ni Chateaubriand, ni Víctor Hugo -tan versátil en sus ideas políticas-, ni Zorrilla, ni el duque de Rivas -alegre siempre, cortesano, dicharachero y festivo, como cualquier prócer del Renacimiento-, sentían ni la mitad siquiera de cuantos afectos e ideas pusieron en circulación a lo largo de sus obras. Por eso hoy en que el decurso de los años los ha situado en una perspectiva histórica que nos permite identificarlos en la verdad o en la mentira de sus sentimientos, de sus inclinaciones y de su ideología, vemos cuánto había de imperativo de la moda, de fingimiento morboso, de espectacularidad, en sus actos y palabras. Si la vida va por un lacio y la índole de la obra literaria por otro, habrá que pensar por fuerza, que no nos comportamos con sinceridad. No podemos rasgarnos las vestiduras como elaboradores de un determinado psicologismo estético, si nuestras costumbres y rasgos más salientes están desmintiendo las afirmaciones de nuestra pluma. Por eso, si damos con un poeta en el que cada verso suyo sea como un pedazo de su corazón, y aliente en toda su obra su espíritu, de cambiantes tonalidades e irisaciones, nos sentiremos embargados por la más honda y dulce emoción. Verdad y poesía se ha dicho ya que son los dos hermosos pilares sobre los que descansa el arte. Este es el caso de Bécquer. Un corazón del que en raudal, como fuente incontenible, manan los sentimientos; una emotividad exquisita, sutil, que circunda de lirismo todas las cosas, que las empapa, como la humedad de la atmósfera las hojas de los árboles y la hierba del suelo. Y como primoroso atavío de esta ternura o afectividad, y de este ardimiento lírico un lenguaje poético, sencillo, transparente, desnudo. Pocos poetas habrá que con menos recursos literarios dejen tan profunda huella en el ánimo del lector, como Gustavo Adolfo. Sin imágenes cegadoras, como Herrera; sin trasposiciones violentas, como Góngora: ni riqueza de léxico, como Enrique de Mesa; ni la música clara y sonorosa del consonante; ni la variedad métrica de Zorrilla o Espronceda, su forma literaria es como una túnica vaporosa, aérea, rompedora, de tan ahilada e inmaterial; que se ciñe al pensamiento, denotando su turgencia y morbidez, como la clámide griega el hechizo físico de Friné o de Aspasia. ¡Mérito insigne! Mientras otros vates se estrujaban el meollo para dar con nuevas formas expresivas, y enriquecían su vocabulario de voces poéticas y torturaban la mente con la búsqueda del consonante difícil, Gustavo Adolfo, en breves estrofas de rima asonantada, con un sobrio lenguaje tropológico y confiando todo el encanto de la composición a la delicadeza y hondura de los afectos, destilaba, gota a gota, su inefable lirismo. Huía intencionadamente de la hojarasca retórica, como huyen los espíritus contemplativos y reconcentrados, de la bambolla humana, y la persona elegante y señoril, de toda exageración indumentaria. La ternura de sus sentimientos, su lirismo ahilado y sutil, como soplo del alma, no admitía otro ropaje más que éste, lleno de blandura, tibio como la luz otoñal; en que la rima va como prendida con alfileres, y es eco o resonancia musical, en vez del agudo tableteo del consonante. Nunca se hermanaron más acabadamente el contenido y la forma. Vestid las mismas ideas y sentimientos de Bécquer de otro ropaje y veréis cómo desmerecen. Sería tanto como encerrar el champagne en una copa de grueso vidrio, cuando lo que está pidiendo es el fino cristal de baccarat. Un sentir hondo, íntimo, soterrado, que emerge de las entrañas del corazón en alumbramiento lírico inefable, no ha menester de más palabras que las precisas para exteriorizarse: ni de otras galas que las que suministre un gusto exquisito y refinadísimo. Todo el hechizo o seducción de las Rimas radica en la sobriedad de su atavío literario, en la desnudez de la dicción y en esa musicalidad de la rima imperfecta -ya dijo Lope que «la gracia de los asonantes es sonora y dulcísima»-, que más que música parece un barrunto de música. De este modo, la forma externa es como el agua limpia, que deja ver a su través la arenilla del cauce. Percibimos todo el calor del sentimiento y sus matices más recónditos, como notamos mejor el latido del corazón de una mujer, bajo un tul trasparente, que no bajo historiado corpiño de lana. Hemos insistido, tozuda y machaconamente, sobre este extremo, porque constituye una modalidad típicamente becqueriana. Coged a un poeta romántico de 1835 y veréis cómo se le enreda la pluma en multitud de circunstancias más o menos coherentes entre sí y respecto del tema capital de la composición. Los adjetivos, las imágenes, las comparaciones, el hipérbaton, se irán acumulando procesionalmente a lo largo de las poesías. La rima, rotunda, sonora, llena de una musicalidad vigorosa, halagará el oído principalmente, como a los ojos los tonos y matices con que el poeta ha descompuesto la luz de su espíritu en torno de las ideas y de los afectos. De la lectura sacaremos la misma impresión que experimentamos en esas fiestas mundanas en las que la fastuosidad de los trajes, los fulgores de las joyas, la hermosura y distinción de las mujeres, la música de la orquesta, el rumor de las conversaciones y las lisonjas de los invitados, nos aturden y marean un poco, pero sin que todo esto traspase -valga la metáfora- las primeras capas del espíritu. Pero en cierto apartado paraje del jardín en donde se celebra la fiesta, hay una fuente que susurra con levedad, como si suspirase; y un vientecillo vagaroso que menea las hojas de los árboles, a través de las cuales se ve el cielo, hondo, misterioso, tachonado de luces. Frente al estrépito y la liviandad del mundo, el acento, casi mudo, pero íntimo, recóndito, entrañable, de las cosas. Siguiendo a la inversa nuestro razonamiento anterior ¿no veremos aquí, como diluida en todos estos elementos que, en su espléndida desnudez natural, rodean: el agua, el viento, las hojas, el cielo, el alma de Bécquer? La radical transición de la forma barroca del romanticismo a esta desnudez y sobriedad becqueriana, desconcertó un poco a las gentes, acostumbradas a la pompa y opulencia del lenguaje poético. Se quiso buscar un antecedente literario a esta poesía de estilo tan rectilíneo y conciso, y se pensó en el lied, que con tanta fortuna cultivaran Heine y Goethe, sobre todo el primero, por su intención filosófica, trascendental, y el sabor irónico unas veces y sarcástico otras, que daba a sus desahogos líricos. Pero ¿por qué no atribuir el fenómeno literario, un poco inusitado, si se quiere, tras la superabundancia retórica de los poetas inmediatamente anteriores, a un imperativo de las mismas esencias líricas que empapaban el corazón y la mente de nuestro poeta? Así como las esculturas griegas repugnan toda vestidura o atavío, porque la armonía de sus líneas y contornos, y lo aéreo de la figura entera perderían su irresistible hechizo bajo cualquier clámide o peplo, por vaporosos que fueran, hay conceptos y sentimientos tan puros y adelgazados, de tan íntima y quebradiza forjadura, que sólo se hallan a gusto bajo formas etéreas. Cuando Bécquer nos dice lo que es la poesía386; cuando alude, en primorosas estrofas, al arpa olvidada «del salón en el ángulo oscuro», o canta «la pupila azul» de su amada ideal y porque ha visto a ésta, la ha visto y le ha mirado, exclama: «¡Hoy creo en Dios!», expresa estados de conciencia que se acomodan tan sólo a esta sobriedad verbal, y que confiados a otras maneras expresivas más dilatadas y copiosas, se desnaturalizarían por completo. Su alma estaba llena de concreciones, de síntesis líricas, de imágenes encendidas, brillantes, cegadoras, que se exteriorizaban en forma de verdaderos relámpagos. El secreto de su arte lírico estribaba en la exacta correspondencia entre la desnudez casi hierática del pensamiento y de los afectos y la parquedad horaciana del lenguaje. La levedad de las palabras, el colorido suave que las tiñe, la música de una rima que suena como pie sobre yerba, reducida, constreñida en su sonoridad por su hechura imperfecta y blanda, sin el eco un poco metálico, agudo, hiriente, del consonante, es el único ropaje que cuadra a todo sentimiento templado en el yunque de su propia verdad. Hay poetas que tienen, dicho sea un poco hiperbólicamente para destacar mejor su mérito, la grandeza de las montañas, del mar, del espacio. Sus facultades creadoras suelen estar en perpetuo desequilibrio. Viven las unas a expensas de las otras. Cuando prepondera en ellos la imaginación, diríamos que sienten con ella. Si se distinguen por el poderío de su razón, que los eleva, sin el menor esfuerzo, a esferas trascendentales y metafísicas, les veremos imaginarlo y sentirlo todo a través del entendimiento. Si el discurso y la sensibilidad son más poderosos que la fantasía, no habrá grandes invenciones en sus obras, pero no faltará ni la proporción o armonía de las partes, ni la fuerza de las pasiones, que es como la resonancia vigorosa de todo contenido humano. A estos poetas se debe La leyenda de los siglos, el Fausto, Don Juan, Manfredo. Pero hay otros, cuya grandeza no puede medirse por su extensión, ni por su profundidad, sino por el sentimiento, que es cosa tan ultrafina e inaprehensible que se resiste a toda medida o ponderación. No se les ocurrirá ningún pensamiento sublime desde un punto de vista trascendental y filosófico. Ni acumularán en sus poemas los elementos de la creación, en la multitud y variedad de sus formas. Tampoco harán bailar una descomunal zarabanda a los seres reales, que están hechos de nuestra misma substancia y a los que pertenecen al mundo anchuroso, ilimitado, de la fantasía: hadas, gnomos, sílfides, brujas, peris, valkirias, ondinas, grifos y dragones. Les ha bastado mirarse el corazón: descubrir sus libras más íntimas, interpretar sus latidos y darles expresión en versos de prodigiosa sencillez. Sin rebuscamientos de palabras, ni lujo de imágenes, ni chaparrones de adjetivos, ni complicadas combinaciones métricas, sino con el lenguaje casto, desnudo, nítido, del sentimiento, confundiendo en un alarde maravilloso de consubstanciación el fondo y la forma; la idea, los afectos, de una parte, y el color y la música, de otra. Estos poetas que nos muestran los recónditos senos de su alma; que prenden en cada verso un latido, una vibración interior; biógrafos maravillosos de quintaesencias; adorables pregoneros de cuanto hay de íntimo e inalienable en nuestro ser, no admiten comparación alguna con los demás, por grandes, ruidosos y espectaculares que sean. Todo cuanto digan, piensen, imaginen, sientan, como dicen, piensan, imaginan y sienten con el corazón, que es venero riquísimo de poesía, es lirismo puro, arrebato de las entrañas, luces de la mente encendidas en la brasa de nuestras pasiones. Y aun cuando no filosofen como Goethe, ni canten todo lo divino y lo humano, como Víctor Hugo, bastará que nos digan un día: Los suspiros son aire, y van al aire. Las lágrimas son agua, y van al mar. Dime, mujer: cuando el amor se olvida, ¿Sabes tú adónde va? o bien: Al brillar un relámpago nacemos, Y aún dura su fulgor cuando morimos: ¡Tan corto es el vivir! La gloria y el amor tras que corremos Sombras de un sueño son que perseguimos: ¡Despertar es morir! para que nos estremezcamos por dentro, con calofrío del espíritu, y se apodere de todo nuestro ser una ansiedad acuciante, rígida como ahilado puñal; que nos espolea a cada paso, sin que nada llegue a saciarla del todo. Primero es un albor trémulo y vago, Raya de inquieta luz que corta el mar; Luego chispea y crece y se dilata En ardiente explosión de claridad. La brilladora luz es la alegría; La temerosa sombra es el pesar; ¡Ay!, en la oscura noche de mi alma, ¿Cuándo amanecerá? El amor, la poesía, el dolor, la duda, una duda dulce y nostálgica, sin la mordedura de áspid que se descubre a través del escepticismo de Heine o de Leopardi, fueron los temas predilectos de Bécquer, ¡Claro! Los temas de todos los poetas líricos, porque el amor es la pasión que más hondamente nos devora, y la poesía, la meta ideal de nuestro pensamiento y de nuestro sentir, aunados, y el dolor, el tóxico más fuerte del alma, el más dañino, porque una vez que penetra en ella, rara vez lo elimina del todo, y la duda por lo que tiene de enervadora, respecto del anhelo de conquista y posesión de la verdad. Pero no busquemos en la lira de Bécquer otras cuerdas que las enumeradas. Encastillado entre estos sutiles, pero poderosos baluartes, contra loa que se estrellaban las demás pasiones y disputas de los hombres, ni la patria, ni la libertad, ni las gloriosas figuras históricas que han cantado otros poetas, ni los monumentos artísticos, ni el paisaje en sí mismo o el espectáculo grandioso de la naturaleza, arrancaron una sola nota a su lira. La sencillez y hasta el candor, diríamos, de su alma, no se avenían con las complicaciones de los espíritus inquisitivos y filosóficos. La política le repugnaba y la nación atravesaba por un periodo de fermentación revolucionaria que por sus groseros caracteres, sin un atisbo siquiera de sana y alta doctrina, malamente podía despertar el entusiasmo de un poeta de tan aseñorado y casto numen. Fue el amor, y el amor insatisfecho, desengañado, con las alas rotas, de tanto batirlas en el azul infinito de los sueños, su musa fecunda y desatada. Musa de carne y hueso, según algunos biógrafos y comentadores suyos, por otro nombre Julia Espín. A nuestro entender, musa ideal, vaporosa, etérea, sin encarnación humana, nacida de la mente del poeta y vestida por él de todas las galas de la belleza inmaterial y ultrasutil: -Yo soy un sueño, un imposible Vano fantasma de niebla y luz: Soy incorpórea, soy intangible; No puedo amarte. -¡Oh, ven; ven tú! Las diversas alusiones femeninas de sus poesías amatorias, ya la niña que tiene los ojos verdes como el mar, y las náyades, y Minerva; ya la mujer cuya pupila azul recuerda por su claridad suave: el trémulo fulgor de la mañana que en el mar se refleja; era aquella otra cuyas pupilas centellean, de rubias pestañas y de oro la ancha trenza; bien, por último, la de los rizos negros, que merced al más delicioso ardid de su amante, comprende que un poema cabe en un verso, vienen a probarnos, en la incoherencia de sus rasgos físicos respecto de una corporeidad determinada, que no fue absorbido nuestro vate por una mujer real, humana, con nombre y apellidos, como pretenden sus críticos y biógrafos. Es verdad que Dante cantó a Beatriz, Petrarca a Laura, Herrera a la condesa de Gelves, Miguel Ángel a Vitoria Colonna, y Taso a Leonor, y que todas ellas fueron mujeres de carne y hueso, idealizadas y sublimadas por el estro maravilloso de sus adoradores. Pero no es necesario que un alma de la estirpe soñadora de Bécquer, haya de tener, por fuerza, objeto sensible al que dirigirse. Quien en medio de la estrechez más angustiosa, quien llevando torcidos los tacones, deshilachada la corbata y raídas las mangas de la levita, sabe sustraerse al grosero dominio de las cosas exteriores y levantarle al corazón un pedestal para que no le lleguen las salpicaduras del mundo en que vivimos, puede también, sin el menor esfuerzo, forjarse un ideal femenino al que rendirle todo el ser o al que reprocharle su perfidia. ¿Puede sostenerse honradamente, con los admiradores de Bécquer387 que éste no tomó ni una tilde siquiera del autor del Intermezzo lírico y del Mar del Norte? ¿Debemos, por el contrario, inclinarnos del lado de los que creen388, que imitó a Heine, no sólo en la brevedad de las composiciones y lo nítido y cincelado del lenguaje, sino en la íntima estructura de sus poesías? Es innegable que Gustavo Adolfo conoció los lieder del gran poeta alemán389. Antes de 1860 a 1861, que es el tiempo en que compuso las Rimas, ya habían aparecido en las columnas del Museo Universal varias poesías de Heine390, traducidas primorosamente por don Eulogio Florentino Sanz391. Y hasta es posible que entre algunas de éstas y las rimas IV, XVI, XXIV y LIX pudiera determinarse cierta concomitancia formal, intrínseca y externa. Para mí está fuera de toda duda -reitero- que Bécquer conocía las breves composiciones del poeta alemán, no sólo porque habían aparecido ya, como queda dicho, en el Museo Universal y La América, sino también porque recién llegado de Alemania, Augusto Ferrán, fundó en compañía de Julio Nombela, el periódico intitulado El Sábado392, en cuyas págs. dedicóse a divulgar la literatura alemana. A Ferrán le había enviado su madre a Munich para aprender el alemán393. Durante su estancia en esta capital tuvo ocasión de conocer las letras germanas y por consiguiente a Heine, por el que sintió una grande predilección. De regreso a España, arribó a Madrid a principios de agosto de 1869394. Las Rimas, según he observado ya también, fueron escritas en su mayor parte en los años 1860 y 61, y publicadas en volumen por Rodríguez Correa, en 1870395. Pero nada de cuanto queda dicho rebaja la gloria de nuestro poeta sevillano, como tampoco rebajó la de fray Luis de León el aire horaciano de su estilo. Además, si una crítica cominera llegase a señalar con todo lujo de pormenores, esa afinidad, más o menos vaga, entre las poesías de Heine y las de Bécquer, son tantas, en cambio, las desemejanzas que respecto de ambos cabría establecer, que siempre serán más los caracteres que los separan, que las particularidades que los unan o acerquen, al menos. El autor de Regreso y La nueva primavera era un escéptico, pero del peor escepticismo, del que se burla de las cosas en que no se cree. Hay incrédulos que tienen la elegancia espiritual de respetar las doctrinas que no comparten, y hay otros que sienten el prurito de mofarse de ellas. El sarcasmo, en un temperamento arrebatado, violento, irascible, puede ser una válvula de escape de su torrencial naturaleza, de su impetuosidad incontenible. Pero el sarcasmo en un hombre como Heine, profundamente reflexivo, inquiridor de las cosas, ávido de ellas, que obra al dictado de la razón, y de ningún modo bajo el imperio de las pasiones, es arma terrible, agudísima y mortal, esgrimida a sabiendas de todo el mal que puede hacerse con su filo y su punta. Heine que ha dicho de sí mismo, y por muy sabido debiéramos callarlo, que era un «ruiseñor alemán anidado en la peluca de Voltaire», tiñó las hermosas creaciones de su espíritu, de una melancolía desdeñosa, negadora de todo bien humano, como de quien vuelve de la vida sin altos anhelos ya que alcanzar, desasido de cuanto en torno suyo debiera atraerle y seducirle. Fue como esos arroyos que son claros y trasparentes en su origen, al nacer entre las rocas, pero que durante su curso arrastran el cieno del fondo y la tierra roja y movediza de sus márgenes, acabando por enturbiárseles el agua. Aquel riquísimo venero de poesía, de sensibilidad, de emoción, de ternura, que hay en el corazón de Heine, se ha ido manchando, a lo largo de la vida, de escepticismo, de impiedad, y cuando surge a la superficie, en la obra de arte, muestra su linfa corrompida y cenagosa. ¡Cuán diferente el alma de Gustavo Adolfo! Cierto que no es todo en ella albura de nieve y cristalina transparencia. El siglo XIX llevaba clavado en sus entrañas el escalpelo del racionalismo, que la anterior centuria había afilado con esmero y fruición. No podía Bécquer desentenderse fácilmente de esta influencia filosófica que, saliéndose del área de la especulación, fue invadiendo casi todas las esferas de la actividad social. Aquel inquirir elegíaco: ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuela el alma al cielo? ¿Todo es vil materia, Podredumbre y cieno? contestado por el propio poeta con un «¡No sé!»... más que una duda corroedora, que fuese minando su conciencia hasta destruirla, como la carcoma la madera, es un desfallecimiento de la voluntad, una renuncia del corazón, herido por el espectáculo de la soledad de los muertos, a buscar la luz resplandeciente de la verdad eterna. No es, pues, el escepticismo sistemático, ensoberbecido de su actitud negadora frente a los pavorosos interrogantes de la conciencia inquisitiva; ni mucho menos del que opta por formas de exteriorización, sarcásticas y chanceras, en vez de investirse de la severidad y adustez propias de todo tema trascendental. Heine, a través de sus versos cincelados, primorosos, de una sensación fugitiva, huidiza, por lo alados y etéreos, muestra entre brumas y cendales seductores, su alma incrédula. Se ríe del dolor; se encara chistosamente contra todos los valores y fueros de la conciencia; exprime entre los dedos las cosas, hasta sacarles el jugo ácido que contienen o asciende en el éter, no para traernos en las manos un haz de rayos luminosos y mostrárnoslos como símbolo de la verdad trascendente, sino para hacernos ver su engañosa materialidad. Ahondar en el corazón de Bécquer, alzarle el velo a sus reconditeces y hallaréis siempre la huella honda y reciente del dolor; de un dolor más afectivo que filosófico, conforme a su verdadera naturaleza; que se traduce en explosiones dilacerantes, alguna vez desdeñosas, como si se pretendiera bajo este atavío sentimental, pasar por más fuerte que el dolor; pero sin que en ningún caso aparezca el veneno corrosivo, disimulado o no, como elemento destructor de toda ilusión. Sus protestas, sus confesiones, sus desesperanzas, están saturadas de amargura. Sin embargo, no tienen el amargor de la hiel; no dejan seco y áspero el paladar, como una pócima astringente y cáustica. Hay tanta ternura y emoción en sus versos, que pronto encuentran su resonancia en nosotros, como una hermandad de sentimientos, de infortunios, de penas ¿quién no ha sentido en sus entrañas el aguijón del dolor, cualquiera que sea su causa?- que funde el destino del poeta y el nuestro en uno solo. Leed, en cambio, a Heine. Sus chanzas y sarcasmos, entreverados en sus quejas; su desdén y escepticismo respirando fortaleza de ánimo; su desengañadora actitud respecto de todo cuanto le rodea; ese hábil zafarse a la emoción verdadera para mostrársenos de retorno de todos las cosas, más fuertes que ellas, superiores a ellas, no invita ciertamente a la fusión de sentimientos, a la íntima complicidad de las almas en la realización o frustración de sus vehemencias, sino que nos coloca, más bien, en gustosa expectativa, en contemplación, desde fuera, del dolor ajeno. Por otra parte, Heine, fue más hondo, más extenso, más variado. Su talento poético, mucho más ambicioso que el de Bécquer y mejor templado en el yunque de la cultura, va de un tema en otro, desde los más ricos en substancia moral, hasta los burlescos y cómicos. En una palabra; Heine, a pesar de la ternura y la delicadeza de sus sentimientos, sobre todo en sus composiciones breves, es el poeta varonil, que descubre en el fondo de sus versos la entereza agreste y batalladora de la raza germánica. Bécquer es más suave que viril, más dulce que imperioso. A través de su lirismo alienta el espíritu meridional, esa voluptuosidad de los afectos, esa mórbida blandura de nuestro pueblo. La levedad, tanto intrínseca como externa, de tal género de poesía, en que cada composición es como una hoja arrancada al árbol frondoso del espíritu, produjo una verdadera revolución en nuestras letras. Al despilfarro lírico de los poetas románticos, a sus largas tiradas de versos, que denotaban una exuberancia interior difícil de domeñar y contener, sucedió este recogimiento íntimo, tan lleno de afectividad y de ternura, y un poco desaliñado en su atavío expresivo. Desaliño seductor, de una grande eficiencia poética y por eso mismo disculpable, como ese deshabillé de algunas mujeres, que en vez de hacer desmerecer sus hechizos, más bien los subrayan. Una pléyade de poetas, como moscas a la miel, no como abejas elaboradoras de tan rica substancia, acudieron en torno de este flamante patrón literario. Pero no era cosa fácil, cortar por él las nuevas poesías. Toda composición breve, de no caer en una ñoña insubstancialidad, requiere un pensamiento hondo, trascendente, como un fulgor súbito del espíritu, o una llamarada del corazón que inflame nuestra sensibilidad, que nos haga arder en el mismo sentimiento, como si nuestra alma fuera una prolongación del alma del poeta. Tal empeño no está al alcance de todo el mundo. De aquí que un lírico apasionado y vibrante -Núñez de Arce- se revolviera, malhumorado y burlón, contra los imitadores de Bécquer y de Heine, y rotulase con el despectivo título de «suspirillos germánicos y vuelos de gallina» las insulsas creaciones de tales poetas396. Las poesías de Bécquer son inimitables, porque todo lo que es muy personal y subjetivo está fuera del alma de los demás. Como no hay dos caras iguales, menos puede haber dos almas iguales, pues si en un semblante, que es cosa circunscrita a determinadas medidas y rasgos, cabe tanta variedad en el color del pelo, o en la hechura de la frente, de la nariz y de los ojos, o en el tamaño y conformación de la cabeza, ¿qué no ocurrirá respecto de nuestras potencias anímicas, que se salen de todo marco previsible? Así lo que es propio de un alma, no lo es de otra; y por mucho que nos empeñemos en dar por original lo que es un defectuoso calco, siempre se advertirá la procedencia y lo imperfecto de la imitación. Para concluir, pues en la grata compañía de tan grande poeta lírico, nos hemos dilatado con exceso, resumiremos sus caracteres románticos más esenciales. Estos son: la fluidez con que le mana del corazón el sentimiento; la visión llena de tristeza, de una dulce melancolía otoñal, de cuantas cosas trae al área de sus creaciones poéticas; la mórbida turgencia sentimental de que se visten todos sus pensamientos, que parecen más elaborados en el pecho que en la cabeza, y la morosa complacencia con que hurga en su dolor para hacerlo más vivo y palpitante, y sobre todo, para que sea el obligado tema lírico de sus breves composiciones. Si de sus Rimas pasásemos al resto de sus obras -las Leyendas y Cartas desde mi celda- advertiríamos a lo largo de sus hermosas páginas, nuevos y salientes rasgos que coadyuvan a su filiación romántica. Vedle detenerse, bañado todo su espíritu de emoción inefable, en la contemplación de las ruinas, un poco desdibujadas entre las medias tintas del crepúsculo; del convento, como dormido en el regazo de su propio silencio; de las naves de los templos, cuyas frías losas sepulcrales reciben todos los días el beso tibio de la luz. Vedle también soñar despierto, cuando se traslada, ya mortalmente herido, desde Madrid al Monasterio de Veruela, «De cuando en cuando dejaba caer la cabeza sobre el pecho, rompía el hilo de las historias extraordinarias que iba fingiendo en la mente y entornaba los ojos»... 397. ¡Soñar, soñar siempre! Encaramarse en lo más alto del espíritu, como los pájaros en la eminencia de las rocas, en la cogolla de los árboles o en el cimborrio de los templos. Desprenderse de lo material y caedizo, de las formas groseras y viles en que la realidad suele hacerse tangible, para ganar más fácilmente la esfera ideal de los sueños. No sentir la carne; ahilarse y sutilizarse tanto, que el mundo en que vivimos nos parezca cosa extraña e inacomodable a nuestras percepciones interiores398. Ensayo V El teatro Capítulo I Aspecto que ofrecía la escena a partir de 1830. Precio de las localidades. Los teatros del Príncipe y de la Cruz. Los entreactos. Las actrices. Los actores. El público. Ignorancia y pobreza. Evocación. ¡Qué contraste entre la época romántica y nuestros días! El tiempo aguza el sentido de las cosas. Las endurece y espiritualiza a la par, o las desgasta y destruye hasta hacerlas desaparecer por completo. ¡Cuántas mudanzas y vicisitudes a lo largo de esta cadena de años y en tanto se perfila cada cosa de un modo profundamente característico y durable! Hoy se va al teatro en lujoso y veloz automóvil. El foyer o salón de descanso aparece profundamente iluminado, sobre el entillado del suelo una alfombra o tapiz apaga los pasos. Algunos espejos hábilmente colocados en los testeros del salón permiten a las damas admirar su propia hermosura y retocar disimuladamente su atavío. Los amplios cortinajes de las puertas son de terciopelo e incluso de damasco. En la sala es fácil el acceso a las butacas, de blando asiento y cómodo respaldo. Los antepechos de palcos y plateas están ricamente guarnecidos. Cuelga del techo del hemiciclo una gran araña, que derrama su luz cegadora sobre la sala. Las decoraciones del escenario, por su vistosidad o su elegancia, o lo original de su trazado producen en el público una impresión muy agradable. No se olvida un pormenor respecto del mobiliario. Todo conspira a la realización de un ideal estético, en cuya elaboración entran elementos diversos: obra, actores, trajes, decorado... La actriz ha estilizado todo lo posible su figura. Tiene el talle tan sutil, que parece que va a quebrarse al menor movimiento. El vestido es sencillo. Su elegancia depende, precisamente, de la sobriedad de líneas y adornos. Pocas alhajas o ninguna. ¿Hay algo más bello que un brazo mórbido, redondo, nítido, que proclama por sí mismo su hermosura, sin el concurso de la pulsera o brazalete? Durante los entreactos el público invade el ambigú o el foyer. Se disputa apasionadamente sobre el estreno. Si la obra pasa sin pena ni gloria, se trae a colación el último acontecimiento político; se murmura; se intercala alguna ironía o chiste en la charla, y se torna al patio de butacas antes de alzarse el telón. Otros espectadores visitan en palcos y plateas a sus amistades, y desde el antepalco trasciende a la sala el rumor leve de las conversaciones. Las mujeres lucen su toilette, el desnudo de los brazos, del pecho, de la espalda... Hace un siglo... La calle está sumida en una temerosa penumbra. Mal empedrada y sucia. Faroles muy distantes entre sí. Quizá haya aparecido ya el coche simón. De una larga trotada estamos a la puerta del teatro, que no es un corral, con degolladero, cazuela y patio, sino un coliseo, con paraíso, anfiteatro y platea399. Un pasillo oscuro, angosto, maloliente. Unos quinqués o unos candeleros en los costados de la sala. Un reloj en la embocadura del teatro. Las butacas, llamadas lunetas, son, en verdad, poco confortables. En la estación invernal el frío en estos locales es muy intenso y durante el estío la falta de ventilación hace que la atmósfera sea densa, irrespirable. ¿Qué cuestan las entradas? Palcos bajos, 64 reales; principales, 60; segundos, 48. Por asientos, 10 la delantera, los demás, 8. Lunetas principales, 12. Segundos, 8 y 6. Asientos de patio, 4; sillones, 11 y 10; galerías, 8 y 6. Tertulia delantera, 8, demás asientos, 4; cazuela para mujeres, 8, 6, 5 y 4 reales400. Un poco antes de la hora anunciada -las siete y media en verano, las seis y media desde 1.º de Noviembre401- se abrirá la puerta del teatro. «El alumbrante» enciende la luz de los pasillos, los actores piden la luz para sus cuartos402 y el público acude sin precisión horaria. No hay el menor impedimento para entrar en la sala después de empezada la representación e incluso de dar un portazo, con objeto de hacerse notar. Este mismo hábito -del que quizá no nos hayamos corregido del todo- persiste tras los entreactos, pues las personas que abandonan el patio para ir al café o a los palcos, vuelven a la sala cuando les place. Al alzarse el telón, del que tiran los llamados arrojes403 se nota una frígida corriente de aire que obliga a los ocupantes de las primeras filas de lunetas a levantarse el cuello del abrigo. No se parten almendras, nueces y avellanas, como hacía el público de los antiguos corrales, pero se tose estrepitosamente, se sube y baja a los palcos y se «come a dos carrillos tortas como ruedas de molino o bollos del diámetro de una libreta»404. «El teatro es un infierno», exclama Fígaro. Por aquellos días el conde de San Luis -nuestro primer legislador sobre propiedad intelectual- no había sido exaltado aún a la Presidencia del Consejo de Ministros. El teatro del Príncipe estaba lejos de experimentar las grandes reformas que en él se llevaron a cabo allá por el año 1849, durante el ministerio del citado aristócrata y mecenas. Ni los palcos habían aumentado de número, ni la sala aparecía pintada de color carmesí, como las butacas, con su número respectivo bordado de seda blanca, ni las balaustradas del anfiteatro eran de bronce dorado, ni las Musas de la tragedia y de la comedia resaltaban, merced a una brillante ejecución pictórica, sobre el escenario405. El teatro del Príncipe, como el de la Cruz, ofrecían un aspecto de ramplonería, incluso de sordidez, tanto en cuanto se refiere a la sala, decorado y distribución de las localidades, como en lo atinente a la decoración, guardarropía y maquinaria. Si queréis saber en qué consiste un entreacto -que suele ser más largo de la cuentaleed el artículo de este mismo nombre recogido por don Juan Eugenio Hartzenbusch en sus Ensayos poéticos (Madrid, 1843) o Una primera representación, de Larra406. Apenas echado el telón, los violines de la orquesta se disponen para ejecutar una pieza que a todos aburre porque la han oído innumerables veces. Una señora pregunta a otra en qué país ocurre la comedia. Dos espectadores del patio de butacas se enredan en una disputa sobre si el pantalón que lleva puesto el primer galán está hecho por Picón o por Utrilla. Más allá suenan los nombres de Metternicho Wellington y Guizot. Se trata de un grupo de personajes dados a la política y a las cancillerías, pues se les oye decir a cada paso: «equilibrio social, movimiento de las masas y tendencia de los protocolos». Unos hablan de modas, otros de los tiempos de García Parra, y muy pocos de la obra que se está representando. En verdad, que, respecto de estos particulares, no hemos progresado mucho. Las actrices proceden de Madrid mismo o de provincias, como Matilde Díez, que llega a la corte tras una actuación en las capitales de España, Concepción Rodríguez después de trabajar en Sevilla, Granada y Barcelona, y Carolina del Castillo, que procede de Valencia. Si en la sociedad madrileña había una Paquita Urquijo que, con su gracia y elegancia, tenía sorbido el seso a los pollos407, en la escena, ejercía igual tiranía sobre el público, merced a lo preciosa y simpática que era408, Juanita Pérez. Pero no todas las actrices se le parecían en lo armonioso y gentil de la figura, en la brevedad de los pies, la viveza de los ojos y el picante desenfado de los movimientos. ¿Os imagináis a una mujer de espléndida, exuberante naturaleza, representando el papel de una damisela romántica? Margarita Gautier y la Mimí, de Murger, heridas ambas por cruel e incurable dolencia, requieren los caracteres físicos de una mujer más cerca del espíritu de la golosina, como suele decirse, que de la exorbitancia moceril de Maritornes, o de las que sirvieran de modelo a Rubens. No podemos representarnos una estampa romántica, de luna llena, a través de unos misteriosos tilos, con palabras apasionadas y dulces sollozos o ayes, en la que figure una mujer rolliza, pletórica, exuberante. Quédese esta copiosa carnosidad para hacer la Virginia, de Tamayo, por ejemplo; pero ni la Isabel de Segura, de Hartzenbusch, ni la Doña Inés, de Zorrilla, se avienen en su ardiente espiritualidad desbordada, con lo matronesco y rubicundo. Aquí tenemos, sin embargo, a Matilde Díez, a Concepción Rodríguez y sobre todo a Antera Baus, de vigorosa vitalidad. Fuertes, anchas, crasas, macizas o fofas, pero sin esa delgadez derivada de las restricciones impuestas al buen apetito o del ejercicio macerador y desmesurado. La estética del cuerpo, causa en algunos casos de la destrucción del organismo -que la abstinencia es tan destructora como la gula- no se cultivaba, como hoy, entre las mujeres. En nuestros días, la mujer que ha de servirse de la figura física como de elemento coadyuvante a la realización de un ideal artístico, ha de ser frugal, como los griegos: cultivadora del deporte, ya sea de un modo ostensible y público, ya de un modo privado. Pero por el año 1830 y siguientes, la naturaleza no se doblegaba con la facilidad que hoy. Se comía cuanto se apetecía, y el ejercicio corporal no estaba reglado. De aquí ese desbordamiento o plétora con que la vida se manifestaba en algunas actrices. Sin que se pensara tanto, al menos como hoy en la ecuación que debe existir entre la figura de la actriz y la que atribuimos, como resultante de las características con que aparece en la literatura, al personaje dramático. Ved aquí a Matilde Díez. La tenemos delante de los ojos, en un grabado de la época. El pelo negro y brillante, tan adosado a la cabeza que parece una peluca, y recogido atrás en un moño. Larga la nariz y arqueadas levemente las cejas. Muy llena la cara, vigoroso el cuello, que emerge de la turgencia y robustez del seno. Encinturado el talle, con la violencia de la carne prisionera, que está como pidiendo una brecha entre las ballenas del corsé para escapar. Los brazos gruesos, carnosos, pandos, adornados de sendas manillas que semejan una serpiente enroscada. Hay en toda la figura un visible descomedimiento de las carnes. Los hombros, el pecho, el torso, la redondez nítida de los brazos, la anchura del rostro, en abierta contradicción con esa geometría femenina de hoy, en que todo es línea o ángulo, sin asomo, no ya de circunferencia, sino de arco siquiera. Lo mismo diríamos de Antera Baus, con su cuello potente, membrudo y el pecho tan abultado y pujante, como el de una matrona romana, que está pidiendo a voces el casco y la lanza de una Valkyria, que recuerda la varonil plenitud de la María Luisa de Parma, pintada por Goya en el cuadro: La familia de Carlos IV409. En cambio esta arrogante y maciza corporeidad, respecto de un actor al que se le puede confiar el papel de Don Álvaro, del Cid, de La Jura en Santa Gadea, o de Simón Bocanegra, ningún reparo suscitaría. Carlos Latorre, por ejemplo, a quien se atribuía una fuerza atlética, por lo escultural de sus formas varoniles, de grande lucimiento en las obras históricas, y sus proporciones armoniosas, contribuía a la cabal caracterización y ejecución de los tipos dramáticos que se le encomendaban, como el Don Pedro del Zapatero y el Rey410. Julián Romea, por el contrario, tenía la figura sencilla, elegante, sobria, ponderada, que correspondía a la naturalidad sobremanera típica, de su estilo. El era lo justo, lo mesurado; el equilibrio en escena, el buen gusto -el carrik con que salía en el primer acto de Súllivan, de Melesville, había sido confeccionado por uno de los mejores sastres de Londres- desafinando en aquella orquestación demasiado vibrante y estrepitosa del romanticismo. Parecía un poeta romántico arrancado al Arsenal, de París. Pero sin afectación, sin nada postizo, sin alharacas, ni genialidades, ni rarezas. Un espíritu sensible, ganado de toda emoción íntima o externa, pero que sabe comportarse señorilmente, dentro de una austera pureza de líneas, que abomina de las exorbitancias y de las hinchazones. Se puede ser un verdadero romántico por el espíritu, sin caer en lo extravagante y chillón. ¿Cómo pudo adquirir esta traza de una perfecta naturalidad escénica, el discípulo de Carlos Latorre? Desentendiéndose, con clarividente sentido del arte, de la afectación y ampulosidad de su maestro, que, educado en la escuela de Talma, tenía más de amanerado que de natural y espontáneo. Pero la nitidez interpretativa de Romea, su ingénito desenfado, su porte sencillo y elegante, no sólo pasaban inadvertidos para la mayoría del público, sino que se los tenía por prendas de poco valor, que más afeaban y empequeñecían la acción dramática, que dábanle tono y trascendencia. El gusto de los espectadores estaba embebido por las maneras exageradas, ampulosas, de grande estrépito. Actitudes desaforadas, transiciones violentas, gritos, abultamiento e hinchazón de los caracteres externos del personaje, sin topar al enfrentarse con el papel, con lo íntimo y trascendente de la figura. Improvisadores más que veraces y estudiosos intérpretes. Arte de corazonada o intuición. Pues pese a la afirmación que Zorrilla nos hace en distintos pasajes de sus tantas veces citadas memorias, respecto del cuidadoso esmero que ponían los actores de entonces en la captación del personaje, para lo cual se daban por entero a su examen y comprensión, otros testimonios más autorizados proclaman lo poco estudiosos, desmenuzadores y analíticos que eran. No nos resistimos a la tentación de reproducir aquí estas palabras de Fígaro que, como casi todas las suyas, no tienen desperdicio: «Hasta ahora se ha creído que bastaba con tener memoria o apuntador para ser cómico, y aún cómicos hemos conocido que por no saber leer se hacían leer por otros sus papeles para aprenderlos. ¿Digamos si gentes de esta especie son los que pueden verter en la escena las bellezas que no saben ni leer, ni apreciar, y tomar, nuevos Proteos, la forma de todos los caracteres y genios posibles, y enseñar los buenos modales y las buenas costumbres? Nadie necesita hacer estudios más prolijos de la historia del hombre y del corazón humano, si ha de ponerse la máscara de todas las pasiones, la apariencia de todas las épocas; nadie necesita tener mejor educación que un actor, si ha de ser en las tablas modelo de ella»411. ¡Pero si el mismo Zorrilla, tras de encarecer la preparación y estudio de Lombia, Latorre, Romea, Barroso y Bárbara Lamadrid, restalla el rebenque de la crítica sobre los actores que «a gritos y sombrerazos» declamaban las décimas famosas de su Don Juan!412 Y no se piense que andando el tiempo y en franca declinación el romanticismo, cambió la escena con la aportación de nuevos talentos o con los mismos actores corregidos de sus vicios y torpezas. El énfasis y la afectación del actor Luna, el amaneramiento y brusquedades de Carlos Latorre, los «aspavientos y visajes» de la señora Lamadrid, la melifluidad y remilgos del actor Pizarro, que saca la lengua al hablar: «lamiéndose a manera de manteca la superficie de los labios seca»413 D.ª Matilde Díez [Págs. 384-385] los gritos exagerados, el querer destacar a voces el alcance de ciertas frases, el trastrueque de papeles, asignando a Julián Romea el que debiera desempeñar Latorre y viceversa, sin tener, pues, presente, las aptitudes y carácter de cada uno; la falta de lo que pudiéramos llamar especialización escénica, como en el caso del señor Arjona, que representaba todo género de personajes, ya cómicos, ya dramáticos, fueron múltiples manifestaciones de un mal arraigado y endémico que no curó o alivió, al menos, ni la crítica severa o burlesca de Fígaro, ni la polémica entablada cuatro décadas después, en torno del mismo tema414, ni la Escuela de Declamación, ni la intervención del Estado, generalmente incompetente para decidir con éxito en cuestiones de arte. ¿Pues, qué, no podríamos suscribir hoy, al cabo de un siglo muy cumplido, aquellas palabras del autor de «Un periódico nuevo»?415: «De teatro español. No diremos nada, mientras no haya nada que decir. Felizmente va largo. De actores: Aquí seremos malos de buena fe: seremos actores, hablando de actores?» Zorrilla era poco descontentadizo en sus opiniones, respecto de las cosas del teatro. Rara vez asoma el aguijón de la critica severa o mordaz a través de sus memorias. Se hace lenguas de lo estudiosos e inteligentes que son, a su juicio, nuestros actores; de la riqueza y propiedad de sus trajes; de las decoraciones, concebidas y ejecutadas por Lucini, Aranda, Esquivel y Avrial416. De creerle habría que pensar que nunca, como entonces, alcanzó la escena española tal plenitud artística, dominio tan grande de los personajes, propiedad y casticismo del vestuario y del decorado. No era así por desgracia. A lo largo del siglo, desde Larra hasta Yxart, la crítica trae a la picota del ridículo los graves defectos de nuestros actores, exagerados, enfáticos, aspaventeros, relamidos, vociferantes; lo impropio o inadecuado de la escenografía: 1o anacrónico de algunos indumentos417; la falta de precisión y esmero de la mise en scéne418. Los intérpretes no se saben el papel, gritan horriblemente, como si los espectadores fuesen sordos; subrayan con exceso el sentido de las palabras, temiendo sin duda que de no hacerlo así, el alcance de la frase pase inadvertido; abominan de la naturalidad, que si exceptuamos a Julián Romea, es rara avis entre los demás comediantes; hipan y gimotean, como Teodora Lamadrid419, que de la misma escuela de Rita Luna, tiene siempre a mano un pañuelo en el que enjugar sus prontas y copiosas lágrimas. Se descuida la caracterización y acoplamiento de las cualidades físicas y morales de cada actor respecto del tipo a interpretar. De aquí el constante trastrueque de las hermanas Lamadrid. Si el personaje no es de lucimiento, en cuanto a su exterioridad material: greñas, harapos, suciedad, como la Azucena de El Trovador, se desdeña y opta por el de más rango social, que permita el embellecimiento y acicalado de la figura. Si revela un alma soñadora, ideal, más cerca de lo quebradizo y huidero que de lo vigoroso y permanente, se elige para su representación al actor más opuesto por su físico y por el carácter de su ingenio, a estas cualidades420. Los entreactos son interminables. El público ruidoso, cuchicheante, husmeador de cuanto le rodea, de lo que menos caso hace es de la obra. El telón cae a trompicones, prendiéndose de los lados y desluciendo casi siempre el final del acto. De la ampulosa lucerna que pende del centro del teatro, y cuyo mecanismo para encenderla y apagarla es muy complejo, caerán, con bastante frecuencia, gotas de aceite -de aceite envenenado, en evitación de que los alumbrantes la utilicen en sus casas- sobre las levitas de los espectadores. Y sobre todo -insistamosse habla por los codos, sin poner sordina a la voz: se coloca el público en sus asientos tras de propinar una buena sarta de pisotones y codazos a los concurrentes que ya estaban sentados; los de las localidades de arriba se meten con los que ocupan las lunetas y palcos; cuchufletas, siseos, risotadas... Y diríamos que hasta el Hado fatal o el diablillo provocador, con sus argucias y travesuras, de la risa, andan a menudo entre bastidores acechando la ocasión de hacer tropezar al actor prosopopéyico, estirado y enfático, de trabarle la lengua en el instante más grave y capital de la representación; de entorpecer la salida de su espada, de la vaina, o el disparo, de su pistola. ¿Cómo se salvaban estas situaciones? Forzando la máquina. Un ademán brioso, una frase campanuda, un grito desaforado, bastaban al auditorio, contentadizo e impresionable de suyo, para pasar de la risa al aplauso. Y si se nos dijera que somos hiperbólicos; que no corresponde el cuadro que acabamos de pintar a la realidad histórica, opondríamos a este reparo el interés, el afán acucioso, febril, de la crítica conspicua de entonces421 y de posteriores décadas, en corregir tales defectos. ¿A qué tantos aspavientos y remilgos respecto del teatro romántico y post-romántico, si no existían estas torpezas e imperfecciones? ¿Por qué Fígaro reparte los torniscones más despiadados entre el público, los intérpretes, los autores, las empresas y el gobierno? ¿Por qué años después Manuel de la Revilla, Valera, Clarín, Yxart, arremeten con iguales bríos y razones contra la pésima organización de nuestro teatro, sacando a la luz sus deficiencias y errores? El autor de Dudas y tristezas no sólo examina la situación de nuestra escena, apunta los extravíos, irregularidades y torpezas de cuantos en ella intervienen, brinda soluciones al Estado, sino que llega a determinar las materias que, en opinión suya, debe conocer un actor para tener conciencia de su labor artística422. ¿Qué pretende Revilla con los variados y amplios instrumentos de cultura que intenta poner en manos de nuestros cómicos? Desbastar su inteligencia, aguzar su sensibilidad estética, llenar de contenido fundamental y substancioso un alma que obra más por intuición, por corazonada, que por raciocinio; que adviene al arte con su talento natural tan sólo y a impulsos de una afición ardiente e irresistible. ¡Vano empeño! Los actores de entonces, como los de hoy, salvadas algunas excepciones que podrían contarse con los dedos de la mano; sobrarían dedos, continuaron siendo los ignorantones de siempre, con sus resabios, corruptelas y descuidos. Las fronteras de sus conocimientos no se ensancharon lo más mínimo. El teatro clásico, la historia, el arte, la literatura, la indumentaria, la biografía de los personajes célebres que la escena ha recogido en su ámbito: César, Cleopatra, Felipe II, Lucrecia Borgia, Enrique VIII, Ricardo III, María Tudor, Carlos II, el Hechizado, Luis XI, Ana Bolena, siguieron ignorados para ellos, como mundo quimérico del que se habla, pero en el que no se cree, y que por consiguiente no tienta la curiosidad de los hombres prácticos y realistas. ¿Qué falta hace saber la vida de Cleopatra para representar el papel de Isabel de Segura, ni la de Julio César o Luis XI para interpretar el de Don Juan Tenorio o el de Diego Marsilla? No descubrían la ligazón íntima y soterrada que se forja en el espíritu aún respecto de los caracteres o personajes históricos más contradictorios y distantes entre sí; el próspero desenvolvimiento de la sensibilidad estética bajo el influjo del estudio y de la lectura; el fuerte colorido que toman nuestros actos, nuestras palabras, nuestros ademanes, bajo la luz copiosa y encendida del saber; el aguzamiento del sentido íntimo al que se le abren nuevos y recónditos horizontes. ¿Qué sucede como consecuencia de todo esto? ¡Ah, como la ignorancia es muy atrevida, los peor dotados por la naturaleza, los de más escaso talento, los de condiciones más antagónicas respecto de tal o cual personaje, serán los que tomen sobre sí, por propia y espontánea decisión, la responsabilidad de representarlo. Bastará ahuecar la voz un poco, moverse en la escena con desembarazo, dar algún que otro grito a tiempo, ponerse una mano en la cadera y la otra en el pomo de la espada, quitarse el chambergo con gentil desenfado, hacer ceremoniosas reverencias, para salir airosos y triunfantes, incluso. Reconozcamos paladinamente que no andaban muy descaminados al pensar así, pues querer desentrañar con linces ojos la psicología de Don Álvaro, de Don Juan Tenorio, del conde de Luna, de Doña Leonor, hubiera sido como pretender echar un buzo en un charco. En una época de renacimiento dramático, como la que se inicia en 1835, apenas hay elementos con que formar dos compañías: la del teatro del Príncipe y la del de la Cruz. Entiéndasenos: con que formar dos compañías de verdadera solvencia artística. Actores, actrices, cantantes, hay muchos: Latorre, García Luna, Lombia, Azcona, Pizarroso, Bárbara y Teresa Lamadrid, Julián Romea, Concepción Rodríguez, Arjona, Calvo, Matilde Díez, Nonreal, la Llorente, Alverá, Delgado, Pedro Mata, las hermanas Baus, Norén, Lumbreras, la Sampelayo, Juana Pérez, Valero, Juana Samaniego, González Mate, Cortés, Manuela Ramos, Caltañazor, Concha Ruiz, las hermanas Flores, Manuel Jiménez, la Pamias, etcétera... Pero ¿podían sacarse de tan nutrida lista los componentes precisos para formar dos compañías completas en cada género? Nos tememos que no. Las agrupaciones y elencos constituíanse -lo mismo que ahora, pues el tiempo, gran rectificador de las cosas, no logró corregir tan cardinal torpeza- con una o dos figuras relevantes, y el resto componíase de mediocridades, que eran como ripio o cascote de relleno. Tan es así, que raro es el crítico teatral que no señala este defecto y propina con tal motivo, a directores y empresas, la consiguiente zurribanda. ¿No contaba el Estado con los recursos precisos para remediar esta situación tan precaria, de la escena española? ¿No podía regular las relaciones entre los actores y las empresas y entre éstas y el autor, y extender su acción tutelar al arte para hacerlo más notable, fecundo y vigoroso? ¿Evitar que las alumnas de declamación llegasen a manos de su profesora doña Matilde Díez sin saber leer, a pesar de haberse quejado de ello reiteradamente la ilustre actriz? ¿Que muchos cómicos tuvieran que aprenderse sus papeles oyéndoselos leer a otros compañeros, como afirma Larra? El Estado, cuando quiere, es omnipotente, porque siendo la expresión jurídica y potencial de una colectividad, ha de tener necesariamente más fuerza que cualquiera de los individuos o entidades que representa. Pero gobernar el arte, sobre todo en esta modalidad suya, quizá la más compleja por el número de elementos diversos que la constituyen, no era cosa fácil. Así se dio la singularidad de que formando parte de los gobiernos, incluso algunas notabilidades de la literatura y del teatro, como don Ángel Saavedra, don Javier de Burgos, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, don Fermín Caballero, ningún cambio importante se nota en el arte escénico. El Conservatorio, fundado por la Reina Gobernadora en 1830, apenas contribuía al mejor desenvolvimiento de nuestra escena, y de influir algo en ella, era en lo lírico. Establecimientos benéficos como el Hospital de Madrid, el Orfelinato de San Fernando y las Niñas de San José423 absorbían una buena parte de los ingresos de taquilla, por lo cual las atenciones propias del teatro: escenografía, sueldo de actores, orquesta, vestuario, habían de constreñirse hasta lo inverosímil, con grave perjuicio de las representaciones, en las que faltaba esa propiedad y riqueza de medios que tanto coadyuvan a la realización del fin estético. Los sueldos de los comediantes no habían aumentado gran cosa desde los tiempos en que Isidoro Máiquez percibía 60 reales por día, y María Maqueda, 26, y José Guzmán, 10. Antes se paga al último espabilador del teatro, como observa Zorrilla, que a los autores. Casi dos siglos antes, según afirma lord Macaulay en su Historia de la Revolución en Inglaterra, el Don Carlos había redimido de la pobreza a Otway y Shadwell había percibido ciento treinta libras por una sola representación de El caballero de Alsacia. «¡Ah, se nos dirá; Inglaterra iba camino de tener un vasto imperio y nosotros lo habíamos perdido!» ¿Pero es que se puede enajenar la propiedad literaria por poco más de un plato de lentejas? Obras que han producido pingües ganancias a los empresarios, devengan al autor cien duros. Así se explica que un actor como Lombia, metido a empresario, invierta unos cuarenta mil duros, aproximadamente, en reformar el escenario y decorado del teatro de la Cruz y regatee la ya mísera soldada a los cómicos de su elenco. Que Fagoaga y Colmenares aporten su numerario, como empresas o patrocinadores del teatro, mientras el autor, paciente y misérrimo, es objeto de todas las mohatrerías imaginables. Y fue en estas circunstancias, precisamente, cuando Bretón de los Herreros, que había quedado cesante en un destino de provincia, acude al teatro como remedio heroico contra su precaria situación económica. Crasísimo error en el que no incurrieron otros autores dramáticos, como don Antonio Gil y Zárate, que compartía las tareas literarias con la enseñanza del francés, Larra con el estudio de la Medicina, y Escosura con un alferazgo de la Guardia Real424. Para poner en escena El caballo del rey Don Sancho, de Zorrilla, el doctor Avilés presta su «caballo isabelino» y el duque de Osuna facilita las armas y arneses de su casa425. ¿Cómo subvenir si no a las necesidades de la representación? Los papeles, no siempre bien distribuidos, ya que la dirección artística de los teatros falla muchas veces, ora por la incompetencia de quien la ostenta, ya por las ambicioncillas de los actores, son estudiados y ensayados en poco más de tres días. Tiempo insuficiente, a todas luces, para desentrañar el carácter -si lo hay- del personaje o, al menos, sus particularidades externas. Como los cómicos en su mayoría son unos ignorantones de tomo y lomo, y el autor tampoco anda muy versado en historia, ni en heráldica, ni en indumentaria, la caracterización426 y la mise en scéne dejan bastante que desear. Las situaciones, las frases, los gestos, la voz ofrecerían muchos puntos vulnerables a una crítica algo severa y descontentadiza, Anacronismos, errores históricos, ya por desconocimiento del pasado, ya por conveniencia del autor que se permitía estas licencias 427. Al público lo mismo le da que el escuchimizado Felipe II o el hechizado Carlos, que no era tampoco ningún Milón de Crotona, sea representado por el atlético Latorre, o que se atribuyan hechos y circunstancias falsos a Felipe IV y al príncipe de Viana, como hizo Zorrilla. ¿No había puesto Shakespeare palabras de Maquiavelo en reyes anteriores a este escritor florentino?428 Lo que quiere el público es que le sirvan pastos fuertes, de los que dará buena cuenta su zafio y voraz apetito. Está acostumbrado a los trances violentos, desgarradores, que estremecen la espina dorsal y arrancan, incluso, lágrimas a los ojos. ¡Qué importa el medio! Al cabo de un siglo de docta literatura, de crítica reflexiva y sabia, de copiosa erudición, que debieran haber inclinado al público el saboreamiento de frutos más selectos y sazonados, ¿qué hacen los espectadores de hoy sino desternillarse de risa con los disparates de don José de Lucio o de Jardiel Poncela, que dan cruz y raya a las exageraciones del malogrado Muñoz Seca? Impotente fue la crítica de entonces para corregir estos vicios y corrupción del gusto, como lo es hoy la presente, para llevar al público por otros derroteros. Carlos Latorre [Págs. 392-393] Convengamos en que el teatro romántico, dados los defectos que acabamos de enumerar, con la brevedad impuesta por la falta de espacio, no resistiría, sin desmoronarse, la primera embestida de una crítica concienzuda y profunda. Que los actores presentan un frente por demás expugnable; que las empresas son positivistas y codiciosas, y sólo aspiran a enriquecerse con el esfuerzo ajeno; que el público vulgarote y mostrenco no sabe distinguir una traducción de una obra original, y valorar por consiguiente, el impulso creador del poeta; que las decoraciones429, -respecto de algunas de ellas parecía que en nada habían adelantado desde la época en que Navarro430, el actor, las inventase para nuestra escena- el mobiliario y los trajes más cerca están de la pobretería que de la opulencia; que los coliseos son incómodos, oscuros, muy fríos en invierno y exageradamente calurosos en el estío. Pero todo este cúmulo de cardinales defectos, estas terribles calamidades de la escena española en el segundo tercio del siglo XIX ¡qué atrayente, irresistible hechizo constituye para nosotros si los contemplamos con lírico ardimiento! La perspectiva histórica, que es como un halo mágico que circunda las cosas, las embellece y espiritualiza, nos devuelve todo este mundo tan a tras mano, con su valor poético y anecdótico. La crítica, que es principalmente racionalidad y análisis, escalpelo y formón, se detiene ante el sentimiento afectivo, señoreador de las cosas, no por lo que valen real e intrínsecamente, sino por lo que tienen de evocadoras y emotivas. Ya no es el crítico escudriñador, severo, rijoso, el que se coloca ante los hechos con el sentido bien despierto, la mirada abismal, hiriente como la saeta, y la balanza para pesarlo todo hasta el miligramo. Ahora es el poeta, con sus inclinaciones líricas, sentimentales; con sus arrobamientos íntimos y su inquieto e incluso aturdido revolotear sobre las cosas, el que se sitúa de pronto ante este mundo trasolvidado. Las oscuras galerías de los teatros; los ventanucos de los cuartos de los artistas; el espabilador y el farolero y el alumbrante y los arrojes. Todo tiene su encanto, su misterio, en esta lejanía difuminada e incierta. La sala del teatro del Príncipe, del de la Cruz se van llenando, poco a poco, de un público heterogéneo, estrepitoso, carraspearte. Mujeres con manteleta o sombrerillo ocupan las plateas. Los petimetres o currutacos, con sus guantes amarillos y sus pecheras nítidas, se colocan en las lunetas. Hasta la separación de sexos, allá por el 1838, en que los hombres se sientan en la izquierda de la tertulia y el llamado sexo débil, en la derecha, constituye la nota más típicamente contradictoria y picante, de clasificación fundamental en días tan revueltos y algareros. La cazuela es el lugar del teatro destinado a las mujeres. En la puerta que da acceso a esta localidad hay una acomodadora que deja el paso libre y coloca en su asiento respectivo a las de su mismo sexo, y un hombre que impide la entrada a los del suyo. Los violines de la orquesta se afinan y preparan. Un humo espeso sube al techo de la sala, que aparece renegrido y tenebroso. Es el aliento tibio de los quinqués, farolillos y candilones, que asciende en sutiles columnas, que enrarece la atmósfera y hace toser y carraspear a los espectadores. En las filas céntricas toma asiento la fracción, quizá menos numerosa, pero más docta, del teatro: actores que no trabajan aquella noche, críticos, músicos, autores dramáticos... Los políticos, diplomáticos, militares de alta graduación y aristócratas, se distribuyen entre las mejores filas de la platea o los compartimientos llamados palcos. Un público heteróclito, que da fuertes zapatazos en el asalto de sus localidades, que ríe y alborota con el más fútil pretexto: cesantes, botilleros, talabarteros, plomeros, aguadores, alojeros, tablajeros, prenderos y hasta algún oscuro tendero de la calle Mayor o de los Portales de Santa Cruz, ocupan el paraíso -principalmente los domingos por la tarde, días en que se abarata el precio de las localidades para que puedan asistir los artesanos y menestrales- lugar del teatro más asequible a los que no andan muy sobrados de numerario. Dentro del angosto camarín, iluminado por un farolillo o quinqué, el actor retoca, por última vez, su faz pintarrajeada y aguarda el aviso del traspunte para salir a escena. ¡Qué revoltijo de prendas de vestir, de pelucas, de adminículos para la caracterización, sobre el tocador y las sillas! Unos pantalones patincourt, unos gregüescos, una leontina, una barba postiza, de pelo taheño y áspero, un sombrero de copa, un par de botas a la bombé. Y en torno de todo este aparato heterogéneo y disperso, la penumbra inquietante, patética, que opone sus fronteras inexorables, al débil poderío de la luz del candil o del quinqué. Los comparsas llenan los tétricos pasillos de los cuartos: se acercan a los bastidores, cuchichean, tosen, se atan algún cintajo del indumento... Del escenario trasciende la voz campanuda, enfática, tremante, del actor Latorre. Prepáranse los arrojes para bajar el telón y sube de la sala el rumor leve y entrecortado de las conversaciones. Poco después el saloncito del actor Lombía, decorado y guarnecido con más gusto y riqueza que los demás aposentos del teatro, se empieza a llenar de gente: García Gutiérrez, Hartzenbusch, Zorrilla, Isidoro Gil, Tomás Rubí. Una conversación animada, empedrada de agudezas, ironías, chistes, chascarrillos. Lombía, con su semblante un poco inexpresivo, su cuerpo algo contrahecho, de piernas estevadas, interviene en el ameno palique a la par que da a su atavío los postreros toques. Un golpecito a la puerta: «¡Se va a empezar!» Las celebridades del arte dramático, de la literatura, del periodismo, tornan a sus asientos de la platea. Teodora Lamadrid exclama desde la puerta del saloncito: «Juan ¿vamos?» Una enorme rata cruza veloz el pasillo y desaparece en el foso, por una tronera del escenario. Teodora no ha podido contener un grito, uno de esos gritos fuertes, hirientes, que da en la escena -«¡Cuándo se acostumbrará V. a ver estos inofensivos roedores!»ha observado Lombía, desde la puerta de su antecámara - «A otros roedores venenosos es a los que hay que temer». Y por la mente del actor, y quizá por la de Teodora también, ha pasado la figura recortada, enhiesta, a pesar de su breve estatura, de ese crítico agudo, mordaz, insaciable, que trae a mal traer al público, a las empresas, a los autores y a los cómicos. Los arrojes tiran del telón, que va subiendo perezosamente, con un ritmo asmático. El segundo acto del Zapatero y el Rey ha comenzado. Mientras tanto, en la escalera del teatro, los lacayos, bien arrebujados en sus carricks y metido el sombrero de copa hasta las cejas, toman asiento en los escalones, y esperan la terminación del espectáculo. A las diez de la noche, o cosa así, el público desaloja el teatro. De la sala desierta, hosca, que empieza a entenebrecerse, pues los alumbrantes y despabiladores van apagando las luces, se apodera un frío muy intenso. El tic-tac del reloj de la embocadura suena ahora más fuerte o en razón del silencio se hace más audible. Los medallones de las celebridades del arte dramático -Lope, Calderón, Moreto, Tirso- se desdibujan en las negruras del techo. Los cómicos abandonan sus cuartos, y los comparsas, ateridos bajo el gabán, y los tramoyistas y demás operarios del telar. Y en la calle sombría, callada, solitaria, yerta, se oye, por último, el golpear de los cascos de un caballo matalón, sobre el empedrado pavimento... Capítulo II Consideraciones generales sobre el arte dramático. La crítica teatral coetánea y posterior al romanticismo. En todas las formas que adopta el arte para su realización material, el teatro y la novela son sin duda las más sensibles a las imposiciones de la moda literaria. La poesía épica cada día es más difícil e impracticable. El progreso humano, en la multitud de sus elementos y manifestaciones, cuenta ya con verdaderos intérpretes y apologistas y no necesita de la voz providencial o semidivina de los antiguos poetas épicos. La poesía lírica, a la que nunca propendimos, por falta de subjetividad y de hondura psicológica, no atrae por igual a doctos e ignorantes, siendo plato más del gusto de las personas instruidas y delicadas que del vulgo desarrapado y zafio. En cambio el teatro es punto de reunión de todo el mundo, altos y bajos, conspicuos e indoctos, y la novela, por su novedad, interés dramático, emoción y dinamismo, juntamente con lo accesible que resulta, cualquiera que sea nuestro saber y cultura, ofrece también grandes posibilidades para el proselitismo. De aquí que acudamos a ambos géneros literarios, cuando animados de grande y fervoroso espíritu revolucionario, pretendemos imponer modos desusados y originales, a nuestro genio creador. A la escena acudió Víctor Hugo con su famoso Hernani, y Zola a la novela, para ensayar en sus páginas el determinismo fisiológico. En una época como la romántica, de tal exaltación, nerviosismo y facundia innovadora, es lógico que nuestros autores emplearan los medios literarios más eficaces para el logro de sus aspiraciones estéticas, y demos por descontado que no podían ser otros que la novela y el teatro. ¡Cuántas sencillas y oscuras personas del segundo tercio del siglo XIX se irían al otro mundo sin asomarse, siquiera, a las brillantes e inspiradas páginas de El Diablo Mundo, Los cantos del trovador y El Moro Expósito! En cambio, con los dedos de la mano podrán contarse las que no han visto Don Álvaro, El Trovador y Los Amantes de Teruel. Además, en el teatro había de darse la gran batalla al ideal neoclásico, tan derrengado y cariacontecido en aquellos días. Y para que la puñalada definitiva, mortal, fuese más alevosa correspondió el darla a un autor a quien se debían varias tragedias clásicas -Ataúlfo, Aliatar, Doña Blanca y Lanuza- y del que no era fácil esperar metamorfosis tan honda y radical como ésta. El siglo XVIII se había encastillado en las reglas de una preceptiva absurda. Exhausto nuestro genio literario acudió a ellas como acude el pródigo y despilfarrador de su caudal a las normas de una severa administración cuando apenas le queda que llevarse a la boca. Y el resultado será el mismo, porque allí donde no hay nada que administrar sobra la buena administración, de igual forma que están de más los preceptos clásicos donde falta la inspiración. Cadalso, Moratín, padre, García de la Huerta y Quintana había desnaturalizado nuestro teatro, que siempre fue estrepitoso, descomunal, exorbitante. Las famosas unidades dramáticas le quitaron la desenvoltura, impetuosidad y fantasía propias de nuestros clásicos, encerrando la escena en estrechos moldes y ahogando nuestra inspiración. Los románticos no tuvieron que hacer grandes esfuerzos para concluir con arte tan endeble y raquítico. Aunque para reivindicar su libertad de acción buscaron ejemplo y estímulo entre los autores franceses, a causa del desvío que sentían respecto de los clásicos españoles, los antecedentes del drama romántico estaban bien visibles en Lope y Calderón, verdaderos precursores. Desatadas las manos de la retórica pseudoclásica y libre el espíritu para enseñorearse de las cosas, pronto cambió la faz de nuestra escena, correspondiendo las tentativas innovadoras a Martínez de la Rosa y Larra. La Conjuración de Venecia y el Macías representan los primeros pasos a favor del romanticismo escénico. De estos tanteos y ensayos, muy vigorosos, pero no definitivos, saltamos al apoteósico estreno de Don Álvaro, que constituye un alarde de independencia estética, pues burlados los viejos preceptos y desbordada como una tromba o poco menos, la imaginación, se enmaridaron lo trágico y lo cómico, sin que las risueñas y castizas estampas con que comienza cada jornada del drama, haga prever el fatal destino del héroe; empleóse indistintamente el verso y la prosa, y se nutrieron las obras de sinnúmero de improvisados acontecimientos, de pasiones súbitas y de abigarrada muchedumbre de tipos y caracteres. Abierto el camino y muy rica la cantera de donde habían de proveerse nuestros dramaturgos, sucedieron a Don Álvaro, y no con menos resonancia y estrépito, El Trovador, de García Gutiérrez, Los Amantes de Teruel, de Hartzenbusch y El Zapatero y el Rey y Don Juan Tenorio, de Zorrilla. He aquí el hermoso plantel de dramas que la flamante escuela dio a la luz, instigada tanto por el nuevo ideal estético, victorioso en Alemania, Francia e Inglaterra, como por los irreflexivos y entusiastas aplausos del público. Para que veamos hasta donde llegaron éstos, bastará decir que en el estreno de El Trovador se inició la costumbre, con exceso prodigada después, de que el autor de la obra saliese al palco escénico a recibir el homenaje del auditorio. No debe sorprendernos el aparatoso triunfo de nuestros románticos en el teatro. La ingenuidad de la mayoría de los espectadores y lo llamativo y estentóreo de los dramas, justifican el éxito. De las limitaciones que el siglo XVIII había puesto al arte, tan mesurado y relamido que apenas hiere las fibras del sentimiento, habíamos pasado a los excesos y deformidades mostruosas de la nueva escuela. No fueron ajenos del todo a estos mismos defectos los dramaturgos españoles del siglo XVII y en especial Lope y Calderón, que invadieron irreflexivamente los dominios de la fantasía, sin procurarse una base de juiciosa realidad. Escalpelo en mano y ojo alerta, sería fácil determinar estos extravíos propios de nuestro espíritu inquieto, atolondrado y fantaseador. Pero ¿cómo compararlos con la verdadera orgía de elementos deleznables e inverosímiles en que nuestros dramaturgos del romanticismo fundaban los caracteres y el desarrollo escénico? ¡Jamás se vieron reunidos por la audacia, la irreflexión y el prurito de novedad, tantos recursos dispares, tal suerte de fisonomías y lances imaginarios, cuyo divorcio de la vida real no podía ser más patente! Las revoluciones literarias producen siempre estos efectos. No hay conmoción del espíritu que no perturbe el equilibrio de sus potencias, excitando a la fantasía y poniendo grilletes a la razón. Para cambiar el semblante de las cosas es preciso removerlas en sus cimientos, sacarlas de quicio, desbaratar su arquitectura, salvo aquellos principios estéticos que, por ser consustanciales al arte, nada han de temer de una revolución por terrible que parezca. A la promiscuidad de géneros que hay en el teatro y a la circunstancia de que los románticos, por creerse genios capaces de todo, cultivaban indistintamente la dramática, la poesía lírica o narrativa y la novela, habrá que atribuir el fenómeno de que aparezcan en escena los mismos elementos que imperaban en el resto de la literatura. El espíritu soñador y visionario, el escepticismo, menos incierto de la fatalidad que de la tutelar providencia, los episodios caballerescos más estupendos e irreconciliables con el buen sentido, las apariciones, espectros, brujas, filtros y puñales habían sido amontonados a los pies de Melpómene, sin orden ni concierto algunos, como heterogénea multitud de recursos puesta al alcance de una voluntad ávida de ellos y destrabada de recelos y escrúpulos de la razón. Los héroes carecían de fisonomía propia y duradera, cuando el fin primordial del arte consiste en todo lo contrario, en dotarlos de carácter profundo y vigoroso. A la improvisación, madre de todos los vicios artísticos, se debe cuanto para la escena fue escrito en aquellos días. Zorrilla lo ha confesado así, con encomiable nobleza, en sus Recuerdos del tiempo viejo. Se tenía a gala el componer una obra en el menor tiempo posible. ¡Valiente modo de entender el arte! Diez años había tardado Virgilio en corregir Las Geórgicas, y el Fausto, empezado en la mocedad de Goethe, fue concluido en su vejez. Los románticos no comprendían este ritmo lento, tan conveniente en la elaboración de toda obra artística. En veinticuatro horas escribió Zorrilla El Puñal del Godo, y a la carrera también El caballo del Rey don Sancho. En las situaciones difíciles nuestros poetas acudían al teatro, que de todos los géneros literarios era el más productivo. García Gutiérrez y Zorrilla compusieron en tres días Juan Dandolo, para salvarse de un trance apurado. Se escribía precipitada, atropelladamente, sin plan, orden, ni concierto. La fiebre romántica era tan grande que se había perdido el tino, haciéndose todas las cosas de modo impulsivo y ciego, como quien teme que le falte de repente la inspiración. ¿Qué podía esperarse de un teatro cuya concepción y realización confiábanse a procedimientos como éstos? De aquí la escasa o ninguna psicología de los personajes, el barullo y estruendo de la escena, la infinidad de episodios mal encuadrados en el marco de la acción, el verbalismo en verso, sin que a través de tanta hojarasca y bambolla se diera con un pensamiento trascendental. Un arte que no haga pie en la realidad, aunque después se eleve hasta lo más puro e ideal, está condenado a morir. Su vida será efímera. En cuanto pase la fiebre que lo mantiene fuerte y erguido, mostrará sus flaquezas e imperfecciones, lo pobre y débil de su contextura. Siendo el romanticismo la exaltación de cuanto hay de personal, íntimo y subjetivo en el hombre, apenas si nuestros románticos traspasaron la corteza humana. Todo se redujo a una brillante exterioridad, a un exceso de ademanes violentos, de actitudes desesperadas, con su bulliciosa comitiva de suspiros, ayes y lamentaciones. No había sol en el cielo, sino la pálida luna asomándose entre nubes siniestras. Ni en el campo almendros en flor, olorosos, y fragantes pinos, naranjos y pámpanos, sino tristes cipreses y sauces llorones. Nunca se han vertido más lágrimas que entonces, ni la vida ha tenido tan poco valor. La situación de nuestra sociedad contribuyó sobremanera a este panorama literario. La alegría y el optimismo son propios de los pueblos fuertes y bien organizados. España porfiaba entonces por abrirse paso, y tenía el camino erizado de dificultades. Disputas políticas, incendios producidos por la pasión sectaria, algaradas callejeras y pronunciamientos del ejército. Esto ha sido siempre el siglo XIX. ¿No era este clima moral el más a propósito para una literatura tan tétrica como la romántica? Por otra parte y merced a la irritabilidad de nuestros sentidos lo veíamos todo abultado, como si las proporciones de las cosas dependieran, verdaderamente, de nuestra voluntad. Las pasiones, por extraordinarias que sean, han de apoyarse en la realidad, aunque lleguen a rebasarla, pero sin que la nieguen o contradigan, como sucede a cada paso en nuestro teatro romántico, cuyos caracteres son más extensos que profundos porque no tienen sus raíces en la vida, sino en un concepto convencional de ella. Pocos héroes de aquel teatro aguantarían sin desmoronarse, ya que su razón de ser es más aparente que real, el examen severo que la crítica. Y no habría de llegar, ciertamente, a los extremos de Azorín respecto del análisis de Don Álvaro, porque no hay obra por hermosa e incluso sublime que sea, que soporte una disección parecida. Bastará poner de manifiesto que no existen abismos de ninguna clase en la psicología de estos héroes, y que la fatalidad o el sino que los mueve es algo engañoso, puesto que no procede del ser de cada uno, de la relación de causa a afecto, sino de un convencional amontonamiento de circunstancias favorables al fin trágico que se persigue. Todo parece fraguado con arreglo a un plan convenido, y mediante el cual los personajes no son el producto espontáneo, si bien anómalo, de la naturaleza, sino de la fantasía a extramuros de la verdad y del buen sentido. Salimos del teatro, pues, con la seguridad de que todo aquel estruendo y demasía era cosa preparada. ¿Quién frente a una explosión formidable, pero prevista, porque se han observado de antemano las operaciones preparatorias, siente el mismo terror pánico, la misma horrorosa sacudida, que en medio de un terremoto, en que se ve el libre juego de las fuerzas ocultas de la naturaleza? La verdad estética no es la humilde verdad de todos los días, pero tampoco el hecho descomunal y arbitrario que se resiste a la razón. Cuanto más puros y contados sean los recursos de que echamos mano para producir la emoción estética, menos peligro habrá de que la frustremos, porque no es el mucho acarreo de elementos dramáticos lo que hiere profundamente nuestra sensibilidad, si no existe entre ellos la trabazón debida. Es la trascendencia moral de cada uno, su honda raíz en el alma humana, lo que nos hace vibrar y conmovernos. ¿Procedían sinceramente los románticos? ¿Desfogaban de esta manera su expansividad creadora, como el poeta lírico echa de sí la multitud de sentimientos e ideas en que se consume? A nuestro juicio había mucho de estudiada exageración en todo esto. En un país tan impresionable como el nuestro, el estrépito romántico de Víctor Hugo, juntamente con la repugnancia que nos inspiraba la literatura neoclásica, tenía que culminar en estos desafueros contra la razón. Sin embargo, no creemos en la espontaneidad, en la probidad literaria de todos los dramaturgos del romanticismo. El duque de Rivas, sin ir más lejos, de lo que menos tenía era de romántico. Su educación intelectual, en lo que al arte se refiere, había sido clásica, como lo prueban sus primeras composiciones líricas al estilo de Quintana y Gallego, las tragedias antes nombradas y hasta el detalle de componer en romance endecasílabo El Moro Expósito. Después de escrita la poesía El sueño del proscripto retornó al antiguo ideal en la tragedia Arias Gonzalo. El carácter, vida y gustos del ilustre prócer estaban muy distantes, por no decir en el hemisferio opuesto, del romanticismo. Mujeriego, galanteador, mundano, amigo de realidades tangibles y poco dado al amor platónico, dicharachero como nadie, narrador oral de cuentos y chascarrillos picantes, pulcro y correcto en el vestir, y de exquisito trato. ¿Habrá estampa menos del estilo de la época? ¿No contrasta la mundanería y el carácter expansivo y cortesano del Duque con la misantropía, el pesimismo, el desastrado vestir y la cabeza melenuda de los románticos de verdad? Pero hay otro pormenor todavía más significativo: el cultivar indistintamente géneros tan dispares como la tragedia clásica o la comedia moratiniana y el drama romántico. Tanto vales cuanto tienes431, comedia escrita por el duque de Rivas durante su estancia en Malta y representada en 1834,-en que ya estaba terminado el Don Álvaro, es una imitación del ilustre autor de La comedia nueva. No se puede creer a pies juntillas en la sinceridad artística de nuestros románticos. Había demasiada exageración y absurdidad en su teatro para que admitamos, cuantos recursos emplearon, como natural y espontánea manifestación del genio literario de una época. A poco que nos paremos a examinar este teatro notaremos que la despreocupación y libertad omnímoda para considerar las cosas, es su principal característica. Ya vimos en las leyendas y romances el desenfado con que los poetas entendían la historia o la tradición, llegando incluso en algunos casos a cambiar aquellos caracteres y particularidades que tienen valor permanente y no deben interpretarse de modo personal y subjetivo, por muy seguros que estemos de que la verdad histórica y la verdad estética no son hermanas gemelas. Este desparpajo e incontinencia provienen, en nuestra opinión, de lo poco estudiosos que fueron nuestros románticos. Sólo una gran educación literaria y científica nos da a conocer el verdadero sentido de lo que existe en torno, y corrige al propio tiempo los desmanes de la fantasía. La verdad es más apetecible al sabio que al ignorante y cuanto más lejos estemos de poseerla y penetrarla, con más despreocupación y desembarazo nos moveremos dentro del arte. Permítasenos dudar de la superioridad de los grandes vates del romanticismo -Goethe, Schiller, Byron- si los inspirados y originales poetas españoles que los tuvieron por modelos, hubiesen poseído vasta y trascendental cultura. No fue así y con raras excepciones que confirman la regla general, nuestros románticos creyeron que todo el campo era orégano y que la verdad podía sufrir cualquier agravio sin merma, ni desestimación del arte. Julián Romea [Págs. 400-401] El romance del duque de Rivas Una noche de Marzo de 1578, Carlos II, el Hechizado, de Gil y Zárate, Cada cual con su razón y Aventuras de una noche, de Zorrilla, Venganza catalana, de García Gutiérrez, y Doña Mencía, de Hartzenbusch, por no citar sino las más conocidas obras de nuestros románticos, dejan mucho que desear en cuanto a su fidelidad histórica. Se nos podrá argüir que el teatro clásico está lleno de anacronismos e inexactitudes, y que Shakespeare y Cervantes cometieron muchas veces desaguisados parecidos, sin que por esto se haya empañado el brillo de su fama. Muchos años van desde entonces y el tiempo no transcurre en balde. A un poeta del siglo XIX no se le deben pasar, sin censura, semejantes ultrajes a la verdad. Han variado los métodos literarios. La cultura es mayor y la precisión y esmero que ponemos en la elaboración de una obra, alejan todo temor de transtornar las cosas, de sacarlas de sus prudentes límites para acomodarlas a los antojos de nuestra imaginativa. Verdad y poesía fue la fórmula estética de Goethe. La verdad como fundamento del arte y la poesía como manifestación sensible de la verdad. Pero el público de aquellos días no entraba a discernir el verdadero valor de las representaciones teatrales. Cuanto más truculentas y disparatadas más avidez sentía por ellas y más le emocionaban. Con voluptuosa delectación seguía las peripecias estupendas del héroe, compartiendo sus descalabros y vicisitudes, como si se tratase de un ser querido. ¿Qué joven de la época, desgraciado en sus amores y en lucha más o menos encarnizada con el destino, no se creía él mismo Don Álvaro, o si por el contrario su buena estrella le sembraba el camino de enamoradas mujeres, propicias a sus caprichos y gustos, no se ha tenido por segundo Don Juan Tenorio? No estaban ellas menos envidiosas de Doña Leonor, y de Doña Inés, y de Doña Isabel de Segura, delicadas encarnaciones del amor imposible o burlado, y hasta hubieran sido capaces de cambiarse por cada una de éstas y sufrir heroicamente su propia suerte, infortunada y terrible. Los mismos recursos escénicos utilizados en aquel teatro, los aprovechó de nuevo, cuarenta años más tarde, don José Echegaray, y sus discípulos e imitadores, cuando ya existía una crítica conspicua e inteligente. Los efectos fueron idénticos. Aunque el público tenga un gran sentido instintivo del arte y juzgue, en muchos casos, con acierto el valor y trascendencia de una obra literaria, no debemos considerar inapelables sus fallos, sino someterlos, por el contrario, a la revisión de la crítica sabia. Acabamos de ver la excelente acogida que dispensó el público al teatro romántico, sobre todo a sus manifestaciones más solemnes y robustas. No estará de más que contrastemos este favorable veredicto con el diverso parecer de los críticos coetáneos y siguientes al romanticismo. Lo haremos muy sucintamente, como conviene a nuestro propósito. Larra asistió a la primera representación de El Trovador. Del juicio que le sugirió la obra vamos a entresacar estas discretas apreciaciones. El plan del drama no duda en considerarlo rico, valientemente pensado y desenvuelto con tino. Sin embargo y a causa de su vastedad quizá sea más apropósito para una novela que para un drama, pues al adaptarlo a los límites de la escena «ha tenido que luchar con la pequeñez del molde». «La exposición del drama es poco ingeniosa... es más bien un prólogo». Varios detalles confirman la inexperiencia dramática del autor: los diálogos, novelescos cuando se emplea la prosa, más líricos que dramáticos los que están en verso. En definitiva: «el diálogo es poco cortado e interrumpido, como convendría a la rapidez, al delirio de la pasión, a la viveza de la escena». Frente a estos reparos Larra formula los elogios siguientes: las costumbres de la época en que la fábula escénica se desenvuelve han sido bien observadas, los caracteres sostenidos y las jornadas rematadas con maestría, no faltando en algunas de ellas, como por ejemplo, la escena en que finiquita el primer acto «una valentía y una concisión, un sabor caballeresco y calderoniano difícil de igualar»432. Así discurría Larra después del estreno de El Trovador. Jerónimo Borao, en la Revista Española de Ambos Mundos (Noviembre,1854) no es muy benévolo, que digamos, con el duque de Rivas. A su juicio Don Álvaro sintetiza los extravíos del romanticismo, sin aprovecharse de sus principios. ¿Quién ha puesto mejor el dedo en la llaga, como suele decirse, que el injustamente olvidado don Manuel de la Revilla al dibujar, con pincelada sagaz y vigorosa, el retrato literario de Zorrilla? Su teatro no es más que la reproducción en las tablas de las leyendas del ilustre vallisoletano. De aquí, precisamente, que sea tan épico como éstas. «Es el drama objetivo, exterior, suministrado por la historia o la leyenda, no el drama que se desenvuelve en el fondo de la conciencia humana. Es algo parecido, (por extraño que parezca el paralelo) a lo que fué la tragedia griega en sus primeros tiempos, cuando apenas desprendida de la epopeya, la acción lo era en ella todo y el elemento psicológico quedaba oscurecido constantemente ante los hechos. No es el drama trascendental que se dirige a la inteligencia, ni el drama psicológico que afecta al sentimiento, sino el drama de movimiento y acción que tiende en primer término al deleite de la fantasía; drama que fascina y arrebata, pero que deja secos los ojos y vacío el pensamiento»433. No está muy lejos esta opinión de cuanto hemos discurrido nosotros acerca del drama romántico. Enrique Gil, desde las columnas de un periódico de la época -El pensamiento- ha atribuido también la misma ingravidez espiritual, no por lo sutil y alambicada, sino por lo vacua y superficial, al duque de Rivas434. Y el cáustico y avieso Martínez Villergas, que tilda de «miserable parodia» el Don Juan Tenorio, de Zorrilla, advierte en este poeta la característica superficialidad de nuestra literatura romántica, más estrepitosa y exorbitante, que concienzuda y grave. El natural bondadoso y optimista de Valera, su buena amistad con el duque de Rivas, y el espíritu indulgente y contemporizador de que hizo gala en sus críticas, están bien visibles en los comentarios que le inspiró el Don Álvaro. A su parecer nada pretendió demostrar o poner de realce con esta obra tan estruendosa y pujante. El poeta sólo se propuso «conmover y divertir». Objetivo alcanzado, sin duda, por el Duque. Si no fue la obra dramática más perfecta, logró ser «la más simpática, la más deleitosa y la más llena de poesía y de color local de cuantas se han representado en los teatros en todo el siglo XIX». Para llegar a este feliz resultado valióle al autor más que la reflexión un instinto casi divino. Considerado el argumento desde un punto de vista filosófico, lo que nos atrae y subyuga hasta producir la emoción estética, es que el sino de Don Álvaro «es algo de exterior, de extraño al espíritu humano, y no le tuerce ni le inficiona». Ajeno es por completo a la «fatalidad interior..., que lleva con determinisino inexorable al crimen, a la deshonra o a los vicios más torpes y asquerosos»435. ¡Cómo se solaza y deleita el risueño y amable don Juan al descubrir en el Duque las mismas cualidades nativas que le adornan a él y que hacen tan simpática y grata la lectura de sus obras! «El buen humor y la sana y alegre naturaleza del Duque -observaresplandecen en medio de esta tragedia y se comunica a los lectores. El terror y la compasión que la tragedia suscita quedan purificados como quiere el sabio de Estagira; esto es, no producen pena, sino deleite. La incontaminada y persistente belleza de los personajes, se sobrepone a todo el mal, lo esfuma o lo hace insignificante»436. A gran distancia del romanticismo y embebido en las nuevas doctrinas a que se ajustaba el arte escénico, José Yxart reproduce en estilo quizá más agudo y acometedor, los juicios que Revilla había exteriorizado bastantes años antes. «Toda aquella dramática -arguye el crítico catalán en El Arte escénico en España (1894)- parece hoy tarea improvisada, atropellada, irreflexiva. Es aquél el tiempo de los imaginativos puros, no de los imaginativos reflexivos, según el lenguaje de ahora... No hay que buscar en tales dramas, ni sensibilidad profunda, ni recios caracteres, ni situaciones sólidamente afirmadas; otro es el género: aquél es un teatro cantante, un intermedio entre el verdadero drama y la ópera, una visión poética que brotó de la acalorada imaginación de unos cuantos jóvenes en aquella atmósfera tormentosa y que les obliga a poner en la boca de sus personajes, interminables estrofas de irrestañable lirismo» 437. ¿Escampa?... Todo lo contrario. El chubasco arrecia. «Como dramas históricos que son en su mayor parte, todavía resalta más en este sentido, su inferioridad caduca, su contextura endeble. No son obras de arte y estudio, sino improvisaciones brillantes y efímeras, no está su pecado en los anacronismos arqueológicos, sino en la carencia absoluta de verdad interna, y por cierto más dramática que todo aquel aparato teatral. El oro macizo de la crónica se convierte en doublé, y en talco, la púrpura, en la trusa de guardarropas, y los más patéticos sucesos, vivos y grandes en la historia, pasan a ser las mezquinas representaciones en que el pueblo se halla reducido a un hombre 1.º y un hombre 2.º y comparsas. Reyes, soldados, aventureros, damas, familiares, monjes, no recuerdan nada de su tiempo, aunque lo pretendan, si es que lo pretenden. Aquél no es el arte de los grandes dramaturgos, es de segunda y de tercera calidad...»438. ¿Para qué seguir? No estamos en presencia del modo conciliador, transigente y benévolo de Valera. El látigo continúa restallando en el aire. Un cuarto de siglo después, suenan las mismas lamentaciones. La crítica cada vez más reflexiva, exigente y dura, reanuda el análisis del teatro romántico. La perspectiva histórica en que está ya situado, permite un mayor encarnizamiento. Ha pasado no sólo el estrépito directo, la ruidosa celebridad de aquellos autores y el hervor del público entusiasmado, sino hasta el recuerdo del estruendo, y la crítica, ante el cadáver insepulto del romanticismo, e incluso del neorromanticismo de Echegaray, Cano y Sellés, se decide a hacer la disección. Aquí tenemos a Cejador, que no es más blando en sus arremetidas contra el drama romántico. «El teatro romántico encierra no pocas cosas más falsas todavía que el teatro clásico español, del cual cabalmente se diferencia por su exageración en todo, que lo aparta todavía más de la realidad, convirtiéndolo en un teatro ideal y fantástico. Aliméntase de asuntos extraordinarios, sangrientos, espeluznantes: sus caracteres son tipos donjuanescos o donalvarescos, esto es, tan extraordinarios que pasan hasta de la raya del ideal, espadachines, enamoradizos, pundonorosos, hasta las quisquillas; las situaciones, estupendas, inesperadas; los recursos y el medio, todo lo misterioso y raro, sombras, sotarreños, castillos roqueros, brujas, venenos, cementerios, etc. En suma: asuntos, caracteres, situaciones y recursos llamados románticos, con lo cual queda todo dicho y dicho queda que se apartar de los asuntos reales, de los caracteres reales, de las reales situaciones y recursos. Todo en este teatro es exorbitante... Es el teatro romántico, la gitanería teatral, los chillones faralaes de la rebeldía que rompe por todo, pisoteando el sentido común, meollo de toda obra artística perfecta»439. Cerramos esta serie de juicios fragmentarios, pero muy sustanciosos, de nuestros críticos, con lo que pensaba Azorín del Don Álvaro: «En general, el drama del duque de Rivas es una lógica, natural continuación del drama de Calderón y de Lope. Son los mismos procedimientos, la misma falta de observación, la misma incoherencia, la misma superficialidad. ¿Cómo en 1835 no se vió esto? ¿Cómo los que gritaban revolución y escándalo no vieron que el Don Álvaro estaba en todo y por todo dentro de la tradición española? Les desorientó la mezcla de verso y prosa y la intercalación de cuadros breves de costumbres (la posada, el aguaducho, etcétera) en la corriente lírica del drama. No había revolución ninguna, sin embargo: todo era igual, todo lo mismo...»440. Como acabamos de ver, todos coinciden, y no podía ser menos, en la superficialidad, incoherencia, abultamiento y estrépito del teatro romántico. Está ausente de él la verdadera fibra del corazón humano, la psicología compleja y profunda del individuo, y representa en sus recursos y modos de ejecución, como la prolongación del teatro clásico español, si bien con evidentes señales de su tendencia desmedida a lo fantástico e ideal. No se redujo este teatro a las obras que quedan enumeradas. Fueron las más notables, pero no las únicas. Junto a estas grandes figuras de la dramática florecen también otros autores, como Gil y Zárate, la Avellaneda, Rubi, Navarrete y Valladares. Son los mismos recursos puestos al servicio de inspiración menos robusta. Variantes de una misma modalidad, pero sin la bizarría y el ímpetu de Rivas y García Gutiérrez. Tampoco éstos, ni Hartzenbusch y Zorrilla lograron superarse. Solos están en la escena, ocupándola de arriba abajo, sin admitir competencia, ni siquiera parecido; el Don Álvaro, El Trovador, Los Amantes de Teruel y Don Juan Tenorio. Cuantas obras vinieron después, quedaron a grande distancia. La inspiración vigorosa, el estruendo de las pasiones y de los hechos extraordinarios, la fantasía, libre de toda restricción, y el lirismo exaltado y caudaloso, corresponden a aquellos dramas, que vienen a ser como la meta del genio creador de sus autores. Más tarde, y disminuida la fiebre romántica, comenzaron a titubear nuestros dramaturgos respecto de la elección de recursos y plan escénicos, y se inició, más o menos tímidamente, la transición del teatro romántico al realista y docente. A nadie puede sorprender que siendo tan impetuoso y exorbitante el teatro romántico, tarde mucho en desaparecer su influencia. Como tentativas y ensayos de un arte nuevo, mejor avenido con la realidad y atento a los graves problemas morales que afectan a la sociedad moderna, tendremos que considerar las primeras obras de Tamayo, Ayala, Vega y Larra, hijo. No están limpias, como es lógico, de los defectos del drama anterior. Es todavía pronto para que aparezcan en la escena los acontecimientos de la vida real tal como los vieron y sintieron los autores de fines del siglo XIX y principios del actual, y surge, de otra parte, el peligro de caer en un arte mediatizado por el afán moralista y educativo. La falta de decisión y empuje de nuestros dramaturgos para afirmarse en terreno propio y original, y los gustos averiados de un público propenso a los extravíos enfermizos y sensibleros del teatro francés de aquellos días, torció la inspiración y el talento de los autores españoles, que tiraron a lo exótico, poco seguros del valor dramático de nuestra sociedad, esto es, de sus conflictos, pasiones y costumbres. Nota simpática y peculiar del romanticismo, fue la heterogénea condición social de sus autores. Pormenor es éste muy propio de una revolución literaria. Las grandes transformaciones se producen más fácilmente merced a la ayuda colectiva y diversa, que al concurso de un grupo selecto de coadyuvantes. En una revolución política, pongo por caso, se establece una afinidad ideal entre las profesiones y los estados menos homogéneos. Así advertimos al militar junto al tribuno, a la clase media y al pueblo mezclados, al filósofo y al poeta, al hombre de carrera y al menestral o jornalero, en abigarrada y pintoresca confusión. Aquel romanticismo escénico, fruto de una radical transformación literaria, asoció también al ilustre prócer don Ángel Saavedra con el oscuro soldado y poeta García Gutiérrez, y el hijo de un ebanista, don Eugenio Hartzenbusch. ¡Qué circunstancia más simpática ver el origen modesto, la oscuridad y sencillez nativas de un escritor! Aunque el talento y la inspiración artística no sean patrimonio de los potentados, parece que es más difícil que triunfen en las clases humildes. Y es consolador seguir desde la nada a la posteridad, a estos oscuros y sencillos artesanos de la palabra escrita. Paralelamente al drama romántico, que Milá y Fontanals llamó histórico, aunque en él aparezca muchas veces adulterada la verdad histórica, dejando libre el paso a la fantasía, floreció otro teatro más juicioso y encajado en los límites de la realidad. Fue su principal representante Bretón de los Herreros, singularísimo versificador y aunque de escasa imaginativa, de espíritu ecuánime y de mucha vis cómica y desenfado. Adoptó, respecto del estentóreo movimiento romántico, la misma actitud desapasionada e indiferente de Mesonero Romanos, riéndose también de las exageraciones de la nueva escuela, a la que a pesar de todo rindió tributo en su drama Elena. No era éste el camino de su musa, más retozona, satírica, sin hiel, y amiga de la vida real, que sombría, abultada y estrepitosa, cual conviene al poeta romántico, por eso a nadie debe sorprender el olvido en que aparece sumida aquella obra, que el padre Blanco García llama «fruto a medio madurar, agreste y desnaturalizado»441. Otro era el rumbo que correspondía a este fecundísimo autor, y así que lo siguiera, logró prestamente fama y renombre, que no se han desvanecido, ni empañado con el implacable transcurso del tiempo. Pero, ni Marcela, ni Muérete y verás, ni La escuela del matrimonio, ni tantos otros frutos de su copioso ingenio -175 piezas dramáticas dio a la luz- aportan ningún elemento al acervo del romanticismo. Capítulo III Martínez de la Rosa, Larra y el duque de Rivas. No vamos a examinar una por una, todas las obras del teatro romántico. Quédese esta tarea para los críticos enumerativos y estadísticos. Además, los que deseen tener noticias respecto de lo que pudiéramos llamar obras secundarias del romanticismo dramático, pueden acudir a La literatura española en el siglo XIX, del padre Blanco García, o a El romanticismo en España, de don Enrique Piñeyro, o a La historia de la lengua y literatura castellana, del padre Cejador, si bien en esta última se reproducen ad pedem littaere los juicios y afirmaciones contenidos en las otras dos. Las principales características del teatro romántico están bien visibles en cuatro o cinco de sus obras fundamentales, y el resto de éstas, aun siendo muy copioso, no ofrece sino variedades y singularidades más externas o de forma, que profundamente específicas. La primera detonación romántica, si bien la artillería de nuestros escritores estaba aún emplazada bastante lejos respecto del verdadero objetivo, fue el drama AbenHumeya, de Martínez de la Rosa442, representado en París en 1830443 bajo el título de La rèvolte des maures sous Philippe II. Cronológicamente, en la producción literaria del dramaturgo granadino, esta obra es la primera manifestación del teatro romántico, aunque después se estrenase en Madrid, con el nombre de Aben-Humeya, en 1836, esto es, posteriormente a La conjuración de Venecia, del mismo autor, al Macías, de Larra y al Don Álvaro, del duque de Rivas. Martínez de la Rosa no abrazó el nuevo dogma literario con renunciación expresa y solemne a toda recaída en el romanticismo. Esta hubiera sido la actitud lógica de un romántico auténtico. Pero el romanticismo de Martínez de la Rosa, incluso como el del duque de Rivas, era más bien acomodación del espíritu al nuevo modus operandi, que fruto de una honda y definitiva consubstanciación. Hay una notable diferencia entre decidirse por un flamante sistema constructivo dentro del arte, como consecuencia de un acto libérrimo de la voluntad en adaptarse al ambiente que nos rodea, que manifestarse literariamente al impulso de una fuerza interior, de un íntimo hervidero de la conciencia estética, la cual se dicta a sí misma, no por prurito imitador, sino por un imperativo de nuestra propia naturaleza. En este último caso somos rectilíneamente puros, como lo fue Musett y nuestro Espronceda, en la lírica, y Víctor Hugo y Zorrilla en todos los géneros que cultivaron. Pero en el segundo caso aparecemos como un carácter oscilante, mediatizado por la moda, que lo mismo irrumpe en la arena candente de la liza, esto es, de la revolución literaria, como se desentiende de ésta y torna al apacible regusto de las viejas doctrinas estéticas. El autor de La vida de Padilla y Moraima, fue un ejemplo de este pendulismo literario. No había cuajado todavía la nueva escuela. Las explosiones ruidosas, espectaculares, del teatro romántico, se venían preparando, pero no habían ocurrido aún, y Martínez de la Rosa, más discursivo, moderado e incluso tímido, que resuelto e impetuoso, anda y desanda el camino. Moratiniano en Lo que puede un empleo, Los celos infundados, La niña en casa y la madre en la máscara y La boda y el duelo; precursor romántico y campeón de esta nueva modalidad dramática, en AbenHumeya y La conjuración de Venecia; pseudoclasicista en la Poética, cuyos estrechos moldes preceptivos nada desmerecerían de la rigidez dogmática de Boileau o Blair, y en el Edipo, quizá y sin quizá, la obra más perfecta de Martínez de la Rosa. Fue, como en política, fluctuante, impreciso, desteñido; sin esa viveza de color, sin ese fuego, súbito y sofocante, que da tono, carácter, personalidad, honda y durable, a nuestra vida. Sus actos políticos, como sus obras literarias, no arrancan de una misma base; no se alimentan de unos mismos principios; por eso, aun siendo notable su paso por la gobernación del Estado y por la república de las letras, hay no sé qué de postizo, de desvaído, de oscilatorio, en su espíritu, que tiende a rebajarle y constreñirle. La revolución literaria, como la revolución política, no admitía medias tintas. Si no cabía, por muy buena voluntad que se tuviese, conciliar el ímpetu destructivo y regenerador del liberalismo político, con la moderación y la templanza gubernamentales -que esto quiso ser el Estatuto Real- tampoco era fácil armonizar las exorbitancias del romanticismo con el equilibrio y la ponderación inherentes al arte clásico. Este es, a nuestro modesto juicio, el defecto capital de la obra literaria de Martínez de la Rosa. La falta de resolución para tomar partido entre las dos corrientes que se disputaban el campo. Débil, quebradiza, exhausta, o poco menos, la una, y prometedora, la otra, de potente y corajudo brío. Así y todo no debemos desdeñar la aportación del ilustre granadino al nuevo régimen literario, Aben-Humeya444, representada con más fortuna, si bien nada ruidosa, en París, que en la capital de España, no es una de esas improvisaciones que habían de venir después, en que falta todo: la preconcepción dramática, el estudio esmerado, hondo, concienzudo, del paisaje histórico en que hemos de encuadrar la acción; de los caracteres; de los afectos humanos; y de los contrastes. El asunto, ya tratado en nuestro teatro clásico por Calderón de la Barca, y resucitado contemporáneamente por Villaespesa, se presta mucho a la escena, y sobre todo, cuando las actividades políticas de España aconsonantaban con este episodio histórico, y le hacían cobrar aliento y resonancia. Martínez de la Rosa, como hizo también con el Edipo -tan injustamente tratado por Menéndez y Pelayo445-, estudia la vida y carácter de Fernando Valor; el marco local y arqueológico de la acción, tan novelesca, romántica, inusitada; busca los contrastes emotivos; las situaciones conmovedoras, no ajenas a cierto patetismo; constriñe y revaloriza el lenguaje, sencillo, expresivo, candente en los trances de más subido interés dramático, y da a las figuras un contenido real y humano, que nada tiene que ver con el convencionalismo escénico y la endeblez del amasijo vital de que adolecen casi todas las obras del teatro romántico. ¿Por qué el público de aquellos días desdeñó todo esto? ¿Por que la crítica -incluso la de escritor tan agudo y bien orientado como Fígaro446-, apenas si justipreció los quilates de oro que contenta este drama histórico-novelesco? Si un público indocto, ramplón y mal acostumbrado, puede errar al mostrar su desvío respecto de una obra, la crítica, por cuanto tiene de magistral y aleccionadora, no debe incurrir en igual torpeza. Larra satiriza a Martínez de la Rosa en vez de juzgarle. ¡Buena ocasión aquélla en que ejercitar su dicacidad corrosiva! No es cosa de todos los días enfrentarse con un autor dramático que había sido Presidente del Consejo de Ministros. La rebelión de la morisma; el contraste de la campana llamando a los fieles en el instante en que va a tener espléndida coronación el ideal subversivo de un pueblo despojado de sus libertades, creencias, costumbres e intereses; el incendio y destrucción de la villa de Cádiar: «Di a Mondéjar que venga a tomar posesión de la villa... ¡nosotros mismos vamos a iluminarle el camino!»447; la marcha ascensional del tercer acto hasta su culminación dramática, debieran haber merecido mejor trato del público y de la crítica448. Pasemos de la agreste y feraz Alpujarra, ancho y caliente nido de la sublevación morisca que tanto inquietó a Felipe II, al marqués de Mondéjar y a don Juan de Austria, a Venecia, la seductora ciudad del Adriático. En este lindo escenario, de irresistible atractivo para los poetas y los pintores, va a desenvolverse la dramática acción de La Conjuración de Venecia449. Esta obra de Martínez de la Rosa, que se representó durante un mes sin interrupción alguna, fue dentro del teatro romántico, el aldabonazo más fuerte dado por dicho autor. En 1310 la fisonomía política de Venecia, con el rigor de sus leyes, los terribles castigos impuestos por el famoso Tribunal de los Diez, sus pintorescas diversiones de Carnestolendas, y el hechizo inefable de sus edificios, cuyas ingentes y armoniosas moles se miran en las quietas aguas del canal, brinda al autor dramático variados afectos y contrastes con los que urdir una obra de vigoroso contenido. Paralelamente a la acción política se desarrolla una honda pasión amorosa: la del joven Rugiero y Laura, hija del senador Morosini. Ambos elementos dramáticos, con toda la gama de matices delicados y recios, están sabiamente combinados para alcanzar, en distintos pasajes de la obra, y principalmente en los actos cuarto y quinto, la plenitud sentimental y patética. Bello y profundo contraste forman el desordenado júbilo del Carvanal, con sus bulliciosas y aturdidas máscaras, y el sigiloso devenir de una conspiración, cuyos agentes más notables andan hábilmente distribuidos entre las comparsas alegres, entrometidas, alborotadoras, esperando que suenen las primeras campanadas de la media noche para alzarse contra el gobierno. Terribles e hirientes, la escena del Tribunal y aquella otra, lindera casi del pavor, en que Rugiero, condenado al patíbulo, encuentra en el camino, a la desdichada Laura. La fuerza expresiva, aguda como la saeta, del diálogo; el indómito desenvolvimiento de las actuaciones, y sobre todo, esa robusta pasión de Rugiero y la hija de Morosini, embelleciendo, con la ternura y resonancia de los afectos más patéticos, la subversión del pueblo contra sus severos sojuzgadores, dan a esta obra un alto valor estético y humano, que el público de entonces supo discernir y la crítica ensalzar. ¡Qué diferencia de este drama, todo vida, movimiento, acción, respecto de La viuda de Padilla, palabrero, discurseador, declamatorio; sin pujanza y bríos en los caracteres y situaciones; desdibujado e insubstancial, porque todo el amasijo, elaborado por la mente creadora, trasciende a cosa postiza y de relumbrón! En 1834 se representó por primera vez el Macías, de Larra450. Es la única obra original del gran satírico. No más mostrador está inspirada, como ya se ha dicho en otro capítulo de este libro, en el Adieux au comptoir, de Scribe y Legouve, que a su vez, tiene como antecedente literario, en cuanto se refiere a su idea capital, Le bourgeois gentilhomme, de Molière y en Le portrait de Michel Cervantes, de Dieulafoy451. Felipe, Roberto Dillón -obra de acción muy rápida, dramática y espectacular, por lo que duró bastante en los carteles-, Un desafío o dos horas de favor, Don Juan de Austria, de Casimiro de la Vigne, Siempre, El arte de conspirar, Partir a tiempo, ¡Tu amor o la muerte!, de Scribe, y Las desdichas de un amante dichoso, son traducciones más o menos libres. El conde Fernán González, no se representó, como tampoco, seguramente, La madrina y Los Inseparables452. Quien con tanta razón había exclamado, en son de amargo reproche para nuestra desidia creadora: «¡Lloremos y traduzcamos!» no hizo otra cosa que traducir, y no diremos que llorar también, porque su corazón estaba seco. Deliberadamente omitimos todo comentario de Roberto Dillón o el católico de Irlanda. Aun cuando es obra en la que abundan los elementos románticos, que habían de enseñorearse, poco después, de la escena española, no es un drama original y por consiguiente no puede considerarse como una aportación personal al acervo del romanticismo español. El Macías fue una escenificación, más o menos variada, de la novela del mismo autor El Doncel de Don Enrique, el Doliente. No es necesario sujetarse, en la composición de una obra dramática o novelesca, al modelo histórico en que nos inspiramos. La historia ha de ser fiel reproducción de los acontecimientos que recoge en sus páginas, porque su cometido es testificar sobre hechos concretos y legar a los tiempos venideros con toda fidelidad y pulcritud interpretativa, cuanto ocurrió en el pasado y merece perpetuarse en la memoria de los hombres. Por el contrario, la poesía, el teatro, la novela, son moldes menos rígidos y veraces, y en obsequio del arte, esto es, de los fines que se persiguen en la realización de lo bello, cabe adulterar las cosas, siempre que los rasgos fundamentales de los caracteres, se conserven en su propiedad y vigor, pues de no hacerse así, faltaríamos no sólo a la verdad histórica, sino también a la verdad estética, la cual ha de tener siempre una base real o verosímil. Quizá fígaro abusase de esta libertad de acción, desentendiéndose demasiado de cuanto la tradición y la historia nos dicen del desdichado trovador galaico. Pero no es éste el principal defecto de la obra, sino la pobreza, endeblez y desmaña de la versificación que, aun variada en el metro, cual conviene a las diversas fases y trances dramáticos, es floja, fría, incolora, sin los altibajos de la inspiración. Escenas hay en el drama, que por su fuerza pasional requieren estro más encendido y brillante. Y siendo la poesía principalmente forma, que ganará de valor si contiene altas ideas y hondos afectos, ninguna obra dramática, por interesante que sea su fábula y bien planeada que esté, alcanzará, en su plenitud, el fin estético, si el verso carece de empaque y brío. A quien amó tanto, como Larra, se le puede exigir más fuego y colorido dramáticos. Es él el que ama, el que ve alejarse de modo fatal e irremediable, al objeto de su pasión, el que sufre y cree morir, de celos primero, de desesperación, más tarde, pues al trasvasarse al Macías debe inflamarle hasta hacer de él una llama viva... No ocurrió así porque Fígaro fue más analítico que creador; más satírico y filósofo, incluso, que poeta, y en este empeño dramático era el corazón y no la mente; el sentimiento y no la lógica y el buen sentido, los que habían de ganar la batalla. Como el público de entonces no se detenía a discernir el valor intrínseco de las obras, su mejor o peor acomodación a las reglas del arte dramático, la nitidez y apretadura del verso, acogió favorablemente el Macías, que es copioso en trances de efecto, y procura combinar todos los recursos escénicos de modo que el espectador salga bien saturado de emoción, rayana casi en lo melodramático. Y en cuanto a los caracteres se refiere -fin primordial del arte: Hamlet, Pedro Crespo, Fausto, Harpagónni los protagonistas, el Doncel y Elvira, ni mucho menos, como es natural, Villena y Fernán Pérez, están forjados de una sola pieza y con trazos vigorosos, cual convendría453. El duque de Rivas fue el verdadero adalid del romanticismo. Los ensayos y experiencias de Martínez de la Rosa y de Larra, precursores suyos, como acabamos de ver, podrían ser tenidos por escarceos, barruntos y tentativas frente a la fuerte explosión romántica que es el Don Álvaro454. Aquí aparecen rotas del todo las trabas del pseudoclasicismo. El autor que escribió Ataúlfo, Aliatar, Doña Blanca, El duque de Aquitania, Maleck-Adhel y Arias Gonzalo, cortadas por el patrón neoclásico y bajo el ejemplo más próximo de Quintana y Alfieri, se desembaraza ahora de todo lastre preceptivo, y sin unidades, ni coturno, ni reyes y príncipes, ni señoril y áulico lenguaje, plasma en duro bronce literario la acción singular, insólita, tremebunda del Don Álvaro. En el romanticismo no cabía la manera, por demás ecléctica, de Larra. Había que abrazar el nuevo dogma literario, si no con íntima convicción, sin restricciones, al menos, o permanecer fiel a los antiguos cánones. El duque de Rivas, que había estado en Francia desterrado, allá por el 1830, fue testigo, casi, de la gran revolución literaria apadrinada por Víctor Hugo, Musset y Alfredo de Vigny, y bajo este poderoso ascendiente entronizó en nuestro país, no el germen o primera fase floral del romanticismo, sino su manifestación culminante y definitiva, ya que lo que hubo de venir después, no fue más que una variante de aquel fenómeno estético. Y don Ángel, pese a su natural optimista, ha de renunciar aquí a tales cualidades, y dejándose llevar de cierta inclinación suya, como buen andaluz, a la exageración, amontonará a brazadas en su Don Álvaro455 todos los recursos de que puede echar mano su ingenio para conmover a los espectadores, para herirles profunda y reciamente en la raíz misma del sentimiento. Aquel aristócrata de la mejor ley, en cuanto están ensambladas en él la nobleza de la sangre y de la mente, que de nada sirve lo primero sin lo segundo; que cuenta con donairoso gracejo los más chispeantes chascarrillos; que anda metido en galanteos y querellas de amor, vémosle emplearse en la ejecución de una obra dramática tan rica en situaciones tremendas; de tan vastos recursos escénicos y fruto, bien sazonado, del frondoso árbol del romanticismo, a cuya sombra grandiosa fueron a cobijarse los ingenios más brillantes del siglo XIX. ¡Al desván de los trastos inservibles con los cánones literarios de Boileau, Batteux y Luzán! La revolución es como la mancha de aceite que se va extendiendo cada vez más sobre la superficie del objeto manchado. Conmovidos hasta en sus cimientos los principios políticos, el arte ofrecía un ancho campo a la experimentación literaria, y allá fue el Duque, bien pertrechado y empapado de romanticismo, a ganar la pelea que se venía librando, entre recalcitrantes e innovadores. Mezclará la prosa con el verso; lo cómico y lo trágico; el lenguaje castizo, incluso achabacanado, de la gente de rompe y rasga, con la frase señoril y elegante. Distribuirá la acción dramática en el tiempo y en el espacio, sin los agobios y estrecheces del neoclasicismo. Acumulará sobre el infortunado Don Álvaro las más terribles vicisitudes, hasta que, incapaz de sobrellevarlas, a pesar de su nuevo estado, pues ya es sabido que se hace religioso, acabe despeñándose, tras de proferir tremendas blasfemias. Y buscará, por último, aquellos contrastes, como el que se obtiene del desafío entre Don Álvaro y Don Alfonso, el hermano de Doña Leonor, pues no es nada corriente ver remangarse los hábitos a un fraile y cómo espada en mano se lanza sobre su fatal enemigo, que más vigorosamente puedan apuñalar el corazón de los espectadores y confundirlos de emoción y pavor. Y lo sorprendente del drama, dicho sea sin la menor ironía, es que toda su patética espectacularidad depende de un involuntario disparo. De no descargarse la pistola, que lanza de sí Don Álvaro al caer de rodillas a los pies del marqués de Calatrava, y herir a éste mortalmente nada de lo que sucedió más tarde habría ocurrido de seguro456. Es decir, que la muerte de Don Carlos, de Don Alfonso, de Doña Leonor y la del mismo Don Álvaro, provienen de tan infausto accidente; el cual podría haberse evitado si el héroe del drama hubiera sido más prudente, ya que, temeraria imprevisión es lanzar contra el suelo una pistola cargada. ¡Ah, pero la prudencia de Don Álvaro habría frustrado, en cambio, la posibilidad del drama! Y no olvidemos que lo que pudiera tenerse por un recurso o artificio del autor, no es sino un imperativo del sino, de la fatalidad, de la suerte o de la ventura, que todos estos nombres ha barajado la crítica al referirse al caso de Don Álvaro457 ¿Pero dónde está el carácter de Don Álvaro si no vemos en este personaje más que a un juguete de fatales fuerzas exteriores? Martínez de la Rosa [Págs. 416-417] Imaginémonos, a efectos dialécticos, a un viajero que al subir al tren tuviera la desgracia de torcerse un pie; que entre las dos primeras estaciones y al pretender bajar el cristal de la ventanilla, se machacase atrozmente un dedo; que a mitad del camino y merced al horrísono traqueteo del tren, se le cayera sobre la cabeza un cofre que había sido mal colocado en la rejilla del coche, y le produjese una extensa herida en el occipucio: que al ir a limpiarse la herida al lavabo, resbalase en el pasillo y sufriese una fuerte contusión a la cadera, y que, por último, al apearse del ferrocarril cometiera la imprudencia de atravesar la vía, en el mismo momento de entrar un tren en la estación, y fuera arrollado, y terrible y mortalmente mutilado por la máquina. ¿Se nos ocurriría pensar que este infortunado hombre era todo un carácter? De seguro que le tendríamos por un ser vulgar, atolondrado, poco precavido; que se había acarreado esta larga serie de incidentes y finalmente la muerte, a causa de su poco talento, previsión, o cuidado. Y si la continuidad de su desventura nos inclinaba del lado de las fuerzas o agentes externos, diríamos que todo era obra del sino, de la fatalidad, o de la mala suerte, pero continuaríamos creyendo que nada tan lejos de ser un carácter como el desdichado viajero. Los tipos humanos fuertes, complejos, profundos, son los que más terminantemente están en posesión de la libertad; los que deciden sus actos e imprimen a ellos toda la fuerza, el color, la resonancia del yo, de la propia personalidad; los que obran a impulsos del sentimiento, de la inteligencia, de la sangre, de los nervios. De aquí esas grandes encarnaciones estéticas que se llaman Hamlet, Alonso Quijano, la Celestina, Don Juan, Pedro Crespo. Del libre albedrío nace la verdadera personalidad moral; del determinismo fisiológico, la bestia humana. Se nos redargüirá, de seguro, que la fatalidad griega es el agente poderoso del arte clásico. Pero el fatum helénico -fata volentem ducunt, nolentem trahunt- nada tiene que ver con el sino del Don Álvaro, ni las civilizaciones -la antigua y la moderna- son iguales en cuanto se refiere a su contenido moral, de aquí precisamente que haya que situarse en posición diferente para juzgar sus resultados o efectos. Si Don Álvaro es un juguete del sino, de la casualidad, de esa fatalidad menor que el pueblo llama ventura o suerte, no es un carácter moral, trascendente y hondo. Si Don Álvaro obra al dictado de su manera de ser, como el Tenorio, y comete los actos que comete porque es un imprudente, un temerario, un irascible, un puntilloso en cuestiones de honor, como lo es también Don Juan, al dar muerte al Comendador, y Don Quijote al arremeter contra el gallardo Vizcaíno, y los yangüeses, y el caballero de la Blanca Luna, entonces sería un carácter, ya que no reconocía otra ascendencia o impulso que la propia fuerza moral y afectiva. Pero como el duque de Rivas no forja así a su héroe, y todo cuanto éste dice: ¡Qué carga tan insufrible es el aliento vital para el mezquino mortal que nace en sino terrible! - (Don Álvaro, jornada III, escena III) tiene por objeto confirmar la existencia de esa fuerza ciega, casual o fatal, bajo cuyo poder irresistible realiza todos sus actos decisivos, hay que inclinarse del lado de dicha fuerza y renunciar a fijar las particularidades de la figura moral de Don Álvaro, que, por esta razón, aparece desvaída y confusa. No busquemos en la predestinación la razón de cuanto le sucede a Don Álvaro, sino en su propia manera de ser, y veremos agigantarse la figura moral de este héroe de nuestro teatro. Apreciaremos en su justo valor su incontinencia, lo poco discursivo y moderado que es, lo indómito de sus pasiones, que le hacen obrar contra la razón y la moral, su orgullo moceril, de hombre bien templado, capaz de raptar a Doña Leonor, pese a todos los contratiempos imaginables, aunque sean éstos tan graves como el de haber sido la causa de la muerte del marqués de Calatrava, y de dirimir con la espada en la mano las situaciones difíciles, y de guerrear en Italia y salvar acaso la vida de Don Carlos, cuando hace éste frente a los espadachines y tahures de Veletri. Pero no mezclemos con estas cosas la fatalidad, el sino, la predestinación, la suerte o la ventura. Como no se mezclan en Don Juan, no las mezclemos aquí tampoco. ¿Don Juan? Sí, sí, Don Juan. ¿Pues qué es Don Álvaro sino una mixtificación de Don Juan? Un Don Juan desnaturalizado, si se quiere, por el autor, que al tirar del sino o hado escamotea en su superficie, en el sobrehaz de su persona, a Don Álvaro; pero que no puede borrar intrínsecamente la afinidad de este personaje dramático con el Tenorio, con Mañara, con el Convidado de piedra. El héroe de Saavedra, si no es el mismo Don Juan, es un retoño del árbol frondoso de esta leyenda que el duque de Rivas, absorbido por la idea ambiciosa del sino, desfiguró y contrahizo, pero no hasta el punto de borrar por completo su ascendencia. Y visto así Don Álvaro, como una prolongación de Don Juan, cobra interés y empaque; se perfila más vigoro samente en sus peculiaridades típicas: el valor, la pasión -aun cuando aquí sea más unipersonal-, la superioridad física de las armas; lo varonil de la figura; la resolución, el ímpetu; lo que hay en él de seductor y atrayente; la intrepidez de las almas fuertes, que cuando no se les ofrece expedito el camino real, echan por el atajo. No son tan imperiosas las situaciones de Don Álvaro como para desertar del campo de la razón. Pudo vencerlas, sobreponerse a ellas, porque sus facultades morales, de estar mejor templadas, y más dúctil la pasión a la disciplina de la conciencia. habrían vencido, sin duda, merced a su esfuerzo heroico, pero vencido al fin. Cómoda cosa es atribuir a la fatalidad todo aquello que ejecutamos contrario a la razón y a los principios rectores de la conciencia. Abiertas habrían de estar las cárceles; licenciados los jueces del derecho positivo y de la ley moral, si cuantos infringen el uno y la otra, no fueran sino agentes pasivos, juguetes de fuerzas ocultas y fatales. Don Álvaro pudo vadear el río; pero para que no se frustrase el drama era preciso remontarlo, seguir luchando a brazo partido con la corriente y perecer, por último, en el primer vórtice o remolino que surgiera al paso. Y claro, de esa desviación de la trayectoria espiritual de Don Juan y de esa insuficiencia de la fatalidad para erigirse en motor o agente del drama, nace la inconsistencia del carácter de Don Álvaro, si se le mira a la luz de una crítica honda y severa. Ni Don Juan, ni Edipo. Un ser híbrido, cruzado de dos influencias contradictorias; una, que confirma el libre ejercicio del espíritu ante todas las encrucijadas de la vida, y otra, que subordina, aunque no tan rotunda, categórica y terminantemente como la fatalidad griega, la libertad humana a un imperativo extraño a su propia naturaleza. Falta, pues, esa coordinación de rasgos privativos de los caracteres de una sola pieza, como aquellas primeras esculturas helénicas, que eran troncos de árboles desbastados. ¿Es un carácter doña Leonor? La hija del marqués de Calatrava, como la Elvira, de Espronceda, y la doña Inés, de Zorrilla, y la Isabel, de Hartzenbusch, es una mujer apasionada, dúctil y plegable a la gran tiranía del amor que, como ciego que es, según nos lo pintan los mitólogos, no analiza el pro y el contra de las cosas, vistas desde el lado moral. Es la mujer que ama; la que siente en llamas su corazón; la que impotente para contener y sojuzgar tan soberano impulso, se entrega a él y se deja moldear por sus manos pecadoras. En este estado sentimental, la conciencia o no existe o queda narcotizada, por el voluptuoso efluvio del corazón, dueño ya de sí mismo y de cuanto le rodea. El amor tiene la virtud de fundirlo todo, como el fuego ablanda el hierro y lo hace sensible al duro golpe del martillo. No se distinguía el romanticismo por sus normas discursivas, ni por la madurez de sus pensamientos, ni por la vigorosa armazón de sus situaciones o la verosimilitud y naturalidad de los afectos. El estrecho círculo en que habían sido encerradas las tragedias de Cienfuegos, Moratín, el padre, García de la Huerta, y el pulcro y sencillo realismo de Moratín, hijo, hicieron más posibles, como contrapartida y desahogo, estas exageraciones del romanticismo. Aquellos días turbulentos no permitían los métodos analíticos de hoy. El tiempo tenía el semblante de las cosas huidizas, inaprehensibles, etéreas. Había que aprovechar lo fugaz y explosivo de la inspiración. De aquí lo que había de improvisación, de tenazón, de corazonada en las obras. Ahora, el tiempo, en cierto modo, es nuestro prisionero. Sabemos obtener de él cuanto puede darnos; la meditación, el orden, la medida, el contraste. Entonces se veían las cosas de bulto; lo que en un instante fugitivo y con más fuerza hería nuestra sensibilidad. Todo lo que salía de sus justos límites, lo desproporcionado, gigantesco, pavoroso, era lo que más fácilmente atraía al poeta; lo que mejor rimaba con su estado moral, ya fuera éste verdadero o fingido. Se amontonaban las pasiones, como hoy se agrupan, en torno de una idea capital, los matices, las íntimas particularidades de las cosas. Hoy vamos en busca de las reconditeces y de las quintaesencias, que nunca se atrapan de tenazón, sino mediante el análisis y la fuerza inquisitiva del pensamiento, que ha de salvar todas las fronteras, hasta dar en el fondo de las almas con su raíz o ápice. No nos detengamos más en el Don Álvaro458. Ya se ha dicho por la crítica y huelga que nosotros insistamos con detenimiento sobre lo mismo, que nada hay más emotivo y conmovedor, como la escena de doña Leonor al llegar al convento de los Ángeles; ni pintura más llena de color y casticismo, que la que hace el duque de Rivas del aguaducho del tío Paco459. Que el hermano Melitón está tomado de fray Antolín de El diablo predicador, pero aventajando la imitación el original460. Y que el mesón de Hornachuelos, el Estudiante, el Mesonero, el tío Trabuco, dignos son de Goya y Theniers, de Quevedo y don Ramón de la Cruz461. Observemos, por último, que está escrito, cual correspondía a la moda literaria imperante, en diversidad de metro: redondillas, décimas, silva y romance octosílabo. Tras el Don Álvaro y apartado ya de la arena candente de la política, pues según su biógrafo don Manuel Cañete fueron compuestas en Sevilla «a la grata sombra de los limoneros y naranjos» de la casa del Duque, convertida «en una especie de templo de la poesía y de las artes», escribió tres comedias de las llamadas de capa y espada: La morisca de Alajuar, Solaces de un prisionero y El crisol de la lealtad, el sainete El Parador de Bailén y el drama calderoniano El desengaño en un sueño, estrenado en Madrid, en el teatro de Apolo, en 1875, a pesar de las enormes dificultades que ofrecía la representación, dada la índole de la obra: una verdadera leyenda fantástica462. Sus tres comedias fueron un remedo, nada vulgar, ni desmañado, del teatro español del siglo XVII. La morisca de Alajuar no obtuvo todo el éxito que correspondía a su buena traza literaria. Solaces de un prisionero, tiene por héroe a Francisco I, durante su estancia en la torre de Lujanes. Y Crisol de la lealtad, dedicada a D. Juan Nicasio Gallego, se desenvuelve en Zaragoza y sus aledaños, en 1163, e intervienen en su acción, como personajes centrales, Doña Isabel Torrellas, dama de la reina de Aragón, y Don Pedro López de Azagra. La obra que sigue al Don Álvaro en importancia dramática y atuendo literario, y la que viene a confirmar de un modo rotundo el tremendo pesimismo del autor, tan en abierta contradicción con su carácter y costumbres, es El desengaño en un sueño. No hemos de tomar al pie de la letra, ni la predestinación de Don Álvaro, ni la terrible experiencia, si bien de alto modo imaginativo sufrida, del infortunado Lisardo, para deducir de aquí que el duque de Rivas era un desatentado pesimista, misántropo y negador del libre albedrío. La vida del ilustre prócer en Nápoles, cuando tenía de attaché ad honorem a nuestro don Juan Valera; sus discretos trapicheos y pindonguerías, cual habían de ser por fuerza, dada su condición de diplomático; las epístolas joco-serias, en diversidad de metros compuestas, dirigidas desde la bella ciudad del mar Tirreno, al marqués de Valmar, cuñado suyo; el mismo sainete antes mentado; las quintillas de su primorosa poesía La cancela, y en fin, sus hábitos comunicativos, galantes, aristocráticos, ya en Madrid, ya en Sevilla, desmienten tales supuestas hurañías y fatalismos. Don Ángel rindió tributo con su Don Álvaro a la moda literaria cuyas ínfulas y exorbitancias había visto tan de cerca, durante su destierro en Francia. Y volvió a encarecerla con los mismos pujantes alientos, en esta extraordinaria leyenda, donde no sólo se falta a la unidad dramática de lugar, no a la de tiempo, ya que la obra ocurre en lo que va del ocaso al orto, sino que, como observa muy juiciosamente el padre Blanco García463, se pretende fundir en ella el elemento épico con el teatral. El desengaño en un sueño no es una creación del todo original. Sería cosa fácil encontrarle un antecedente literario en la comedia de Cañizares, Don Juan de Espina en Milán; en la que lleva por titulo Sueños hay que lecciones son, traducida del italiano por D. M. A. Igual y en La prueba de las promesas, de Ruiz de Alarcón, las cuales proceden, a su vez, de la narración que del mágico de Toledo, don Illán, hace el príncipe don Juan Manuel en el Conde de Lucanor464, que tampoco fue original, por cuanto todos los cuentos contenidos bajo este título son de procedencia oriental, si bien la maestría del narrador los hermosea notablemente465. No podríamos escribir una sola línea si nos impusiéramos como condición indispensable al coger la pluma, ser absolutamente originales. La originalidad se reduce, en la mayoría de los casos, a revestir de nueva forma las ideas; a descubrir algún matiz oculto de ellas o a darlas, todo lo más, una personal configuración al hacerlas pasar a través nuestro. Fray Luis de León imitó a Horacio, Horacio a Virgilio, y Virgilio a Homero. Corneille escenificó al héroe de Vivar, sin apartarse gran cosa del Cid de Guillén de Castro. Lesage puso en lengua francesa todo un género literario español: la novela picaresca. Las obras de Shakespeare están llenas de versos tomados de poetas anteriores a él, y los libros sagrados se han copiado unos a otros. La caída de nuestros primeros padres está contada en forma muy semejante al Génesis en el Boundehesch de los iranios; el diluvio universal lo reproduce la mitología griega en el trance parecido de Deucalión y Pirra; la serpiente de bronce de nuestra Historia Sagrada, irguiéndose ante el pueblo de Israel cuando más acosado estaba por terribles males físicos, se repite en la leyenda o mito de Esculapio, y los titanes, al poner el Pellón sobre el Osa para escalar el Olimpo, recuerdan nuestra torre de Babel en la llanura de Senaar, con la diferencia de que el texto bíblico, en vez de fulminar el rayo contra los audaces escaladores, lleva la confusión a sus lenguas. Los numerosos antecedentes literarios de El desengaño en un sueño, no quitan valor y mérito a esta primorosa leyenda dramática. La inspiración del Duque, destrabada de todo atadero preceptivo, la variedad métrica de la composición; el singular e inefable encanto de Zora; lo que hay de espectacularidad extrahumana y metafísica, diríamos, en la obra, con la aportación a ella de elementos prodigiosos, como las voces de seres invisibles, la bruja, el demonio, el ángel, las sílfides, e incluso las acotaciones intercaladas a lo largo de la leyenda, son cualidades muy estimables que contribuyen a embellecer y valorizar el drama. Ahora bien, si tuviéramos que tomar en serio la única enseñanza doctrinal que cabe deducir de El desengaño en un sueño; esto es, la renunciación al mundo, chiquitos y muy rechiquititos quedarían los grandes propugnadores o pacientes del pesimismo: Schopenhauer, Hartman, Leopardi, Espnonceda, ante la tremenda hurañía del Duque. Lisardo, víctima de la misantropía de su padre Marcolán, viejo mágico, sin el atuendo y trascendencia filosófica del Fausto de Goethe, ni el contenido humano del Manfredo de Byron, condena la vida de relación, reniega de todo anhelo mundano, tras de haber sufrido en moral e imaginada experimentación, ya que de un sueño se trata, los más atroces desengaños en el amor, en la posesión de la riqueza, y del poder, y de la gloria, y tener que renunciar, por último, pues la muerte de Zora lo impide, al regusto de esta primera pasión amorosa. Capítulo IV García Gutiérrez, Hartzenbusch y Gil y Zárate. Sin la aureola literaria, social y política con que el duque de Rivas entró en los dominios de Melpómene y de Talía, advino a nuestra dramaturgia el autor de El Trovador466. No fue ésta su primera obra. Había escrito ya las comedias Peor es urgallo o Don Quijote con faldas y Una noche de baile, la tragedia Selím, hijo de Bayaceto, la fantasía dramática Fingal y varias traducciones de Scribe. Pero su drama caballeresco El Trovador le hizo entrar bajo palio en el ancho ámbito de la popularidad. Con todos los defectos de construcción propios de un novel autor, ya observados por la crítica docta de aquellos días, tales como algunas entradas y salidas poco justificadas, y quizá el excesivo lirismo de ciertas escenas, la obra, rica en interés dramático, de fuerte trabazón entre sus partes y valientemente intuidos los afectos que luchan y se contradicen a lo largo de la representación, triunfó con ruidoso aplauso del público ignaro y de los conspicuos de aquellos tiempos y abrió un holgado crédito a García Gutiérrez, que más tarde canceló, con creces, al dar a la escena Simón Bocanegra, Venganza catalana y Juan Lorenzo, la mejor de sus creaciones, a nuestro modesto juicio. No busquemos en El Trovador, raíces hondas del espíritu, caracteres vigorosamente dibujados, con esa rectilinidad en su traza o configuración íntima, que tanto valor estético y moral da a las obras. El poeta romántico, en vez de entrañarse, de proyectarse a través de sus héroes en una verticalidad del pensamiento creador, los intuye en sus pasiones y contrastes, y combina éstos de un modo más externo que psicológico, hasta lograr los efectos patéticos mediante el desenvolvimiento de la acción, pero sin que aparezca ésta profundamente enraizada en el modo de ser de cada personaje, y sea el acto una consecuencia lógica, del carácter individual de cada uno. De este postulado estético obtendremos la espectacularidad, la resonancia de la acción dramática, dirigida a allanarse, mediante una impresión emotiva, el corazón y el aplauso del espectador que entonces era, en verdad, poco exigente y descontentadizo-; pero quedará defraudada la atención que, a más de ser, como conviene, afectiva, tenga también como poderoso elemento el discurso razonador y analítico. No bastan las situaciones tremebundas del Don Álvaro, el patético desenlace de Los Amantes de Teruel, el contraste terrible entre el amor arrebatado de Doña Leonor de Sesé y la solapada, monstruosa intención, diríamos de Azucena, la postiza madre de Manrique: ni los gritos y manotazos de los actores o las lágrimas, ayes y aspavientos de las actrices; hace falta llenar de contenido la acción, de destellos del alma humana, como no basta disparar con pólvora para que cobremos la pieza, ni mecernos en un columpio de feria para creer que estamos volando en las altas regiones del éter. Se nos redargüirá seguramente, que el teatro romántico era más sentido que pensado: obra de la improvisación y del ardimiento, de la fantasía y de la intuición, y que en esto consistía precisamente el modus operandi de aquellos autores. Negar, pues, la procedencia de tales armas es tanto como cortar por la base el árbol frondoso de nuestro romanticismo. Pero es que las situaciones tremendas, los contrastes violentos, los desenlaces en verdad escalofriantes, patéticos, si se sostienen en el aire nos darán la impresión de irrealidad de las decoraciones, por ejemplo, y creeremos que se trata de una prolongación de tales artificios. Y si no es posible que el decorado: una plaza, una calle, un jardín, el interior de un palacio, sea auténtico, hecho todo de cal y canto, con flores, árboles, matacanes, saetías y artesonados de verdad, si es hacedero, en cambio, que los seres que van de un lado a otro de la escena, que son de carne y hueso, representen pasiones, afectos, contrastes verdaderos, bien enraizados y soterrados en la conciencia moral de cada uno; con una profunda y extensa justificación psicológica, sin la cual hay que tener al corazón siempre en primer término, con absoluta preterición de la mente discursiva y desentrañadora. Nuestros autores románticos pretendían que el espectador no fuese un compuesto de afectividad e intelección, de sentimiento y análisis. ¡Ah, si a los poetas no se les pusiese la traba del ritmo, de la medida, del acento, de la rima; y a los filósofos la lógica, la dialéctica, los primeros principios del conocimiento; y a los arquitectos las matemáticas, la resistencia, el dibujo, todos seríamos poetas, todos seríamos filósofos y constructores. Pero ¿existiría la verdadera poesía, la verdadera metafísica? ¿No se vendrían abajo las casas? Ved a Goethe, a Schiller, a Byron. ¿Es Fausto un verdadero carácter? ¿Lo es Wallenstein, Sardanápalo, Manfredo? Pasad ahora la vista por encima del teatro de Víctor Hugo, y con excepción de Los Burgraves ¿hay en él caracteres de verdad? ¡Ah, Víctor Hugo era el genio improvisador por excelencia, la tenazón en el arte, el golpe, la corazonada, la intuición, que ve las cosas al momento en el aire, pero que allí las deja sin proveerlas de un fundamento, sin darlas la consistencia, el temple o forjadura que necesitan para no hacerse trizas. Hoy leemos María Tudor, Hernani, El rey se divierte, por curiosidad literaria. Pero, en cambio, nos acercamos llenos de inquietud, de emoción, de voluptuosidad del espíritu al Manfredo, y al Fausto, y a Guillermo Tell. El Trovador es drama de situaciones. García Gutiérrez dispuso la acción de modo que, mediante el encadenamiento de las escenas, pero sin resonancia psicológica apenas, se obtuviese el mayor efecto dramático. Una imaginación viva, exaltada, constructiva, puede combinar el movimiento de los personajes, sus contrastes, choques y destinos, con precisión matemática en cuanto se refiere al logro de resultados afectivos y emocionales. Por ejemplo, la escena final de la primera jornada, en que Manrique desafía a don Nuño de Artal; la escena sexta de la segunda, en que profesa doña Leonor, porque ... ya no hay elicidad, ni la quiero, en el mundo para mí. Sólo morir apetezco. y la del sueño y calabozo, del cuarto y quinto actos respectivamente. Pero un teatro así trazado; que se alimenta principalmente de situaciones externas, de combinaciones escénicas, del juego hábil de los personajes, más que del contenido moral de cada uno, es teatro musicable, que está pidiendo la romanza, el dúo, el coro, el concertante. Más fácil será que veamos hoy representar, a pesar de su senectud y prescripción, la Lucrecia, de Donizzetti y El Trovador, de Verdi, que los dramas de este mismo nombre, de Víctor Hugo y García Gutiérrez. Los románticos españoles se jactaron siempre de su ignorancia, del carácter improvisador e intuitivo del genio; de que nada frustraba tanto o restringía, al menos, la potencia creadora, como el encadenarla con los ataderos que suministra la cultura y el discurso. La obra literaria, cualquiera que fuese el género a que perteneciera, había de ser el fruto espontáneo, súbito, incluso, del libre ejercicio de la facultad de crear. Esta intuición, con la que pueden conseguirse en casos excepcionales, como el del Quijote por ejemplo, resultados admirables, no siempre provee de todo al arte y satisface cumplidamente sus exigencias. Una preparación sólida del escritor es el mejor cedazo con que podemos cernir los afectos humanos, las ideas, los contrastes y las combinaciones y juegos que cabe obtener de todos estos elementos para llenar de interés, de substancia y de arte el proceso dramático. Como los autores románticos carecían de este contrapeso o piedra de toque que oponer a su ardimiento creador, sus obras ofrecen multitud de defectos, los cuales podrían pasar inadvertidos para el público zafio, pero no para los inteligentes y doctos. García Gutiérrez se mostró muy audaz y codicioso en la elaboración general de El Trovador467. El argumento es vasto y complicado. Tres fuertes pasiones tienen su cauce en la obra. Don Nuño disputa a Don Manrique el corazón de Doña Leonor. La gitana Azucena busca su desquite en la venganza. Su madre había sido condenada a la hoguera por Don Lope de Artal, padre del conde de Luna. Don Manrique, que pasa por hijo de la gitana, pero que es hermano del conde de Luna, ama a doña Leonor de modo apasionado y frenético, y es correspondido por ella, la cual, antes que ceder a las apremiantes solicitudes del conde, opta por encerrarse en un convento, aún a sabiendas del enorme sacrilegio que va a cometer, por cuanto no puede apartar un solo instante de su pensamiento a don Manrique. Los soldados de Artal apresan a la gitana y la conducen a Zaragoza. Más tarde sufre la misma suerte Don Manrique, al que Doña Leonor intenta en vano salvar de la muerte. Para penetrar en la prisión había tenido Doña Leonor que fingirse rendida a las amorosas solicitaciones de Don Nuño, de quien, a cambio de este entero sometimiento, logra el perdón para el Trovador. Doña Leonor muere, envenenada por sí misma, en el calabozo donde esperan su última hora también, Don Manrique y Azucena. Y al consumarse el suplicio del Trovador, condenado por Don Nuño a morir a manos del verdugo, la gitana revela al conde de Luna que es hermano de Don Manrique. Tres fuertes procesos pasionales. Dos pasiones amorosas: correspondida la una y denegada la otra, como es lógico, y una sed de venganza saciada de un modo patético. Desafío, convento, sacrilegio, rapto, revelación, calabozo, envenenamiento y varias muertes. Todo ello combinado de acuerdo con los métodos impuestos por el romanticismo, muy expeditivos, aunque bordeen o caigan de lleno en el absurdo y en la desnaturalización de los sentimientos humanos. La venganza, entre temperamentos meridionales, es siempre irracional y súbita. Movimiento impulsivo del alma; pero en ningún caso premeditado y calculado. Nuestra sangre, encendida por el sol, hierve y se precipita en las venas, sin que la razón logre sujetarla o ensalmarla, al menos. Lo contrario de lo que sucede en los pueblos nórdicos, cuyo clima hace de sus habitantes, soñadores e idealistas, reflexivos y cautos. Allí la exaltación de los afectos, es más fácilmente contenida. Hamlet discurre, pondera, calcula su venganza. Se finge loco. Prepara con toda prolijidad dialéctica el golpe reparador. Hasta duda, y se rehace, y vuelve a sentir la terrible lanzada de la incertidumbre. Tiene tiempo para todo. Su desquite es más obra de la mente, agitada por el dolor de las miserias humanas, por la visión escéptica y desolada del mundo, que del corazón vehemente, indómito e ingobernable. Venganza que es, diríamos, una obra de arte, en que nada hay imprevisto, ni dejado a la casualidad o la fortuna. ¿Cómo es posible, pues, esa otra venganza de Azucena, preparada durante tanto tiempo; a lo largo de un fingido afecto maternal, afecto que se da en diversos instantes del drama, como verdadero, cual sucede en la escena primera de la tercera jornada. «¡Ingrato!? No te he prodigado una ternura sin límites?»; en la sexta de la última jornada: «Porque yo soy tu madre, y te quiero como a mi vida»... «He orado por ti toda la noche; es lo único que puedo hacer ya», y en la escena final del drama: ¡Morir! ¡Morir!... no, madre, yo no puedo; perdóname, le quiero con el alma! Si hubo una tremenda lucha entre el sentimiento materno, nacido de la misma superchería de la gitana, que obligaba a un trato de madre a hijo durante toda la vida del Trovador, y el deseo vindicatorio, más bien humana apetencia de la ley del Talión: ojo por ojo y diente por diente, ¿cómo no triunfó aquél de ésta, que es más racional, humano y concorde, sobre todo, con la ley de Dios, con una ley de Dios que habría de darse, naturalmente, en Azucena de un modo intuitivo? ¡Ah!, esto sería lo natural, lo verdadero. Ya que hace falta, de lo contrario, tener un corazón de hiena, capaz de los actos más odiosos; cualidad que no se vislumbra en la gitana a lo largo de su proyección escénica, ni una vez siquiera. Pero reconozcamos que colocado el autor en esta bifurcación no podía optar sino por el camino que le lleva al drama, a lo tremebundo, aun cuando caiga de hoz y de coz en la absurdidad más espantosa. La venganza es un movimiento rectilíneo del corazón y de la mente. Una saeta lanzada contra el blanco, con tal fuerza y puntería que no se pueda errar el golpe. Entre los griegos la venganza es un decreto inexorable de los dioses. Así Orestes vindica ante la divinidad la muerte de su padre Agamenón. Más tarde los hombres deciden por sí mismos del acto reparador; son instrumentos de su propia determinación y dan por consiguiente un valor eminentemente humano a la venganza. Si en la tragedia esquilea el héroe es casi un agente pasivo, que lleva a cabo el acto reparador, más que por sí mismo por instigación o mandato de los dioses, en Hamlet, en Castigo sin venganza, en Colomba, en El rey se divierte, si bien en esta última se frustra el intento, la bárbara reparación nace de una libre determinación de la voluntad humana. Y por cuanto el agente casi totalmente pasivo del teatro griego, pasa a ser agente activo y libérrimo, que decide por sí mismo del acto vindicativo, ya cediendo a una costumbre, todo lo cruel que se quiera, pero regidora por mucho tiempo del corazón de los hombres, ya a un sentimiento innato de desquite, es necesario que la pasión se manifieste de un modo vigoroso e inexorable, para que la venganza tenga toda la resonancia trascendental que corresponde a su naturaleza. No cabe, pues, que se den en un mismo corazón dos sentimientos tan opuestos, como el amor maternal y la venganza que precisa por víctima a la propia persona que inspira aquél. Si la Azucena de García Gutiérrez finge querer a Don Manrique, y aguarda, hipócrita y solapada, el instante de vengar a su madre, tiene razón el padre Blanco García al decir que es un ser «repulsivo y casi satánico»468. Pero si como se desprende de numerosas frases de la gitana, siente el más vivo amor maternal por el Trovador, el grito terrible: «Ya estás vengada», con que termina la obra, es un recurso escénico, todo lo efectista y dramático que se quiera, pero, en ningún caso, la exteriorización de un sentimiento humano y racional. Despojada Azucena de la grandeza estética de su hipocresía, queda reducida a un ser híbrido y convencional, que se acomoda a las necesidades escénicas del autor en su afán de herir la sensibilidad del público, pero sin la consistencia y derechura de carácter que demanda toda construcción dramática si queremos llegar, a través de ella, al corazón de los espectadores. Extraña es a todas luces también la confusión que padece Azucena al echar a la hoguera, no al hermano de Don Nuño, como pretendía, con lo que no habría habido drama, sino a su propio hijo. De esta torpeza insigne, a la que no se le puede hallar paliativo en el furor pasional que provoca en Azucena la visión del suplicio sufrido por su madre, arranca la obra de García Gutiérrez, como el Don Álvaro del desgraciado accidente de la pistola. ¿No vemos cuánto hay de falso y fortuito en nuestro teatro romántico? Todo depende de la casualidad, del sino. Se construye un edificio, no sobre la roca viva, para que desafíe a los elementos, sino sobre tierra movediza. Se forja un personaje, no llenando de contenido moral su alma, dejando entrever las hondas raíces que echan en él sus afectos e ideas, sino imprimiéndole un sentido fatal, dándole un derrotero dramático que subyugue y deje boquiabiertos a los espectadores, aun cuando carezca de solidez y racionalidad. Pero este grave defecto, del que estuvieron libres Goethe, Schiller, Byron, no hay que imputárselo tan sólo a nuestros autores románticos. Vino el mal de Francia, de Víctor Hugo, tenido juntamente con Dumas, Bouchardy y Soulié, por modelo entre nosotros, y no habrá habido en toda la literatura dramática hombre más expeditivo para fabricar con torpe y deleznable barro sus figuras humanas, desnaturalizar los sentimientos y faltar a la verdad histórica. El quidlibet et audendi de Horacio tuvo en sus manos la máxima y arbitraria elasticidad. Al arte le es lícito desembarazarse de cuanto entorpezca su camino en la realización de lo bello. Si la verdad es menos estética, en determinados casos, que la ficción, siempre que ésta sea verosímil y no atente contra lo fundamental y característico de los hechos, puede el poeta optar por la ficción. Pero el excesivo desenfado del autor en este punto, le llevará a la vaguedad geográfica y temporal de la acción dramática, e incluso al amaneramiento y desnaturalización de sus héroes. Tanto Shakespeare, como los clásicos franceses y españoles, cometieron anacronismos, a sabiendas o no de que los cometían. El mismo Schiller sacrifica demasiado la verdad histórica en su Doncella de Orleans y su Don Carlos, a pesar de que en su época y tratándose sobre todo de un erudito como él, se procedía con más fidelidad y escrúpulo. Pero no se llegó nunca a la incontinencia de Víctor Hugo en María Tudor, por ejemplo. Aquella imaginación calenturienta que habría sido capaz, de proponérselo, de cambiar hasta las leyes físicas por que se rige el mundo, no se detuvo nunca ante nada. Su teatro es contraventor reincidente de la verdad histórica y de la verdad humana. Sus héroes están forjados, no en el yunque de los cíclopes, sino en una fábrica de muñecos. No tienen de verdaderos más que la apariencia, el sobrehaz de su figura moral. Creemos que fue Sófocles quien refiriéndose al autor del Orestes, dijo que pintaba a los hombres como eran, no como debían ser. De Víctor Hugo cabría decir, parodiando a Sófocles, que pintaba a los hombres, no como eran o como debían ser, sino como no podían ser de ningún modo. ¿Ha de sorprendernos, pues, que García Gutiérrez, como el duque de Rivas, y Gil y Zárate, y Zorrilla y todos nuestros dramaturgos del romanticismo, combine hábilmente las situaciones escénicas, acumule los elementos más efectistas en torno de sus personajes, y olvide en cambio el carácter, la personalidad, el yo de cada uno, que es la base capital de toda creación literaria? Y si en lo fundamental de la elaboración dramática, mostráronse nuestros románticos tan vagos y caedizos, tampoco puede sorprendernos que el elemento geográfico y temporal en que la acción se desenvuelve, no se ajuste del todo al espíritu que en ella alienta. Ya se ha observado por la crítica sabia que el ideal caballeresco que trasciende de El Trovador, no debió dársele por marco a Aragón, ni por tiempo nuestra centuria décimoquinta, y que la Corte de Guillermo IX, conde de Poitiers o las aventuras de algún trovador de los que cayeron en el sitio de Beziers habrían personificado mejor dicho sentimiento. El Trovador, como las demás obras de García Gutiérrez, es copioso en trozos líricos, que si se oyen y leen con gusto por cuanto constituyen el exponente de íntimos y soterrados afectos, son como remansos o balsas allí donde la corriente debe seguir el curso de su cauce. También en esto se ve el ascendiente de Víctor Hugo, que se complacía mucho en abrir la espita lírica, como en Ruy Blas y Hernani. A pesar de los defectos que hemos traído a la colada, quizá con ese espíritu excesivamente analítico propio de nuestro tiempo, El Trovador obtuvo un éxito ruidoso en su primera representación469. Ni una sola localidad quedó por vender. Al siguiente día del estreno, desde temprana hora había apostados delante del teatro, en espera de que abriesen la taquilla, ayudas de cámara y revendedores. La obra fue puesta en escena durante diez noches consecutivas y la primera edición se vendió en dos semanas. Como consecuencia del triunfo logrado, Mendizábal, que estaba a la sazón en el poder, concedió a García Gutiérrez la licencia absoluta, y el soldadillo del cuartel de Leganés y borrajeador de cuartillas en el Cínife, El Artista y La Revista Española, poeta lírico a lo Jorge Manrique y si no a bofetadas con el hambre, reducido, al menos, a las estrecheces y privaciones que impone una mísera retribución pecuniaria, se vio, de pronto, en los cuernos de la luna y pregonado por la trompeta de la fama470. D. Antonio García Gutiérrez La producción dramática del ilustre gaditano fue muy abundante. Entre obras originales, ya escritas por él solo, ya en colaboración con Gil y Zárate, Zorrilla, Príncipe y los hermanos Asquerino, y traducciones de Scribe, Dumas, Mélesville y Bourgeois, se cuentan 32 dramas, 14 comedias, 13 libretos, 1 misterio y 1 parodia471. Bastará traer a la luz del análisis, las que ofrecen características diferentes o son como jalones en el desenvolvimiento del genio dramático de nuestro autor. Lo geográfico y lo temporal, esto es, el momento histórico de la acción y el escenario en que se coloca, están mejor observados en Simón Bocanegra472, Venganza catalana y Juan Lorenzo, que en El Trovador. Los años no han pasado en balde y este constante estar tenso el espíritu y dispuesto a lanzar la flecha aunque, por la misma precipitación y arrebato, fallemos la puntería, se convierten ahora en madurez del ingenio y precisión de tiro o acercamiento, cuando menos, al blanco. No se pida, sin embargo, caracteres de una sola pieza, como Pedro Crespo, Guillermo Tell, o Lady Macbeth, que estuvieron siempre fuera de las posibilidades de nuestros autores románticos, bien por impotencia del genio o lo que es más probable, por falta de esfuerzo específico y concentrado. Pero en esta fase decisiva de García Gutiérrez, cuyos linderos ya no rebasará, los héroes tienen más resonancia humana, sobre todo Juan Lorenzo e incluso Bernarda, dentro de su aparente sencillez artesana y hogareña. La turbulenta república genovesa, con sus conspiraciones, piraterías, envenenamientos y torturas, es el escenario elegido ahora por García Gutiérrez para la obra que vamos a comentar. Un pirata curtido por el viento y el sol mediterráneos, que entre sirtes y escollos los peligros ha afrontado de los mares borrascosos, según proclama el poeta, es aclamado Dux de Génova, en el infausto momento en que descubre el cadáver de su amada Mariana Fiesco. El fruto de estos amores, María o Susana, puesto que con ambos nombres interviene en la acción, había desaparecido del ribereño pueblo donde la deja Bocanegra, bajo la vigilancia y cuidados de una anciana mujer. El hallazgo de María, la pasión amorosa que ésta despierta en el joven Gabriel Adorno, enemigo del Dux, y en el taimado y avieso Paolo Albiani, envenenador de Simón Bocanegra; los celos de Adorno, que, desconociendo el vínculo filial de María respecto del Dux, supone a éste prendado de ella, y la conspiración de los güelfos, integran el argumento del drama. Es tal, según ya se ha observado, su complejidad y extensión, como suele ocurrir en todos los llamados «de situaciones», que podría desdoblarse en más de una acción lo suficientemente ricas y variadas para constituir por sí mismas otras obras. Jacobo Fiesco; padre de Mariana, se reconcilia con Simón Bocanegra, el cual, al morir, proclama magistrado supremo de Génova a Gabriel Adorno, futuro esposo de María. No se puede negar a García Gutiérrez, ni la habilidad en tramar fábulas dramáticas, felizmente llevadas a término, ni lo bien que enfrenta las pasiones humanas para conseguir el choque patético y herir por consiguiente el corazón de los espectadores. Podrá imputársele, como nosotros lo hemos hecho reiteradamente, la falta de rasgos trascendentales y decisivos, en los personajes de sus obras; sus excesivas concesiones a lo lírico, con la disculpa de que autores tan eminentes como Lope y Calderón tuvieron las mismas complacencias; pero no le regateemos el arte con que desenvuelve la acción dramática, para lograr la emoción del público; lo diestramente que combina cuantos elementos trae a la escena y cómo sabe ahondar en las almas, hasta arrancarles todos los fulgores de la pasión. Ya sea el amor, capaz de todos los sacrificios, de Doña Leonor de Sesé; ya el odio vengativo, del conde de Luna y de Gircón; ya la perfidia y la ambición de Paolo Albiani, lo cierto es que ninguno de estos movimientos del corazón humano, aparece en su pluma desvaído y confuso. El contraste entre la muerte de Mariana Fiesco y la exaltación de Bocanegra a la más alta magistratura de Génova: escena final del prólogo, la elegíaca belleza de la escena VII del acto II, cuando se reconocen padre e hija y el poeta exterioriza tales sentimientos en el más delicado y fluido lenguaje rítmico que pudiera apetecerse; el final grandioso del drama, en que todos los resortes del amor paternal, del perdón y de la heroica entereza del ánimo ante la muerte inexorable, han sido tocados magistralmente, revelan a un verdadero autor dramático que, de estar mejor influido y administrado, habría escrito obras más vigorosas y de permanente e incuestionable mérito. La expedición de catalanes y aragoneses contra griegos y turcos, que encontró un veraz, ameno y pulcro narrador en don Francisco de Moncada, ha suministrado a García Gutiérrez, para componer su viril obra Venganza catalana, los materiales dramáticos en que dicho relato es tan copioso y variado. Sobre este fuerte cañamazo histórico, muy del gusto, como es sabido, de romancistas y dramaturgos, había escrito ya el poeta de Chiclana una obra que, sin concluir y allá por el año 1855, fue pasto de un incendio en la bella ciudad del Guadalquivir. Tentóle el tema de nuevo y el 4 de Febrero de 1864 estrenóse en el teatro del Príncipe, Venganza catalana. Biógrafos y prologuistas de García Gutiérrez, si no bastaran los múltiples testimonios de La Iberia, La Libertad y La Unión473, dan fe del éxito clamoroso que el mentado drama obtuvo. Fue representado durante sesenta y siete noches, sin interrupción. Los juicios más favorables y los aplausos más cálidos y entusiastas tejieron en torno del nuevo drama como una corona de gloria inmarchitable. El día 12 del mismo mes de Febrero constituyóse, según afirma Hartzenbusch en el prólogo a las Obras escogidas de García Gutiérrez, una comisión de distinguidas personalidades de la política y de las letras para organizar un rendido homenaje al autor. ¿Por qué éxito tan resonante e inusitado de quien ya había aportado a nuestro acervo escénico composiciones del mérito de El Trovador, El Rey Monje474, Simón Bocanegra y El encubierto de Valencia?475. El asunto elegido por el poeta gaditano podía herir profundamente el sentimiento patriótico. Las arriscadas proezas de unos centenares de españoles a las órdenes de Roger de Flor, de una parte, y el decaído espíritu nacional, siempre en abierta sangría, pues los escalonados acontecimientos de lo que iba de siglo constituían un tremendo desgaste de nuestra moral y patrimonio, contribuyeron, sin duda alguna, a hipertrofiar el triunfo de García Gutiérrez, aunque reconozcamos paladinamente que la obra es uno de los más altos jalones en la marcha ascensional del autor. ¡Qué bien debían sonar en los oídos del público, cuyo sentimiento patrio estaba tan despierto en aquellas calendas, versos como éstos: ROGER: ¿Mis soldados de Aragón asesinos? GIRCÓN: Esas son sus más heroicas hazañas. ROGER: ¡Ellos, dechado, crisoles de honor! GIRCÓN: Y de cobardía. MIGUEL: ¡Basta! ROGER: ¡No por vida mía! ¡Cobardes mis españoles! MIGUEL: Callad. ROGER: ¡No, señor! No puedo cuando ese punto se toca toda mi paciencia es poca. -¿Quién negará su denuedo? ¡El valor! ¡si esta es la joya que mejor los engrandece y esta campaña oscurece las maravillas de Troya! . -(Venganza catalana, acto II, escena XIII) Si la verdad histórica podría apelar contra la infidelidad de García Gutiérrez y la figura moral de los principales intérpretes de tan gloriosa hazaña, tal como nos la han legado sus historiadores particulares, aparece quizá un tanto desfigurada, gajes son éstos consentidos, que ya observó Plutarco que la poesía ha de ser fabulosa, y ningún mal hay en alterar un poco los hechos si es para idealizarlos y obtener alguna satisfacción estética. Sólo cuando la poesía misma de la verdad es superior a cuanto pudiera elaborarse a los dictados del estro dramático, debe andarse con mucho tiento el creador de la belleza. Pero siendo contados estos casos, no hemos de censurar el desenfado con que nuestro autor toma en sus manos el histórico acontecimiento que sirve de fondo a su obra. El hábil constructor dramático que hay en García Gutiérrez, no puede estar más a la vista en Venganza catalana. Sobre el duro tejido de los hechos verdaderos ha ido bordando, muy de relieve, los amores de María, princesa de Bulgaria, y de Roger de Flor; la pasión no correspondida de Irene por el valeroso caudillo, y la que igualmente insatisfecha, respecto de María, alienta en el desdichado corazón de Alejo. La torpe y ruin envidia de Miguel Paleólogo, fruto natural de un revenido imperio, de una civilización decadente, atrofiada en el sentimiento de sus deberes y solicitadísima, por el contrario, del placer y la relajación; y el vengativo Gircón, jefe de los alanos, nutren de substancia dramática la obra. Todo está combinado de modo que se colme la medida de la emoción. Las pasiones vigorosas, turbulentas, desaforadas -el amor, los celos, la envidia, el rencor-, mézclense en las dosis precisas para que el interés de la acción no decaiga un momento. Poco inclinado al análisis el público de aquellos días; más ingenuo y bonachón que escudriñador y descontentadizo, apenas si caía en la trampa de este mecanismo escénico. Los versos, azucarados y tiernos o fogosos y vibrantes, según el caso, cegaban y aturdían o dejaban al espíritu en un estado de deliciosa laxitud. Las dudas que siente el héroe catalán respecto de la adhesión y fidelidad de María, a quien supone del lado de sus enemigos; las ardientes y viriles protestas de cariño con que la princesa hace patente su incondicionalidad a Roger, y el final apoteósico en que los almogávares vengan la muerte de su caudillo, dignos son del aplauso que público y crítica coetáneos rindieron a García Gutiérrez. No se habían apagado del todo estos vítores, cuando el poeta de Chiclana estrenaba476 en el teatro del Príncipe también, Juan Lorenzo. Según cuenta el señor Lomba y Pedraja477, el dictamen censorial de Narciso Serra, que empuñaba, a la sazón, el lápiz rojo, había sido adverso para el autor. Alzóse éste contra el fallo y hubo el gobierno de reconocer la sinrazón denegatoria. No se demoró, pues, la primera representación del drama predicho que, merced a lo ocurrido con la censura y muy en auge entonces el ideal revolucionario, provocó la curiosidad del público. Escindido éste en partidiarios y enemigos de la revolución que se estaba incubando, allá fueron unos y otros a dar fe del triunfo o del fracaso del autor. Sigue el señor Lomba y Pedraja observando que fueron múltiples y variados los juicios emitidos por la crítica de aquellos días sobre la obra de García Gutiérrez, pero que el público, que al fin y al cabo es el que falla en última instancia, no se mostró con ella muy favorable. Declaremos por adelantado que hemos leído Juan Lorenzo, pero que no lo hemos visto representar. Aunque bastará leer una obra para decidir sobre su idoneidad escénica, pues la mayor o menor dilación del proceso dramático, el vigor y dinamismo de los personajes, la viveza del diálogo, son circunstancias que saltan a los ojos, nunca se abarca tan de golpe lo que hay de representable o no en una obra, como asistiendo a su ejecución. Desde el punto de vista literario Juan Lorenzo nos parece la creación más acabada, substanciosa y humana de García Gutiérrez. No puede decirse que sea, como se ha insinuado ya, el germen del drama social, por cuanto Lope, dos siglos antes, había compuesto Fuente Ovejuna, donde alienta con viril patetismo la rudeza justiciera del pueblo. Pero, entre los dramas históricos de su tiempo, representa Juan Lorenzo, el frustrado héroe de las Germanías de Valencia, si se quiere, una fuerte, honda, apasionada personalidad que traspira soñadora melancolía idealista y que tiene sus raíces en la conciencia popular, turbulentamente agitada por la incomprensión y la tiranía imperiales. Juan Lorenzo, el pelaire valenciano, no es héroe de una sola pieza: voluntad terca, indómita, rectilínea, que se dispara como una flecha contra el blanco. El personaje de García Gutiérrez es un carácter frustrado en cuanto a la realización total del pensamiento político, generador del drama. No triunfa el ideal revolucionario, porque puede más la sensibilidad, el alma afectiva del pelaire, que su anhelo de justicia social. La mente concibe y plasma el ideal popular de justicia, de obediencia a la ley, de convivencia social, en un plano de equidad y mutuo respeto, mas el corazón desfallece a medio camino y el ideólogo que, al frente del pueblo, debiera ir siempre adelante, dando ejemplo de su vitalidad espiritual y de su vigor humano, apartando a un lado los obstáculos o arrollándolos como una tromba, que eso viene a ser el alma enardecida por el ideal revolucionario, sucumbe y es devorado por el mismo fuego que él encendió y alimentó con su propio ser. Frustrado el héroe popular, queda el hombre, con su idiosincrasia, con su espíritu y su arcilla, con su corazón henchido de verdad humana, trémulo, abatido por su fracaso, consumiéndose en la esterilidad de su esfuerzo supremo. Y este desenlace, que puede enojar al que va a la obra para obtener inmediatas y categóricas conclusiones, en cuanto a un ideal político que quisiéramos ver triunfante, colma la ansiedad estética del soñador, que descubre a través del objeto fallido, el dolor humano, la renunciación a cuanto apetecíamos; el desgaste inútil de una vida que había puesto la meta de sus afanes un poco más allá de donde llegaban las propias fuerzas: Vuelva de su vano ensueño y su camino desande el que se creyó tan grande y se encuentra tan pequeño. -(Juan Lorenzo, acto IV, escena XII) Danton, Marat, Robespierre, que aunque devorados por el mismo incendio que habían provocado con sus prédicas y vociferaciones, más llenas de pasión que de ciencia política, realizaron su misión demagógica y redentora, son, dentro del círculo en que se mueven, verdaderas encarnaciones del furor revolucionario. ¿Pero quién se cambiaría hoy por ellos, sin sentir subir el asco, en oleadas, del corazón a la boca? Por el contrario, ¡cuántas almas templadas en la bondad y en el ejercicio del bien, no se sentirán atraídas por Juan Lorenzo, a pesar de su fracaso, y serían capaces de cambiarse por él! No son héroes tan sólo los que llegan a la cúspide del ideal, los que triunfan a cualquier precio y proclaman el temple de su espíritu, siempre tenso y dirigido, como la aguja imantada al Norte, a su fin trascendental y supremo. Hay otros héroes, de menos talla y reciura, que caen en la pelea, que se consumen a sí mismos en su impotencia, y que sin embargo, por la ardiente simpatía que despiertan, ganan nuestra voluntad, se imponen a nuestro corazón, y no repugnan del todo a nuestro entendimiento. De este linaje es el héroe de García Gutiérrez. El público de entonces, de una sensibilidad roma y zafia, y apasionado además por la política prerrevolucionaria, no advirtió los cambiantes matices que ofrecía el alma del desventurado cardador valenciano. La crítica, imbuida también del ascendiente político; poco inclinada a soterrarse en las conciencias, a perderse en el laberinto de sus reacciones, de su alquimia sutil, presentó a Juan Lorenzo, como héroe desmañado, fluctuante y quebradizo, sin darle de ojos que esta complexión moral suya es, precisamente, lo que nos atrae y subyuga. Un héroe frustrado es Don Quijote, y no habrá en toda la literatura universal figura más grande, ni más hermosa. Poquita cosa, como le bautizara el autor, es el protagonista de una novela de Daudet, y no habrá narración más interesante, más triste, más dramática que ésta. Un carácter contradictorio es la heroína de Rojo y negro, de Stendhal, y dentro de la galería de figuras novelescas de Francia, es de las más notables. Dubitativo e irresoluto, es el príncipe dinamarqués, que inmortalizara Shakespeare, y no se encontrará, de seguro, en toda la literatura dramática un personaje más humano, ni más trascendental y filosófico. García Gutiérrez no sólo fue respetuoso con la historia en esta coyuntura, al revés de lo que había hecho en Venganza catalana, y cabría decir que en el resto de sus obras, sino que insufló de contenido moral todo lo que pudo, a su protagonista, y dióle apariencia humana y tangible. No desmerece Bernarda al lado de Juan Lorenzo. Bajo la envoltura social de una sirvienta, tenemos una mujer de natural talento, diserta, aguda, delicada, como cualquier dama de calidad. Podrá ser todo esto, como se ha observado ya juiciosamente478, el resultado de una alquimia literaria, tan corriente en una época como la romántica, en que el espíritu creador se desentendía, a cada paso, de los imperativos de la realidad. Bernarda no es una lugareña más que en la apariencia. Como no lo fueron tampoco, bastantes años después, ni Pepita Jiménez, ni doña Luz, ni Juanita, la Larga; creaciones novelescas de Valera, más cercanas a una madame de Sevigné o de Recamier que a la mujer aldeana que representan. Dotadas de lo que pudiéramos llamar ciencia infusa, discurren con singular agudeza; tienen una clara intuición de las cosas; proceden en todo con sumo tino y poseen además un sentimiento, que viene a ser como broche de oro de su personalidad femenina. No es la realidad, efectivamente, la que nos proporciona estos interesantes tipos de mujer. De hacerlo sería de modo excepcional y singularísimo, y no habríamos de convertir la excepción en regla. Es la mente del creador literario la que elabora, por alto modo químico, este compuesto y la que nos lo ofrece sin remilgarse lo más mínimo, del propio desafuero cometido. Pero como la figura literaria así forjada es atractiva e irradia en torno su poderoso hechizo, como destapado pomo de rica esencia, apenas si nos detenemos a discernir el fenómeno estético, sino que lo acatamos como un verdadero hecho consumado. Transigiendo en este punto, Bernarda es una mujer de irresistible encanto. Nos admira y pasma el aplomo con que se mueve siempre en la obra. Sabe guardar, con pulcro recato, en el fondo de su corazón, el bien templado afecto amoroso que siente por Juan Lorenzo; pero tan pronto se presenta la ocasión de exteriorizarlo sin sonrojo, ni merma de su pudor y crédito, decláralo con radiante júbilo de enamorada: LORENZO: ¡Bernarda! ¿me quieres, di? BERNARDA: Es tanto el placer que siento, que apenas me deja aliento para decirte que sí. -(Acto II, escena X) Aparta con altivo desdén, como quien ya ha rendido gustosa el albedrío, al Conde y al tejedor Sorolla, sus cortejadores; mas en trance de muerte el primero, condenado a la horca, que «El que robare doncella por fuerza», escrito allí está sin más glosa, «morirá». (Acto III, escena IX) dispuesta se halla para salvarle, a darse en matrimonio al Conde, su ofensor. Y no hay en todo el drama un solo instante en que no se conduzca con tal discreción, sagacidad y gentileza, que se echan de menos en su modesto atavío, las galas de una gran señora. Cuando la marquesa de Biar, intercediendo por su hermano, el Conde, trata de acorralar con sutil dialéctica a Bernarda, ¡con qué señoril entereza aguanta la embestida y cómo acaba por darle al corazón las alas de las palabras para que eche a volar su íntimo secreto, esto es, el amor que siente por Juan Lorenzo! Si el pelaire la pregunta cuándo será la boda, y al dulce, inefable influjo de tan deseado acontecimiento, coge entre sus manos la de Bernarda, ¡con qué tierno y pudoroso ademán procura desasirse!: LORENZO: ¡Bernarda mía! BERNARDA: Adiós, hermano. LORENZO: Por la postrera vez te oigo ese nombre. - (Acto III, esc. V) y cuando vestida de blanco, para casarse, se acerca al sillón en donde parece dormitar Juan Lorenzo, y se sorprende de que en tan señalado momento se haya dado al sueño, ¡cómo se le transe la voz, de terror, primero, y de dolor infinito, después, al presentir, bajo la simbólica blancura del traje, toda la tremenda angustia de lo inexorable! D. Juan Eugenio Hartzenbusch El ambicioso y taimado Guillén Sorolla, aprovechando la inhibición de Juan Lorenzo -sin penetrar su hondo drama ético y pasional, que no están hechos sus ojos para bucear en la triste penumbra de las almas- se pone al frente de las desmandadas turbas. El pueblo valenciano se cree traicionado por el pelaire, al que supone aliado con los nobles, y Sorolla va a casa de Juan Lorenzo, a proponerle la fuga, que es el único medio de salvarse de las iras del populacho enardecido. Pero Juan Lorenzo ha puesto ya a salvo lo único que tenía que salvar. Ha roto la prisión de la materia, y su alma libre está, por ventura, de las miserias de este bajo mundo. Para entreverar la acción dramática de donosa comicidad, cuando y donde es oportuno, tenemos en la obra de García Gutiérrez al albardero Vicente, muy pagado de su demagogia y populachería; vivo, sagaz, labiero, instigador de agermanados, reivindicador de los derechos inviolables del pueblo, hasta que, habiendo heredado inesperadamente a su tío Martín Puyados, liquida de súbito sus cuentas con la plebe, por estimar ..... que peligra el derecho santo de la propiedad. -(Acto IV, escena IX) Deliciosa pintura de incontinencia política, de gracioso y chispeante desenfado; antecedente literario quizá, del Aníbal de Luisa Fernanda, de los señores Romero y Fernández Shaw. Nos hemos detenido más de la cuenta en el examen de esta obra, por la que no en vano sentía predilección su autor, porque, a nuestro modesto entender, es la mejor de cuantas compuso. No sólo porque sus personajes son más humanos y sus pasiones están contenidas dentro de los límites naturales, sin la exuberancia y el ímpetu de las que campean en El Trovador, por ejemplo, sino también por su valor ideológico, y la atrayente simpatía de sus figuras capitales, y lo ceñido y objetivo del diálogo, y el primor y sobriedad de la dicción poética. El 19 de Enero de 1837 se representó por primera vez479 el drama legendario Los amantes de Teruel. Su autor, don Juan Eugenio Hartzenbusch480 es una de las figuras más venerables y simpáticas de nuestra literatura. Llevaba en sus venas sangre germánica, por su padre, y por su madre, española. Y puede ser que esta mezcla étnica tan contradictoria influyese en la constitución de su carácter literario. Aprendió al lado de su padre el oficio de ebanista, y dícese que trabajó con él en la construcción de los sillones de la Academia Española, uno de los cuales, andando el tiempo y perseverando en una concienzuda y paciente labor erudita, ocupó con general asentimiento. Si hemos de creer a sus biógrafos, el autor de Alfonso el Casto y Doña Mencía era hombre metido en sí; tan poco comunicativo y palabrero, que caía ya, de hoz y de coz, en la hurañía. Los años corrigieron esta innata propensión al aislamiento, y la timidez y despego de la vida de relación, trocáronse, por fin, en afable trato y acogedora simpatía, sobre todo respecto de neófitos o desvalidos de las letras. El paciente trabajo que nos impone el aprendizaje de cualquier profesión u oficio, beneficióle, sin duda, al trasplantarse a otras actividades menos serviles. La investigación erudita requiere paciencia y continuidad, y él poseía estas virtudes, sin las cuales el estudio bibliográfico no puede prosperar. Pero esta metodización de la labor literaria, proveniente del lado paterno, ahogaba o constreñía, al menos, todo brote de inspiración, de impetuosidad moceril. Acostumbrado el espíritu a la continencia, como el agua a la quietud del estanque, pocas veces se salía de esta medida y ponderación. Y el afán de acompasar las cosas al ritmo lento de la búsqueda y del contraste -principales ocupaciones de eruditos y bibliógrafosno sólo cohibió a la facultad creadora, que aparecía desnutrida o fofa, sino que hizo instable y tornadizo al gusto. De aquí esas correcciones y cambios, en que, respecto de sus obras dramáticas, fue tan pródigo nuestro autor. Los amantes de Teruel constituyen un buen ejemplo de cuanto decimos. Todo esto parece indicar que sobrepujaba el crítico e investigador al poeta, y que no satisfecho nunca de sí mismo -ya se ha dicho por un coetáneo suyo: Revilla, que nada hay perfecto en el arte-, andaba siempre metido en mudanzas e innovaciones, de las que, si hemos de ser respetuosos con la verdad, quedaban más menoscabadas que embellecidas sus obras. Este prurito de enmendarlo todo y de subvenir con su celo y discreción eruditos a los estragos que el tiempo, desidia e ignorancia hacen en los textos clásicos, acarreóle algunos desaciertos, como cuando puso sus manos en nuestro libro inmortal. De su callada y constante labor dan fe, no sólo su Teatro escogido de Tirso, sus refundiciones de Rojas, Alarcón y Moreto, su ayuda a la Sección de literatura del Liceo, en la edición de Lope, amén de artículos críticos y traducciones de Beaumarchais, Voltaire y Alfieri -no todas de favorable fortuna-, sino también sus fábulas y ensayos poéticos, sus artículos de costumbres y esa primorosa versión de La campana, de Schiller, que por la fidelidad con que está interpretada y por la elegancia y pulcritud de la dicción poética, es bastante a enaltecerle y consagrarle como forjador de tal maravilla. Aparece la persona de Hartzenbusch circuida de un halo de respetabilidad y atrayente simpatía, porque si, en lo tocante a timidez y trato social, cambió, saliendo de su apartamiento misantrópico, no ocurrió lo mismo con su sencillez y modestia. Pese a su próspera carrera en las letras españolas, y a la estimación que inspiraba a viejos y jóvenes, cualquiera que fuese, de éstos, su bandería política o credo literario, nunca mudó aquella traza espiritual de su persona -el vivir oscuro y tranquilo- por el disfraz mundanero de los que alborotan y medran bien de lo lindo, en salones aristocráticos, despachos de ministros y lonjas de toma y daca. Sin duda, en sus primeros estudios, cuando aprendía latín en las aulas de San Isidro, toparía con el famoso mundus universus exercet histrioniam, de Petronio, y muy pagado de la honda verdad del latinajo, huyó siempre de tomar parte activa y capital en la comedia humana. Vivía, pues, sobria y honestamente, cual corresponde a quien está dado de lleno a los nobles quehaceres del espíritu. La gritería, bambolla y vanidades del comercio social, son más bien propias de mediocres y enfatuados. Un ángulo me basta entre mis lares, un libro y un amigo, un sueño breve que no perturben deudas ni pesares. ha dicho el Anónimo sevillano. Y es posible que todavía le sobre algo a tan discreto modo de vivir, que la amistad, en la mayoría de los casos, es el arte de hacer pasar por oro de ley lo que en el fondo no es más que un poco de cobre. Lo mismo cuando ayudaba a su padre en la ebanistería o ejercía el cargo de taquígrafo en el Estamento de Procuradores, como cuando era director de la Escuela Normal, primero y de la Biblioteca Nacional, después, fue siempre un alto paradigma de austeridad y de modestia. Recalcamos estas cualidades de Hartzenbusch, porque es moneda corriente ver por ahí a cualquier pelafustán o zarramplín de las letras convertido en un Júpiter de Weimar, o poco menos. Nadie habrá habido tan accesible, acogedor e indulgente como este don Juan Eugenio, de talla menudita; más bien ahilado y seco; con unos ojos muy expresivos bajo los cristales de las gafas, -ojos husmeadores, de bibliófilo- la tez sonrosada; blanco y poco abundante el pelo, traído en parvos mechones sobre los lados de una frente ancha, espaciosa y sin arrugas, y vestido con aseo y sencillez. Las primeras tentativas dramáticas de Hartzenbusch fueron de adverso resultado. En unos años de transición, como aquéllos, y sin probada inclinación suya hacia un determinado género, todo se reduce a tantear el terreno. No podían faltar las traducciones, que era insípido, mas copioso fruto del tiempo. Sus aprendizajes del francés y del italiano le franquearon el paso hacia Voltaire y Alfieri, que todavía andaban en candelero, aunque sus días estaban contados. El estreno de La restauración de Madrid desató las iras del público. Pocas veces se habrá mostrado tan unánime y ruidoso en la protesta. No desalentó esta infortunada circunstancia al autor. En 1837, once meses después de la apoteósica representación de El Trovador, interpretáronse, por primera vez, Los amantes de Teruel, cuyo éxito delirante nada tuvo que envidiar al de García Gutiérrez, con su caballeresco drama ya citado, ni al de Rivas, con su Don Álvaro. Antes que Hartzenbusch, habían escenificado ya el mismo asunto, Rey de Artieda, Tirso, Pérez de Montalbán y Suárez de Deza, si bien este último, de modo burlesco, como más tarde hicieran Martínez Villergas, en colaboración con otros autores, y Eusebio Blasco481. La vida azarosa y dramática de los Amantes, muertos a consecuencia de una pasión e ideal no satisfechos, es rico venero de inspiración, tema de irresistible hechizo poético, como lo fueron Romeo y Julieta, Paolo y Francesca, Hernán y Dorotea, y tantos otros héroes del amor, cualquiera que haya sido la forma por éste adoptada para manifestarse. Pero una leyenda así, si hemos de hacer algo más que narrarla en una escenificación; si hemos de llenar de substancia a sus principales intérpretes, y hacerles arder en la llama del amor, por muy ideal que sea, requiere un numen vigoroso, que ni el talento, ni la discreción, ni el estudio bastan a subvenir al empeño. De aquí que la leyenda de Fausto sea primorosa creación en Goethe y tentativa embrionaria y desmedrada en Espronceda, y bajando un poco el diapasón, que Alonso Pérez de Guzmán salga mucho mejor parado de las manos de Gil y Zárate, que de las de don Nicolás Fernández de Moratín. Diego de Marsilla es un joven soldado sin patrimonio alguno. Esta pobreza constituye su único obstáculo en sus pretensiones amorosas cerca de Isabel de Segura. Ambos se aman con pasión arrebatada. Pero la realización de tan alto anhelo está condicionada a la conquista de la fortuna. Sólo poseyéndola el fiel amante, le será dada en matrimonio Isabel de Segura. Seis años se concede de plazo al mancebo para lograr enriquecerse. Zulima, esposa de un rey moro, préndase de Marsilla, y al verse desdeñada jura vengarse de él. A tal objeto y fingiéndose un joven, hace creer a Isabel que su amante ha muerto, tras de faltarla a la fidelidad jurada. Don Rodrigo de Azagra pretende a Isabel, y para conseguirla amenaza a Doña Margarita, que, ya casada con Don Pedro de Segura y madre de Isabel, había caído en pecado de adulterio, con entregar a su esposo unas cartas probatorias de tal delito. Doña Margarita acude a Isabel para salvarse del oprobio a que se vería fatalmente arrastrada si su hija no accediese en dar su mano a Don Rodrigo. Pero Isabel decide sacrificarse por su madre, a pesar de haber prometido a Dios consagrarse a Él en el caso de no poder ser la esposa de Marsilla. Torna éste al cabo de los seis años que le fueron concedidos por Don Pedro de Segura, mas tan contado el tiempo y con tan adversa fortuna, que es apresado y desvalijado por unos bandoleros en las proximidades de Teruel, de cuantos ricos presentes trae. Cuando arriba a la ciudad acaban de contraer, en la parroquial de San Pedro, Isabel y Don Rodrigo, y frústrase, por consiguiente, toda esperanza de recibir, en premio de su triunfal regreso, la mano de su amada. Los arreglos de que hizo objeto Hartzenbusch este drama legendario482, parecen indicar que no estaba muy seguro, ni complacido del modo de planearlo. No puede culparse al dramaturgo de la larga ausencia del héroe, que desaparece de las tablas desde la escena VI del primer acto, hasta la segunda parte del cuarto483. Atribúyase a un imperativo de la leyenda tal circunstancia; pero no se nos oculte la contrariedad que produce siempre en el espectador la prolongada desaparición del protagonista. Como drama de situaciones, las escenas han sido coordinadas de la mejor manera posible para obtener los efectos dramáticos apetecidos. Ya hemos observado reiteradamente a lo largo de estas páginas, que todo nuestro teatro romántico, calcado sobre el de Víctor Hugo principalmente, tira más a encadenar los trances efectistas que a insuflar de savia los personajes. Como hicieron el duque de Rivas y García Gutiérrez, que a su vez lo habían tomado del predicho autor francés, Hartzenbusch también emplea en este drama indistintamente la prosa y el verso, dando la preferencia al último, como es lógico, en los momentos capitales, ya por la ternura de los sentimientos a exteriorizar, ya por el vigor y temple de las situaciones. El metro varia de acuerdo con la naturaleza de los afectos, pero sin el despilfarro de que hicieron gala otros autores. No faltan las expansiones líricas, si bien menos prodigadas que en las obras de García Gutiérrez. El execrable Don Rodrigo, dominador y altanero; muy pagado de su origen y poderío; capaz de echar mano de todos los recursos, por aborrecibles que sean, que el destino o la casualidad pongan a su alcance, con tal de conseguir el fin deseado, es una figura dramática bien forjada y sostenida. Mari-Gómez, más desenvuelta y chispeante que la Teresa por que fue sustituida en la segunda refundición de la obra. Y el honorable Don Pedro de Segura, con su arrepentida esposa Doña Margarita, que si en el drama primitivo acude a Isabel para salvarse de la afrenta y deshonor, en la última refundición recibe esta ayuda sin impetrarla, no desmerecen del empaque de las figuras capitales del drama. No es posible leer una obra en que los protagonistas sean héroes del amor, sin que venga a las mientes el recuerdo de Romeo y Julieta. Como no se puede hablar de un avaro sin que nos acordemos en seguida del Harpagón, de Molière, o de un ser pérfido, malvado, vengativo, sin que surja en nuestra mente la contrafigura de Yago. ¿Pueden resistir este paralelo Diego de Marsilla e Isabel de Segura? Un crítico484 de mucha autoridad, aunque quizá excesivamente rígido y hasta sectario, insinuaríamos, en la interpretación de los valores literarios, ha estimado «más recia y no menos simpática» que la de los amantes de Verona, la fisonomía de los de Teruel. Hartzenbusch era un escritor de talento, un espíritu estudioso, enamorado de su profesión literaria; un artífice concienzudo, prolijo, que antes de tomar en sus manos los instrumentos de trabajo procura enterarse de cómo se deben emplear. Pero el acto creador tiene más de intuitivo y de súbito, que de razonador. Si el genio está bien cultivado, como en Goethe, Schiller, o Byron, la explosión creadora será después perfectamente calculada y ordenada, y todos los elementos, desde la mole capital y trascendente, a la partícula más deleznable, conspirarán a la realización de la belleza. Si, por el contrario, el genio está sin desbastar, ni tallar, al lado de la luz esplendorosa de la inspiración, o más bien entre esos mismos raudales de claridad, divisaremos manchas y nubosidades, que afearán el radiante conjunto luminoso, pero sin rebajar, ni mucho menos neutralizar su fuerza cegadora. Este es el caso de Shakespeare. Romeo, Julieta, Capuleto, Montesco, la Nodriza, surgen de golpe, a martillazos geniales. Veis cómo golpean los cíclopes en el yunque; cómo se llena la fragua de Vulcano de chispas, de sonidos, de vibraciones; cómo se caldea la atmósfera hasta abrasarlo y enrojecerlo todo; pues así también, entre martillazos, retumbos, llamaradas y partículas de fuego, nacen al arte los héroes de Shakespeare y sus áulicos o serviles acompañantes. Seres de tal vigor y bulto, han de hablar fuerte, vociferar, insultar, herir con la palabra o con el gesto, moverse con desembarazo, con audacia; enseñorearse de las cosas, poseerlas apasionadamente, pisotearlas o desdeñarlas. Es el río que se sale de madre; el viento que rompe las odres, como en la Odisea. Héroes así forjados, que tajan o tunden con sus afirmaciones, y sus gritos, y sus apóstrofes; que respiran como gigantes, y huelen a humanidad por todos sus costados; que al ocupar el espacio escénico desplazan el aire ruidosamente, como los cuerpos voluminosos y veloces, cuando pasan junto a nosotros, han de impresionarnos de tal modo, que, hechos a sus razonamientos, voces, ademanes y brusquedades, nos parecerán como de pacotilla y enredijo los demás. Capuleto se apasiona, se enfurece; golpea, aturde, hiende el aire con sus insultos y bravatas. Don Pedro de Segura, a su lado es un traspillado hidalgo pundonoroso, que apenas se le oye; que anda con mesura, casi con timidez, que aguarda pacientemente a que el plazo dado a Don Diego trascurra para entregar a Isabel al corajudo Don Rodrigo de Azagra. MariGómez, con sus latinajos y parlerías excusadas, desaparece por completo ante la charlatanería de la Nodriza. Isabel, que habrá ganado con su austeridad el cielo, pero que ha perdido su inmortalidad en el arte, ¡qué lejos queda de la creación shakesperiana! Julieta es una mujer de carne y hueso que se enamora de Romeo súbita y torrencialmente, cual corresponde al verdadero amor. Sus palabras queman, diríamos que chisporrotean como el fuego. Lenguaje tropológico, lleno de imágenes brillantes, de comparaciones, de estallidos de la imaginación, pues el que ama, sólo por este hecho y por vulgar que su alma sea, es un poeta inconsciente, intuitivo, semidivino. «Galopad rápidamente, corceles de pies de llamas, hacia el palacio de Febo... ¡Corre pronto tu espesa cortina, noche protectora del Amor! ¡Que los ojos de la luz se cierren y que Romeo llegue a mí sin que nadie le vea... Ven, amable noche, matrona de modesto velo negro... ¡Ven, noche! ¡Ven, Romeo! Tú serás el día en la noche, porque parecerás sobre las alas de la noche más blanco que la nieve nueva sobre el dorso del cuervo... Dame a mi Romeo, y cuando él muera tórnamelo para hacer de él pequeñas estrellas. Hará entonces tan hermosa la faz del cielo, que todo el mundo, amoroso de la noche, no querrá rendir tributo al sol cegador»...485. ¡Qué fruición del espíritu! ¡Cómo se derrama el caudal poético que alumbra el amor en el corazón! Sin la menor timidez, sin el menor asomo de gazmoñería; como quien proclama un código del amor, que ya está escrito con ígneos caracteres dentro del pecho, fluyen las palabras a la boca de Julieta, y suenan a inefable melodía en el arcano de la noche. Ama con pasión, con lírico arrebato. No se detienen ante nada, ni ante aquel anticipo de la muerte que iba a proporcionarle una gloriosa resurrección en los brazos de Romeo. Ve las terribles dificultades que hay que vencer, pero en lugar de amilanarse, se enardece y pone en juego todos los recursos del ingenio y del corazón. En su ardimiento pasional no hay orillas, como no las hay tampoco en el infinito. En una heroína del amor, el amor no puede estar condicionado porque es más fuerte que toda ley, porque es la ley misma. Con una encantadora verbosidad femenina justificará lo accesible de su corazón: «¿Me amas? Sé que vas a decir que sí, y yo estoy dispuesta a cogerte la palabra... No jures, ¡oh! yo te lo ruego, podrías faltar un día a tu juramento, y dicen que Dios castiga al que es perjuro en amores. Gentil Romeo, si amas a otra, dímelo lealmente; y si piensas que yo entrego con demasiada facilidad mi corazón, dímelo también y frunciré el ceño, y me mostraré desdeñosa, y te diré que "no", a fin de que me ruegues que te ame. Pero habrá de ser con esta seguridad; pues de otro modo no lo diría por todo lo del mundo. ¡Oh! Siento, bello Montesco, el mostrarte tanta ternura, porque quizá te parezca ligera mi conducta... Confieso que hubiera sido más reservada si no hubieras sorprendido el misterio de mi sincero amor sin que yo me apercibiese de ello. Perdóname, pues, y no atribuyas mi ternura a la facilidad de mi corazón, pues sólo la noche es la que ha hecho traición a mi secreto»486. No es menos candente y metafórico el lenguaje de Romeo. ¡Cómo se recrea voluptuosamente en describirnos el amor! ¡Con qué vigorosos trazos lo hace! Le llamará odio y lucha, vacío fecundo, vanidad grave, locura importante, caos absurdo que adopta multitud de risueñas formas, vapor que esplende ante los ojos, enfermedad del hombre sano, sueño del que está despierto, caprichoso sentimiento que expresa cosa distinta de lo que es en realidad, ilusión que alimentamos y aborrecemos. Y cuando creíamos que se había agotado ya esta exuberante, caudalosa manera de exteriorizar tan alta pasión del ánimo, exclamará con la misma desatinada y fúlgida elocuencia: «¡El amor! ¡El amor es el vapor de nuestros tristes suspiros, el relámpago que brilla en la mirada amorosa, el océano tempestuoso que alimenta nuestras lágrimas! ¿Qué más podría decirte? (A Benvolio). ¡Ah, sí; que es una locura que nutre con llantos, una amargura que mata, una dulzura que nos sostiene con angustia y alegría al mismo tiempo!»487. Pero este arrebato y variedad de la palabra es Rosalinda quien los provoca. ¡Qué no dirá de la hija de Capuleto cuando la descubra por primera vez, y se deslumbre y ciegue ante su irresistible hechizo! Se amontonarán las comparaciones, con el flujo y reflujo de una marea lírica y pasional. Cantará y sublimará a Julieta con toda la liturgia de que es capaz su fantasía y su corazón. No escatimará esfuerzo alguno hasta plasmar por medio del verbo, del gesto, del ademán, la pérdida absoluta de su albedrío. Julieta absorbe a Romeo y Romeo a Julieta, como dos ventosas que ejercieran recíprocamente su acción la una sobre la otra. Son dos seres unimismados a impulsos de la misma pasión. Ningún reparo tenemos que oponer a Diego Marsilla. Ama con la vehemencia y arrebato propios del verdadero amante. Nada ni nadie desmiente este amor fuerte y perdurable. Si abandona la ciudad de Teruel durante seis años es tan sólo para alcanzar gloria y fortuna. Recorre los caminos del mundo; sufre mil eventos; ya combate en las Navas de Tolosa, ya perece en el Garona todo el botín conquistado; ora apresan su navío que venía de oro bien repleto, ora cae prisionero de rey moro. Y cuando de retorno en Teruel, tras de haber sido desvalijado por unos bandoleros que le retienen cuando nada falta apenas para que expire el plazo de los seis años, y de haber vencido en noble contienda a su rival Azagra, penetra en el cuarto de Isabel de Segura, ¡con qué apasionado acento exterioriza el amor en que se consume su alma! ¡Cómo prorrumpe en reconvenciones y quejas! ¡Ardiente frenesí el suyo al precisar de modo poético e indeleble las trazas del verdadero amor: ISABEL: Di ¿no te hubieras, como yo, casado? MARSILLA Jamás: nada respeta quien bien ama. Todo el amante fiel lo sacrifica en el altar del numen que idolatra.488 ............... ............... D.ª Concepción Rodríguez [Págs. 448-449] ¿Cabe decir lo mismo de Isabel? Bastará que reproduzcamos aquí algunas frases suyas. Marsilla ha entrado, por la ventana, en la estancia de Isabel. Es la primera vez que se ven tras los seis años de forzada separación y tras de haber creído Isabel, también, que Marsilla había muerto. La escena tendría un alto valor patético, si Hartzenbusch hubiera sabido darle la ejecución debida. MARSILLA: ¡Dulce bien! ISABEL: Detente. ¿Cómo te atreves a poner aquí la planta? Si te han visto llegar... ¿A qué has venido? ............... ............... ISABEL: Mi deber... MARSILLA: Es amarme. ISABEL: Tengo esposo. ............... ............... ISABEL: ¿Qué podré yo decir? Dios lo ha querido. El término expiró489 fuéme anunciada tu muerte; yo creída...490 ¡Oh, oh, oh! No es este el lenguaje de dos enamorados, de dos amantes que se idolatran. Decía bien Marsilla al proclamar impetuosamente que nada respeta quien bien ama. No habléis al amor verdadero de otras leyes que las que él mismo impone. Por algo, los antiguos poetas, nos lo muestran con los ojos vendados. Su ceguera es sagrada. Romper la venda, consentir que el pensamiento razone fríamente, y la conciencia venga por los fueros de la virtud, será de una irreprochable ejemplaridad, de una alta y severa enseñanza, pero nada habrá en este drama en esos momentos, más convencional y falso, o bien, si se insiste en considerar de la mejor ley los austeros sentimientos de la protagonista, nada habrá menos humano, menos estético, que este rígido y mesurado desenvolverse de la acción dramática. Por algo se ha dicho ya por un critico de nuestros días491, que en un drama, como éste, de «intenso amor», el amor «no se ve por ninguna parte». Como los astros giran en el éter, al mandato de una ley universal, sin que se perturbe nunca esta armonía, este orden prestablecido, los corazones que están superhenchidos de amor, que rebosan de tan riquísimo venero ideal, sólo pueden obedecer a sus leyes, que también son rígidas e inexorables. Romeo y Julieta giran en torno el uno del otro, y nada como no sea la muerte misma, puede apartarlos de su camino. Toda la tragedia shakesperiana está atravesada por este dardo agudísimo, que cuando hiere, hiere para siempre. Las incidencias de la acción dramática vienen a confirmar, en todo momento, esta honda pasión amorosa. Nada ocurre en la obra que no sea un eslabón más de la cadena. Ni la antigua y odiosa rivalidad entre Montescos y Capuletos; ni la pretendida boda con París; ni la muerte de Tibaldo; ni el destierro de Romeo, tuercen el destino fatal de los amantes. ¡No podía ser de otro modo! Poned fronteras a esta pasión; haced claudicar a uno de los amantes, ya por razones de filial cariño -como Isabel de Segura a su madre Doña Margarita-, bien por respeto al sacramento del matrimonio -como Isabel a Don Rodrigo de Azagra-, y veréis desnaturalizarse, empequeñecerse aquel amor que diputamos de fuerza incoercible y arrolladora. Se nos dirá que ahora hemos trocado la pluma del moralista por la del diablo; que nunca fue más hermosa y poética la figura de Isabel como al inmolarse ésta en obsequio de su madre Doña Margarita, y al defender con el admirable tesón de Penélope o de Lucrecia, su virtud, de las ardientes solicitaciones de su amante; que toda la escena final del drama de Hartzenbusch está esmaltada de acendrados conceptos, inspirados por el pudor y la propia estimación; y que si la moral más austera rige los labios y el pensamiento de Isabel, su muerte de amor prueba de indubitable modo que el corazón ardía aún con devoradora lumbrarada. No censuramos el propósito del autor, sino la ejecución artística de este propósito. Hemos comparado dos obras muy semejantes y acabamos de ver que, mientras en la una se realiza cumplidamente el fin estético, en la otra queda por bajo del blanco en que el autor debió poner sus ojos. Romeo y Julieta es la tragedia del amor. El amor lo absorbe todo en ella. Ambos héroes encarnan por alto estilo este desordenado apetito del corazón. Aman incluso la muerte, porque es la muerte la que va a unirlos en la eternidad. Sus acciones, como sus pensamientos, no saben andar más que el mismo camino, y no hay contingencia alguna, por poderosa que sea, que aparte a los amantes de Verona de esta ruta luminosa y ardiente. ¿No es esta perseverancia del carácter, esta rectilinidad del espíritu hacia su ápice, la que precogizó Horacio al decir en su Epístola a los Pisones: servetur ad imum, qualis ab incoepto processerit, et sibi constet? Son las pasiones fuertes, violentas, tempestuosas, dilacerantes, las que nos atraen y subyugan. Así lo proclamó Aristóteles en el capítulo décimo de su Poética. Por eso preferimos Ricardo III a Catón, Aquiles a Eneas, el Satanás de Milton, a su Adán y Eva, y el Infierno del poeta florentino, a su Purgatorio y su Cielo, con tal que el autor haga expresa condenación de cuanto sea condenable y traiga al arte tales pasiones y desvaríos, no como cebo o incentivo de las actividades de nuestro espíritu, sino como solemne y brava repudiación del mal. Faltóle a Hartzenbusch la necesaria entereza de ánimo para dar de sí, en todas sus dimensiones, esto es, para cubicarla, a Isabel de Segura, e hizo de esta mujer un paradigma de virtud, de abnegación, de renunciamiento, desnaturalizando, a cambio de fin tan ejemplar y envidiable, el verdadero carácter del personaje. Lo que esperábamos al final del drama no eran timideces, sustos, gazmoñerías, salvaguardia del honor conyugal, sino una explosión súbita e incoercible del alma enamorada; una rebelión del corazón, Amarse era el destino de aquellos dos seres desventurados, y si la muerte, la más grande reparadora de todo mal, había de cobijarlos bajo su égida terrible, dejando a salvo, incluso, la honra de Isabel, bien pudo Marsilla recibir más dulce y compensadora réplica de amor, respecto de las protestas y exaltaciones con que su corazón se manifestara. Para ejemplaridad de las gentes es más hermoso dominar las pasiones, que ser dominados por ellas. Mucho más ejemplar y edificante sería ver a Otelo reprimir los ímpetus salvajes de su corazón vengativo y perdonar la vida a la infortunada Desdémona, pensando que existe otro tribunal inapelable de cuya sabia justicia nadie puede escapar, y que al reparar por sí mismo una ofensa que, por otra parte, no existía más que en la calenturienta imaginación del moro de Venecia, sobreexcitada por el pérfido Yago, es inferir a Dios tremendo agravio; pero el arte exigía el derrotero contrario, y Desdémona sucumbió. Es posible que Otelo esté en el infierno, y no seremos nosotros los más remisos en condenarle, pero la emoción estética pocas veces se habrá colmado tanto como con el regusto voluptuoso de la tragedia shakesperiana. No vamos nosotros, por último, a dilucidar si se puede o no morir de amor492. Quédense estas cientifiquerías para los futuros González Serrano y Novoa Santos que quieran buscarle a la razón mística o a la estética un fundamento real y científico. Larra, que amó mucho, según parece, ha redargüido contra toda objeción a este respecto; «que los cadáveres se conservan en Teruel, y la posibilidad (de morir de amor) en los corazones sensibles; que las penas y las pasiones han llenado más cementerios que los médicos y los necios; que el amor mata (aunque no mate a todo el mundo) como matan la ambición y la envidia... y aún será en nuestro entender mejor que a ese cargo no se responda, porque el que no lleve en su corazón la respuesta, no comprenderá ninguna»...493, Al año siguiente del estreno de Los amantes de Teruel se representó por primera vez, también en el teatro del Príncipe, Doña Mencía494. No fue menos brillante y ruidoso el éxito de Hartzenbusch. Este drama seguía los mismos pasos del Carlos II de Gil y Zárate. Está justificado que un público como aquél, devorado por la pasión política; convaleciente aún de la enfermedad del vasallaje que hubo de padecer durante la reacción absolutista de Fernando VII, tras el trienio demagógico y populachero de 1820-23 -que nuestro sino político ha sido de péndulo o vaivén- aplaudiese a rabiar obra como ésta, en la que se clama reiteradamente contra el Tribunal de la Inquisición. Y reconozcamos a fuer de honestos e imparciales comentaristas, que los mismos motivos instigadores del aplauso movieron, en cambio, a todo lo contrario, esto es, a la censura despectiva, a cuantos estiman muy provechosa y edificante la misión del Santo Oficio, y hasta es posible que sientan la nostalgia de su desaparición. Aun cuando el asunto -dos hermanas que se disputan el corazón de Don Gonzalo de Mejía, y que resultan ser, equivocadamente Doña Inés, y de verdad la que da título al drama, hijas del que las corteja- más parece de folletín, por lo inesperado de la fábula, que artística y bien pensada acción dramática, no faltan situaciones que atenacen nuestra atención. La mesura de Hartzenbusch, diríamos que falla o se eclipsa en esta obra, pródiga en expresiones y agudezas anti-inquisitoriales. Será o no juicioso traer estas cosas a cuento; pero una vez resucitadas de mentirijillas, quizá para que no resuciten de verdad, no cabe sino abominar de ellas. Esto hicieron en nuestro teatro romántico Hartzenbusch y Gil y Zárate, y más tarde en discursos académicos y ensayos de crítica literaria, Núñez de Arce y Valera, por no citar más que a los de casa. Ahora bien, ninguna obra se salvará del fallo definitivo de la posteridad por su inquina contra el Santo Oficio, ni se hundirá por esta circunstancia si el arte con que está escrita no da un punto de apoyo a la crítica para el elogio. Y como no sucede esto último, de modo rotundo y categórico en Doña Mencía o La boda en la Inquisición, dejémosla abandonada a su propia suerte, y allá se las entienda con recalcitrantes o liberaloides. En 1839 estrenó Hartzenbusch en el teatro del Príncipe495 la comedia de magia La redoma encantada, a cuyo mismo género corresponden también Los polvos de la madre celestina496, refundida en 1855, y Las Batuecas497, que no obtuvo éxito; y en 1840, la comedia de carácter La Visionaria498, modalidad dramática a la que pertenecen asimismo, La Coja y el Encogido499 y Juan de las Viñas500. Alfonso, el Casto, segundo de este nombre, hijo de Fruela I y de Murriag, biznieto de Pelayo, es, dentro de nuestra literatura, uno de los reyes más asendereados. No sólo en los romances viejos que tienen por héroe a Bernardo del Carpio, sobrino de dicho monarca, sino en nuestra escena, con Juan de la Cueva, Lope y Hartzenbusch, entre otros: Rey que templó su alma en el yunque del dolor; dulce y afectivo con los suyos; valeroso y recio en la lid, según proclaman los historiadores, y profundamente enamorado de su hermana Doña Jimena, si bien no existen testimonios irrefutables que confirmen la existencia de ésta, ni de su esposo el conde de Saldaña e hijo de ambos, Bernardo del Carpio; que más parecen personajes de leyenda, bizarramente cantados por la épica popular, que seres de carne y hueso. Pero auténticos o soñados movieron con brioso impulso la pluma evocadora de nuestros poetas dramáticos, y Hartzenbusch ha obtenido de la pasión incestuosa de Don Alfonso y Doña Jimena, contenida dentro de los límites de un pecado espiritual, y por ende en potencia, ricos materiales con los que forjar, en duro y apretado molde, uno de sus mejores dramas históricos. El incesto, como tema literario, no constituye ninguna novedad como sabemos. Ha habido incestos que pudiéramos considerar de orden trascendente y vital, como el de las hijas de Lot; incestos meditados o involuntarios, que no tienen otra razón de ser que un amor más o menos puro e ideal, como el de Edipo y Yocasca, el de Fedra por su hijastro Hipólito, el de Antioco Sóter y su suegra Estratónice y el de La novia de Mesina, de Schiller; e incestos repulsivos y monstruosos, que no reconocen más causa que la voluptuosidad del pecado, de lo prohibido y aborrecible, como el de Amnón y su hermana Jamar, el de La Ralea, de Zola y el de El demonio de la vida, de Edmundo Jaloux. Alfonso, el Casto está profundamente enamorado de su hermana Doña Jimena; pero, al parecer, nadie conoce este secreto. Sorprende en el rey, no ya sólo su continencia, sino la ausencia de toda inclinación amatoria y erótica, como el mismo Ordoño le dice al quejarse éste de los desdenes de Doña Jimena, a quien adora: Vos, que por una excepción, harto digna de envidiar tranquilo entráis en los años de la varonil edad sin haber sentido celos ni saber lo que es amar - (Acto III, escena III). Pero la pasión entrañable que le devora, como fuego inextinto, es de las que no pueden confesarse por su ilicitud. ¡Con qué honda complacencia, no ajena al morboso sentimiento que la promueve, escucha Don Alfonso este juramento que Doña Jimena hace a Dios: Padre piadoso que nos ofreces del dolor la copa, sálvanos del peligro que nos cerca, y yo renuncio la mundana pompa, y en la morada fraternal viviendo, sierva tuya seré y humilde esposa. - (Acto I, escena IX). Y cómo tiembla todo, de gozo y de pasión ardiente, cuando su nodriza Bernarda, que ha vislumbrado por sí misma o por insinuación del traidor Ordoño, qué clase de voraz incendio consume el alma de Don Alfonso, le presenta un espejo y tras de preguntarle si ve en la faz que retrata algún parecido con Doña Jimena, le hace creer, diciendo mentira para sacar verdad, que la tal Doña Jimena no es hermana suya, sino hija de la nodriza, pues: muerta desgraciadamente de la vida en el umbral la hija del lecho real, hallándose el rey ausente quiso la reina... - (Acto III, escena VIII). hacer pasar por hija suya a una hija de Bernarda. Tanto esta escena, como la de la reconciliación entre Doña Jimena y el conde de Saldaña; la quinta del acto tercero, entre Don Alfonso y su hermana, y la final de la obra, son muy bellas y atrayentes, unas por la delicadeza y ternura de los afectos, otras por el interés dramático y el fuego de la pasión, que se desborda y exterioriza primero, para constreñirse y sepultarse después en el corazón del incestuoso monarca. Y aunque es cualidad de ¡Hartzenbusch cuidar mucho la dicción poética, no es este drama donde tan alta propensión se realiza de modo menos notable501. Muy enamorado Hartzenbusch de las figuras históricas, sobre todo si las hinche el sentimiento patriótico, el valor o la abnegación, llevó a la escena también a Pelayo, a su madre Doña Luz y a Díaz de Vivar. No se arredró ante las gloriosas escenificaciones que del héroe castellano habían hecho nuestro Guillén de Castro y Corneille. Estudioso y hábil desentrañador de caracteres ungidos por la popularidad y el arte mostróse don Juan Eugenio en su dramatización del héroe burgalés. Tras de oliscar en cuantos testimonios poéticos o históricos cerca del Cid existen, trasplantó a su obra La jura en Santa Gadea502 tan brava figura, y como si se valiese del mazo y escoplo que manejase en su oficio de ebanista, el tal héroe parece labrado a duros golpes, con lo que quedamos advertidos de su empaque y reciura. Partidario Hartzenbusch de las doctrinas liberales, que no practicó como militante activo, pero que compartió en las intimidades de su conciencia política, supo sacar el efecto apetecido de aquel soberbio rasgo de Díaz de Vivar -irrecusable prueba de nuestro indómito señorío- al tomar juramento al Rey leonés. Abunda la acción dramática en situaciones que sojuzgan la atención del espectador, como el encuentro del Cid y Jimena, en el primer acto, tras de referir aquél a la reina Alberta, cómo conoció y quedó prendado de la hija del conde Lozano; la escena final del acto segundo, entre el Cid y Don Gonzalo, y todo el acto tercero desde la escena quinta en adelante. A lo largo de toda la obra, el valor, la arrogancia o el sentimiento amoroso, modelados siempre en la recia turquesa de la altivez castellana, brillan con fuerza y dan singular encanto al proceso dramático. Los defectos ya advertidos por la crítica, como la lentitud de algunas escenas perdidas en el fárrago de ciertas descripciones y pormenores históricos, achaque propio de todo poeta erudito que se olvida de la derechura y ritmo a que ha de atenerse la acción, afean y entorpecen ésta, pero sin hacerla desmerecer en su conjunto. En la versificación alterna el romance octosílabo con la redondilla, prolongándose quizá demasiado un mismo asonante en el primero, por lo que se aproxima más de lo debido al canon clásico de no cambiarlo sino cada acto. Son muy bellas y fluidas, e incluso están animadas del dinamismo de las ideas y afectos que encierran, las quintillas de la escena quinta del acto segundo. Circunstancia que es de notar tratándose de poeta más bien áspero y seco, como ya hemos observado antes. La solemne y grave escena de la jura está compuesta en sonoras octavas, las cuales contribuyen a infundirle señorío y majestad. Apuntemos, por último, que este drama de Hartzenbusch, de los mejores, a nuestro juicio, que salieron de su pluma, difiere de las escenificaciones que del Cid hicieron Guillén de Castro y Corneille en que éstos fundan el interés de los amores entre Jimena y el héroe en la circunstancia de haber sido éste el matador del conde Lozano, mientras que en la obra de Hartzenbusch, pese a cuanto se dice en el Romancero, es el Rey leonés el que se opone al enlace de su prima Jimena con el Cid. El padre Blanco García, al notar esta diferencia503 señala, muy juiciosamente, cuánto había de «repugnante y de contrario en la naturaleza» en amores enturbiados por tal circunstancia, si bien hemos de reconocer que estuvieron más respetuosos con la tradición Guillén de Castro y Corneille que Hartzenbusch. Antonio Gil y Zárate [Págs. 456-457] Quizá porque Moratín, el padre, Jovellanos y Quintana habían llevado ya al teatro la figura enteriza y vigorosa de Pelayo, esto es, el Pelayo de la edad viril, tomó Hartzenbusch, como tipo cardinal de su obra, La madre de Pelayo504, a la princesa Doña Luz y el paladín iniciador de la Reconquista sale a escena no como un héroe, sino como una promesa de héroe. Doña Luz, que creyó al principio que Alicio (Pelayo) había sido el matador de su esposo Favila, reconoce en aquél a su hijo y muere para salvarle, sacrificando, pues, su vida en holocausto de la patria, que tendrá en Pelayo a su primer reconquistador. Aunque no falten en esta obra de Hartzenbusch momentos de inspiración y de interés dramático, los versos son duros; revelan al poeta de talento, capaz de vencer las dificultades métricas, pero sin que la galanura, la armonía y el entusiasmo de la verdadera poesía hermoseen y vigoricen la fábula. De su vario talento responden los distintos géneros dramáticos que cultivó. Compuso unas setenta obras entre originales y versiones de autores extranjeros. Además de las modalidades ya examinadas y según la clasificación que hizo de las producciones de Hartzenbusch su biógrafo y crítico don Aureliano Fernández-Guerra, ensayó el drama filosófico en Primero yo505, obra de dudoso mérito, más oscura que accesible; el drama anecdótico en El Bachiller Mendarías506, descaecido e incoloro; la comedia moratiniana en Un sí y un no507, primorosa imitación del autor de El Café, y el drama religioso, con relumbres de auto sacramental, en El mal apóstol y el buen ladrón508, de ingeniosa escenificación, diríamos, pues había que salvar ciertas dificultades en el desenvolvimiento de la fábula. El gobierno había prohibido la representación de los dramas entre cuyos personajes figuraran los de la Santísima Trinidad o Sagrada Familia. Era necesario compensar la ausencia física de Jesús y María con una continua alusión poética a dichas sacras figuras, y Hartzenbusch, como observa el señor FernándezGuerra, dióse maña de que a Jesús y María se les viera, sin verles, y se les oyera, sin oírles. Corresponden al género simbólico, además de Doña Mencía y La madre de Pelayo, ya comentadas, Honoria509, mal acogida por la crítica y el público; Vida por honra510, sobre la vida del conde de Villamediana y La ley de raza, estrenada en el teatro del Drama511, seis años antes que la precedente; obra de vigoroso asunto, si bien su complejidad y la lejanía histórica de sus personajes, pues se trata del periodo visigótico, exigían, como ya se ha observado, explicación más amplia de ciertos extremos, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayor parte de los espectadores no suelen ser muy versados en la disciplina de que es Clío inspiradora y regente. Defecto imputable también a La madre de Pelayo. Sin embargo, la maestría con que el autor borda, sobre el fuerte lienzo histórico, la pasión amorosa de Heriberta y los fulgores de inspiración que irradia el drama en algunos momentos, bastan no sólo a salvarlo del olvido, sino a grabarlo con trazos robustos e indelebles en la memoria de toda persona devota del arte512. La más desaforada aportación al romanticismo corresponde al estro dramático de don Antonio Gil y Zárate513. No hay desacuerdo alguno por parte de la crítica respecto del carácter eminentemente romántico de Carlos II, el Hechizado. Su autor, tributario del ideal neoclásico en Blanca de Barbón y Don Rodrigo, advoca de él y se alista en las huestes imperantes de la nueva escuela. Pocas obras tan discutidas como su Carlos II. Mientras la prensa francesa e incluso la crítica histórico-literaria por boca de Hubbard514, encarece el valor estético de este drama, entre nosotros las opiniones se dividen y hay juicios para todos los gustos, desde el muy favorable y elogioso de don Antonio Ferrer del Río, en su Galería de la literatura española515, hasta por el de más adverso y despectivo del padre Blanco García en La literatura española en el siglo XIX516. La razón de esta discrepancia hay que buscarla en la índole y circunstancias del mentado drama y en el momento histórico de su representación, más que en su valor literario. Bien podrá juzgarse obra tan ruidosa y controvertida ahora en que el tiempo la sitúa en una lejana perspectiva, y el dictamen de la crítica está a salvo de toda bastarda influencia partidista y sectaria. El autor de Rosmunda y Guzmán el Bueno fue muy festejado y encarecido por sus contemporáneos. Generalmente la palma de la posteridad es otorgada por la posteridad misma. El caso de Goethe es menos frecuente que el de nuestro Arriaza o el conde de Mulgrave, por ejemplo, que habiendo gozado del favor oficial y del aplauso del público, ocupan hoy un lugar más que secundario entre los poetas de su tiempo. Sin embargo, Gil y Zárate logra su reputación literaria de cara a la adversidad. Aquel hombre de facciones más bien duras, frente calva y sencillo indumento, hijo del actor Bernardo Gil y de la comedianta Antonia Zárate, educado en un colegio de Passy, en las cercanías de París; escribiente, más tarde, del Ministerio de la Gobernación; enrolado a la Milicia Nacional y desde 1828 catedrático de francés en el Consulado de la Corte, tuvo que porfiar más de una vez con su suerte, poco próspera y expeditiva. Fue su principal enemigo el famoso y vapuleado fray Fernando Carrillo, minorista del convento de la Victoria, a cuyo cargo y muy holgadamente, corría por aquellos años la censura de obras dramáticas. Verdugo, más que censor del pensamiento, se le ha llamado y exageradas o no, falsas o verdaderas, que no es de nuestra incumbencia decidir tales extremos, son mutuas las graciosas anécdotas a que dio lugar su celo censorino517. No era Gil y Zárate hombre apocado y sumiso. De la entereza de su carácter dan fe los biógrafos que tuvo. Y pese al elefantíaco lápiz rojo de fray Fernando, que impidió la representación, a su debido tiempo, de Blanca de Borbón, y de las versiones de Artajerjes y El Zar Demetrio, y a la hostilidad con que los contertulios del Café del Príncipe recibieron, allá en 1835, la aparición sobre las tablas de la primera de las obras citadas, nuestro escurialense autor forjóse una personalidad muy relevante, ora en las letras con sus aportaciones dramáticas y su Manual de literatura, ya en la política por su discutido plan de estudios o su paso por la subsecretaria de varios Ministerios. Que era hombre de alientos, aun cuando el corazón le engañase a menudo, lo demuestra la circunstancia de haberse atrevido con la figura legendaria e ingente, por su vigoroso contenido dramático, de Guillermo Tell, ya escenificado de modo insuperable por Schiller. Ni el drama que tiene por protagonista al Condestable de Castilla y favorito del rey poeta Juan II, ni el amor de Enrique II a Rosmunda, ni El Gran Capitán, ni Masaniello, ni Un monarca y su privado, que se desenvuelve con donoso desenfado en el ámbito histórico del reinado de Felipe IV, ni sus comedias y traducciones, pueden rivalizar en mérito literario con su Guzmán el Bueno (1842)518, obra maestra y capitalísima de Gil y Zárate, según el común asenso de la crítica. El héroe de Tarifa ofrécese en toda la magnitud, honda y brava, de su épica hazaña. ¡Terrible lucha entre el corazón y la conciencia; entre el sentimiento, herido, desgarrado, del amor paternal y el duro deber espartano del soldado que antes de rendir la plaza que defiende prefiere ver muerto a su hijo! Este es el drama de Gil y Zárate, llevado con mucha habilidad escénica; de versificación sonora y grandilocuente; de fuertes contrastes y ardientes afectos, y muy superior, por tales cualidades, a las tragedias, sobre el mismo asunto, de Moratín, el padre, y de don Enrique Ramos. Se ha dicho de este drama que puede «parearse con los mejores históricos del siglo XVII»519, y no consideramos exagerada tal afirmación. La sobriedad con que se desenvuelve, circunstancia poco frecuente en nuestro teatro romántico; la bien tallada figura del protagonista, hecho de una pieza y a golpazos de inspiración; el sentimiento, agreste y bravío, de la patria, que exuda por todas partes el corazón de Guzmán, en contraste con la actitud de Doña María, arrebatada por el amor maternal a Don Pedro, y hermética, inabordable respecto de cuanto no sea este afecto hondo y legítimo, bastan para allanar a un autor el camino del triunfo. Muy bella la escena IV del acto I, por su dicción poética, la viveza relumbrante del diálogo y la ternura amorosa que transpira. Llena de viril arrogancia la entrevista de Aben-Comat con Guzmán; de gran efecto dramático el monólogo del cuarto acto y verdaderamente patético el sobrio final de la obra, en la que conviene señalar, por último, como aciertos muy estimables, las escenas de los actos III y IV entre Doña María y Guzmán, y éste y su hijo Don Pedro. Pero aunque los biógrafos y comentadores del autor de Don Álvaro de Luna y Guillermo Tell coincidan al diputar mejor que ninguna otra, el drama histórico que acabamos de examinar sucintamente -al que quizá siga en mérito la tragedia Rodrigo- fue su aparatoso, estridente y asendereado Carlos II, el que allegó nuevos bríos al romanticismo y señaló en la carrera dramática de Gil y Zárate el rompimiento absoluto, como el Don Álvaro, de Rivas, con los rígidos cánones de la literatura neoclásica. Concedamos, pues, de acuerdo con el primordial objeto de este libro, una mayor atención a esta obra super-romántica, que la otorgada a las demás del mismo autor. Imaginaos un Estado en descomposición. Corruptelas administrativas, impericias y deslealtad de los gobernantes, ya se llamen Medinaceli u Oropesa. Ingerencias de otras naciones en la política interna de dicho Estado; embajadores, como aquel Barillón destacado por Luis XIV cerca de Jacobo II, de Inglaterra, sin otra misión que la de vigilar bien al monarca y ganarse su voluntad, quebradiza y versátil, para todo lo que redunde en beneficio de Francia, como, por ejemplo, la sucesión del trono. Sonadas y motines; mala distribución del pan. Hechizos, exorcismos, récipes, menjurjes, de los que es víctima la más alta magistratura del país. Autos de fe; pregones de la Inquisición; alguaciles, notarios, familiares; timbales y clarines; reos de hechicería vistiendo el oprobioso sambenito; soldados, alazanes, estandartes y gualdrapas. Un rey infortunado, que no carente de luces fáltale el carácter, la decisión, y está enfermo, de dolencia incurable y extraña, que se manifiesta con visiones y delirios. Intrigas palatinas; esterilidad de las dos coyundas del rey; un embajador francés muy astuto e ingenioso, y un inquisidor general y un cardenal, partidarios de Luis XIV y atormentadores del enfermizo monarca. Dad ahora un salto en el tiempo, que no en el espacio. Un salto de siglo y medio. Fernando VII ha muerto ya, y su viuda la Reina Gobernadora ha tenido que deponer sus intransigencias y buscar un puntal en los liberales repatriados. Decir repatriación es decir amnistía, ya que sin esta gracia real no cabría reintegrarse al solar nativo. Pero aun cuando la Constitución de 1837 sea como una fórmula transaccional entre la doceañista y el Estatuto de 1834, no se ha cerrado del todo la honda llaga que la política fernandina abrió en el ser colectivo de España. Se respiran auras de libertad; se hincha el espíritu de este soplo restaurador, y sus actividades y anhelos, antes tiranizados y constreñidos, encuentran ya más holgado recinto en que explayarse. La censura se muestra benigna, comprensiva, tolerante, contemporizadora. El minorista padre Carrillo no empuña ahora el lápiz rojo, contra las creaciones de la mente humana. ¿No es éste el momento de tomarse el desquite; de cancelar una deuda, una de esas deudas alimentadas por la soberbia indómita? Y si es así, ¿dónde hallaremos más copiosos y variados materiales que en aquel desdichado periodo histórico de descomposición civil -que es la peor descomposición de todas- a que nos hemos referido hace un instante? ¿Es que Carlos II, el último vástago de la casa de Austria, el hijo de Felipe IV y María Ana; y el conde de Oropesa, y el cardenal Portocarrero, y el Inquisidor general Rocaberti, y el marqués de Harcourt, embajador francés, y el confesor del rey, Froilán Díaz, y la taifa de ineptos, desleales, corrompidos y sañudos servidores de la monarquía y de la Inquisición, no ofrecían ancho campo en que moverse para saciar viejos odios y torpes apetitos? Y si es necesario falsear la historia; violentar los rasgos característicos de cada una de estas celebridades y colgarlas un sambenito, incluso, que es prenda aborrecible de aquellos días ¿qué obstáculos se oponen a ello? ¿No hizo lo mismo Schiller con su Don Carlos? ¿No se ha dicho de la María Tudor, de Víctor Hugo, que lo único verdadero del drama son las decoraciones? Carlos II, el Hechizado, fue una obra de desquite. Desahogo del corazón, más que discurso de la mente. Fruto más pasional que intelectivo, y por eso mismo, en cuanto pasó su plenitud sabrosa, se revino. No busquéis en él la labor del artífice, que cincela, y pule, y dora, pieza por pieza, parte por parte, hasta dar cima a la obra emprendida. Se han ido amontonando efectos, circunstancias, rasgos, particularidades que hieran el sentimiento del público. Inés, la novia infortunada de Florencio, que resulta ser hija natural de Carlos II, y a la que Froilán Díaz ama con satánico arrebato, es condenada a la hoguera, merced a una criminal patraña del desdeñado y aborrecido amante. El Rey es exorcizado, y de vez en vez sufrirá tremendos delirios y exaltaciones de terror. El cancerbero de Inés y Florencio derramará lágrimas de angustia al ver la triste situación de los novios, encarcelados por el Santo Oficio. Las turbas, decepcionadas y hambrientas, asaltarán el palacio del conde de Oropesa. Portocarrero intimida al monarca con la condenación eterna si no se decide a nombrar heredero del trono al nieto de Luis XIV, el duque de Anjou, que hubo de reinar después, como es sabido, con el nombre de Felipe V, y cuya elección dio lugar a la guerra de Sucesión. ¿Dónde otorgará su firma el Rey? ¡Ah, en el recinto más lóbrego, más sombrío, del Escorial: en el Panteón de sus antepasados! Y como remate de este cúmulo de exorbitancias, que tan bien rimaban con el estilo de los dramas y novelas de Víctor Hugo520, un capitán de los soldados de la Fe presentará a Carlos II el simbólico haz de leña con que habrá de alimentarse la hoguera en que perecerá la desdichada Inés. Una obra de estas características y recursos escénicos, puesta en las tablas en 1837, tenía, por fuerza, que constituir un verdadero acontecimiento. Y así fue. Las representaciones de Carlos II, el Hechizado se multiplicaron en Madrid y en los teatros de provincias. La gente parecía que olía la chamusquina, y como las fieras se vuelven más terribles al ver correr la sangre de sus víctimas, aquel público frenético y desarrapado, pero que había sufrido vejación y escarnio durante dos periodos de represalia absolutista, sin entrar a discernir el mérito o demérito de la obra, aplaude, vocifera, ruge, como si nada mejor se hubiera escrito o pudiera escribirse. Cómo sería la tremolina que se armaba en el teatro todas las noches, que el actor Guillermo Monreal, a cu o cargo corría la interpretación del odioso Froilán, solía llevar puesto, debajo de los hábitos, el uniforme de miliciano. Y tan pronto desgañitábanse los espectadores pidiendo la cabeza de aquel monstruo ensotanado, arremangábase la ropa talar y a la vista del predicho uniforme, trocaba en vítores los denuestos iracundos del público521. Al cabo de dos décadas casi, se repetía lo ocurrido con el Lanuza de Saavedra. Una España ignara y populachera prorrumpía en ruidosas aclamaciones allí donde se congregara para ver el Carlos II. La crítica literaria, más consciente y razonadora, como es natural, ya arremetía, rebenque en mano, contra el autor, ya le ponía en los cuernos de la luna, o lo que es más discreto, loaba lo loable y traía a la picota cuanto hay de demasía e hinchazón en el drama. No faltó la anécdota grave y jocosa a la vez. Un lejano -¡tan lejano!- pariente del vilipendiado Froilán Díaz reclamó a las Cortes para que se obligara judicialmente a Gil y Zárate a rehabilitar el nombre del confesor del Rey522. Dícese que nuestro autor acabó abominando de su obra523. Y cuando la familia de éste desmintió que fuese verdadera la retracción aparecida en La Esperanza del 7 de Febrero de 1861, mentado periódico reafirmó su autenticidad524. Lo cierto es que el aplaudido y vapuleado drama apenas ofrece a la crítica recalcitrante un débil punto de apoyo para el elogio. Como no sea aquel fiel criado de la escena VI del IV acto que dispara contra el populacho en defensa de su señor el conde de Oropesa. ¡Pero es tan menguada su intervención escénica que o no pararon mientes en él, aturdidos por la gritería y desmanes de los amotinados, o no les pareció juicioso alzarlo sobre el pavés! Pongamos las cosas en su punto. Sería lamentable error de nuestra parte no reconocer que Gil y Zárate violentó la historia. Más aún, que la falseó para aprovecharse mejor de esta hipérbole o desnaturalización de los caracteres escenificados. Admitamos que el confesor de Carlos II no es el Froilán Díaz del drama. Que Portocarrero no usase la dialéctica que empleó el de Gil y Zárate para convencer al monarca de la conveniencia de nombrar sucesor suyo en el trono al duque de Anjou y ganarle de este modo la partida a la reina y a los embajadores de Austria e Inglaterra, Harrach y Stanhope. Admitamos también lo peligroso que era en los días en que se estrenó Carlos II, el Hechizado, si bien el asalto y quema de los conventos habíanse perpetrado con anterioridad a la primera representación de esta obra, traer a escena excesos y errores fanáticos ya olvidados y sepultados por la repulsa tácita o expresa del mundo entero. ¿Qué buen francés sacaría hoy a relucir las cremaciones de locos del bajo Languedoc? ¿Qué partidario de la Reforma escenificaría el suplicio de Miguel Servet, condenado por Calvino, como es sabido, a perecer en la hoguera? ¿Qué amante de nuestras instituciones seculares, aunque no sea oro todo lo que reluce bajo esta pomposa denominación, se le ocurriría dramatizar la figura del arzobispo Carranza o de fray Luis de León525, con el solo propósito de poner de relieve las persecuciones de que, por el Santo Oficio, fueron objeto varones de tan universal virtud y saber? No turbemos la paz eterna de los inquisidores, que bien ganada se la tienen después del afanoso trabajo a que en esta pícara vida se vieron impelidos. Pero aceptado todo cuanto antecede, no nos será lícito dejar de reconocer que Gil y Zárate demostró en este drama que poseía, cual ningún otro autor, el arte del mecanismo escénico. Que la tierna y delicada Inés; la simpática entereza de Florencio; el carácter irresoluto y oscilante de Carlos II; el natural monstruoso y aborrecible de Froilán -aun cuando poca o ninguna relación tenga con el histórico confesor del Rey-; la escena del exorcismo; la del veneno, entre Inés y Florencio, en los calabozos de la Inquisición; y el final del drama; la belleza e inspiración de algunos versos y lo cortado y vivo del diálogo, cuando así conviene al proceso dramático, rasgos y singularidades son que no deben despreciarse en la valoración estética de una obra. Podrá haber mucho de monstruoso y repugnante en este drama, ya debido al fondo de algunos caracteres, ya a determinadas circunstancias históricas que habría sido mejor no resucitar. Pero si la ejecución de tales particularidades es artística, ¿por qué renegar tanto del valor estético del drama? Repugnante es El vientre de París, de Zola; monstruosa la misa negra descrita por Huysmans en su novela Allá lejos, e impía la Oda de Carducci al diablo. Sin embargo, la forma poética de esta última y el prolijo realismo con que los dos citados novelistas franceses describen uno el mercado de la calle de Rambuteau y otro la sacrílega liturgia de los devotos del demonio, salvan dichas tres concepciones literarias. Bárbara Lamadrid Capítulo V Zorrilla y la Avellaneda. Otros autores dramáticos. Si entre las modalidades creadoras de Zorrilla tuviéramos que elegir una, optaríamos, sin dudarlo, por la que dio como frutos ópimos y copiosos los romances y las leyendas. El inspirado autor de Margarita, la Tornera y El capitán Montoya es ante todo un poeta narrativo. Su imaginación, profundamente pictórica y musical, alza bajo el arcano de la noche los templos, con sus arbotantes y contrafuertes, sus ojivas y vidrieras; los castillos roqueros, de hurañas saetías, de fosos de aguas turbias y enverdecidas; describe las pinas y angostas callejas, con su patética hornacina, débilmente iluminada por algún farolillo o candil; el gemido del viento; el chirriar de tosca y claveteada puerta o el tañido lúgubre, sonoroso, de las campanas conventuales... Todo lo que es dilatorio, pintoresco, descriptivo; que puede hacerse música o color a través de su pluma; cubrirse de pulpa, de turgencia retórica, se da en Zorrilla con la espontaneidad del agua que fluye de la roca o bajo los helechos y lirios. Pero el teatro es concreción, principalmente; fábula contenida dentro de ciertos límites; caracteres dotados de vigorosos rasgos permanentes; pasiones en constante colisión, que se tuercen y retuercen a lo largo de la acción dramática, y el abundoso numen de Zorrilla soplándole, como un ventarrón, a la imaginativa, pero dejando abandonadas a sus propias fuerzas, la mente y la sensibilidad; no hizo sino trasplantar lo épico a lo dramático; combinar la acción sobre el resobado patrón del «drama de situaciones», y henchir de flato al héroe, que ya se encargarán los actores, después, de vociferar y dar manotazos a impulsos de ese vendaval interior. Y para que el árbol fructifique de este modo, no es necesario cortar la excesiva hojarasca del vuelo; desmamonar el tronco y aguazar bien sus raíces para que la savia que circula bajo la corteza sea más rica y fecundante. Bastará dejarlo crecer. Así, Zorrilla, sin nutrirse de ideas, de lectura; sin domeñar con el estudio a la fantasía, y corregir sus desvaríos; sin calar hondamente los personajes históricos, y descubrir las intimidades de su psicología, a fin de darles más tarde en las tablas fisonomía propia y duradera; apresurando la elaboración de las obras para cumplir disparatados compromisos con las empresas o los actores; y pensando en determinadas condiciones escénicas de tal o cual comediante o actriz, que en las conveniencias ideales del arte, forjó un teatro más endeble y quebradizo aún, que el que acabamos de examinar en las páginas precedentes. Zorrilla es un poeta verbal, caudaloso, incoercible. Como pasase algún tiempo en Toledo, a raíz de abandonar el Seminario de Nobles, en esa edad temprana en que todas las cosas que nos rodean tanta influencia ejercen sobre nosotros, diríamos que no sólo el hechizo medieval de la ciudad de Raquel, la amada de Alfonso VIII, con su plaza de Zocodover, y su Miradero, y su San Juan de los Reyes, y su puerta de Bisagra, por la que entrase triunfalmente Alfonso VI, ha tenido honda resonancia en el espíritu de nuestro poeta, sino la impetuosa corriente del Tajo, de la que tornó su fantasía su bravo empuje arrollador. No deja de ser por demás curioso, que quien tan expansivo, dilatorio y abundante se muestra en sus obras como corcel sin maniata, en mitad del campo, inscribiese, según cuentan sus biógrafos, en el aposento más angosto de su casa de la plaza de Matute, y sentado de frente a la pared526. ¡Qué ricos en emociones estéticas, en devaneos soñadores y románticos debieron de ser los días transcurridos en Toledo! ¡Cómo se le llenaría el alma, hasta ahitarse y rebosar, de moriscos amoríos, y lances caballerescos, y visiones levíticas y monásticas, y tañer de atabales y añafiles! Todo este mundo de romances y leyendas, jugo nutricio de la poesía española, y que constituía la parte más estimable y genuina de la obra de Zorrilla, pasó a sus dramas, y en más de un caso, fragmentos enteros de sus poesías narrativas, sin otras variantes que las de modificar los tiempos de los verbos, de acuerdo con las exigencias de la acción dramática, como por ejemplo, en El eco del torrente527. Cuando el poeta vallisoletano se dio a conocer como dramaturgo, ya habían ceñido sus sienes los laureles del triunfo. Pero en el Helicón habitaban otras musas que no eran Euterpe, ni Caliope, y a las que debía rendirse también ferviente culto. Y nuestro vate alternó la lírica y la épica con la elaboración de las primeras obras dramáticas: Vivir loco y morir más, Más vale llegar a tiempo que rondar un año528 y Ganar perdiendo. En colaboración con García Gutiérrez, ya consagrado por la representación apoteósica de El Trovador, compuso el drama Juan Dandolo529, cuya fábula se desarrolla en Venecia a fines del siglo XV. La versificación es fluida y variada. En este mismo año de 1839 dio a la escena la comedia intitulada Cada cual con su razón530, compuesta de espaldas a la razón histórica, como paladina y graciosamente reconoció el mismo autor. Y unos meses531 después y con igual desenfado en cuanto a la fidelidad de los hechos históricos atañe, Lealtad de una mujer, cuyas principales figuras femeninas estuvieron confiadas al talento escénico de Bárbara Lamadrid y la Llorente. Pedro I, de Castilla, el único hijo legítimo de Alfonso XI y nieto de Fernando IV, el Emplazado, ha sido de los reyes más traídos y llevados en nuestra literatura. Moreto dióle vida perdurable en su Rico hombre de Alcalá y el duque de Rivas le inmortalizó en sus bellos romances Una antigualla de Sevilla y El fratricidio, amén del Don Pedro de los romances viejos y del que otros autores dramáticos del XVI al XVIII -Lope, Tieso, Calderón, Moreto, Andrés de Claramonte, Alarcón, Vélez de Guevara, José de Cañizares, Hoz y Mota- adoptaron como héroe de sus obras, atraídos por cuanto hay de novelesco, dinámico y legendario en este monarca. A esta prolificación literaria obedece el antagonismo que existe entre el Don Pedro imaginado por los poetas y el de los historiadores. Aunque todavía no se ha fallado de modo inapelable sobre quiénes fueron más veraces al interpretar la psicología y los actos de este rey, no creemos aventurado decir que el Don Pedro de los poetas será el que perviva indeleblemente en el recuerdo de los hombres. La historia se escribe con el entendimiento y con la memoria; pero la poesía se escribe además con el corazón. Más pronto llega a la mente del pueblo y en ella perdura, lo que es obra del sentimiento y de la imaginativa, que lo que lo es del saber y del raciocinio. El rey castellano que vieron los poetas, sea o no el verdadero, será el que sobreviva y triunfe, aun cuando el análisis y la investigación forjen otro monarca más conforme con la verdad histórica532. Y este Don Pedro pendenciero, enamoradizo, batallador, con la reciura de ánimo que heredase de su padre Alfonso XI, cualidad que no pasó a la dinastía de los Trastamara, fue el que Zorrilla escenificó en El Zapatero y el Rey533. Un Don Pedro lleno de vigor físico, de altanería; hábil desentrañador de las maquinaciones de sus súbditos; pródigo en galanías con las mujeres; justiciero, debelador implacable de los privilegios y bulas del señorío feudal; amigo de la plebe, a la que vindicaba en sus agravios, ya por sí mismo, ya valiéndose de tercero. Dibujó Zorrilla esta figura con cariño y entusiasmo, pero sin el bien ponderado sosiego con que debió tallarse dadas sus gigantes proporciones. Tanto en la primera como en la segunda parte de El Zapatero y el Rey534 hay ramalazos de inspiración, a través de los cuales se descubren los rasgos más salientes y emotivos del rey justiciero. El claroscuro de su alma, en cuyo alborotado seno forcejean cierta bondad nativa, soterrada y poco propensa a comunicarse a los demás, y el sentimiento de una justicia primitiva y ruda, casi lindera con la crueldad. La voluptuosidad con que los espíritus fuertes destrozan todo lo que se les opone en su marcha. El ingenio audaz e inquiridor, que en tiempos de rivalidades, ambiciones y rebeldías socavadoras del poder real, desenmascara a los conspiradores y los entrega a la cuchilla del verdugo. Todo esto es lo que Zorrilla intuye en el héroe de su drama, y va como derramándolo en pinceladas y brochazos a lo largo de la acción dramática. Don Pedro proporcionando a Blas Pérez, el hijo del zapatero, el placer de la venganza, se deshace de su enemigo Colmenares. Se burla de Aldonza, que le creyó prisionero de sus hechizos femeninos y próxima víctima de la conspiración tramada contra él, pero que resulta ser ella la trasquilada y escarnecida. Enamora a Teresa, la hija de Diego Pérez, mas al descubrir el rango egregio de Don Pedro, átale la voluntad con estos dos versos: Ama a Pedro desde lejos, no se lo digas jamás. 535 y asistido unas veces del valor temerario y otras de la sagacidad para franquearse el paso a través de las arterias sediciosas de sus enemigos, llega siempre a tiempo de sorprenderlos y de ejercitar en cada uno el terrible magisterio de la justicia. Hasta que aquel Don Beltrán de Claquin, hecho después conde de Deza por Don Enrique de Trastamara, que así pagaba con título de nobleza la innoble hazaña de su servidor, exclamó: Ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor 536 a tiempo que sacaba a Don Enrique de debajo de Don Pedro y le ponía sobre éste, para decidir de este modo, a favor del bastardo, la pelea. Tiene menos hojarasca lírica la primera parte de El Zapatero y el Rey, escrita en 1840, que la segunda, compuesta en el año siguiente. Pero los caracteres de Don Pedro y del capitán Blas Pérez están trazados más reciamente y las situaciones escénicas son de más subido patetismo, no faltando la imitación shakesperiana mediante la aparición, en el acto tercero, del espectro de Don Enrique. La lealtad, verdaderamente dramática de Blas Pérez a su rey, lealtad que excede todo límite humano, por cuanto para realizarse precisa el sacrificio de Inés, a quien tanto amaba el capitán, es otra circunstancia del drama que contribuye a enriquecer su contenido estético. ¡Qué pintiparadas debían venirle a Carlos Latorre las fanfarronerías de Don Pedro; sus transiciones y brusquedades e incluso lo varonil, montaraz y mocetudo de su persona, que también rimaban con la corpulencia y bríos de este actor! Dejó Zorrilla como testimonio de su fecundidad literaria en este mismo año de 1842 y en cuanto al teatro se refiere, El eco del torrente537, Los dos virreyes538, Caín, pirata, cuadro de introducción al drama Un año y un día539 y la tragedia Sancho García540. La misma contradicción que acabamos de advertir entre el Don Pedro de la historia y el del romancero y poetas dramáticos de los siglos XVII y XIX, existe entre el Sancho García escenificado por Zorrilla y el de los historiadores, si bien no todos admiten como verdaderos ciertos hechos atribuidos a este conde de Castilla. El padre Mariana, aunque los refiere, no lo hace sino con mucho recelo y prevención, mientras que Lafuente y otros autores contemporáneos los rechazan por infundados y gratuitos. Era Sancho García hijo de García I y de Aba, y se le achacaba el envenenamiento de su madre, a quien se la suponía enamorada de un moro muy dado a los placeres de la carne. Zorrilla vindica al conde de tan terrible imputación y le presenta como un esforzado y caballeroso paladín, amante apasionadísimo de su madre y enemigo tozudo e irreconciliable de la morisma. No faltan en la obra situaciones dramáticas y versos inspirados y vigorosos, pero aunque algunos críticos la consideren como de mérito relevante541 y Zorrilla se recree en la morosa explicación de cómo fue representada por Latorre y en particular por Bárbara Lamadrid, no suenan a macizas las figuras, como en El Zapatero y cl Rey, y son más los versos flojos y desmañados que los de apretada y sonora hechura. Esto sucede siempre que el personaje dramatizado no llena por sí mismo la escena, como el Don Pedro, de Castilla, y hay que perfilarlo y contornearlo bien, de modo que todas sus singularidades aparezcan trazadas con caracteres viriles y hondos, que dan fuerza, colorido y resonancia a la versificación. El Sancho García de Zorrilla difiere notablemente de las dos tragedias que, sobre el mismo asunto, escribieron Cadalso y Cienfuegos. No sólo en cuanto hay de monstruoso y repugnante, como todo lo que va contra la naturaleza de las cosas, en el Don Sancho García y La condesa de Castilla, que son las dos tragedias a que nos referimos, sino también por el mecanismo escénico, los caracteres, mejor dibujados por nuestro vate, y el ropaje poético. Aunque, como ya hemos indicado, no sea siempre éste lo mismo de brillante y armonioso, supera en fluidez y espontaneidad a los pareados de once sílabas de Cadalso y al romance endecasílabo de Cienfuegos. Zorrilla dio cruz y raya al más súbito improvisador de obras dramáticas. Ya hemos observado en el primer ensayo de este libro cómo se escribió El puñal del godo542. Nuestros autores románticos rivalizaban en prontitud y fecundidad. Rara vez se componían las obras con el pensamiento puesto en el arte, en un arte puro, desinteresado y nobilísimo. Se escribía para sacar de algún mal paso o atolladero a las empresas; para soslayar una disposición ministerial, como en El mal apóstol y el buen ladrón, de Hartzenbusch; para poner bien de relieve determinadas aptitudes de un actor o de una actriz o simplemente para demostrar lo pronto y repentino del ingenio. De aquí el fortuito hallazgo de tal o cual asunto, que surgirá no del estudio de la historia o de la meditación concentrada y aguda, sino de la casualidad o de cualquier diversión de la mente. Así se compuso en 1843 -año al que corresponden los estrenos de la comedia La mejor razón la espada543, imitada de Moreto, o mejor aún refundición de Las travesuras de Pantoja, de dicho autor; el drama El molino de Guadalajara544; la alegoría La oliva y el laurel545, escrita para las fiestas de la proclamación de Isabel II, y la tragedia en un acto Sofronía546-, la comedia en cuatro jornadas El caballo del rey Don Sancho547. Tenía nuestro poeta un caballo andaluz, de la ganadería de Mazpule. Caballo que le había regalado su pariente Protasio Zorrilla. Solía salir de paseo en el negro y engallado bruto, «grande de alzada», «ancho de encuentros» y «rico de cabos», según su mismo dueño lo describe en sus Recuerdos. «La vanidad de lucir sobre la escena tan hermosa bestia» sugirióle la idea de componer mentada obra. Pero lo más gracioso del caso fue que el caballo, recelando de la batería del proscenio, inquietóse e impacientóse de tal modo, que no hubo medio de ponerle el caparazón, frontal y demás arreos traídos, al efecto, de la armería del duque de Osuna. Hubo, pues, que pensar en otro animal más dócil, y renunciar a que se luciera el fogoso pisador andaluz sobre las tablas del teatro de la Cruz548. Veintidós días tardó nuestro autor en escribir esta obra. El padre Mariana le proporcionó las noticias que necesitaba; Juan Lombía y Bárbara Lamadrid su colaboración personal; el prócer antes citado sus arneses y armas, el escenógrafo Aranda su ciencia decorativa; el doctor Avilés su caballo isabelino y trescientos comparsas, su presencia en escena. El palenque; la rotundidad de algunos versos y el público bobalicón e impresionable aportaron lo que faltaba para que El caballo del rey Don Sancho obtuviera un éxito ruidoso. Bien es verdad que la crítica, como declara noblemente Zorrilla, de cuyos Recuerdos tomamos estos pormenores anecdóticos, enmudeció y que la comedia hubo que retirarla del cartel debido a que la prestación de cuantos elementos intervinieron en ella no podía prolongarse mucho. Y henos ya en 1844, año en que reapareció sobre la escena española la figura de Don Juan, cuya dramatización por el numen de Zorrilla ha sido tan aplaudida y discutida a la par. La leyenda de Don Juan, de este summus artifex, como le ha llamado Barrière, ha tenido un rico y variado desenvolvimiento literario. Cuando una tradición está hondamente enraizada en la conciencia estética de un pueblo, su realización artística ha de ser, por fuerza, múltiple y varia, porque es la consecuencia de las reacciones espirituales de cada uno. Estos tipos legendarios, de nacionalidad dudosa, pues todos los países se disputan su origen; extensos y profundos, porque en su constante desdoblamiento muestran siempre alguna faz o matiz nuevos que los ensanchan y ahondan hasta hacerlos inabarcables, se van ofreciendo al ingenio humano en porciones más o menos grandes, según la capacidad comprensiva y asimilativa del artista encargado de darles forma sensible. Así como nadie puede jactarse de ver de golpe, de una vez, el paisaje, no ya de una nación, como es lógico, sino ni siquiera de la región menos espaciosa, porque no hay pupila en que quepa imagen tan vasta, ni medio de situarse en el espacio para abarcarla, tampoco puede el genio creador, por abismal que sea, encerrar en un marco literario la pujante y varia fisonomía de una figura como la de Don Juan, Hamlet o Fausto; que hay que ir mostrando en partes, dentro, claro es, de un conjunto físico y moral, pero mínimo o fragmentario respecto de todo su volumen característico. Vislumbramos la figura de Don Juan, rudimentaria y primitiva, esto es, sin desbastar o como germen promisorio, en aquel Diego Gómez de Almaraz a quien pusieron en Plasencia el remoquete de El convidado de piedra, o en cierto romance popular asturiano en el que se cuenta lo sucedido a un libertino que invita a cenar a una calavera549. Aparece más tarde, ya mejor limitado y corporeizado en El Infamador, de Juan de la Cueva, en El esclavo del demonio, de Mira de Amescua, en La fianza satisfecha550 y Dineros son calidad, de Lope, y en El rufián dichoso, de Cervantes, para alcanzar su plenitud dramática en El Burlador de Sevilla, de Tirso. Y como no es cosa fácil poner fronteras al ingenio del hombre, veremos emigrar al famoso conquistador de unas literaturas a otras551. Goldoni le trasladará al italiano y Molière le dará forma más perdurable e influyente bajo el título de Don Juan ou le festin de Pierre, para reaparecer después en el Don Juan de Marana ou La chute d'un ange, de Dumas, el padre y el Lupo Liverani, de Jorge Sand. Cada época imprimirá en la figura del burlador su espíritu; cada país su clima moral; cada autor su carácter y su temperamento. Así le vemos difuminarse bajo el idealismo soñador de la literatura nórdica, adoptar un estilo apasionadamente romántico en Hoffmann, sentimental e intelectivo, trasunto del autor, en el Don Juan de Byron y escéptico, mordaz, malcarado, en la Morte de Don Joao, de Guerra Junqueiro552. La leyenda primitiva se ha ido enriqueciendo, estirando, diversificando. Aquel ser rudimentario y anecdótico, de una psicología enteriza, pero apenas desenvuelta; atisbos y relumbres que tendrán plenitud en tiempos más profundamente creadores, toma fuerza expresiva, se cubica, como si dijéramos, y este volumen moral que proviene, ya de la tradición originaria, ya de los añadidos y yuxtaposiciones que ha experimentado a lo largo de los siglos, tiene su resonancia propia en cada autor, porque cada uno ha visto un Don Juan que, entroncando en lo sustancial y básico del personaje, ofrece modalidades singulares y adjetivas. Teodora Lamadrid [Págs. 472-473] ¿No ocurre lo mismo con la leyenda de Fausto? ¿Qué diferencias no cabría establecer entre el Fausto de Marlowe, el de Goethe y el Manfredo de Byron? Cada poeta ha forjado el suyo, porque no hay molde creador, por objetivo que aquél sea, que no contenga, en dosis más o menos notables, el carácter del autor, sus ideas, su temperamento, incluso su vida, ya que siendo todos estos elementos parte de un todo y entrando el todo, o sea el escritor, en la elaboración estética, ha de haber, por necesidad, rastro suyo en sus obras. De aquí el Fausto carnal, desgarrado, humano, de Marlowe, y el trascendental y ultraterreno de Goethe, y el de Byron, que tiene algo del uno y del otro, en la traslación de su propia idiosincrasia a la de Manfredo. Y no se ha dicho cuanto antecede a humo de pajas. Hemos intentado probar y aún vamos a insistir sobre este respecto, que siendo una la leyenda varían notablemente sus encarnaciones literarias. De aquí que apareciendo bastante retrasado, con relación a sus predecesores, el Don Juan Tenorio, de Zorrilla, no deja por eso de ser original en cierto modo: esto es, de deber muy poco en su concepción a los demás Don Juanes. El Burlador de Tirso, aun cuando esté situado en un tiempo muy anterior al del ilustre mercedario, en el reinado de Alfonso XI, es un soldado del siglo XVII, desgajado del tronco de la familia; andariego, aventurero, bravucón, pero con cierto sentimiento del honor; destrabado de todo freno; embaucador de doncellas -duquesa Isabela, Tisbea, Doña Ana, Aminta- contra la que esgrime su ingenio o habilidad. Lo mismo le da que sean de linaje o villanas. Tan sólo busca en ellas la satisfacción de sus apetitos. Ama con los sentidos. Es un alma enquistada, endurecida por los vicios soldadescos, sin estímulos generosos, altruistas, ideales, que la aparten del medio grosero en que se mueve. No enamora a sus víctimas, las engaña. Se valdrá de todas las tretas imaginables; aprovechará cualquier circunstancia fortuita, como el cubrirse con la capa del marqués de la Mota; se hará pasar por el duque Octavio; deslumbrará a Aminta con la relación de su señorío; pero su corazón empedernido quedará siempre a salvo. Sus galanías y lisonjas, sus frases de amor no exteriorizan un sentimiento verdadero, sino su simulación. Siente la voluptuosidad de sus engaños y así lo declara sin el menor recato: Sevilla a voces me llama el Burlador, y el mayor gusto que en mí puede haber es burlar una mujer y dejalla sin honor. - (Jornada segunda, escena VIII). No es un incrédulo hasta la impiedad, como el de Molière; pero libre de temor, en cuanto se refiere a una segunda vida reparadora del mal hecho en esta otra, o pensando que ese castigo ulterior está muy lejos todavía, se burla de toda condenación futura con la consabida muletilla de: «Si tan largo me lo fiáis». Un Don Juan así, insolentón, pero sin la fanfarronería del de don Antonio de Zamora; descreído, pero sin hacer ostentación de su escepticismo, y sobre todo, licencioso, disoluto, sin que nada se le ponga por delante cuando de saciar el desordenado apetito de sus sentidos se trata, es el tipo de burlador que corresponde a una época en que los metales preciosos y las ricas y abundantes mercaderías que nos llegan de Indias, permiten el despilfarro y la incontinencia, lindante con el libertinaje, en la bella ciudad del Betis553. Goldoni traslada al italiano el Don Juan de Tirso y apenas aporta ninguna modalidad o matiz propios554. Molière lo desnuda más aún de todo sentimiento noble y el escepticismo irracional y pegadizo del burlador sevillano, que por estar siempre muy solicitado de las cosas terrenas, de las concupiscencias de la carne, ha ido dejando para luego el meditar sobre el destino de su alma, se convierte ahora en sacrílega impiedad. Es como un incipiente precursor de los tiempos de la Enciclopedia y de la Revolución francesa. Un corazón empedernido, sepultado bajo el cieno de las pasiones; en lucha perenne contra todo lo que sea norma regente de la conciencia. Si Riselo le pregunta si cree en el cielo, responderá; «¡Dejémoslo!». Sí en el infierno, exclamará entre burlón y asombrado: «¡Oh!». Y si en la otra vida, replicará con una carcajada. El Don Juan de Molière sólo cree en el diablo y en las verdades axiomáticas, como «que dos y dos son cuatro y cuatro y cuatro son ocho». Es un Don Juan discurseador, reflexivo, no ajeno a cierto filosofismo empírico; copioso en agudezas: hábil, experto, ingenioso para escapar de los trances apurados en que le pone su desmedida afición a las faldas. Se ha forjado él mismo una metafísica del amor, con la que intenta justificar sus inconstancias y veleidades. «No hay consideración de fidelidad jurada a una mujer -le arguye a su criado- que me estorbe amar a otra igualmente digna de ser amada; fuera injusticia que por nada del mundo cometería yo con una hermosa. Sé apreciar juntamente los méritos de todas, y el amor que siento por una no ciega mis ojos ante los encantos de las demás. Entre todas por igual reparto el corazón, y si mil corazones tuviera, mil corazones igualmente repartiría... Nada es mas gustoso en amor que los comienzos, y la mayor delicia comenzar un amor cada día... Pero ya conseguido ¿qué le resta al deseo? ¡Dulce gloria del vencimiento!»555. Ya no es el espíritu que duerme bajo la materia, mientras ésta se solaza y ahíta, sino la mente razonadora, sofistiquera, que intenta cohonestar con desenfadado estilo, más cerca de Aretino que de Petrarca, los excesos y liviandades de «el otro», como llamaba Javier de Maistre a la materia. Y como cúpula o cimborrio de esta fábrica literaria, la condenación eterna del héroe. Pero mientras Tirso cumple así también el fin teológico que se había impuesto, en virtud del cual la justicia divina se resarce de todo el mal hecho por el Burlador, Molière deja en el aire, como un penacho de su dicacidaz corrosiva, esta amarga queja del agudo Riselo: «¡Señor, señor! Se le han llevado. (A Don Juan, al Infierno). Con su muerte todo se satisface: el cielo ofendido, la ley atropellada, mujeres seducidas, esposos ultrajados... Todos quedan satisfechos... menos yo, que perdí mi acomodo y un año de salarios»556. El Don Juan557, de Zamora es un mozo pendenciero, bravucón, de alma zafia y plebeya. A su lenguaje van enhebrados los desplantes y fanfarronadas, como los eslabones en la cadena o las bolas en el ábaco. No es un conquistador que entienda de galanuras y cortesanías, sino redomado pícaro, cuyos desmanes confirman a cada paso el turbio linaje de su conciencia. Un truhán de la peor calaña; embaucador de las mujeres, como el héroe de Tirso, pero sin rastro alguno de hidalguía o caballerosidad. Querelloso y camorrista por el más fútil pretexto. Si vienen unos bulliciosos estudiantes, con arpas y guitarras y un víctor pintado de verde, a turbarle en el disfrute de sus conquistas mujeriles, presto arremeterá a mandobles y cuchilladas contra la moceril turba. Riñe con Filiberto Gonzaga y con Luis Fresneda; mata a Don Gonzalo; se desentiende, altanero y procaz, de la estatua del Comendador cuando, abandonando su sepulcro, acude a reconvenirle y aconsejarle: DON JUAN: No adelante pases, y si el detenerte es a fin de predicarme, o deja el sermón o vete, que para esos desengaños es tarde... - (Jornada segunda). Fuerza a Doña Ana, mas como ésta se resista sacando alientos de su propia flaqueza, y al ruido de las voces y del forcejeo lleguen los criados, abandonará el campo para tornar cuando la ocasión le sea más propicia. Pero este jaque, valentón o perdonavidas, que dirime todos sus pleitos a punta o filo de espada; que se insolenta con Don Gonzalo y termina asesinándole; que atropella a cuantas mujeres encuentra en su camino, y que, con el mismo estribillo que el ilustre fraile de la Merced pone en boca de su héroe, se ríe de los castigos del cielo, cuando llega el supremo instante de su condenación eterna, y el Comendador, por su propia mano, le transmite el fuego del Infierno, prorrumpe en ayes, súplicas y lamentaciones, como cualquier adamicado pecador que se encontrase de pronto en los umbrales de la eternidad. Tiene, pues, el Burlador, de Zamora todos los defectos de este tipo legendario y ninguna de sus irresistibles bellezas. Porque si es cierto que en Don Juan hay un fondo que repugna y repele: su maldad ingénita, el pésimo uso que hace de su albedrío, es tan grande, por otra parte, la atracción que ejerce sobre nosotros la mocedad, el valor indómito, la audacia e intrepidez de que se visten sus bajezas y felonías, que no hay quien no se las perdone o sobrelleve. Byron trasvasa a su Don Juan sus propios sentimientos; su escepticismo burlón; su mordacidad chispeante y amarga; su espíritu andariego, enamoradizo, sentimental e intelectivo. Es un Don Juan escrito delante de un espejo. De aquí que en vez de reflejarse en las páginas del poema la imagen del conquistador sevillano, se reproduzca la propia imagen del poeta. Ama mucho -Julia, Haidée, Dudu, Gulbeyaz, Catalina- pero con inconstante y tornadizo afecto, cual corresponde a la vida de Don Juan y del autor; filósofo a ratos; se apasiona de unas cosas y se burla de otras; viaja, va al Parlamento, bebe, ríe, escandaliza; es un cínico en cuyos labios el sarcasmo viene a ser como lanceta en mano de loco, y se deshilacha,