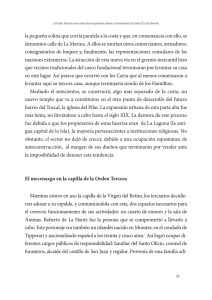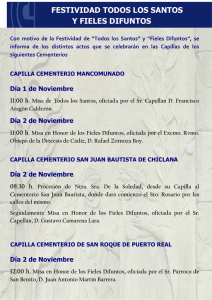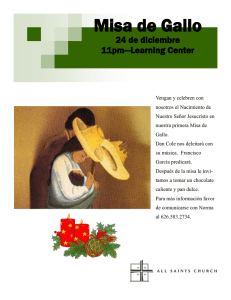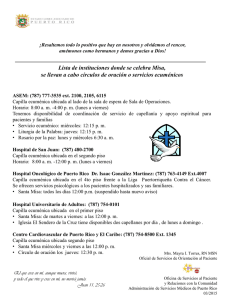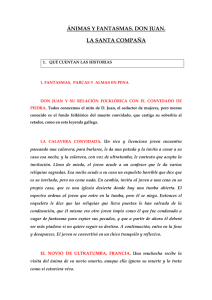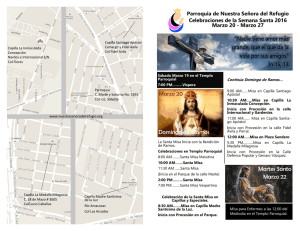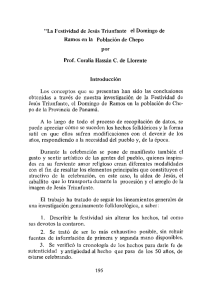La leyenda del cura que olvidó dar una misa de difuntos
Anuncio

En la “Capilla de las Ánimas y San Onofre” La leyenda del cura que olvidó dar una misa de difuntos La “Capilla de las Ánimas y San Onofre” es casi todo lo que queda del viejo convento Casa Grande de San Francisco, fundado al poco de la reconquista de Sevilla por el rey Fernando III, a mediados del siglo XIII. Era un recinto de dimensiones colosales, por lo que se sabe, bastante mayor que la plaza a la que se asoma. Tras diversas vicisitudes a lo largo de su longeva historia, fue incendiado por los franceses en el siglo XIX, al poco fue exclaustrado en virtud de la desamortización de los bienes eclesiásticos de Mendizábal y finalmente, en 1840, fue derruido, perdiéndose por la ciudad su memoria y dispersándose sus bienes. De aquellos tiempos conventuales queda, junto con la capilla, el fantasma que traía con ella. Tal vez, el más antiguo de Sevilla o, al menos, de los más veteranos. La leyenda que recoge su existencia parte de un supuesto muy común en la mitología sevillana: el arrepentimiento de un caballero madurito que, tras haberse corrido todas las juergas imaginables y haber destrozado una buena porción de corazones femeninos y expectativas de casamiento –amén de otros pecados igual de habituales en ese gremio– estimó llegada la hora de ir preparando su camino al cielo, por lo que pudiera suceder. Con este objetivo, don Juan de Torres (ese era su nombre) ingresó en calidad de lego en la casa franciscana, tomándoselo tan en serio el hombre que no opuso ningún pero a cumplir con las recomendaciones de los monjes: ser piadoso, trabajar duro en el huerto o donde conviniese, mortificarse con las adecuadas penitencias y, naturalmente, rezar. En esas estaba una de tantas noches, orando a solas en esta capilla de las Ánimas y de San Onofre, un nada premonitorio 1 de noviembre de comienzos del siglo XVII, cuando vio aparecer a un fraile vestido para oficiar misa que se plantó ante el altar, esbozó un gesto de contrariedad, suspiró abatido y se marchó por donde había llegado, con su cáliz en las manos y en absoluto silencio. Tratándose de un encapuchado en un convento, la aparición no llegó a ser todo lo escalofriante que se requiere para que el sorprendido protagonista del relato diese un salto de la impresión y pusiera pies en polvorosa, como recomiendan nueve de cada diez ocultistas en estos casos. Al revés, volvió a la capilla en las noches siguientes y contempló, admirado, como el colega reaparecía una y otra vez, repitiendo los gestos y su ostensible disgusto. A base de fijarse, el arrepentido Torres llegó a la conclusión de que la figura que acudía cada noche a oficiar la eucaristía en vano era, efectivamente, un muerto. Un fantasma. Y como la leyenda lo presentaba a él como un bizarro caballero, en atención a su buena imagen no tuvo más remedio que esperar a que volviese a manifestarse una noche más y ofrecerse a ayudarle a dar misa. Así lo hizo. El espectro accedió con un cabeceo. Y tras la celebración litúrgica, que completaron entrambos como buenamente pudieron, el extraño monje le contó que su alma estaba condenada a no descansar en paz hasta que oficiase la misa de difuntos que se le había olvidado dar una vez, en vida. Por culpa de aquello, el alma del perjudicado por aquel acto de desmemoria tuvo que ponerse a la cola del purgatorio y pedir la vez al último. De este modo, habiéndose saldado la deuda, el monje fantasma se desvaneció, según dicen, para siempre. Aunque ciertos investigadores de misterios sevillanos no están tan de acuerdo con ese detalle de que la historia no haya vuelto a repetirse. Hoy día, de volver a asomar por el altar revestido con su casulla y pertrechado con su cáliz por habérsele olvidado sabe Dios qué otra cosa, el susodicho fraile no tendría serios problemas para encontrar asistentes que lo ayudasen a cumplir con el rito de la misa. Incluso de noche está abierto y frecuentado aquello. Así de tenaz es la legión de adoradores de la capilla de las Ánimas y San Onofre. Un caso excepcional en Sevilla. Que ya es decir. Fuente: El Correo de Andalucía