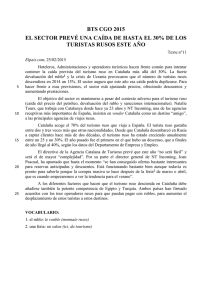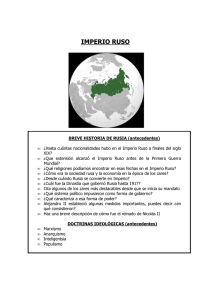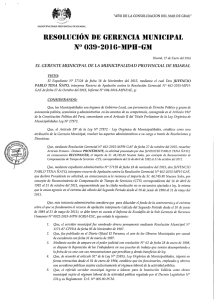2 - Todos los detalles
Anuncio

CUENTO 2. TODOS LOS DETALLES Daniel Teobaldi Separó la espalda de la pared en la que estaba apoyado, y plantó la pierna derecha en el piso, después de haber enderezó. Le costó hacerlo, porque hacía rato, ya, que estaba en esa misma posición. Todo este movimiento tenía un moti¬vo: había visto la señal que habían convenido. Tenían la seguridad de que todo iba a salir bien. Habían ajustado todos los detalles, la noche anterior. Miró el reloj. Era la hora justa, la hora en que Ricardo iba a dar la señal, esa señal que habían ensayado durante tanto tiempo. Todavía escuchaba la voz de Ricardo que le luz de esta lamparita, que va a salir desde adentro de una ventana, eso es lo que va a pasar, Ñato, pero mirá bien. No pierdas detalle de lo que estoy haciendo. Ricardo sabía que el Ñato era de pocas luces, y no podía ir más allá de lo que pudiera comprender, así, repitiéndole varias veces lo mis¬mo. Total, lo que el Ñato tenía que hacer era muy sencillo: caminar hasta donde estaba el consigna y pedirle fuego. En ese momento, los otros, to¬dos los otros, iban a venir corriendo, se le iban a tirar encima al con¬signa, en realidad lo iban a apretar, y, sin permiso, violarían la puerta del negocio. El Ñato miraba los gestos de Ricardo, como acompañando cada gesto con cada palabra que Ricardo le decía. Lo miraba como queriendo no per¬derse el más mínimo detalle. La palabra detalle se le había grabado en la memoria, como quien vino y se la grabó con fuego, con ácido, me dijo el Ñato la noche previa a todo este asunto. Pero todos estaban listos. El Ñato puso sobre la mesa del bar el treinta y dos corto que Ricardo le había dado, por cualquier cosa, Ñato, por si hace falta. Vos no lo usés hasta que yo te dé la orden, hasta que yo no te diga nada, Ñatito, sobaco, no lo toqués, porque si se despierta es capaz de hacer macanas. ¿Sabés, Ñato? Y el Ñato que miraba a Ricardo, y que seguía el movbordes de una ranura, que se movían para arriba y para abajo, ocultando un mensaje cifrado, que el Ñato estudió en su habitación, durante toda la noche, en medio de una Pero el Ñato estaba en esto desde antes que Ricardo. Ricardo llegó después al grupo, mucho después de que se formara este grupo. El Ñato pensó que podía zafar de esta, Ruso lo llamó, que todo parecía darle vueltas. La madre le dijo que el Ruso lo llamaba. El Ñato no podía caminar. Doña, dígale al vago ese que hoy a las cinco en mi casa, y cortó, eso es lo que me dijo el amigo tuyo, el Ruso ese, y el Ñato mirándola a la madre, casi sin decir una sola palabra, porque no podía abrir la boca, por el dolor de garganta que tenía. Afuera hacía frío y lloviznaba. A las cinco de la tarde llegó el Ñato a la casa del Ruso. Golpeó la puerta tres veces. El viento frío le hacía doler la cabe¬za y los brazos. La llovizna le humedecía los hombros. Junto con la ral, que se traducía en desorien¬tación y en mareos. Pero el Ñato estuvo a las cinco de la tarde, en la casa del Ruso. Y golpeó una vez más la puerta. Ya van cuatro, pensó el Ñato, y este no me abre. Hasta que se escuchó el movimiento del picaporte, y una llave que giraba, del otro lado. El Ruso entreabrió la puerta, y medio dormido, reconoció al Ñato. Ah, sos vos. Pasá, pasá, le dijo. El Ñato pasó, y cerró la puerta. Sin llave. Mientras que el Ruso iba a su habitación. Esperame que me visto y voy, le dijo al Ñato. El Ruso estaba en calzoncillos y camiseta mangas largas. El Ñato escuchó que en la habitación había alguien. Una mujer. ¿Quién es, Ruso?, le preguntaba la mujer, con una voz congestionada, que revelaba que había estado durmiendo hasta hacía poco. No, nadie. Un amigo, le contestó el Ruso. Bueno, me voy, dijo la mujer. No, vos quedate acá, le dijo el Ruso. El Ñato escuchaba esta conversación, mientras miraba los alrededo¬res: una casa con paredes manchadas de humedad, con ventanas desnudas, con pisos corroídos por la mugre acumulada por mucho tiempo, con un si¬llón y un sofá que tenían rotos los tapizados. Y un olor acre, que mez¬claba comida rancia y basura acumulada. A los pocos minutos, apareció el Ruso con pantalones, botas de cue¬ro y una campera negra, de cuero, encima de la camiseta. Vení, sentate, le dijo el Ruso al Ñato, y le indicó la mesa y una silla. La cosa es simple. Vamos a dársela a una farmacia, que está funcio¬nando muy bien. Está del otro lado del río. Tenemos el auto y las armas. Vienen con nosotros dos más: el Gato y uno nuevo que se llama Ricardo. Él te va a decir lo que tenés que hacer. El Ñato lo miraba al Ruso, con esa mixtura extraña de admiración, respeto y miedo. Miedo. El Ñato lo conocía bien al Ruso. Habían sido com¬pañeros de primaria, hasta el séptimo grado, después, qué importa el des¬pués, cuando te dedicás a estas cosas, Ñatito, si la cabeza no te da para el estudio, y el trabajo escasea, y si los otros hechos de tu historia pasan a tu lado, y vos no te das por enterado. El Ruso ejercía en el Ñato una especie de protectorado avisaba al Ñato. Y el Ñato iba con él. Después encontraron la forma de trabajar, mejor: de hacer este tipo de trabajos sencillos: un almacén, un quiosco, un diariero, una anciana que acababa de cobrar la jubilación, alguna turra que siempre andaba por ahí, buscando algún servicio para pagar, y vos ahí, Ñatito, esperando que el Ruso te diera tu parte. Con el tiempo y las relaciones, se sumó el Gato. Ágil, el tipo. Por eso le decían el Gato. Pero siempre se hacía lo que el Ruso decía. Y si el Ruso protegía al Ñato, el Ñato seguía en los trabajos del Ruso. Sin embargo, en los dos últimos, el Ñato había cometido serios errores. El Gato se lo había dicho: no podemos ir con el Ñato, ya no le da para estas cosas. Además, tenemos que apuntar a algo más cuantioso. Tranquilo, del Ñato me ocupo yo, decía el Ruso. Y todo se hacía. Y las cosas salían bastante bien. Aunque el Gato no se conformaba. El Gato fue el que trajo a Ricardo. Lo conocía de muchos años atrás. Es cerrajero, le dijo al Ruso. Tiene ganzúas para todas las cerra¬duras. Traelo, dijo el Ruso. Esa tarde, mientras el Ruso y el Ñato tomaban unos mates, que había empezado a cebarles Nora, la amiga que había estado haciendo la siesta con el Ruso, esa tarde, de frío y de llovizna persistente, el Ruso estaba por decirle al Ñato que no iba a ser de la partida. Pero el Ruso tuvo lástima. En un momento, pensó en darle, lo mismo, la parte que le correspon¬día al Ñato, como si el Ñato hubiera participado del robo. Pero, después, pensó que, una vez más, el Ñato tenía que ir con ellos. Ñato, tengo que decirte algo, empezó el Ruso. El Ñato lo miraba, asintiendo permanentemente a cada palabra que el Ruso decía. Mirá, los muchachos que están trabajando ahora conmigo, no quieren que vos estés en el grupo. Y antes de que el Ñato empezara a decir nada, el Ruso le dijo, pero quedate tranquilo, porque acá el que arma las cosas soy yo. Y yo quiero que vengas con nosotros. Una sonrisa inmensa se dibujó en el rostro del Ñato su amigo le estaba prodigando. Vos no hablés. Escuchá lo que te va a decir Ricardo. Yo me encargo de hablar con el Gato. Si no le gusta, que se vaya. Acá no se obliga a nadie, dijo el Ruso antes de pegarle la última chupada al mate. Ruidosa la chupada. Ese ruido que se hace, como si estuviera sorbiendo una mezcla de aire y de jugo verde y volátil, e imaginario y oscuro, que hay en las entrañas de un pequeño recipiente, que cabe en el puño de una mano. Nora, calentá más el agua, que el mate está frío. Y Nora, entre diligente y resignada, prendió una de las hornallas de la cocina, y puso la pava encima. antes que a los otros para decirte todo esto, Ñato. Los muchachos vienen a las siete. Quería que habláramos nosotros, como siempre lo hicimos: de fren¬te, ¿sabés?, sin ninguna otra cosa de por medio. Además, vos y yo, somos los más antiguos en el grupo, y la antigüedad hay que hacerla pesar, en estos casos. Mientras que el Ruso hablaba, el Ñato recordaba las tardes en el patio de la primaria. El Ñato era un tipo fronterizo, de esos a los que les faltan diez para el peso; de esos a los que los maestros van llevan¬do, de grado a grado, atendiéndolos especialmente; de esos a cuyos padres se les dice "déjelo, nomás, que en la escuela le vamos a dar su lugar". Y el Ruso siempre lo defendió, al Ñato. El Ñato se acordaba de una tarde fría de invierno. Se acordaba de un grupo de un grado más que él, que se había acercado a provocarlo, para pelearlo y ver qué hacía. El Ñato recordaba -siempre recordaba- las pala¬bras de uno de ellos: "Le demos, que este pavo no se sabe defender", y el Ñato vio cómo se le vinieron encima cinco tipos, cinco guardapolvos blan¬cos y sucios, sin rostro, pero con manos y con brazos y con puños y con intenciones de pegar. Y sintió un dolor agudo en el estómago, un dolor oscuro y profundo, en el estómago, y otro en el rostro, un dolor frío y estrecho, y un dolor plano en la espalda, plano y blando. Después, perdió el control de las sensaciones, porque eran tantas y tan arremolinadas, que no tenía tiempo de separarlas. Tantas en tan poco tiempo. Tantas y tan multiplicadas. Y en medio de esa tremolina de golpes y de ruidos internos que lo aturdían, escuchó una voz: ¡Basta, no le peguen más! Vengan para acá, manga de cagones. El Ruso arremetió contra todos. Cuando el Ñato volvió a abrir los ojos, estaba en la dirección de la escuela, atendido por la maestra, que le pasaba un paño con agua fría por el rostro. Un poco más allá, había dos de los que lo atacaron, en situación peor que la de él. Después, la madre del Ñato fue a buscarlo. Al día siguiente se enteró de lo que había ocurrido: el Ruso le había dado un palizón a los cinco juntos. También se enteró de que al Ruso lo habían expulsado de la escuela. endo de estos recuerdos. ¿Por dónde andás, Ñato?, le preguntó el Ruso. ¿Te acor¬dás cuando me defendiste de los cinco idiotas esos que me pegaban?, le preguntó el Ñato al Ruso. Claro que me acuerdo. Ese año tuve que dejar la escuela, le dijo el Ruso. Y también me acuerdo que vos la dejaste para venir conmigo. Nora le trajo un mate al Ruso. Espero que te gusten así, le dijo. El Ruso la miró y le dijo andá y vestite decente, que ya vienen los otros. Y quedate en la pieza, mientras hablo con los muchachos. ¿Todo en orden, Ñato?, le preguntó el Ruso. Sí, respondió el Ñato. En ese momento, golpearon la puerta. Son ellos, dijo el Ruso. Fue hasta la puerta y los dejó entrar. Esa noche, elaboraron el plan. No fue muy complicado: era un traba¬jo sencillo, que no admitía demasiados contratiempos. Pero el Ruso le dijo a Ricardo que se ocupara de explicarle al Ñato lo que tenía que hacer. Vení Gato, tenemos que hablar afuera, dijo el Ruso. Y Ricardo, que recién había conocido al Ñato, se puso a contarle, paso por paso, todo lo que iba a ocurrir, y su actuación en todo ese es¬cenario. El Ñato miraba con atención cada movimiento de labios de Ricardo, cada indicación, cada gesto. Esa noche, el Ñato tendría pesadillas. Pesadillas provole robó la lucidez, cuan¬do era chico y le daban las convulEsa noche, el Ñato hablaría dormido, repetiría cada palabra que le dijo Ricardo: esperanos apoyado en la pared, y cuando yo te haga la señal con la linterna, vas y le pedís fuego al consigna que sabe estar en la puerta de la farmacia. En ese momento, entramos nosotros. Pero vos, espe¬rá la señal que te voy a hacer. Con la linterna. Esa noche el Ñato iba a tener convulsiones, que su madre, una vez más, habría de parar. Paños con agua fría en la frente, y un sudor espeso que recorría los cabellos del Ñato, y que mojaba la almohada, cuya funda ya no exis¬tía, y en la que solamente quedaba un manchón oscuro y grasiento. En medio de las convulsiones, se vio a sí mismo, defendiendo al Ruso, de los que lo golpeaban, y los que lo golpeaban tenían el rostro del Gato y de Ricardo. Por la mañana, el Ñato pensó que tenía que contarle ese sueño al Ruso. Pero supuso era sólo eso: un sueño. Algo murmuró a su madre. Recibió como respuesta un paño de agua fría en la frente. Cuando se levantó, salió. Afuera lloviznaba. Desde el interior de la casa, pudo escuchar la voz de la madre, que le decía que se abrigara. Como cuando era chico. El Ñato salió a la calle, para tratar de encontrar no sabía qué. Pero algo había salido a buscar. Hasta que llegó a la puerta de la casa del Ruso. Golpeó, al punto de sangrarle los nudillos. Pero nadie lo atendió. Lo trajeron muy temprano a este lugar. Sin embargo, lo primero que le llamó la atención fue un hecho que habría de reiterarse todas las ma¬ñanas, aproximadamente a la misma hora: por la pequeña ventana de la ha¬bitación aparecía una mano, manchada con sangre y barro. Se tomaba de los barrotes, casi con desesperación, y después, como abatida, se soltaba y se dejaba caer. Afuera, todo parecía seguir con normalidad. No percibía ningún so¬nido extraño, nada que pudiera hacer sospechar algo dudoso. Todas las conductas, aparentemente, seguían iguales. Eso era todo lo que se podía distinguir, porque la distancia que mediaba entre pequeña la ventana y el techo eran unos pocos centímetros, y el techo que estaba bastante lejano. Esa misma mañana, después de que el individuo que, supuso, era un cuidador, dejó algunas de sus pertenencias sobre la pequeña mesa que ha¬bía en la celda, vinieron a buscarlo dos sujetos, ataviados totalmente de negro, o casi: una especie de mameluco, camisa blanca, corbata negra y saco negro. En los pies, prolijos zapatos de vestir, uno, y el otro, botas negras. Uno de ellos, el de los zapatos prolijos, le hizo una seña, para que lo siguiera. Si bien se trataba de dos sujetos parcos, no eran descorte¬ses. Esa mañana los dos individuos vinieron a buscarlo temprano. Uno de ellos le dijo que lo iban a llevar al gran salón. Una vez más cumplieron con la ceremonia de cubrirle los ojos con un pañuelo negro, que ajustaron por detrás de su cabeza, con bastante suavi¬dad. Se ubicó uno en un costado y el otro individuo en el costado opues¬to. Lo último que escuchó fue la puerta que se cerraba. Mientras marchaban por los pasillos de ese lugar que nunca llegó a conocer, solamente pudo percibir el rumor lejano de alguna conversación ininteligible. Uno de los individuos le dijo al otro "Aquí", y se detuvieron. Abrieron una puerta que suponía alta, gruesa, y, por lógica, pesa¬da. Desde el interior provenía un aire fresco acompañando a un aroma a madera vieja. Entró al gran salón. Allí le sacaron la venda. Todo estaba en silencio. Desde lejos pudo observar la presencia de alguien y de algo que estaba contra una de las paredes. Se trataba de un sujeto totalmente calvo que, al percifrente al espejo. Caminó por el salón, tratando de reconocer las formas, el espacio, los rincones, a pesar de la escasa luz que había. El sujeto calvo seguía inmóvil frente al espejo. Se miraba el ros¬tro; se palpaba la mejilla; se tiraba las ojeras hacia abajo, apoyando el dedo índice y el gordo bajo las o no congestionados. El espejo era ovalado, ornamentado con un bisel ancho y prolijo, que tornasolaba los rayos de cualquier luz. El cristal estaba rodeado con un marco de madera oscura y rica en las formas. El extremo inferior casi llegaba has¬ta el piso. Había una luz tenue sobre el marco del espejo. Era una tulipa de cristal labrado y esmerilado, con un soporte de bronce que demostraba un lustre reciente. Desde adentro del artefacto, una pequeña lámpara ofrecía la iluminación propias for¬mas. La piel del sujeto calvo era cetrina, y el individuo gozaba de una delgadez que recordaba a ciertos personajes asiáticos, cubiertos con lienzos blancos y armados con un cayado irregular. Ese salón era un espacio con características proteicas: cada vez que entraba allí, algo había cambiado. Ahora, todas sus paredes estaban libres, y solamente estaba ese gran espejo iluminado. Y el sujeto calvo. El resto permanecía en la más absoluta oscuridad. Se aproximó al sujeto calvo para preguntarle qué hacía. Pero cuando percibió su cercanía, se fue alejando, lentamente, hasta desaparecer. Le hizo un par de señas, le dijo algo. Pero el sujeto calvo ya no estaba. En ese momento se encontró solo, frente al espejo. Sin Las imágenes iban variando según los pensamientos que circulaban dentro de él. El sujeto calvo, uno de los individuos que lo acompañaban, un niño que desconocía, una mujer voluptuosa entre tules y encajes y al¬mohadones forrados con seda, un ser de luz, cálido y envolvente. Se vio junto al Ruso. Los dos, como cuando eran chicos. Después, la oscuridad. Cuando encontraron al Ñato, tirado en la puerta, no dejaba de tiri¬tar y de balbucear algo, a lo que nadie dio importancia. Separó la espalda de la pared en la que estaba apoyado, y plantó la pierna derecha en el piso, después de haber enderezó. Le costó hacerlo, porque hacía rato, ya, que estaba en esa misma posición. Todo este movimiento tenía un moti¬vo: había visto la señal que habían convenido. Tenían la seguridad de que todo iba a salir bien. Habían ajustado todos los detalles, la noche anterior. Miró el reloj. Era la hora justa, la hora en que Ricardo iba a dar la señal, esa señal que habían ensayado durante tanto tiempo. El consigna detectó el movimiento sospechoso y sacó el arma regla¬men¬ta¬ria y como vio que el Ñato seguía acercándosele, le dijo que se que¬dara quieto en ese lugar, ahí, y el Ñato que extendió los brazos, como queriendo decirle algo al consigna que estaba en un servicio adicional, y el consigna que no escucha lo que le dice el Ñato, porque sus propios gritos no lo dejan escuchar, entonces saca el arma reglamentaria, y se oyen dos disparos contra el pecho del Ñato, dos veces el gatillo apreta¬do, y cuando el Ñato iba cayendo, el consigna alcanzó a escuchar el men¬saje, lo último que alcanzó a escuchar: guarda que ahí vienen, pero el consigna cayó sobre el Ñato, con la cabeza perforada y sangrando, los dos ahí, tirados y quietos. Sobre el piso húmedo y bajo una llovizna persis¬tente. La misma llovizna que salpicaba el rostro inmutable del Ruso, yacente en el piso, con un balazo en la nuca y los ojos abiertos, tan abiertos que en ellos entraba todo el cielo. ¡Pobre Ñato!, casi nos bate. Menos mal que, después de la señal que le hice, disparé. Le di a él y al cana. Mientras que el Gato, lo bajaba al Ruso. Menos mal. ¡Pobre d€iablo! Ya ni el Ruso lo iba a defender. Como lo defendió de nosotros, aquella tarde, en la escuela. Vamos, Gato, que tenemos que irnos de aquí. Ya voy, dijo el Gato, sacándose el pasamontañas, para descubrir una cabeza totalmente calva y cetrina, y unas inmensas ojeras. Limpiándose las manos manchadas con sangre y con barro, lo dijo.