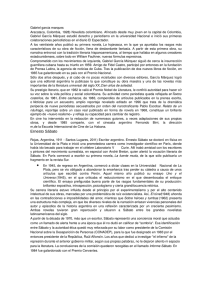ZEBERIO
Anuncio
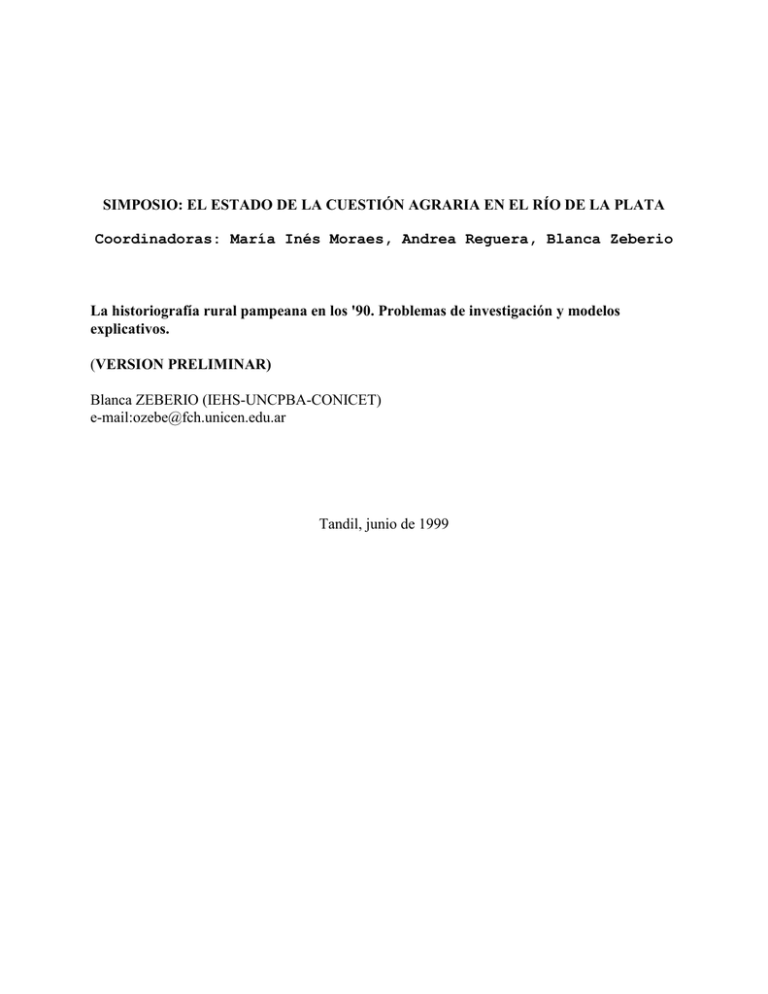
SIMPOSIO: EL ESTADO DE LA CUESTIÓN AGRARIA EN EL RÍO DE LA PLATA Coordinadoras: María Inés Moraes, Andrea Reguera, Blanca Zeberio La historiografía rural pampeana en los '90. Problemas de investigación y modelos explicativos. (VERSION PRELIMINAR) Blanca ZEBERIO (IEHS-UNCPBA-CONICET) e-mail:[email protected] Tandil, junio de 1999 La historia rural pampeana ha experimentado en los últimos veinte años un importante desarrollo constituyendo uno de los campos de investigación en los que se verifica una prolífica producción. Empero y aun a riesgo de avanzar una conclusión apresurada, esta historiografía parece haber entrado1 en los últimos años en una etapa de cierto languidecimiento producido tanto por una cierta standarización de las explicaciones y de las discusiones, como por la seducción ejercida en los historiadores por la renovación de enfoques y metodologías producidas en la nueva historia cultural, política o, en la historia urbana. En este ensayo, en el que nos limitaremos al análisis de la historiografía rural del período de la expansión agraria (1850-1950) nos proponemos analizar las siguientes cuestiones principales: los aportes de los años '80 y la influencia de sus modelos explicativos y metodológicos sobre las investigaciones de la siguiente década. Además, nos detendremos en las líneas de investigación abiertas durante los '90 por una nueva "generación" de historiadores, quiénes comenzaron su experiencia en un contexto de creciente profesionalización. Estas investigaciones inspiradas en gran parte en las principales hipótesis del período anterior "construyen" una historia con fuerte contenido empírico centrada -en la mayoría de los casosen análisis regionales y estudios de caso2. Con el objeto de rastrear con mayor detalle las tendencias de esta producción historiográfica, analizaremos los desarrollos producidos en los principales centros universitarios agentinos con tradición en historia rural, tales como: Buenos Aires, La Plata, Tandil y Mar del Plata. La historiografía rural pampeana y la llamada visión tradicional. Un balance apresurado de la producción historiográfica sobre el mundo rural pampeano en los años '1880, deja sin duda un saldo altamente favorable3. Fueron publicadas obras trascendentes para entender los procesos de transformación económica, social y cultural de la Pampa Húmeda principalmente- en el tránsito y consolidación de una economía capitalista (R.Cortés Conde, 1978, E. Gallo, 1983, E. Míguez, 1985 H. Sábato, 1989, J. F. Sábato) a fines del siglo XIX. Este desarrollo historiográfico no estuvo separado de los cambios políticos y sociales experimentados por la sociedad argentina durante la transición a la democracia. Fueron precisamente las contradictorias y duras experiencias de los años de la dictadura Este comentario se refiere principalmente a las investigaciones orientadas sobre el período del "boom" económico. 1 Hemos realizado un primer abordaje de esta cuestión en Zeberio (1998). 2 Existen varios balances historiográficos que se ocupan de los diferentes períodos de la historioa rural pampeana: Barsky 1986, Malgesini 1990, Míguez 1986, Sábato, 1993, Garavaglia, Gelman 1995. 3 (que en relación al mundo académico significaron fuertes discontinuidades en la investigación y vida universitaria) las que motivaron y condicionaron la revisión del pasado histórico. La nueva realidad nos condujo hacia una toma de conciencia sobre los límites de nuestra sociedad, hecho que conllevó a un optimismo resignado y realista tanto en el análisis de nuestro pasado como en el diágnostico sobre las posibilidades del presente. A partir de entonces, la proyección del futuro ya no incluiría los sueños de rápido progreso que aun de manera residual pervivían en las esperanzas de la gente. Esta dura experiencia social se reflejó en el campo históriográfico a través de una producción que mostraba el paulatino abandono de los ambiciosos modelos teóricos y se proponía avances puntuales en el análisis del pasado. Así, la generación de historiadores que coadyuvó a la renovación de los estudios historiográficos - y de la que son en gran parte tributarios aquellos que iniciaron su formación de historiadores por estos años - comenzó a repensar los procesos históricos pampeanos a la luz de metodologías más puntuales que priorizaban los estudios empíricos sobre el exceso de teorización que había caracterizado la producción de la década de los setenta 4 . Acompañando los pasos de esta dinámica, la renovación de los estudios rurales ha permitido un significativo avance en el conocimiento de la evolución y funcionamiento del sector agrario pampeano en sus diferentes etapas históricas, hecho que posibilitó el paulatino reemplazo y resignificación de la llamada "visión tradicional". Una parte de esta generación de historiadores que inició la renovación de los estudios históricos debieron madurar y reelaborar la crítica de los esquemas interpretativos en las diferentes formas de exilio que las dictadura militar les impuso entre 1976-83. 4 ) A qué realidad o realidades - material, simbólica o discursiva- nos estamos refiriendo cuando hablamos de visiones tradicionales? Sin duda, esta denominación encierra diferentes imágenes de la realidad agraria, las que, a su vez, esconden las interpretaciones, diagnósticos y reflexiones elaboradas a lo largo del siglo XX por sucesivas generaciones de técnicos, funcionarios, ensayistas, representantes de sectores corporativos, observadores 5 , etc. Poco a poco, estas disímiles imágenes fueron pasando de los discursos políticos o corporativos a los discursos académicos tomando incluso, en las diferentes resignificaciones formas desprovistas de ideología. Así, determinados supuestos - como el papel negativo del latifundioeran aceptados con igual fuerza por autores pertenencientes a posiciones político-ideológicas o teóricas antagónicas. En efecto, estas imágenes cuyo orígen se encontraba en la defensa de determinados intereses o en la interpretación de coyunturas puntuales, terminaron siendo una "superestructura" interpretativa creada al ritmo de las diferentes preocupaciones políticas económicas y sociales, las que a través de distintos estereotipos según las épocas ( tales como el chacarero arruinado, el gringo trabajador explotado, el estanciero paternalista, etc) se incorporaron al sentido común 6. Hemos rastreado los supuestos interpretativos en un conjunto de estudios y publicaciones, entre los principales consultados: Boglich J. El problema agrario y la crisis actual, Bs.As., Ed Aras,1933.; R. Campolietti La chacra Argentina, Bs.As, 1914. M. A. Cárcano Evolución Histórica del Régimen de la tierra Pública, Bs.As. EUDEBA, 1972; H. Miatello El Hogar Rural, M. de Agricultura,1916. J.L. Tenembaum Orientación Económica de la Agricultura Argentina, Bs.AS. 1946. Losada; V. Zubiaga Nuestro Agro y sus problemas, Bs.As. 1944. 5 Al respecto es muy interesante detectar algunas de los ejes interpretativos de la visión tradicional, a través de una cierta literatura popular sobre el mundo rural de los años 1920 a 1940. Estos relatos novelados como los de Wernicke, Nari, Siri, Viana (ver listado bibliográfico (II)), que eligieron como escenarios el mundo rural y en los que los personajes reproducían parte de los estereotipos señalados, tuvieron una masiva difusión a través de la red de Bibliotecas Populares de los pueblos del interior de la Provincia, durante las décadas de 1930, 1940. Asimismo, se ha podido constatar que esta literatura poular tenía una fuerte difusión en los hogares de chacareros y pequeños productores rurales. 6 Este conjunto de imágenes - a veces antagónicas- nutridas de diferentes fuentes , tienen en común la utopía de una sociedad constituída por pequeños propietarios, punto de partida para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La no concreción de tal utopía se transformó, entonces, en una de las explicaciones principales de los desencuentros y frustraciones acaecidos en la sociedad argentina 7 . En torno a éstas y otras interpretaciones se elaboraron diferentes respuestas, que se fueron yuxtaponiendo y combinando, con las modas intelectuales de cada generación8. Uno de los presupuestos centrales de esta imagen tradicional en relación a la producción académica parte de considerar la subordinación de la agricultura a la ganadería, subordinación que se originó en las modalidades de utilización o explotación de la tierra. La forma espacial económica y social adoptada por esta relación de subordinación se encontraba condicionada, a su vez, por la existencia de un patrón de distribución de la tierra fuertemente concentrada (O. Barsky y A. Puciarelli, 1991). La supervivencia de un sistema de distribución rígida que articulaba a la vez las chacras agricolas (minifundios) y las estancias ganaderas dió origen a una economía agraria de grandes propiedades rurales basadas en la renta como mecanismo de apropiación de los excedentes económicos. En sus efectos sociales generó, una estructura social fuertemente dualizada, en la que chacareros arrendatarios y estancieros rentistas fueron sus antagonistas principales. Un ejemplo emblemático de estas consideraciones está presente en las difundidas interpretaciones de los intelectuales del Partido Socialista. J. Adelman (1990) esboza una sugestiva explicación al respecto: considera que el programa rural del socialismo propuso una estructura alternativa de relaciones de propiedad, asociada a una racionalidad, que nunca habían experimentado los actores que componían ese mundo rural, " el error de los socialistas fue de imputarles intereses apriori a estos arrendatarios y jornaleros rurales, como si los primeros quisieran convertirse en propietarios, como si los trabajadores estacionales demandasen las concesiones normalmente otorgadas a los empleados permanentes..." 7 En tal sentido merece un comentario especial ciertos estudios de los años 1950, 1960 que calificaban la produción extensiva y la existencia de grandes propiedades en la agricultura pampeana con parámetros semejantes a los de otras áreas latinoamericanas en las cuales convivía la gran hacienda con el minifundio improductivo. Por ejemplo, los estudios del Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola ( CIDA ) en la década del '60 definieron un contexto de pensamiento organizado por la visión de la gran unidad como de muy baja productividad, presentando como alternativa el acceso a tierra de las pequeñas unidades fundamentalmente a través de procesos de reforma agraria. Se podría hablar de una etapa crítica que a la vez que revalorizaba la importanacia de la agricultura en el proceso de desarrollo planteaba como obstáculo fundamental para la expansión agrícola el predominio de la gran explotación (O. Barsky y M. Murmis, 1986) 8 La subordinación de la agricultura a la ganadería conllevaría a la instauración de un régimen desigual desde el punto de vista jurídico y económico: el arrendamiento y la aparcería. Estas modalidades de acceso a la producción - que más tarde serían consideradas como una de las bases de la rentabilidad pampeana (J.F. Sábato, 1988)- obligaban al agricultor a pagar precios arbitrarios por la tierra y a desplazarse constantemente, sin poseer mayores espranzas de llegar algún día a la propiedad de la tierra. Esta doble combinación de situaciones povocaba serias consecuencias para estos sacrificados hombres (en su mayor parte inmigrantes europeos) condenados a una vida miserable, ya que la imposibilidad de arraigo y de integración social eran, entonces, consecuencia directa de las constantes zozobras e inestabilidades económicas que el sistema de arrendamiento generaba. En pocas palabras, el propietario detentaba de manera permanente el control de factor tierra y el caracter de la producción. La agricultura cerealera fue de acuerdo a esta visión, sinónimo de monocultivo, de inserción precaria del agricultor extranjero y de entera subordinación al propietario de la tierra. En la misma dirección algunos estudios sucumbieron ante la tentadora explicación, de separar el funcionamiento del circuito financiero y comercial internacional en manos del capital extranjero, del circuito de producción y de comercialización interna en manos de productores y estancieros locales. No existía entre ambos niveles lazos de unión o interconección de intererses, sino una simplificada relación de dependencia; los estancieros aparecen ligados en una relación de cierta subordinación a los financistas y comerciantes del exterior que pertenecían a los centros mundiales del capitalismo. Relación de dependencia que luego trasladarían a la periferia de su propio mundo social9. A partir de este esquema básico se fueron elaborando los diferentes niveles explicativos concernientes a los actores y a las distintas realidades socio-económicas, cuyos principales ejes explicativos podemos intentar resumir en los siguientes pares de opuestos:latifundio vs. pequeña propiedad; arrrendatarios vs. estancieros; agricultura vs. ganadería. Ver A. Pucciarelli (1987), para una opinión contraria, donde se muestra la diversidad de intereses e inversiones de los estancieros pampeanos. J. F. Sábato (1987). 9 Pero esta visión, cabe recordarlo, ahondaba en una interpretación más global de la sociedad argentina que se fundaba en la oposición entre Sociedad Tradicional- Sociedad Moderna. Solía considerarse que los espectaculares cambios operados hacia fines de siglo XIX en la estructura productiva pampeana y la formación de un mercado de trabajo de tierra y capitales fueron los componentes fundamentales de la llamada Argentina Moderna, a la que se contraponía una Argentina atrasada, definida como un mundo de vacas, estancieros (de comportamientos quasi feudales) y gauchos, esta sociedad tradicional se extendía sin demasiados cambios del período colonial a la segunda mitad del XIX. Pero de pronto, a partir de esta fecha, este mismo estanciero conservador se transformaba ipso facto en un burgués moderno y dinámico, con capacidad empresarial para llevar a cabo la modernización de sus estancias y apoyando un proyecto político que propugnaba la entrada de capitales y mano de obra extranjera. Una mágico salto sin transiciones se había producido entre aquel estanciero apegado a las tradiciones, a su tierra y a su religión y este "nuevo hombre" empresario europeizado y liberal. No había en tal interpretación una clara explicación del cambio en las conductas políticas o económicas, que llevaron a este mismo grupo, a sentar las bases de una Argentina plenamente capitalista e integrada al mercado mundial10. Los ruralistas de los años de la transición democrática Como señalábamos más arriba a partir de los años 1980 (y como parte de un proceso que se iniciaba en la década anterior) se produjo una importante renovación de enfoques y metodologías en los estudios rurales. La etapa iniciada en la segunda mitad del s. XIX fue la que mayor interés despertó entre los historiadores, centrándose en este periódo buena parte de los avances alcanzados. R. Cortés Conde (1979), por ejemplo, demostró la falacia de la tradicional tesis del control monopólico de la tierra, verificando que desde fines del S. XIX se desarrolló un mercado de tierras cada vez más transparente y fluido. E. Gallo (1983), por su parte mostró las peculiaridades del proceso de colonización santafesina, donde se combinaron diferentes formas de acceso a la producción. Proceso que incluyó la subdivisión de la estancia tradicional, originando núcleos de colonos propietarios y arrendatarios . Hilda Sábato (1989) y E. Míguez (1985) para diferentes realidades y momentos históricos demostraron el dinamismo y la capacidad empresarial de los productores ganaderos muy alejadas de aquella descripción de una clase conservadora que buscaba en la propiedad de la tierra solo el prestigio social y político. Asimismo, H. Sábato, mostró las posibilidades de mejoramiento económico que ofrecían la aparcería y el arriendo durante el ciclo del lanar (1840-1870). Esta interpretación ha sido en gran parte dejada de lado gracias a los avances producidos en el estudio del mundo rural rioplatense durante la etapa colonial e independiente teprano. Al respecto caben señalar los estudios de Juan Carlos Garavaglia, Jorge Gelman, Raúl Fradkin, Mariel Infesta, Marta Valencia, etc. Un balance de la producción del período puede encontrarse en el ANUARIO IEHS, N11, 1997. 10 Este proceso de renovación fue posible -como consideraba E. Míguez en un estudio historigráfico de hace ya una década-, gracias al vuelco interpretativo que habían experimentado los estudios sobre el período del "Boom", al pasar de las visiones institucionalistas a la búsqueda de explicaciones centradas en la racionalidad económica. Este abandono de viejos esquemas atravesó tanto a la tradición marxista como a la neoclásica y permitió superar las visiones institucionales de la gran propiedad. La renta del suelo y el desrrollo agrario argentino (1977) de G. Flichman, la Formación de la clase dominante de J. Federico Sábato (1979) y Ensayos de Historia Económica (1975) del cubano-americano Carlos Díaz Alejandro son sin duda tres ejemplos emblemáticos del creciente "aggiornamiento" de los esquemas interpretativos. Estos trabajos inspirados en fuentes teóricas y tradicones académicas disímiles -y más allá del grado de evidencias empíricas que alcanzaron11- sirvieron de inspiración y reflexión a buena parte de la producción posterior. Así, la hipótesis de J. F. Sábato sobre la clase dominante argentina (J. M. Palacio 1996), que mostraba el comportamiento versátil y racional de los terratenientes a partir de la diversidad de inversiones e intereses que solían tener influenció marcadamente sobre buena parte de la producción de mediados de los años 1980, reemplazando, al menos en el plano económico la imagen de una oligarquía terrateniente cerrada, tradicionalista y conservadora. A partir de esta literatura se pudo incluso repensar la cronología de la historia rural del s. XX en tres grandes períodos 1880/90-1914: la Gran Expansión, 1915-1940: dinamismo, fluctuaciones y crisis y 1940-1960: el estancamiento agrícola (Hilda Sábato, 1993). Más allá de esta fecha son pocos los historiadores que han incursionado. El tercer período ha sido analizado, al abrigo de las discusiones del papel jugado por el Estado peronista12 o de los efectos que sobre el agro tuvieron las diferentes coyunturas por las que atravesaba la siempre convulsionada economía argentina. Esta necesidad de explicar el presente llevó a priorizar Empero, luego de los análisis de Flichman y Sábato el abordaje de problemas como la eficiencia del sector agrario, los niveles de inversión, la diversificación productiva o la racionalidad de los actores ha sido muy diferente. 11 Una de las tradiciones interpretativas más conocidas, proveniente en su mayor parte de esquemas neoclásicos, consideraba que la clave del atraso pampeano se encontraba en las políticas económicas instauradas después de 1940 (gobiernos peronistas) y en los precios de los insumos agropecuarios. Las respuestas de los productores estaban en relación directamente proporcional a los estímulos positivos o negativos que recibían de las políticas de precios y subsidios de los gobiernos. Dentro de esta corriente una mención especial merece el estudio de Carlos Díaz Alejandro, cuyas ideas abrieron nuevas rutas interpretativas, el autor consideraba que la problemática de la tenencia de la tierra era importante, pero no en el contexto del latifundio latinoamericano, sino como muestra de los efectos negativos que tuvieron las políticas instauradas de congelamiento de los precios de los arriendos, viniendo a "destruir" las reglas de mercado instauradas desde hacía décadas. 12 interrogantes provenientes del campo económico. Como es bien sabido, la llamada etapa del "estancamiento" entre 1940-960 fue estudiada más detenidamente por sociólogos y economistas, para los que el pasado es, en ciertos casos, un referente para explicar y planificar el presente. La Gran Expansión, en cambio, ha sido de interés central para los historiadores, el período esel más conocido y sobre el que se desarrollaron los aportes e hipótesis más significativos. El período (1915-1940) dejado en parte de lado por historiadores y economistas, solía, considerárselo como una continuidad del proceso anterior en el que comenzaban a percibirse los indicios de la desaceleración y de las limitaciones del modelo, debido principalmente al fin de la expansión de la frontera de tierras 13 . Profundizar en las características de este período es imprescindible, tanto por que en estos años se acentuaron las diversidades regionales en el interior de la Región Pampeana, como por que a partir de esta diversidad de situaciones comenzaron a elaborarse y resignificarse los principales argumentos que dieron lugar a la llamada visión tradicional del mundo rural. Diferentes actores (las asociaciones sectoriales, los Si bien esta imagen ha sido en parte superada (Sábato, 1993, Barsky 1986, Balsa 1994, Zeberio,1994). Las especificidades del período de afianzamiento y madurez del modelo son en gran parte ignoradas. En estos años se acrecentaron las diferencias regionales en el interior de la Pampa, orientándose hacia diferentes combinaciones productivas. Mientras la crisis y el conflicto social afectaron durante algunos años a la zona maicera o a los productores ganaderos, el sur cerealero experimentó los momentos de mayor acumulación. Los cambios en la demanda internacional y las fluctuaciones de precios incidieron de manera muy diferente en las distintas regiones, aunque se desconocen prácticamente los efectos y las respuestas esbozadas para neutralizarlos. Además, los gobiernos radicales (1916-1930) inauguraron una etapa caracterizada por la creciente intervención en los conflictos sociales y en la economía, introduciendo una nueva variable a tener en cuenta para comprender las transformaciones o continuidades producidas. Entre las medidas de orden intervencionista podemos destacar la participación del Estado como mediador entre estancieros y chacareros y la política crediticia dirigida a los pequeños y medianos productores. Respecto de la intervención del estado en política agraria, existen un buen número de estudios para la década del '30, en razón que en esos años la intervención estatal constituye el rasgo definitorio dela política financiera, de regulación de la producción y de comercialización. Sin embargo, no existen trabajos espécificos que analicen los efectos de la política económica crecientemente intervencionista de los gobiernos radicales. Por último, al considerarse estas décadas como una continuidad de las anteriores, no se ha profundizado sobre los cambios en las estrategias productivas, las innovaciones tecnológicas o la evolución del sistema de tenencia, lo que ayudaría a explicar con mayor claridad y precisión los procesos posteriores al '30. 13 funcionarios, incluso la literatura popular) comenzaron a expresar sus voces de alarma respecto del fin de la expansión (Halperín Donghi, 1985) y de los efectos "perversos" de un desarrollo agrario que no permitió el acceso a la propiedad de la tierra a quiénes la trabajaban. En este contexto se terminó de construir la imagen de un chacarero monoproductor por imposición y sujeto pasivo de las injusticias del sistema. Esta visión, que responde en su origen al pequeño chacarero del norte de la provincia (que a lo largo de estos años será protagonista de sucesivos conflictos), se hará luego extensiva al conjunto de la pampa14. Si tuvieramos que hacer un rápido balance de las investigaciones de los años 1980 podría afirmarse que la renovación interpretativa y heurístico- metodológica experimentada significó la aparición de textos fundamentales para el conocimiento del mundo pampeano de fines del s.XIX y XX. Los mayores aportes se refiern a las características y evolución de la estructura agraria, el funcionamiento global de los mercados, los procesos de colonización y ocupación de tierras, la microeconomía de las empresas, la racionalidad de lo actores,etc. Pero estas interpretaciones que priorizaban una lectura en clave económica, le otorgaron una menor incidencia a otros factores o planos de análisis que también ayudaban a explicar las características que adquirieron las transformaciones económicas de fines del s. XIX. Así, el impacto de las políticas públicas o del marco normativo fue tomado - ceteris paribus- como un factor externo y referencial pero que mo influía estrictamente en las decisiones de los actores (Noemí Girbal, 1980,1982). Tampoco son conocidos aquellos aspectos relacionados con la diversidad y dinámica de la estructura social, las formas de la conflicitividad o de la sociabilidad, las prácticas familiares, la vida cotidiana, etc. Aspectos cuya profundización permitiría, tal vez, mostrar la antigüedad de ciertas prácticas en la campaña pampeana y por tanto relativizar la ruptura de la segunda mitad del siglo XIX15. Los departamentos maiceros atravesaron en la primera década del siglo una crisis debido a la baja de los precios internacionales del maíz; mientras que durante esos mismos años (y superada la coyuntura de la Primer Guerra Mundial) las exportaciones del trigo alcanzaron niveles récords, favoreciendo sobre todo aquellas zonas donde sus costos de producción eran menores, como en los partidos del sur. 14 El tema de las continuidades y rupturas en relación a la consolidación de un modelo de capitalismo agrario en el Río de la Plata es una de las diferencias entre esta tradición historiográfica centrada sobre el período de la consolidación del capitalismo agrario y las investigaciones de los ruralistas del período colonial. Cabe señalar que los colonialistas - que comenzaron la renovación de sus interpretaciones justo en el momento que la discusión sobre el "boom" alcanzaba su producción más representativa - proponen un análisis más integrador del mundo rural rioplatense, al que analizan en sus diferentes dimensiones (que incluyen aspectos demográficos, sociales, culturales o políticas) y no sólo como un aparato productivo 15 en transformación. Este conjunto de intereses más generales los ha llevado desde la lectura del mundo colonial, a interesarse por los años transicionales de mediados de siglo XIX, comenzando a cuestionar, incluso, algunas de las interpretaciones más aceptadas sobre la expansión de la frontera, los procesos de colonización y el papel de la innmigración en esta etapa (J.C. Garavaglia, R. Fradkin, et al, 1997). Por último, otro efecto no menos importante de esta mirada en parte unívoca, fue la consolidación de una imagen optimista -y excenta de conflicto- sobre las posibilidades abiertas por la expansión; imagen que presuponía que una única racionalidad estatégica atravesaba al conjunto de actores que habitaban aquel mundo social, más allá de la proclamada diversidad de orígenes y tradiciones culturales. Las visiones "hiperracionales" y la historiografía rural en los '90. Este conjunto de cuestiones e interrogantes que acabamos de señalar, fueron inspiración de las investigaciones desarrollados durantes los años 1990, etapa en la que una nueva generación de historiadores (parte de la cual se formó en la Universidad durante los años del proceso y de la transición y que tienen hoy como una de sus mayores preocupaciones mantenerse en el sistema) comenzó sus investigaciones sobre el mundo rural. Estos historiadores retomaron gran parte de las hipótesis y problemas abordados anteriormente (este comentario no pretende ser una evaluación de la producción sino que se consideran principalmente los paradigmas explicativos utilizados), desplegando sus investigaciones bajo la forma de estudios de caso y a partir de la recuperación de archivos regionales y privados hasta el momento prácticamente desconocidos16. Una nueva camada de historiadores comenzaron a desarrollar sus investigaciones principalmente en tres ámbitos institucionales (Universidades de La Plata, Buenos Aires y Tandil) en los que existía o se construyó una tradición de estudios rurales. Por citar algunas de estas investigaciones que, cabe aclarar presentan diversidad de enfoques e interpretaciones, podemos señalar los trabajos de J. Balsa (1993), M Bjerg (1994), M Blanco (1997 ), G. Colombo (1995), R. Hora (1995), J. M. Palacio (1996), A. Reguera (1997), E. Sartelli (1995), G. Zarrilli (1997), B. Zeberio (1994), etc. 16 Una importante innovación heurístico-metodológica (utilización exahustiva de contabilidades de empresas, de fuentes judiciales, de cédulas censales, de relevamientos de explotaciones hasta el momento no trabajados, etc ), así como la incorporación -en ciertos casos- de discusiones histórico-teóricas de otras historiografías (como la anglosajona o francesa) constituyen, sin duda, el aporte principal de este conjunto de estudios cuyos resultados en su mayor parte son tesis de doctorado realizadas (o en curso de elaboración) en Argentina y en el exterior17. Asimismo, estos trabajos muestran, aunque de manera incipiente la relativa desprovincialización de la historiografía argentina, proceso que deberá necesariamente profundizarse integrándose los debates locales cada vez con mayor profundidad en las discusiones de los mundos académicos "centrales". Pero, dicha integración deberá implicar un proceso más rico y complejo que una simple importación de modas temáticas o de categorías analíticas. Este proceso es reflejo tanto de la relativa estabilidad político-institucional alcanzada por la sociedad argentina como de las nuevas exigencias de la Universidad. 17 Empero, esta producción - aún a riesgo de adoptar una postura muy crítica- si bien significó un importante avance permitiendo un conocimiento más detallado de los procesos económicosociales en el espacio y en el tiempo, así como la verificación empírica de ciertas hipótesis que mantenían un status especulativo, tal vez presenta como principal limitación o desafío -para decirlo en términos más optimistas- su excesiva subsunción a los esquemas explicativos de la generación anterior. Tal vez, nos hemos limitado a matizar aquellos esquemas e interpretaciones y a desarrollar una historia regional 18 entendida casi exclusivamente, como el análisis de las relaciones económicas. Creemos importante detenernos un momento en las críticas efectuadas a la Historia regional. El concepto de región ha demostrado límites teóricos confusos que reducen su operatividad en la aplicación histórica. Van Young, por ejemplo, considera que la historia regional es un intento por demostrar la hipótesis de una región y la región es la resultante de una relacion económica. Es un espacio geográfico con frontera determinada por el alcance de un sistema cuyas partes interactuan entre sí en mayor grado que en los sistemas externos. De este modo se suma el concepto de sistema al de región reconociendo que en el interior del sistema bajo estudio hay partes que interactuan aparentemente por algún tipo de dinámica interna anterior a la definición metodológica de región. Esta definición de región es bastante cercana de las que nos propone la tradición de la staple theory, en ambas la inspirición estructuralista tendiente a priorizar un analisis sincrónico está presente (D.Santamaría, 1995). Este conjunto de presupuestos subyace en buena parte de la producción de historia regional. 18 Daniel Santamaría - fuertemente influenciado por la lectura de G. Balandier y la teoría del caos- propone reconsiderar el concepto de región a la luz del paradigma de la complejidad inspirado en recientes discusiones provenientes de la fisica y de la biología. Las sociedades humanas no son caóticas tienen reglas de conducta normas juridicas costumbres rituales sistemas de parentesco etc. Las sociedades se alejan del caos mediante la organización social pero su propia historicidad su búsqueda del equilibrio las alejan de un orden inmovilizado. Por debajo de la aparente homogeneidadconsidera Santamaría- se descubre la complejidad, la diversidad y la heterogeneidad, por lo tanto es necesario analizar los espacios sociales sin apelar a una categoría como la de región. Desde una perspectiva menos crítica R. Fradkin también cuestiona una utilización rígida y exclusivamente económico-administrativa del concepto de región para el caso de camapaña bonaerense tardo-colonial. Nos propone pensar la región como un conjunto de redes socio-espaciales que se superponen e intersectan. La conformación de una estrucutra regional, considera Fradkin, supone un proceso de estructuración social, es decir, la concentración y rutinización en un espacio de prácticas y relaciones sociales (Fradkin, 1995:241-2). Si bien existen un conjunto de problemas o cuestiones aun no desveladas - como por ejemplo, el efecto sobre las prácticas de los agricultores de las políticas peronistas19, los desarrollos de mercados regionales de trabajo y de tierra, el papel de las redes (sociales, familiares y étnicas) de comercialización y financiamiento, entre otors-, al menos a partir de los estudios de los ochenta y de los noventa se posee una visión de conjunto de la evolución histórica que muestra más las continuidades del proceso que una refundación a partir de la llegada de la inmigración. Dos paradigmas interpretativos para los estudios sobre el "nuevo sur". Tomando en consideración un conjunto de investigaciones recientes realizadas para los partidos del sur bonaerense tal vez puedan quedar más evidenciadas las caracterísitcas de la producción que hemos un poco genéricamente denominado de los '90. Estos estudios centrados sobre varios partidos del sur de la Provincia de Buenos Aires (Tandil, Juárez, Tres Arroyos, Necochea, Coronel Dorrego etc) abordan el estudio de diversas problemáticas tales como: la integración económica de los inmigrantes (Bjerg 1994, Iriani, 1997), las características y evolución de la estructura agraria, las formas y posibilidades de acceso a la tierra, la economía de las estancias (Balsa 1994, Reguera 1997, Palacio 1996, Zeberio, 1994), las políticas públicas y sus efectos sobre las prácticas (M. Blanco, 1997). Estos trabajos muestran con diferentes matices la imagen de una sociedad rural que a principios del s. XX se consolidó a partir de las posibilidades abiertas a los inmigrantes quiénes a través de la agricultura y sus efectos multiplicadores obtuvieron posibilidades de ascenso económico y social, transformándose en parte de la burguesía de esta sociedad rural en transformación. Así, la imagen recreada - en gran medida resultado de la rica documentación recuperada en los archivos regionales y localestiende a estar imbuída de un optimismo sobre las posibilidades de crecimiento que el capitalismo agrario generó. La exclusión, la conflictividad que dicho proceso pudo haber generado es, tal vez, la mayor deuda que este conjunto de trabajos presente. Respecto del perído peronista cabe señalar una serie de trabajos que se están realizando, y que abordan el período tanto a partir de variables macroestrucutrales (Neomí Girbal de Blacha) como de estudios de caso (Mónica Blanco,1997, Silvia Lázzaro,) 19 Con la intención de llamar la atención sobre esta visión demasiado optimista Juan M. Palacio (1996) 20 , remarca la influencia decisiva del pensamiento de J.F. Sábato sobre esta nueva generación de investigadores. Remarcando el innegable impacto de su obra, considera - tal vez de manera excesiva- que la historia rural comenzó a pensarse en clave sabatina en un fenómeno similar a la adopción de un nuevo paradigma. Como aspectos no deseados de esta fuerte influencia intelectual Palacio, y llevando agua para su molino interpretativo, considera que el "paradigma sabatino" dió lugar a una visión demasiado optimista21 sobre las posibilidades que los chacareros tuvieron durante la expansión agropecuaria, hipótesis -que como señaláramosatraviesa las explicaciones de los trabajos sobre el sur bonaerense. Sin duda la influencia de J. F. Sábato fue esencial en la manera que esta generación comenzó a pensar el funcionamiento del agro pampeano. Empero, estos estudios responden a un conjunto mucho más amplio, híbrido y ecléctico de influencias teórico-metodológicas (que van desde posturas filo-marxistas a interpretaciones cercanas a las institucionalistas) que las propuestas por el citado autor. Estas investigaciones abordan desde diferentes interrogantes y démarches metodológicas el estudio de la realidad regional seleccionada. En relación a la visión optimista, derivada del "paradigma" sabatino, que puede encontrarse en algunos de estos trabajos, es necesario señalar que tales consideraciones se vinculan también a un Juan M. Palacio en sus trabajos plantea una interpretción "extremadamente" contraria a la visión optimista que se desprende de los estudios de caso señalados. Esta lectura en negativo que Palacio presenta de la sociedad rural del sur bonaerensese se vincula con la utilización casi exclusiva de fuentes judiciales que muestran primordialmente el conflicto y la exclusión por sobre las posibilidades de ascenso económico- social que permitían constatar el análisis de la información de una ríquisima fuente como es el Relevamiento de Chacras y estancias de 1930, que permite realizar un seguimiento de cada una de las explotaciones de los partidos de Tandil y Tres Arroyos. 20 J.F. Sábato consideraba que las posibilidades que se sustentaban en parte en el hecho de que el chacarero copiaba en su propia escala los comportamientos de la gran Burguesía agraria. De esta transferencia de conductas se derivaba su propensión a desarrollar una agricultura especulativa, con bajo nivel de inversión y poca propensión al riesgo empresario. El acuerdo tácito de intereses entre agricultores y terratenientes se derivaba, según la interpretación de Sábato, del hecho de que en esta sociedad rural el bajo nivel de conflicitividad era un aspecto diferencial de los procesos ocurridos en el mundo urbano. J. M. Palacio atribuye al paradigma sabatino la extensión de una interpretación que prioriza una visión optimista y consensual del mundo rural. Por cierto, J. F. Sábato no es el único en proponer una concepcón de este tipo; este esquema interpretativo esta ampliamente presente desde mediados de 1970, en buena parte de la producción que recibe diferente grado de influencia de la staple theory. 21 detallado y minuciosos trabajo de reconstrucción de la evolución y funcionamiento de la estructura agraria que se ha realizado en dichas investigaciones. Para recuperar una imagen menos optimista que tome en cuenta el conflicto y la exclusión no pareciera que la vía más adecuada sea la de volver a la tradicional visión Scobiana, que como señaláramos esconde una concepción superada de la sociedad rural. El desafío sería repensar nuestros presupuestos - que sin duda presentan limitaciones- a partir de los avances ya alcanzados y continuar la búsqueda con nuevos enfoques teórico- metodológicos que faciliten la construcción de una Historia rural más social y menos apegada a los modelos interpretativos de la economía. Una de las vías sería, tal vez, la de repensar las perspectivas de análisis y los marcos interpretativos utilizados hasta el momento, superando una historia regional que nos conduce riesgosamente a explicaciones circulares. Es decir, intentar aprehender los procesos sociales, los actores y sus experiencias sin dejar, por cierto de lado, los contextos (incluídos los institucionales y políticos) como forma de analizar con mayor complejidad los procesos históricos del mundo rural. Seguramente así nuestro relato recuperará historicidad y belleza. El esfuerzo no es fácil dado que implica un cambio de perspectiva y de interrogantes y )por qué no de escala?. Lógicamente en esta búsqueda las respuestas no están dadas y los caminos pueden ser varios22. Por debajo de la estrucutra se encuentran los hombres y esta búsqueda permitirá descubrir, seguramente, un mundo más rico y cercano al que transitaban los hombres de pasado. A partir de esta lectura con nuevas claves y de la diversificación de fuentes judiciales y orales podremos lentamente superar esta imagen de mundo armónico y sin conflicto que hemos tácitamente inventado. Pero esto no significa volver a la viejas imágenes tanto de Scobie como del conflicto de clase tradicional. Creo que debemos desentrañar un mundo cultural que es mucho mejor conocido en los contextos urbanos. En un trabajo reciente sobre el mercado de tierras en el sur de la Provincia de Buenos Aires que realizamos conjuntamente con María Bjerg (Bjerg, Zeberio, 1997) hemos dejado de lado la escala regional "clásica" con el objeto de intentar aprehender las práctica de los actores. El resultado de la experiencia fue el descubrimiento de un mundo de relaciones sociales que hasta el momento permanecían ocultas. Este acceso estuvo mediatizado, por un lado, por un cambio de escala que involucró el paso de una démarche centrada en los partidos, a otra donde el ejido y especialmente las estancias se transformaron en las unidades de análisis desde donde escribir y describir las prácticas. Descubriendo en este proceso una nueva dimensión social que intuíamos pero que no podíamos aprehender. El mercado de tierras en el s. XX y en la escala regional se presentaba, ahora, como un fascinante entramado de relaciones de parentela, vecindad y matrimonio que reforzaba la circulación de la tierra a través de mecanismos informales que se entremezclaban aceitadamente con las reglas del "mercado". Un panorama semejante comienza a desvelarse si se estudian las prácticas de herencia familiar, o se lee el mundo rural en clave étnica o si se rastrea el movimiento de la frontera a partir de las historias familiares. 22 En definitiva y tal vez debido a la excesiva preocupación por responder a las preguntas e hipótesis provenientes de otras situaciones históricas, hemos dejado en buena medida de lado el estudio de las prácticas en pos de iluminar una estructura y unos actores que reflejan sólo un negativo en blanco y negro. A la imagen sincrónica alcanzada es imprescindible otorgarle historicidad. Algunas reflexiones finales: Si bien una larga tarea de reflexión y enriquecimiento se nos impone para evitar el languidecimiento de los estudios rurales por la repetición y la standarización de explicaciones, sin duda, importantes avances se han producido - no señalarlo sería arbitrario- en el conocimiento de la región pampeana durante las dos últimas décadas. Las imágenes pre-existentes sobre el mundo rural han sido en gran parte reelaboradas, los esquemas dualistas han dado paso a imágenes mas ricas en las que la diversidad de situaciones llega incluso a imponerse riesgosmente por sobre las posibles síntesis. La profundización de las miradas regionales y de los estudios de caso junto con la innovación de enfoques, problemas y metodologías (redes sociales, sociabilidad, cuestiones étnicas, estudios de familias) reforzarán sin duda esta imagen de diversidad que ha comenzado a desarrollarse en los últimos años. Si bien el balance es en buena medida positivo, un largo camino queda por transitar, camino que permita renovar problemas, enfoques y metodologías y que definitivamente posibilite pasar de una historia de la estructuras a otras centrada en los hombres y sus relaciones sociales. Parafraseando a Bernard Lepetit, contra una historia cuantificada de las estructuras sociales se trata de oponer, la idea de que los hombres no son a las categorías sociales como bolitas en cajas, y por otro lado, las cajas, no pueden tener otra existencia que aquellas que los hombres en los disitintos contextos le dan" (B. Le pettit, 1995). Debemos ir a la búsqueda de los intersticios para explicar los procesos y sus sutilezas: abandonar el individuo por la familia, incorporar una visión más rica de la frontera, de la ley y la justicia y por tanto del conflicto social. Para poder pensar esta nueva y necesaria renovación de los estudios rurales del s. XX, creo que debemos tomar como referente a nuestros "vecinos" los historidores colonialistas, que fueron capaces de pensar los problemas en una perspectiva más amplia, incoporando no sólo las discusiones de la economía, sino también las de la antropología, la historia social, la demografía, etc. Estas diferentes miradas les permitieron aprehender con mayor riqueza los procesos sociales. Asimismo, los acalorados debates que se generaron les permitieron avanzar nuevas hipótesis e interpretaciones, debates, que por otra parte, fueron casi inexistentes para el período que nos ocupa y que sería muy enriquecidor poder realizar. Por último, sería imprescindible recuperar desde la mirada que brindan los procesos de fines del s. XIX y principios del XX una reflexión de más larga duración, que permita, visualizar los procesos de conformación y transformación de la pampa en perspectiva histórica. Esta visión del pasado por compartimentos estancos ha conllevado en algunos casos, a la consideración de etapas refundacionales, es decir a señalar cambios violentos allí donde sólo existían modificaciones y readaptaciones paulatinas. En efecto, esta lectura a veces rápida y compartimentada del pasado que los historiadores del XX hemos realizado, ha generado no pocos equívocos al definir ciertos procesos como novedosos o propios del periódo iniciado con el "boom" sin mirar para atrás e integrarlos a un pasado más lejano. BIBLIOGRAFIA ADELMAN J. (1990) "Juan B. Justo y la cuestión agraria", in: Anuario IEHS, n14. FRADKIN R. GARAVAGLIA J.C. ET AL (1997) "Cambios y permanencias: Buenos Aires en la primera mitad del S. XIX", Anuario IEHS, N112. ARMUS, D. (1986) "Diez años de historiografía sobre la inmigración masiva en la Argentina" in: Revista CEMNLA,N14, dic 1986, Buenos Aires. BALSA J. (1993) "La conformación de la burguesía rural local en el sur de la pampa argentina, desde finales del s. XIX hasta la década del treinta. El partido de Tres Arroyos", A. Pucciarelli y M. Bonaudo (comp.) La problemática agraria. Nuevas aproximaciones, Buenos Aires, CEAL. BLANCO M. (1997) Planificación estatal, política agraria, tenencia de la tierra en la Provinia de Buenos Aires (1940-1960) Una aproximación regional Benito Juárez, G. Cháves Bolívar y Pergamino. (tesis de doctorado en curso). BARSKY O y MURMIS M (1986) Elementos para el análisis de las transformaciones de la región pampeana, Buenos Aires, CISEA. BJERG M. (1994) Dinamarca bajo la cruz del sur.. , Tesis de Doctorado, UBA. BONAUDO M SONZOGNI E (1990) " Viejos y nuevos colonos. Su convergencia en un mundo en transición" in: Ruralia n11, FLACSO. COLOMBO GUILLERMO (1995) DIAZ ALEJANDRO C. (1983) (10edición en esp 1975) Ensayos de Historia económica Argentina, Buenos Aires, Amorrortu. FRADKIN, R. (1995) "Antigüedad de asentamiento, orientaciones productivas y capitalcomercial", Revista de historia, n15 FLICHMAN G. (1977) La renta del suelo y el desarrollo agrario argentino, Mexico, S. XXI. GALLO E. (1973) "Conflicto socio- político en las colonias agrícolas de Santa fé" in: Quaderni Storici, 3.4.73. (1977) Colonos en armas.Las revoluciones radicales en la provincia de Santa Fé, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella. (1983) La Pampa gringa, Buenos aires, Sudaméricana. GARAVAGLIA J.C (1987) ")Existieron los gauchos? in: Anuario IEHS, n12. (1989) " Ecosistemas y teconología agraria: elementos para una historia social de los ecosistemas agrarios rioplatenses", D.E. n1 112, vol 28. GARAVAGLIA J.C. y GELMAN J. (1989) El mundo rural rioplatense a fines de la época colonial. Estudios sobre produccion y mano de obra. Bs.As. Fundación Simón Bolívar, Biblos. (1992) "Las relaciones entre el medio y las sociedades humanas en su perspectiva histórica", Anuario IHES, n17. (1995) "Rural history of the Rio de la Plata, 1600-1850: results of a historiographical renaissance, Latin American Research Review, 30:3,1995. GELMAN J. (1992) "Mundo rural y mercados: una estancia y las formas de circulación mercantil en la campaña rioplatense" in: Revista de Indias, VOL. LII, may-dic. 1989 " )Gauchos o campesinos? in: Anuario IHES n12. GIRBAL DE BLACHA N. (1980) Los centros agrícolas en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, FECYC (1982) Buenos aires FECYC. Historia de la agricultura Argentina a fines de siglo XIX, (1992) "Reforma financiera y crédito a la producción: el caso del Banco de la Provincia de Buenos Aires (1946-1950), Ciclos, n13, vol II, segundo semestre. GONZÁLES PACHECO R. (1907) Rasgos, Buenos Aires s/ d. GUCOVSKY V. (1921) Tierra Adentro, Buenos Aires s/édition. ESPINA C. (1954) La Esfinge Maragata, Buenos Aires, Austral. HALPERIN DONGHI T. (1985) "Canción de otoño en primavera: Previsiones sobre la crisis de la agricultura cerealera argentina 1894/1930" in: D.E. N195, vol 24. INFESTA M ET M. E. VALENCIA (1989) "Tierras, premios y donaciones," in: Anuario IEHS, N13, Tandil. KOROL J.C. y SABATO H. (1982) Cómo fue la inmigración irlandesa en Argentina?, Buenos aires, Plus Ultra. LAZZARO S. (1997) LE PETIT B. (comp.) (1995) Les formes de l'expérience, Paris, Albin Michel. MARTÍNEZ DE HOZ J. (1967) La agricultura y la ganadería argentina en el MÍGUEZ E. (1986) "La expansión agraria de la pampa húmeda (1850-1914). Tendencias recientes de sus análisis históricos, Anuario IEHS,n11. (1985) Las Tierras de los ingleses en la argentina, 1870-1914, Buenos Aires, Edit. Belgrano. PALACIO J. M. (1992) " Notas para el estudio de la estructura productiva en la región pampeana. Buenos Aires 1914-1937", Ruralia n13. (1996) "Jorge Sábato y la historiogrfía rural pampeana: el problema del otro", Entrepasados,n110. PUCCIARELLI A. (1987) El capitalismo agrario pampeano 1880-1930, Bs.As., Hyspamérica. OSPITAL M.S. (1988) Estado e inmigración en la década del '20, Buenos Aires, CEAL. REGUERA A. (1997) Estancias et entrpreneurs dans le cadre de développement de l'ecosystème agrarire du sudest de la région de la Pampa. Etude de cas (1880-1930), Tesis de doctorado de l'EHESS, Paris, Francia. SABATO J.F. (1980) La Pampa Pródiga. Claves de una frustración, Buenos Aires CISEA. (1988) La clase dominante en la argentina Moderna, Buenos Aires, CISEA. SABATO H. (1989) Capitalismo y ganadería en Buenos aires, la fiebre del lanar 1850-1890, Buenos Aires, edit Sudaméricana. SANTAMARÍA, D. (1995) "El Concepto de Región a la luz del paradigma de la Complejidad. Su aplicación en la investigación histórica: el caso de Jujuy en los siglos 17 y 18." en Revista de Historia, N1 5, Mayo 1995, Universidad Nacional del Comahue. SARTELLI E. (1995) NARI F. La tierra está, Buenos Aires, Colmegna éditions. PONFERRADA J. (1962) El trigo es de Dios, Buenos Aires, Municipalidad de Buenos Aires. ROSITO F. (1947) La madre grande , 2a edición, Buenos Aires, Peuser. SIRI M. (1920) Por los campos del Oeste, Buenos Aires, edic. Moreno. TAYLOR C, (1947) Rural life in Argentine, Baton Rouge, Lousiana University , 1947 VIANA J. (1923) Bichitos de Luz, cuentos camperos, Buenos Aires, édit V. Matera. VIANA J. (1920) Ranchos. Costumbres de campo, Buenos Aires, éditions C. García. WERNICKE E. (1951) Chacareros, PROCYON, Buenos Aires,1951. ZARRILLI G.(1998) "Agro, Ecología y expansión agraria en la expansión pampeana (1890-1950)", N. Girbal y M. Valencia (coord.) Agro, tierra y política. Debates sobre la historia rural de Argentina y Brasil. ZEBERIO B. (1994) Entre deux mondes. Les agriculteurs européens dans les nouvelles terres de l'Argentine. Exploitation agricole et reproduction sociale dans la Pampa (1880-1930), Tesis de Doctorado, Paris, EHESS. (1998) "La historia rural pampeana en los años noventa: estancamiento o estandarización explicativa?, N. Girbal y M. Valencia (coord.) op.cit.