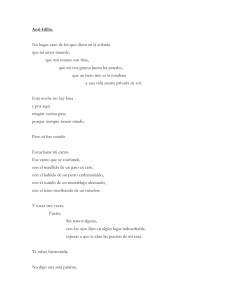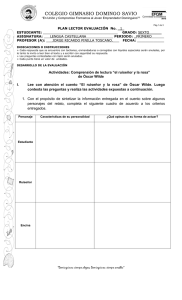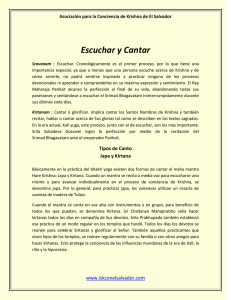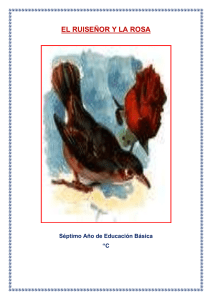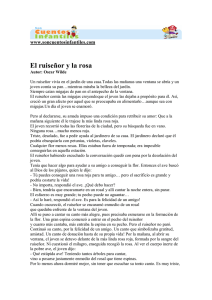Marco Denevi Falsificaciones
Anuncio

Marco Denevi Falsificaciones EL MAESTRO TRAICIONADO Se celebraba la última cena. —¡Todos te aman, oh Maestro! –dijo uno de los discípulos. —Todos no —respondió gravemente el Maestro—. Conozco a alguien que me tiene envidia y, en la primera oportunidad que se le presente, me venderá por treinta dineros. —Ya sé a quién aludes –exclamó el discípulo—. También a mí me habló mal de ti. —Y a mí —añadió otro discípulo. —Y a mí, y a mí –dijeron todos los demás (todos menos uno, que permanecía silencioso). —Pero es el único –prosiguió el que había hablado primero—. Y para probártelo, diremos a coro su nombre. Los discípulos (todos, menos aquel que se mantenía mudo) se miraron, contaron hasta tres y gritaron el nombre del traidor. Las murallas de la ciudad vacilaron con el estrépito, pues los discípulos eran muchos y cada uno había gritado un nombre distinto. Entonces el que no había hablado salió a la calle y, libre de remordimientos, consumó su traición. (Jordi Liost: El Evangelio herético. Inédito. Trad. del catalán por M.D.) LA ANUNCIACIÓN AL TRAIDOR Desplegué todas las posibilidades del pecado, hasta agotarlas. Entonces toqué fondo, sentí náuseas. La vida oscila incesantemente entre la bestia y el ángel. Al tiempo de la carne sucede el tiempo del espíritu. Hay una hora para rezar, una hora para cantar, otra para reír y otra para comer y una última para llorar. Pero en el común de las criaturas esto ocurre alternada y sucesivamente: un eslabón fundido por el cielo, después un eslabón fundido por el infierno, y así hasta que la muerte rompe la cadena y ya no se sabe más. En tanto que en mí todo se dividió en dos mitades: durante la primera consumí mi parte demoníaca, de modo que en la segunda sólo sobrevivió mi porción angélica. Antes me había consagrado a la exaltación del cuerpo. Con el mismo encarnizamiento me dediqué después a rechazarlo. Hubiese querido que todos se desprendieran de ese rabo sexual que nos igua- la con los animales. Fue inútil. Se reían de mí o se encolerizaban. Me encontré solo. Entonces me entregué, en la soledad, a una extraña fantasía. Me imaginaba a mí mismo muy hermoso. Mi belleza era de un género tal que instantáneamente suscitaba el amor, en los hombres tanto como en las mujeres. Pero yo lo buscaba sobre todo en los hombres, porque en ellos la señal de mi triunfo sobre el sexo era más patente. Pues mi amor, aunque le usurpaba al otro sus máscaras y sus disfraces, nada tenía que ver con la bestia de la carne. Después mi sueño me pareció pobre y añadí violencia y terror. Me soñaba entrando como un rayo en el cubículo de mi enemigo. Las prostitutas caían de rodillas y se golpeaban el pecho. Los hieródulos me miraban, los ojos abiertos y las sienes frías, como pájaros hipnotizados. Los fornicarios y los adúlteros huían a esconderse en sus casas, donde de pronto se sentían enfermos y con los estigmas de un mal desconocido tatuándoles la piel. Mi sueño cobraba nuevas formas, nuevos desarrollos. Ya no me satisfacía la aniquilación de los instintos. Ambicioné el exterminio de todo sentimiento que no fuese mi amor. Por mí el esposo debía olvidar a la esposa, el hijo a la madre, el amigo al amigo. Y a quien más me sacrificaba, más le prometía. Hay una comarca donde todos los ardores, hasta los del espíritu, se apagan uno a uno, y su nombre es enfermedad, su nombre es muerte. Yo debía penetrar en ese país helado y sombrío y limpiarlo de los monstruos que lo infestan. Mediante prodigios sutilmente dosificados, debía mostrar que también la enfermedad y la muerte son males sujetos a remisión y que mis manos sabían administrarlos según los méritos de cada cual. Atacaría los puntos más sensibles. Unos pocos milagros, pero terribles. Haría caminar al paralítico, sanaría al leproso, le devolvería la vida a una jovencita. ¿Y quién, entonces, me disputaría la presa del amor? En cuanto a mí, yo estaba libre de todas las miserias de la carne. Libre de necesidades, libre de apetitos. No podía rebajar la imagen de mí mismo a la de un hombre que tiene hambre, que eructa, que bosteza, que excreta humores nauseabundos. Yo vivía sólo por el espíritu, sólo para el espíritu. En suma: yo era un Dios. Un día alguien me mataba, no por odio, sino por amor, por exceso y por celos de su amor. Todos me lloraban, mi asesino se suicidaba. Pero yo me despojaba de pronto de mi muerte como de un sudario y resucitaba con una sonrisa benévola, en medio del delirio de la multitud. Perdonaba a quien me había matado, lo devolvía también a él a la vida, nos abrazábamos en el éxtasis de la reconciliación. Otros, ahora celosos de él, copiaban su crimen, yo volvía a morir, volvía a resucitar, todo se repetía. Y así nuestro amor se avivaba en aquel juego de epifanías y recesos. No sé cuánto tiempo me llevó perfeccionar ese sueño obsesivo. Sé que todos los días y todas las noches lo desenvolvía como un tapiz y me encerraba en él hasta que las voces y los ruidos del mundo enmudecían y la realidad se esfumaba. He vivido como un sonámbulo, ignorando lo que sucedía a mi alrededor. Así fue hasta hace un momento. Ahora, repentinamente, todo ha cambiado. Un vecino acaba de traerme noticias de un tal Jesús, y su relato coincide con mi sueño. No lo he creído. De cualquier manera, iré a ver, y si todo es como lo soñé, llegado el caso pondré a prueba a ese hombre, lo mataré, para que resucite como en mi sueño, y después me suicidaré, para que también a mí me resucite como en mi sueño y luego nos abracemos en el júbilo de la reconciliación, como en mi sueño, y así sea yo, Judas Iscariote, el primero que testimonie por la divinidad de ese hombre. (Ascanio Baielli: Storie per la sera della domenica. Serie de relatos leídos en la Radiodifusión Italiana durante el año 1960.) LOS SILENCIOS DE LANZAROTE Y GINEBRA Cada noche se entendían a la perfección, sin necesidad de hablar, en un diálogo mudo que, no obstante, era más rico y más sabio que las peroratas de todos los sabios de todos los tiempos. Cada día ella se decía: “¿Cómo se puede soportar a ese bruto que lo único que sabe hacer es discutir con sus amigotes sobre guerras, cacerías y torneos de armas?”; y él pensaba: “¿Cómo se puede aguantar a esa tonta cuyos únicos temas de conversación son los chismes, la moda y la cocina, cuando no se le da por las cuestiones de Dios, el amor, la vida y la muerte?”. Y volvían cada noche a reanudar aquel coloquio silencioso, y cada día a rumiar en silencio sus mutuos agravios. Pero jamás, mientras vivieron, cruzaron una sola palabra. (Ambroise L’Hermite: Les amours. Siglo XVIII.) EL RUISEÑOR Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, resonaba en el bosque el canto del ruiseñor. El rey lo oía desde su palacio. —Más precioso es ese ruiseñor que todos mis tesoros –decía el rey, y suspiraba. Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, el ruiseñor cantaba en lo más profundo del bosque. El rey, insomne, lo escuchaba embelesado. —A quien me traiga vivo al ruiseñor le regalaré la más hermosa de mis favoritas –decía el rey—. Le daré veinte guerreros, la mitad de mis eunucos, todos mis pavos reales blancos, un laúd de madera de la India con incrustaciones de nácar, tapices de seda bordados con hilos de oro, aguamaniles de plata labrada, los pebeteros del templo, el anillo de Chapur. Los más expertos cazadores, con redes, con ligas y con trampas, fueron de noche al bosque a cazar al ruiseñor, pero el ruiseñor no se dejó atrapar. Y seguía cantando, todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, con su maravillosa voz. Asomado a la ventana de su palacio, el rey lo oía, y su rostro era del color de la luna, y su corazón, una cisterna seca. Ejércitos de guerreros y de cortesanos, con arcos y con flechas, con tambores y estandartes, se dirigieron al bosque y conminaron al ruiseñor a que se presentase delante del rey, pero el ruiseñor desobedeció las órdenes. Y todas las noches el ruiseñor cantaba en la espesura del bosque con su voz celestial. El rey enfermó de melancolía. Y desde el lecho escuchaba el canto del ruiseñor, y su piel se arrugaba como la piel de un fruto desprendido de la rama. La más hermosa de las favoritas fue una noche al bosque y humildemente le rogó al ruiseñor que se apiadase del rey, pero el ruiseñor no se apiadó. Y todas las noches, desde el crepúsculo hasta la aurora, el ruiseñor cantaba en lo más intrincado del bosque. El rey, oyéndolo, cerraba los ojos y gemía. Un mago construyó un ruiseñor mecánico que cantaba como el ruiseñor del bosque, y se lo llevó al rey. Ya a la noche lo hizo cantar en la alcoba del rey. Pero el rey escuchaba el canto del ruiseñor del bosque y lloraba en su lecho. Todas las noches, desde el crepúsculo hasta el alba, el ruiseñor cantaba en medio del follaje del bosque. Y el rey murió de pena, en su lecho dorado. Y cuando el fúnebre cortejo atravesaba el bosque con el cadáver del rey, en lo más secreto de las frondas, desde el crepúsculo hasta el alba, cantaba el ruiseñor. (Nizãm Al—Din Fiaz: El libro del bosque, Colección de poemas persas del siglo XIV.) EL ETERNO MILITAR Después de la batalla (de Quebracho Herrado) me acuerdo que el coronel dio orden de enterrar a los muertos. El sargento Saldívar y ocho soldados se encargaron de la macabra operación. Me acuerdo que le dije a Saldívar: “Pero oiga, sargento, que algunos no están muertos y ustedes los entierran lo mismo. Escúcheles quejarse”. Y el sargento me contestó: “Si usted les va a hacer caso a ellos, ninguno estaría muerto”. Y siguió, no más, con la tarea. Por esa salida lo ascendieron a sargento mayor. (Humberto Menvielle: Memorias de la Guerra Grande. Buenos Aires, 1872) EL DIABLO Giovanni Papini (Il Diavolo, Florencia, 1958) ha pasado revista a todas las teorías y a todas las hipótesis sobre el Diablo. Me llama la atención que omita (o ignore) el librito de Ecumenio de Tracia (317?-circa 390) titulado De natura Diaboli. Se trata, no obstante, de un estudio de demonología cuya concisión no obsta a su originalidad y a su riqueza de conceptos. Ecumenio atribuye sus ideas a un tal Sidonio de Egipto, de la secta de los esenios. Pero como en toda la literatura de los siglos I—V nadie, sino él, cita a ese Sidonio, ni este nombre aparece en ninguno de los autores rabínicos y cristianos que se ocuparon de los esenios, es casi seguro que el verdadero padre de la teoría sea el propio Ecumenio, quien echó mano a un recurso muy en boga en su época, cuando la amenaza del anatema por herejía ya empezaba a amordazar la libertad del pensamiento cristiano. Resumiré en pocas palabras el tratadito de Ecumenio: De distintos pasajes de la Biblia (Libro de Job, 1, 6—7; Zacarías, 3, 1; I Reyes, 22, 19 y ss.; I Paralipómenos, 21, 1) se deduce que las funciones de Satán eran las de espiar a los hombres y luego informar a Dios, acusarlos delante de Dios a la manera de un fiscal, e inducirlos a una determinada conducta. Según Sidonio (es decir, según Ecumenio), cuando Dios decidió que uno de sus hijos (= ángeles) se encarnase en carne de hombre, se hiciera hombre y, después de enseñar la Ley en su prístino esplendor, oscurecido y maleado por las interpretaciones capciosas y acomodaticias, sufriese pasión y muerte y redimiera al género humano de sus pecados, eligió, naturalmente, a Satán. Así Satán fue el primer Mesías, el primer Cristo. Pero Satán, en cuanto se transformó en hombre, se alió a los hombres e hizo causa común con ellos. En esto consiste la rebelión de Satán: en haberse puesto del lado de los hombres y no del lado de Dios. Que lo haya hecho por maldad, por piedad, por amor a los hombres o por odio hacia Dios es lo que Ecumenio analiza con un detallismo casuístico digno de santo Tomás de Aquino o del padre Suárez. Esa parte de su tratado no me interesa: me interesa y me fascina únicamente la hipótesis, de una increíble audacia, de que Satán, antiguo fiscal y espía de los hombres, apenas se hizo hombre se desplegó a los designios de los hombres y desobedeció los planes divinos, obligando a Dios, en la segunda elección del Mesías, a elegirse a sí mismo en la persona del Hijo, para no correr el riego de una nueva desobediencia que, luego de la de Adán y de la de Lucifer, le parecía inevitable. SCHEHRASAD EN LA NOCHE 1002 De noche, contar cuentos. De día, imaginarlos. Así vivió Schehrasad los tres primeros años de su matrimonio con el rey Schariar. Al cabo de esos tres años se la veía macilenta, ojerosa, hacina. Tenía los ojos enrojecidos. Sus pechos eran como pasas de uva. Sus caderas, semejantes otrora a dos alfaques, parecían un par de papiros egipcios negligentemente arrollados. Había envejecido en forma prematura. En cambio, su hermana menor, Dunyasad, estaba más hermosa que una grácil rama de bambú, más que un esbelto tallo de arrayán, y su cara brillaba como la luna en el mes de Radamán, cuando luce más clara y más redonda. De modo que en la noche 1002 el rey despreció a Schehrasad y amó a Dunyasad. (Mân-ibn-Nyam: Diwan. Alejandría, 1757.) THE MALE ANIMAL Sentada a la sombra de un sicomoro, Rukmini, la hermosa, espera a Krishna, el fuerte. Se oyen los pasos de Krishna. Rukmini dice: Krishna es un dios pero prefiere ser mi amante. Krishna podría, si quisiese, recorrer los confines del mundo, pero viene hacia mí. Krishna sabe tensar la cuerda del arco y con sus flechas mata a quien ose atacarlo, pero se arrodillará a mis pies y me suplicará una mirada de mis ojos, una sonrisa de mis labios. Krishna contrae el entrecejo, y los más feroces guerreros palidecen y se echan a temblar, como Krishna se vuelve pálido y tiembla cuando me desnudo para él en el lecho. Siendo la amada de Krishna soy una diosa y me igualo a Parvati. Los pasos de Krishna se acercan. Rukmini dice: Los príncipes llaman a Krishna, pero Krishna no acude a su llamado. Los sacerdotes rezan a Krishna, pero Krishna no los escucha. Las viudas, los huérfanos, los mendigos, los débiles, los hambrientos, los enfermos y los desheredados invocan a Krishna, pero Krishna los desdeña. Arjuna, su amigo, le envía un mensajero, pero Krishna lo despide sin recibirlo. Krishna sólo posee ojos y oídos para mí, para Rukmini, su amada. Los pasos de Krishna se detienen junto a Rukmini. Rukmini alza los párpados: no hay nadie. Krishna se ha ido a cazar tigres en la montaña. Krishna está danzando en los siete Gopi en el bosque. Krishna guerrea codo con codo con Arjuna y los Pandava contra los malvados Kurus. Rukmini, sola en el jardín, llora. (Sahwamy Rao: La fiesta de los inmortales. Alrededores del siglo XI.) OTRA VERSIÓN Ninguno, entre los discípulos, amó a Jesús con la devoción, con el fanatismo, con la fidelidad de perro con que lo amó Judas. Pero ahí estaba precisamente la mácula de su amor: en la falta de vuelo. Lo amaba con amor burgués, doméstico, de rienda corta. Nada de aventuras, nada de peligros, nada de correr riesgos inútiles. Judas, privado de coraje o quizá de imaginación, habría preferido un Jesús que se dedicase a la carpintería, desposase a una doncella de buena familia, tuviese hijos, concurriese puntualmente a la sinagoga y cada tanto hiciese una visita de cortesía a Caifás. Pero Jesús se le escapa de las manos, profetiza, opera milagros, habla mal de la autoridad, pronuncia discursos. Terminará en la cruz, piensa Judas con desesperación. ¿Qué hacer para salvarlo? Judas apela a un remedio heroico: denunciarlo antes de que sea demasiado tarde y las transgresiones de Jesús de hagan cada vez más serias. Denunciarlo y hacerlo tomar preso: según la ley, los delitos de Jesús no merecen sino una veintena de azotes. ¿Qué se iba a imaginar, el pobre Judas, que sus planes quedarían desbaratados por el episodio de Barrabás? Cuando ve que todo se ha ido al diablo y que Jesús cuelga, efectivamente, de un leño, se suicida. (Matías Abellán: “Proskinesis”. En Anales de la Sociedad Elcesaíta, año II, Nº 12.) LA SOLEDAD Dispuesto a convertirse en el primer orador de la ciudad, se encerró en su casa y a solas, durante muchos años, practicó el arte de la oratoria. Pulía cada frase, cada inflexión de la voz, cada silencio. Ensayaba ademanes, gestos, pasos. Era capaz de repetir una y mil veces un vocablo hasta que el sonido alcanzase la perfección. Y entretanto se negó a recibir a nadie, a conversar con nadie. Temía que los demás le corrompiesen el estilo, le contagiasen sus trivialidades, sus torpezas de dicción, esas rústicas modulaciones con que habla el pueblo. Cuando, finalmente, decidió que no le quedaba nada por aprender, salió de su casa, se encaminó al ágora y en presencia de la multitud pronunció su primer discurso. Nadie entendió una palabra. “¿Qué idioma es ese?”, preguntaban los curiosos. Algunos se rieron, otros le arrojaron piedras, la mayoría se fue a presenciar las exhibiciones de los cómicos. (Aglaofón: Epístolas.)