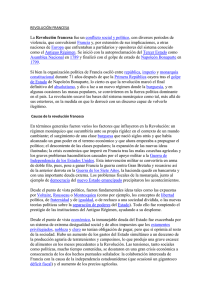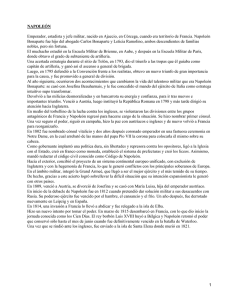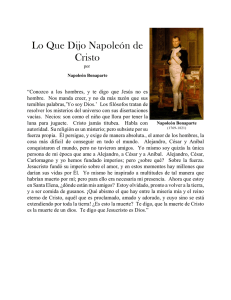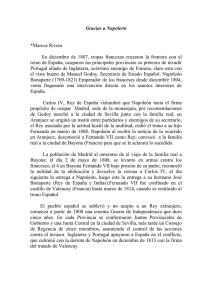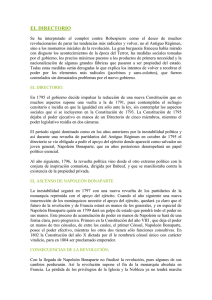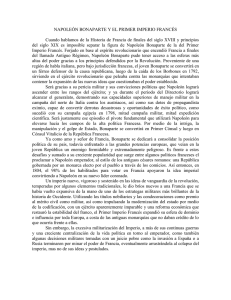Capítulo 2 Completo
Anuncio

Napoleón Capítulo 2 Tolón ÍNDICE: Sección I. 1 Sección II. 4 Sección III. 5 Sección IV. 8 Sección V. 10 Sección VI. 11 Sección VII. 14 Sección VIII. 16 SECCIÓN I El cielo estaba despejado. La bóveda, de un perfecto azul celeste, apenas tenía mácula alguna. Solo unas pocas manchas blanquecinas cubrían parcialmente el lejano horizonte. Las pocas nubes que había se ensanchaban. Eran trozos de algodón que se estiraban. Rompían, y dejaban un rastro de hilillos de seda blanca. Tenían una vida efímera, con volutas que se desinflaban. Y se alejaban del sol, movidas por una brisa suave. Un viento con un intenso aroma salobre. Un hálito que refrescaba en un día soleado y caluroso. Todo aquello era paz y tranquilidad. Una paz bajo el graznido de las gaviotas. Volaban a lo lejos, como alargadas pinceladas blancas sobre el fondo celeste. Solo ellas adornaban aquel cielo de aquel día. Todo alrededor era un conjunto de colinas. Pocas de ellas tenían perfiles suaves. Levemente suaves. La mayoría eran rocosas y escarpadas. Tenían crestas y paredes de 1 una roca grisácea muy afilada. Apenas había vegetación en ellas, excepto algunas ramitas que habían logrado crecer entre las ranuras de las paredes. En cambio, las faldas de aquellas colinas estaban repletas de arbustos de hoja esmeralda, salpicadas de unos pocos árboles. Llegaba el aroma de pino carrasco y de olivo, de almendro y de ciprés. El fresco perfume a monte lo inundaba todo. Aquello parecía Córcega. Un ejército se desplazaba por los polvorientos caminos del lugar. Cada soldado llevaba una casaca ceñida de color azul. Esta tenía un cuello de tirilla de color rojo. Ocultaba una camisa blanca. Exhibía la casaca, además, una franja blanca en las botoneras. Un borde de unos cuatro dedos de grosor. Solo se abrochaban los botones superiores. Los otros eran adornos dorados. Se abrían ambas botoneras progresivamente. De esta manera, formaban un triángulo que mostraba un resplandeciente chaleco blanco con botones pequeños. Los faldones de la casaca azul caían por detrás hasta la altura de las rodillas. Vestían calzón blanco. Y calzaban largas botas negras. Su brillo quedaba oscurecido. A su paso, el ejército levantaba una ligera nube de polvo. La dejaba atrás y la arrastraba como una enorme cola de tonalidad desierto. Allí estaba Napoleón. Era oficial. Con el uniforme del ejército, llevaba hombreras rojas con cordones dorados. Ahora era teniente coronel gracias a un amigo de la familia. Se trataba de Saliceti, uno de los cuatro comisionados políticos enviados por el Comité de Salvación Pública para cubrir aquella expedición. Su deber era el de inspeccionar y vigilar la misión desde la política. Al frente del ejército marchaba el general Carteaux, un pintor. Había sido retratista en la corte del rey Luis XVI. Pero con la revolución, cambió de afinidades. Se convirtió en un militar revolucionario. Bonaparte observaba a su nuevo jefe muy de cerca. Él cabalgaba un flamante caballo negro. Y lo exhibía irguiendo el cuerpo, con el pecho inflado y la mano sobre el sable, ¡como si posara para un cuadro! Se detuvieron en una granja, y la ocuparon como cuartel general de las tropas. Estaban cerca de la ciudad portuaria de Tolón. La ciudad tenía veintiocho mil habitantes, y rodeaba un pequeño golfo con forma muy irregular. Los edificios eran estrechos y altos. Las paredes, lisas y austeras. De tonalidades pastel. Con alargadas ventanas de celosías venecianas de madera. Y tejados casi planos de color terracota. Al sur de la ciudad se encontraba el mar mediterráneo. Al norte, sobre las colinas y montañas, estaba el ejército del general Carteaux. Desde ahí se veía todo el mediterráneo. Sobre el mar se desplegaba la flota inglesa: eran decenas de buques. Había en el lugar fragatas. Eran naves de dos puentes. Tenían tres palos con velas rectangulares y blancas. Y un bauprés afilado y en diagonal, sobresalía de proa. Apuntaba al exterior. Y sujetaba velas triangulares. Eran buques de guerra. En las cubiertas superiores, todos estaban bien armados con cañones. Y estaban listos para proteger la ciudad contra cualquier enemigo. En la ciudad y en los alrededores, los ingleses construyeron fuertes de madera. Protegían toda la ciudad y su perímetro. Y sobre todos ellos, destacaba uno en particular: Fort Mulgrave. Los franceses lo llamaban la pequeña Gibraltar. La ciudad estaba bien defendida. Nadie podía acercarse a ella. 2 Tolón se había rebelado contra el gobierno revolucionario. Con el rey Luis XVI ejecutado, su único hijo varón y sucesor fue encarcelado en la prisión del Temple. Solo tenía ocho años. Y Tolón lo proclamó Luis XVII, rey de Francia. Desde el exilio, la regencia la ocuparía su tío Luis Estanislao, conde de Provenza y hermano de Luis XVI. Para más inri, Tolón enarboló una bandera blanca con flores de lis doradas. Las flores, de tres pétalos en perfecta simetría, se disponían en once columnas. Seis columnas de cinco flores, y cinco de cuatro intercaladas. Al día siguiente, abrió su puerto a las naves británicas y españolas. Y las puertas de la ciudad, a las tropas inglesas, españolas e italianas. Todo bajo la dirección de un almirante inglés. Un sexagenario de penetrantes ojos verdes y peluca blanca: Lord Samuel Hood. Con Tolón, los enemigos de la revolución tenían paso a toda Francia. La ciudad debía ser recuperada contra extranjeros y traidores. Suerte que la revolución contaba con las cualidades del general Carteaux. —¡Carguen un cañón con metralla al rojo vivo! —gritó el general a sus soldados—. ¡Vamos a proceder a incendiar la flota inglesa! Napoleón arqueó las cejas. ¡Cargar!... Si la flota inglesa estaba a tres millas de distancia. ¡Se trataría ser un error!... —¿No sería mejor, general, disparar un cañonazo para calcular la distancia? Carteaux no tenía ni idea de lo que aquel joven corso quería decir. ¿Napoleón?, ¿quién diablos era Napoleón? —¿Calcular la distancia? Sí, sin duda —contestó el general. ¡Era lo primero que había que hacer!... Con la ayuda de un caballo, arrastraron un cañón de doce libras a una colina. Lo dejaron apuntando a la flota inglesa. Los artilleros los cargaron con una bala de hierro. A las órdenes del general, encendieron la mecha. Se oyó una explosión. Un estallido brillante y un rugido. La bala salió disparada en dirección a la flota. Una nube de pólvora dejó atrás. Pero la bala apenas llegó a los dos kilómetros de distancia. Ni tan siquiera llegó a caer en el mar. —¡Esos canallas de Marsella no han enviado pólvora inservible! —gritó Carteaux. Napoleón se echó a reír. Los soldados lo miraron fijamente, serios. Carteaux lo miró de reojo. ¿De qué se reía?... ¿Acaso se creía superior?... Carteaux era el general. Comandaría la misión, y ese mismo día incendiaría la flota inglesa. ¡Ya lo vería él! Por órdenes del general, hicieron traer una culebrina. Un cañón alargado, de hasta treinta y cinco veces su calibre. Era pesada y requería de mucha pólvora. Pero era perfecta para apuntar a objetivos de larga distancia. «¡A cinco kilómetros de distancia!... —pensaba escandalizado Napoleón—. ¡Pretende disparar a cinco kilómetros de distancia!...» Con la culebrina en posición, Carteaux ordenó disparar. «¡Incendiaré la flota inglesa!... ¡Arderá!...», pensaba. Pero el tiro falló. «¡Cárguenlo de nuevo!», gritó el general. Y al tercer disparo, la culebrina estalló. 3 El rugido fue sonoro y enlatado. Los soldados cayeron. No hubo ningún herido, salvo el orgullo del general-pintor. El joven corso lo miraba asombrado. «¡Inútil!», murmuraba Bonaparte a las espaldas de él. Con Carteaux, tomar Tolón iba a ser más difícil de lo que pensaban. SECCIÓN II De los cuatro comisionados enviados por el Comité para vigilar la toma de Tolón, solo uno tenía experiencia militar: Gasparin. La granja fue acondicionada como cuartel general. Eran dos edificios de piedra grisácea con tejados de madera y teja. Los animales fueron apartados y hacinados en una de las naves. En el edificio principal tenía lugar las reuniones militares. De noche, unas pocas velas iluminaban la habitación donde se reunían. Lo hacía, además, la luz naranja del fuego. Las llamas se agitaban en la madera. Los troncos crujían consumidos por las lenguas de fuego. Lenguas que proyectaban luces y sombras sobre las paredes grises de aquel oscuro cuarto. Estas vibraban. Había en ellas dos ventanas con jambas y dinteles de tosca madera, sin decoración. Cuatro cristales dejaban entrar la escasa luz blanca de la luna. Esta era interrumpida por los primeros nubarrones del otoño. Había pasado el tiempo, y Carteaux no había conseguido ni tan siquiera despeinar a un solo inglés. Era hora de cambiar el rumbo. A la reunión fueron convocados los oficiales más importantes. Estaban, además de Gasparin, Carteaux y Bonaparte. —Ciudadano Gasparin —dijo Carteaux como si hiciera historia—, mi propuesta es simple: ataquemos la ciudad con la artillería. Y no dejemos de atacar hasta que Tolón caiga. Están asediados, no tienen salida, es solo cuestión de tiempo. Napoleón protestó. Todos miraron al joven corso que se proponía llevar la contraria al general. Carteaux frunció el cejo. Bonaparte habló antes de que reaccionara. El plan de Carteaux era magnífico. Lo era de no ser por una pequeña circunstancia: si se acercaban demasiado, la flota inglesa atacaría a la artillería gala. Serían destruidos por su fuego mortífero. —No ataquemos la ciudad. Ataquemos primero a la flota inglesa. Cuando la hayamos destruido, Tolón ya no tendrá defensa alguna. Podremos atacarla sin que nadie nos moleste. Gasparin miró fijamente a los ojos de Napoleón. Escuchaba con suma atención. Bonaparte puso sobre la mesa el plano del puerto. Hablaba mirando, no a Carteaux o a su equipo, si no directamente al propio Gasparin. A la vez, gesticulaba apasionadamente sobre 4 el plano. Y no dudo en ningún momento o se detuvo en su explicación. Para atacar a la flota inglesa, debían ocupar los terrenos altos que se encontraban al sur del puerto. Solo a tres kilómetros de distancia de la flota. ¡No a cinco! Desde esa corta distancia, podrían hacer daño a los ingleses, y no desde una mayor. Con su plan, en llamas, hundida o huyendo, la flota inglesa sería borrada del puerto de Tolón. ¡La ciudad volvería a ser francesa!... —El único problema, ciudadano Gasparin —continuó Bonaparte—, es Fort Mulgrave. Los ingleses han colocado su fuerte principal estratégicamente allí, en el sur del puerto. Impiden que nosotros ataquemos su flota. Para acceder al lugar y atacar a nuestro objetivo, primero debemos hacernos con Fort Mulgrave. Carteaux apretó la mano contra la empuñadura de la espada. Apretó la mandíbula. Y arrugó aún más su cejo. ¡Qué insensato!... ¡Atacar un fuerte inglés sumamente protegido!... —¡Caerá!... ¡Fort Mulgrave caerá!... Solo necesitamos un general profesional. ¡Un profesional!... Carteaux protestó por las insolentes palabras del joven corso. Le hervía la sangre. Gritó. Maldijo. ¿Napoleón?... ¿Quién es Napoleón?... Lo sabía, ahora sí que lo sabía: un sucio aristócrata, un oficial de Luis Capeto. ¡Ese era Napoleón!... Gasparin dio un golpe en la mesa. Cortó la discusión de inmediato. Él era quien decidía. —Seguiremos el plan de Bonaparte —dijo Gasparin mirando fijamente a Carteaux— . En pocos días comunicaré el nombre del nuevo general. Carteaux apretó aún más su mandíbula, mientras clavaba los ojos en Gasparin. El comisionado se marchó. El general pasó la mirada a Napoleón, y torció el gesto. «¡Un traidor entre sus filas!...» Como había prometido Gasparin, pronto se conoció el nombre del nuevo general: Doppet. Era un dentista. Uno muy especial: tenía miedo a la sangre. Ante todo, era un general profesional. Ordenó atacar un fuerte. Y al primer muerto que tuvo a poca distancia suya, entró en pánico y ordenó la retirada. A los pocos días, renunció. Suerte que Gasparin contaba con un recambio. Era Jacques Coquille Dugommier, plantador de azúcar. Pero lo más importante: ¡era un militar profesional! Uno que hizo algo insólito. No era engreído ni confiado. Consultó a Napoleón. El corso fue elevado al rango de mayor. Y se siguió su plan. SECCIÓN III Fue en diciembre, en la madrugada del 27 de frimario del año II. Sobre la casaca azul, Bonaparte se vistió con un abrigo gris. Era largo hasta las espinillas. Y su cuello, alto y rígido. Llevó el abrigo sin abotonar. Mostraba así el uniforme de guerra. Para resguardar su cabeza de las bajas temperaturas, usó por primera vez un bicornio. Un sombrero azul marino. De 5 ala ancha, estas se encontraban plegadas hacia arriba en dos partes iguales. Formaba una media luna sobre la cabeza de Bonaparte, con los dos picos en los costados, apuntando cada uno hacía los hombros. Aquel día hacía frío, viento y lluvia. El aire chocaba contra el pecho de Bonaparte y abría aún más su abrigo. La brisa acariciaba los pálidos pómulos de Napoleón con un tacto suave y frío. El olor a yerba fresca y a lluvia inundaba sus fosas nasales. La borrasca caía levemente inclinada bajo un cielo gris oscuro. Repicaba sobre la vegetación. Y sobre los desniveles del terreno campestre, formaba pequeños torrentes. Torrentes sucios de arena y pequeñas ramitas antaño secas y ahora humedecidas. A Napoleón no le importó la lluvia. Los soldados arrastraron veinte cañones. Lo hicieron por los caminos llenos de charcos y lodo. Dejaron a su paso la marca de las ruedas. Y de pronto, un rayo rasgó el cielo. Estampó entre las nubes grises sus venosas raíces fluorescentes. El cielo rugió. El trueno asustó a muchos. Unos pocos se santiguaron con discreción. Pero las órdenes de Napoleón continuaban en pie. ¡No se detendrían! La artillería se colocó a distancia frente a los cuatro morteros de Fort Mulgrave. Bajo las ordenes de Napoleón, la veintena de cañones comenzaron a disparar. Bonaparte estaba en uno de ellos. Disparó. Y una nube gris de pólvora surgió de la boca. Su olor todo lo impregnó. De inmediato, Napoleón cogió la baqueta: una barra larga y delgada. La introdujo por la boca del cañón. Y con movimientos fuerte y rápidos, el corso limpió el alma. Cuando ya estuvo limpia, los soldados volvieron a cargar. Bonaparte regresó a la culata. Ordenó otro disparo. Un estallido brillante, un rugido, una nube gris de pólvora, y la bala de hierro silbó proyectada contra la empalizada del fuerte. Explotó contra ella. La madera saltó en astillas. Algunos troncos de oscura piel se partían mostrando los filamentos de madera blanca del interior. En la distancia, se veían como palillos partidos. El fuerte se derrumbaba, pero se defendía. Calibraron a tiempo, y una lluvia de morteros comenzó a caer cada vez más cerca de los soldados de Napoleón. Se hundían en la tierra, como un asteroide, formaban un cráter, y salpicaban todo el barro sobre el ejército francés. Pero no podían hacer nada. Fort Mulgrave estaba abierto en canal. Dugommier montó a caballo. Fue al frente con cinco mil hombres. Ordenó calar bayonetas. Napoleón se quedaba en retaguardia, cubriendo a Dugommier. Con dos mil hombres, disparó a cuatro balas por minuto y cañón. Los soldados de Dugommier estaban protegidos. Avanzaron a paso ligero. Pronto comenzaron a sonar los silbidos de las bayonetas inglesas. Se dirigieron contra el ejército de Dugommier. Y eventualmente, hacían caer a un hombre al suelo. Alguien grito «¡sálvese quien pueda!». Pero Dugommier mantuvo firme a las tropas. Se arrojaron a las empalizadas. Las balas inglesas impactaron contra cráneos, pechos, piernas y hombros. Salpicaba la sangre. Y si la bala impactaba contra un cráneo, soltaba astillas del hueso y esparcía su interior sobre la cara del soldado que permanecía detrás. Los hombres de Dugommier caían en las líneas enemigas. Los cadáveres se amontonaban sobre el fango. El general ordenó la retirada. Cuando volvió con sus hombres, se dirigió a Bonaparte. Napoleón cumplió órdenes. Montó sobre un caballo castaño, y mandó a sus dos mil hombres marchar contra el fuerte. A galope, la lluvia calaba aún más en el abrigo corso. Los rugidos de los cañones se confundían entre los truenos de los rayos. Y conforme se 6 acercaba al fuerte, los silbidos de las balas inglesas comenzaron cada vez a ser más perceptibles al oído de Bonaparte. De pronto, un silbido atravesó el cuerpo del caballo. Se irguió relinchando y lanzó a Napoleón. Cayó sobre el lodo. Un ayudante entró en escena aterrorizado. El joven corso se puso en pie. —Junot —le dijo al ayudante—, si ha llegado la hora, carece de sentido preocuparse por ella. Al llegar a los muros, Bonaparte mandó a sus hombres colgar las bayonetas del cuello y armar los dientes con los sables. Treparon las empalizadas y entraron por lo boquetes abiertos o saltaron por sus afiladas puntas. A punta de bayoneta, acuchillaron a los ingleses. Había quien usaba la baqueta de los cañones. Los ingleses fueron masacrados. Cuando todo terminó, Bonaparte yacía en el suelo. Su pierna sangraba con un color carmín muy vivo. ¿De dónde venía?... ¡Apenas sintió el dolor!... Fort Mulgrave era francés. Y con él, toda la zona sur del puerto de Tolón. Napoleón fue trasladado en camilla al cuartel general. Bajo lonas blancas, sucias de barro y lluvia, los médicos, con las camisas arremangadas y ensangrentadas, empuñaban botellas de alcohol y sierras. Decenas de soldados gemían de dolor. O gritaban silenciosos, sudando mojados, con lodo y sangre, mientras mordían la empuñadura de su espada. Los cirujanos no tenían piedad en el corte, de lo contrario, las heridas gangrenarían. La carne moría estando en vida. Se volvía de un tono pardo como el de una momia. Un trozo sin vida, un foco de infección y muerte. La pierna de Napoleón debía ser amputada. —¡No! —gritó. ¡En absoluto!... Veía alrededor aquella carnicería. El hedor de la sangre, un hedor herrumbroso, lo olía como nunca antes lo había sentido. Pidió un segundo examen. Napoleón se las arregló con un apaño. ¡La batalla debía continuar!... ¡La victoria estaba cerca! Fort Mulgrave era francés. Los soldados ingleses se arrojaron al agua. Con el mar intranquilo, bajo la lluvia, nadaron en busca del auxilio de las naves inglesas. Ahora era el momento de atacar a la flota inglesa. Tenían los galos la posición más privilegiada que pudieran tener en ese frente de batalla. Él conduciría toda la artillería contra las naves inglesas. ¡Era el deber!... ¡Nada le detendría! Después de una agotadora jornada, al día siguiente salió el sol. Los cañones de Napoleón apuntaron contra la flota inglesa, a tan solo unos pocos kilómetros de distancia: o se despedían o disparaban. Bonaparte cojeaba, pero aún así, quiso dirigir el espectáculo. La artillería abrió fuego. La flota inglesa no pudo defenderse. Las balas de Bonaparte atravesaban los barcos. Los agujereaban. Parecían porciones de queso gruyer. Con las maderas de los bordes de los boquetes hechos astillas. Algunas tablas volaban con el silbido de los disparos. Y algunos buques se cubrían en llamas. El fuego recorría toda la cubierta. Subía por los palos e incendiaba las velas. Los marineros saltaban al agua e iban a otros barcos. Los que trabajaban en buques indemnes, corrían de un lado a otro izando velas, levando anclas y girando el timón. Muchos se preparaban para salir. Mientras tanto, algunos morteros y cañones disparaban contra las tropas de Napoleón. Pero estas armas ni tan solo consiguieron asustar a los franceses. ¡Estaban acabados! 7 La noche se cernió. «¡Mañana habrá más!», dijo Bonaparte. Las tropas francesas debían descansar. Al día siguiente seguirían atacando hasta hacer hundir toda la flota inglesa al completo. En aquella noche, Lord Hood mandó incendiar el arsenal y los buques que él no podía utilizar. Embarcó a las tropas aliadas. Los ejércitos de España e Italia subieron en la oscuridad. Pronto salieron. Los vigilantes franceses dieron la noticia a las tropas que aquella noche dormían. Gritaron de alegría. Cantaron La Marsellesa. ¡Tolón estaba indefensa!, ¡no tenía protección alguna! ¡Ahora sí era el momento de recuperarla! SECCIÓN IV Todo sucedió según el plan de Bonaparte. Al fin, Tolón cayó en manos francesas. Las tropas galas entraron en una ciudad indefensa, sitiada en meses. El Comité de Salvación Pública envió nuevos comisionados a la ciudad recuperada: Barras y Fouché. Paul Barras tenía treinta y ocho años. Desde los dieciséis, sirvió en el regimiento de Languedoc. Era vizconde de Barras, pero su condición no le impidió apoyar la revolución y la ejecución de Luis XVI. Ahora era el ciudadano Barras, miembro de la Convención y comisionado nombrado por esta para vigilar la toma de Tolón. Vino de París con la nueva moda. Llevaba zapatos negros de hebilla, calzones y medias de seda blanca; como antaño. Su chaleco era blanco. Corto, ocultaba una camisa blanca con chorrera. La casaca, granate y a rayas, era ceñida. El cuello; alto, rígido y de tirilla. Pero la prenda no la llevaba abierta, y la botonera no se abría progresivamente. Ahora la casaca caía por detrás en dos faldones hasta la altura de las rodillas; y por delante, la llevaba hasta la mitad del abdomen. Tenía abrochada la casaca con una doble botonadura: una solapa encima de la otra. Y mostraba debajo de ellas un rectángulo alargado del chaleco blanco. Había llevado coleta empolvada recogida con una cinta de seda negra. Pero ahora llevaba una media melena a la altura del mentón. Una de cabellos oscuros y canosos. Y para los actos de campaña, lucía casaca azul, calzones largos sin medias, botas que llegaban solo a la altura de las pantorrillas, y una sedosa faja de lazo con los tonos de la bandera tricolor. Barras hacía la revolución, pero ante todo era un privilegiado. Joseph Fouché, su acompañante, vestía casi igual que Barras. Tenía una cabeza estrecha. La nariz era larga, delgada y aguileña. Y el cráneo había absorbido la cara. Estaba chupada. El hueso craneal se marcaba en pómulos, barbilla y sienes. Y las mejillas se hundían entre los pómulos y la barbilla. La boca era pequeña. Siempre permanecía cerrada. Era un hombre de pocas palabras. Y sobre su mentón, dos largas patillas de un pelo castaño con canas recorrían su faz. Su cabello era corto. 8 Fouché tenía treinta y tres años. Nació en una familia humilde de marineros. Fue seminarista, pero abandonó la fe para unirse a la causa de la revolución. Renegó de la religión y se reconocía públicamente como ateo. En la guerra civil, participó en la represión de Lyon. Mató a miles de burgueses y fue conocido como el ametrallador de Lyon. tenían órdenes precisas. El 20 de frimario fusilaron a doscientos oficiales de la artillería naval de Tolón. Dos días más tarde fusilaron a dos cientos hombres y mujeres de la ciudad. No tuvieron un proceso. Fouché escribió a un miembro del Comité: «Hay un solo modo de celebrar esta victoria; esta noche doscientos trece insurgentes cayeron bajo nuestro rayo. Adiós, amigo mío, lágrimas de alegría inundan mi alma». Dugommier quiso detener el baño de sangre. Provocó la ira de los comisionados. Y el general dimitió. Napoleón, en cambio, siguió fiel a los comisionados. En prisiones conoció a los Chabrillan. Habían sido detenidos solo por ser nobles. Bonaparte cojeaba, pero aún así, se las arregló para meter a la familia en unas cajas de munición vacías. Fueron enviadas a Hyéres. Los Chabrillan abordaron el primer barco que pudieron coger, y emigraron lejos de Francia. En París, la toma de Tolón fue celebrada con brindis y espectáculos. Hasta se hizo una obra de teatro. El protagonista principal era el comisionado político Saliceti, miembro de la Convención y enviado por esta a liberar a Tolón del yugo real. A Napoleón ni se le mencionó. Saliceti, en la obra, empuña una espada y dice a sus tropas: «Sois libres, ahí están los españoles y los ingleses… esclavos. ¡La libertad os mira!». Otro personaje es un estadounidense llamado Williams. Había sido capturado por la marina inglesa y obligado a servir en ella. Williams huye de los ingleses y se une a los franceses. Es felicitado por ello por el propio Saliceti. Los Estados Unidos consiguieron la independencia de Gran Bretaña. Fue en una guerra que duró siete años. Finalizó en 1782. Y la paz, el Tratado de París, se firmó en 1783… en teoría. América aún estaba por colonizar. Gran Bretaña tenía intereses en continuar la colonización a través de su territorio en Canadá. Y los nuevos Estados Unidos competían con Gran Bretaña por tomar el control de toda la América del Norte. La vieja metrópoli no deseaba ver fuerte a sus competidores. Mantuvo fortificaciones en territorio estadounidense. Armó a los indios contra los norteamericanos. Y acosó a sus antiguas colonias por mar. Los buques de guerra ingleses necesitaban marineros para hacer la guerra a Francia. El trato que recibían era cruel: latigazos como castigo a faltas leves. Muchos desertaban. Huían, principalmente, a los jóvenes Estados Unidos. Los ingleses reaccionaron con virulencia. En alta mar, detenían los buques norteamericanos en busca de desertores ingleses. Aquello era una agresión de Gran Bretaña a los Estados Unidos. Más aún, los ingleses, en su desesperación por encontrar nuevos marineros para la guerra, tomaban a muchos ciudadanos norteamericanos por ingleses desertores, y los obligaban a servir en la marina inglesa. Gran Bretaña esclavizaba a ciudadanos estadounidenses en su lucha contra el hexágono. Francia, además, había ayudado a los Estados Unidos a alcanzar la independencia. Las viejas colonias tenían una deuda con Francia, una fijada mediante la alianza de estas con el gobierno francés. Estados Unidos tenía motivos suficientes para apoyar a Francia y luchar contra Gran Bretaña. Pero los Estados Unidos deseaban la paz. 9 Su economía había sufrido mucho a causa de la guerra. La inflación se disparó vertiginosamente, y la producción cayó en picado. En aquellos años, los Estados Unidos aún estaban en proceso de recuperación. No querían más guerras. No querían aliarse con Francia en lucha contra Gran Bretaña. Es más, las viejas colonias aún mantenían fuertes lazos comerciales con su antigua metrópoli. Dependían de ella. Francia presionó a América. Y los americanos alegaron que el tratado de alianza se celebró con el rey Luis XVI, no con la Convención. Por lo tanto, esta no tenía legitimidad para reclamar su apoyo. Según el presidente George Washington, los Estados Unidos nada le debían a la república francesa, sino al rey Luis XVI. Todas aquellas celebraciones y representaciones teatrales en la capital eran pura propaganda. Toda aquella obra era mentira, pero ¿qué más daba? Para ellos, la revolución estaba por encima de la verdad. Esta no importaba. SECCIÓN V Tolón fue un talismán para Bonaparte. El 22 de diciembre de 1793, duodi 2 de nivoso del año II, Napoleón fue ascendido a brigadier general. Tenía tan solo veinticuatro años y ya era general. Tenía a más de una centena de generales por encima suya, ¡cierto!, pero había obtenido una posición que ningún otro joven había conseguido tan pronto. Es más, de Tolón no solo se llevó un nuevo rango, también hizo una gran amistad. Se trataba de Augustin Robespierre, hermano de Maximilien Robespierre. Era el nuevo comisionado político en Tolón. Junto con Saliceti, Gasparin, Barras y Fouché, era el nuevo terrorista enviado para la represión de la ciudad. ¡Pero eso ya quedaba lejos! Victorioso, Napoleón se trasladó a una nueva casa: La Sallé. La había adquirido para vivir con la familia. Era una mansión de campo cerca de Marsella. Tenían criados. Y un jardín soleado que rodeaba toda la casa. Al despertar, Napoleón salía al pequeño edén. Cerraba los ojos, tomaba aire, y sus fosas se inundaban del dulce y fresco aroma a palmas, eucaliptus y naranjos. El zumbido de una abeja atravesaba la cara. Cuando abría los párpados, las veía volar y posar sobre las flores del jardín. Flores de tiernos tallos esmeralda con pétalos de tonos escarlata, amarillo y rosa. Rodeaban los árboles, y se desplegaban como manchas coloridas sobre el terreno. Era un terreno de caminos de piedrecitas blancas. Al paso, crujían entre sí. Napoleón recorría los serpenteantes caminos del elíseo en soledad. En el fondo del edén, un burbujeante arroyo servía a Letizia para lavar la ropa. La espuma sonora se oía a lo lejos, suave. Mientras tanto, Pauline, la hermana preferida de Napoleón, confeccionaba vestidos. Y lo hacía sentada en un banco de piedra, bajo la sombra de una gran palmera. Vestidos vaporosos de tonos pastel. Las faldas eran abultadas; y los corpiños, ajustados. Los lucía en presencia de Napoleón. ¡Para deleite del hermano!... Y cuando nadie miraba, Pauline aprovechaba para escabullirse al huerto vecino. Robaba alcachofas y dulces y embriagadores higos morados. 10 En más de una ocasión, el dueño la persiguió profiriendo maldiciones, juramentos y toda clase de recordatorios a parientes fallecidos. Toda la mansión podía oír el espectáculo. Napoleón reía a carcajada suelta. La fortuna sonreía a los Bonaparte. ¡Córcega quedaba lejos! ¡Tolón había sido la victoria de la familia! ¡Napoleón tenía una estrella!... La única preocupación era el hermano Lucien. Bruto Bonaparte era un jacobino rabioso. Abogaba por el terror. Era de esa clase de burgués que creía en la revolución: los derechos, las libertades, el gobierno de la gente, ¡el reparto de los bienes de la iglesia y de los nobles emigrados!... Había mucho en juego. ¡Era necesario el terror!, ¡aunque supusiera el fin de las libertades! Era vital la alianza con las clases populares para defender la revolución. Así pensaba. Lucien creía en la igualdad. Se casó con la hija de un posadero. Tan solo tenía veinte años y se convirtió en padre de cuatro hijos. Solo sobrevivieron dos: Carlota y Cristina Bonaparte. Las primeras sobrinas del general. SECCIÓN VI En aquellos años, fueron detenidos entre 100.000 y 300.000 hombres. Durante los siete meses que van de marzo a septiembre de 1793, 518 personas fueron condenadas a pena capital. 74 por mes. Durante los ocho meses que van de octubre a mayo de 1794, 10.812. 1.352 por mes. Y solo de junio a julio, 2.554 sentenciados a guillotina. Por rebeldía o traición política, o bien por contrabando, en total, el terror se cobró la vida de más 35.000 personas. Conforme avanzaba el tiempo, las cabezas se apilaban cada vez más en mayor número. En prisión se encontraba una joven dama española: Teresa Cabarrús. Era hija de Francisco Cabarrús. Comerciante, experto en finanzas y amigo de ilustrados como Jovellanos, Campomanes, Floridablanca y Aranda. Su fortuna le permitió enviar a la hija a estudiar a Francia. Y sus influencias políticas le hicieron ser ministro de finanzas con el rey Carlos III de España. En 1789, el sucesor de Carlos III, el rey Carlos IV, lo convirtió en el I conde de Cabarrús. Un año antes, su hija, con tan solo quince años, se casó con el joven marqués francés Jean-Jacques-Devin de Fontenay. Teresa Cabarrús tenía una cara redonda. La piel era suave y tersa, de un color rosa pálido. Y los cabellos, largos, eran culebrillas de tono azabache que se ondulaban. Lanzaba una melena voluminosa sobre los hombros. Y vestía siempre a la moda: trajes vaporosos de tacto sedoso, con faldas abultadas, corpiños ajustados y un intenso aroma a jazmín. Teresa simpatizó con la revolución desde el primer momento. Y su esposo se divorció de ella en 1792. Sin embargo, el curso de la revolución se desvió: de aquella burguesía que pedía el fin de los gremios, participar en el gobierno y el límite a los impuestos, vivió con desgana el terror que propagaba la chusma de sans-culottes. Dos años después del divorcio, con tan solo veintiún años, fue detenida y encarcelada en la prisión de la Force. Allí hizo una amiga: Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie. Con tan solo treinta y un años, ella era la viuda de 11 Alejandro de Beauharnais, vizconde de Beauharnais. Un militar, aristócrata liberal, jacobino, que fue guillotinado durante el terror. Suerte que ambas estaban unidas en su cautiverio. Hacía calor. Era el mes de julio, termidor del año dos. Y Jean-Lambert Tallien bajó las escaleras de la prisión de la Force con camisa blanca y chaleco. Dejó atrás su casaca. El cabello, largo, rubio, con la coleta recogida con una cinta negra, sudaba. Él, como Fouché o Barras, era miembro de la Convención. Anteriormente fue empleado en un buffet de abogados. Con la revolución, dejó el buffet por una imprenta. Con ella se convirtió en periodista. Dirigió un periódico, Ami des Citoyens, partidario de la revolución. En un solo año, ganó influencia política. El pequeño burgués se sentó en la comuna de París en 1792. Luego fue electo miembro de la Convención. Era jacobino. La Convención lo eligió comisionado. Fue enviado a Burdeos a «alimentar la santa guillotina». Él era un terrorista fervoroso. Uno que se había enamorado de Teresa Cabarrús. Tallien abrió el ventanuco de la puerta. Al verla, arqueó las cejas. La joven dama española dormía en la celda sobre un montón de paja. Uno sobre un suelo de piedras, frio y húmedo. Una amplia franja de humedad, con un salitre blanco, recorría las cuatro paredes. Rose de Beauharnais despertó a la amiga. Teresa, al ver al amado, se levantó del lecho y se acercó a la puerta de madera. Puso la mano sobre el barrote de hierro del ventanuco. Tallien besó sus delicados nudillos. ¡Ver así a su amada!... Ella, que había vivido rodeada de lujo y delicadeza, ¡ahora estaba encerrada como un animal! ¡Y todo por Robespierre! ¡Maldito terror! —Si me amas tan sinceramente —le susurró Teresa al oído—, haz todo lo posible para salvar a Francia; y con ella, a mí misma. El descontento por la marcha de revolución aumentaba. ¡Sangre!, ¡Robespierre no sabía hacer otra cosa más que sangre! El dictador era poderoso, pero el pueblo y la Convención cada vez creían menos en la revolución. El cadalso ya daba nauseas por todo el país. Y la burguesía pedía la vuelta de las libertades y el fin de la economía dirigida y de las dificultades que producía. La oposición se agrupó entorno a los más «antiguos» acérrimos terroristas: Fouché, Barras, Tallien,… ¡Ahora todos cambiaban de bando! Robespierre acudió a la Convención alarmado. Reprochó los excesos de los terroristas. Por culpa de ellos, Francia se encontraba bañada sangre. ¡Ellos debían ir a la guillotina! «¡Di nombres!, ¡di nombres!», gritaban los diputados. No dio un solo nombre, y todos se sintieron amenazados. Irían a la guillotina, eso pensaban, a menos que fuera antes Robespierre. La reacción fue rápida. Robespierre fue encarcelado. Y sin juicio previo, el 10 de termidor rodó su cabeza bajo el frio filo de la guillotina. Ahora, la reacción, los termidorianos, como se hacían llamar, gobernaban la Convención. Se pondría fin a la ley de precios máximos. Las requisas y las nacionalizaciones acabarían. Revueltas de sans-culottes se sucedieron. Fueron aplastadas con pólvora y bayoneta. Y los partidarios de Robespierre, perseguidos. Tallien lideró la represión. Y todo por una mujer. Ahora era su esposa: Madame Tallien, conocida como Notre-Dame de Thermidor, Nuestra Señora de Termidor. Por aquel entonces, Napoleón vivía en París. Asistió a la boda de su hermano Joseph en Marsella. Y luego siguió con su trabajo. Buscaba nuevos proyectos militares con 12 los que defender la revolución. Así podría escalar un rango más. El joven general malvivía en un viejo dormitorio. Las paredes estaban cubiertas de papel. De un papel desgastado, quemado por el humo de las velas, y levantado por el tiempo. Las telarañas se acumulaban en las esquinas. Y de vez en cuando, una cucaracha recorría el suelo de tablas de madera. «¡Será provisional!», pensaba en sus descansos. Mandaba todo el dinero a la extensa familia en Marsella. Pronto volvería a los lujos de la mansión marsellesa. Tarde o temprano tendría una nueva gloria militar. ¡Tolón solo era el comienzo!... Y de repente, tocaron con brusquedad a la puerta. Bonaparte saltó de la cama. Solo llevaba puesto las medias, los calzones, una camisa y el chaleco blanco abierto. Así abrió. Era Saliceti, el comisionado político de la Convención en Tolón. Amigo de los Bonaparte. Le acompañaban dos guardias. Entraron al dormitorio para asombro del joven general. Llevaban órdenes. El corso se sorprendió. Abrieron cajones. Los vaciaron. Levantaron el colchón. Y registraron la ropa. Bonaparte permanecía blanco, atónito. ¿Qué podía hacer él? ¡Nada! —Saliceti, ¿qué es todo esto? Bonaparte protestó. Se quedó parado junto a la cama, mientras veía a los guardias registrar su dormitorio. Temía, y no dejaba de quejarse apesadumbrado. Nada había. Y Saliceti comenzó el interrogatorio. —¿Estuvo en Génova, general Bonaparte? Así era. «¿Qué hacía un general, amigo de Augustin Robespierre, en un país extranjero?...» Habían rumores. Estos decían que el viejo gobierno de Robespierre había robado oro de las arcas públicas. Este había sido depositado en un banco genovés. ¿Estaba Napoleón implicado en el asunto?... Bonaparte volvió a protestar. ¡Dudar de él!... ¡En absoluto! Saliceti oyó las explicaciones del joven general. Después de estas, se quedó mudo y pensativo durante unos pocos segundos. Bonaparte balbuceó desencajado, no sabía que podía decir más. En cuestión de milésimas, permaneció inerte. —Napoleón —dijo el amigo Saliceti—, queda arrestado en nombre de la república francesa. Bonaparte no se resistió. Le colocaron los grilletes. Y los guardias se lo llevaron al carruaje que esperaba en la puerta. El nuevo Comité de Salud Pública emitió la orden: «En vista de que el general Bonaparte ha perdido totalmente la confianza a causa de su conducta sospechosa, se decreta que sea relevado provisionalmente de sus obligaciones.» 13 Fue a parar a presidio. Lucien, el jacobino de la familia, también. Ambos se encontraban en celdas diferentes. Habitáculos estrechos, pequeños, oscuros, con gruesas paredes de piedra, ventanas pequeñas con barrotes de hierro, y puertas gruesas de madera con un ventanuco de hierro. Saliceti dirigía la investigación. Él ahora ya no era un terrorista, ahora era un termidoriano. Uno más en la reacción, en poner fin a la revolución para proteger sus ideales. Ambos hermanos pudieron defenderse por carta. «Abandoné mis pertenencias —decía la carta de Napoleón a Saliceti—, lo perdí todo por el bien de la república. Después, serví en Tolón con cieña distinción… Desde que se descubrió la conspiración de Robespierre, mi conducta ha sido la de un hombre acostumbrado a juzgar de acuerdo con principios, no con personas. Nadie puede negarme el título de patriota.» Lucien reaccionó diferente. Lloraba, quejumbroso, sobre el lecho de paja, o agarrado a los barrotes de presidio. Solo pensaba en su familia: su mujer y sus hijas. «¡Sálveme de la muerte! —exclamaba en su carta—. ¡Salven a un ciudadano, un padre, un marido, un hijo infortunado, un hombre que no es culpable! ¡En el silencio de la noche, que mi pálida sombra se le acerque y lo induzca a la compasión!» ¿Compasión?... ¡Ah!, ¿para qué pedirla?, ¡si no la buscaban!... Los termidorianos no querían perdonar. Solo buscaban servicios, buenos servicios. Ellos no reaccionarían ante los lloros inútiles de Lucien. El mundo se movía por intereses. Y Lucien no ofrecía uno bueno. Bonaparte recordó las dificultades de Tolón, lo cerca que estuvo de la muerte. «Si a uno le llegó la hora, de nada vale preocuparse.» ¡Fuera llantos! SECCIÓN VII Sobre un colchón de paja, Napoleón dormía de lado. Y lo hacía con el rostro apacible, tranquilo. Los techos de la prisión, abovedados, eran altos. Solo había un ventanuco, pequeño, rectangular, pegado al techo. Tenía dos barrotes en cruz. El sol nació. Y un haz de luz inundó la celda de Bonaparte. Proyectó en el suelo la sombra de los barrotes en cruz sobre un recuadro luminoso. Napoleón movió las mejillas. La luz proporcionaba calor a la cara, y atravesaba los rosados párpados. Era hora de despertar a un nuevo día. La puerta comenzó a vibrar. El ruido herrumbroso de los cerrojos recorría el portón. Sonaba hueco, era una prisión vacía. Bonaparte abrió los ojos. La puerta estaba abierta. Y 14 entró el carcelero. El joven general se incorporó. Se quedó sentado en la cama. El carcelero tenía nuevas noticias. —Ciudadano Bonaparte, puesto que no han encontrado nada que justifique ninguna sospecha, hoy han decretado su libertad provisional. Eres libre de marchar. ¡Por fin era libre!... Nada pudo demostrarse contra el joven general. Se le devolvió el grado, y volvió a servir a la república. Pero los termidorianos sospechaban de él. La inflación se comía su estipendio de 15.000 libras. Conforme pasaba el tiempo, el precio de los alimentos era mayor. Por bonos de deuda pública a diez años, el gobierno de Luis XVI pagaba entre el 4 y el 11%. Ahora la república tenía que pagar más del 60. Estaban en la ruina. La escasez era generalizada. Y Napoleón tenía una extensa familia que mantener en Marsella. No podía permitirse ningún lujo. Se trasladó a vivir a un hotel más barato. Se situaba en un callejón de un barrio con mala fama. La calle, con adoquines de piedra, era estrecha. Los edificios eran altos en comparación con la calle. Hacían sombra. El callejón permanecía húmedo. Rodeado de charcos en los días de lluvia. Retenía el olor de la mierda y orina de caballos y perros. Nadie del ministerio de guerra confiaba ninguna misión a Bonaparte. Tenía mucho tiempo libre, y se dedicaba a pasear por el barrio. Salía de su dormitorio, y caminaba por las calles con el uniforme y la mano sobre el sable. Vivía rodeado con lo mejor de la sociedad: timadores, carteristas, rateros, vástagos degenerados de la burguesía, vagabundos, escritorzuelos fracasados, dueño de burdeles, alcahuetas, caldereros, afiladores, traperos, organilleros, jugadores y prostitutas de todas las edades. Las calles estaban controladas por jóvenes apuestos: la jeunesse dorée, la juventud dorada. Paradójicamente, encabezaba el grupo Louis-Stanislas Fréron. Fue periodista y miembro de la Convención. El pequeño burgués perteneció al club de los jacobinos. Fue nombrado comisionado político en Tolón. Era un terrorista que alardeaba de estar «matando todo lo que se movía». Como Fouché, Barras o Tallien, cambió de bando. El terror había servido bien para imponer la república y luchar contra los extranjeros. Estaban solos, necesitaban ayuda, había sido necesaria la alianza con los sans-culottes: darles armas, el control de la economía, y que dirigieran el terror. ¡Pero todo eso había acabado! Ahora, para él, el terror apestaba. Era necesaria la moderación. La burguesía debía volver a gobernar. Ya no era vital para la supervivencia ni el terror ni los sans-culottes. La juventud dorada vestía como nobles. Casacas ajustadas; cuellos altos, rígidos y de tirilla; elegantes camisas con chorreras; calzones largos con botines o botas de charol, o calzones con medias de seda y zapatos de hebilla. Vestían con lujo, en reacción a las ideas espartanas de los sansculottes. Abucheaban, insultaban y atacaban por las calles a los sospechosos de ser sansculotte o jacobino. En provincias, un grupo de jóvenes dorados lanzaron al rio a un juez del terror de Robespierre. Lo asesinaron con un arpón. Era auténticos matones políticos. Las víctimas del terror ahora se vengaban de sus verdugos. Napoleón veía apesadumbrado la situación que le rodeaba. Bonaparte no encajaba en el nuevo mundo. Se encontraba solo. El hermano Lucien estaba casado. Y Joseph acababa de contraer matrimonio con Marie July Clary, hija de un comerciante de sedas de 15 Marsella. Un matrimonio de peso. ¿Y él?, ¿el qué? Al paso de un carruaje, Napoleón cerraba los ojos. Solo oía el ruido claqué del trote de las herraduras de los caballos sobre los adoquines. Solo pensaba en lanzarse contra ellos y morir al instante. Buscó un compromiso, y se fijó en Désirée Clary, la hermana de July. Los meses pasaban, y no obtenía ninguna misión militar. El amor con Désirée no le satisfacía. En París, volvía a plantear planes de conquista o defensa. Pocos le hacían caso, aunque fueran buenos. Suerte que contaba con amigos. Necesitaba un nuevo uniforme, el suyo ya estaba viejo y roído. Para ello contó con la ayuda de una amiga. Ella le proporcionó las telas, y lo invitó a una velada. ¡Había servido a la república en Tolón! ¡La salvó de los contrarrevolucionarios! ¡Era un general joven e importante!... La anfitriona era Madame Tallien. SECCIÓN VII El carruaje de Bonaparte recorrió los angostos y pedregosos caminos con lentitud. Se balanceaba de un lado a otro, movido por el impulso de un bache o de alguna piedra. Madame Tallien vivía a las afueras de París. Le esperaba, junto a decenas de invitados más. Napoleón corrió las cortinas del ventanuco y se asomó. Las estrellas de la vía láctea brillaban con intensidad en la oscuridad de la noche. Cerca se veía la mansión Tallien, iluminada por farolas. Era grande, pero solo parecía una casa de campo más. El coche dibujó un semicírculo y se detuvo en la puerta. Un lacayo, con casaca de bordados de oro y peluca blanca, salió y abrió la portezuela del carruaje. Napoleón bajó y entró en la casa. Un fulgor molestó sus pupilas. En cuanto se acostumbró a la luz, vio una mansión muy distinta a lo que había imaginado. Las paredes, lisas, estaban empapeladas en tonos pastel. Los techos eran altos. Colgaban enormes arañas. Lámparas bañadas de oro y decoradas con cristales. Y a la luz de sus decenas de velas, despedían destellos con los colores del arcoíris. A cierta distancia, en alguno de los salones, se oía una pequeña orquesta. Quizá un cuarteto o quinteto de cuerda. Tallien había habilitado tres amplios salones para sus invitados. Estos permanecían de pie, en diversos círculos. O bien sentados. Las sillas eran klismos. Sillas de estilo griego. Eran de madera oscura. Las cuatro patas eran curvas hacia afuera del asiento. Este era cuadrado y almohadillado. Y el respaldo, curvo. Las mesas eran amplias y redondas. Lacadas, tenían un suave tacto, brillaban. Eran de color caoba con marquetería en marfil. Y se apoyaban en un única pata, gruesa y tallada. Los escritorios, en cambio, eran austeros rectángulos. Los tableros tenían forrados en cuero 16 verde con ribetes dorados con motivos vegetales. Las cuatro patas eran estrechas y rectas. Y las bases de estas eran cuadradas. Se estrechaban cada vez más hasta tocar suelo con un pie de oro. Sobre todas ellas, habían candelabros. Grandes, de oro, imitando el estilo clásico. Cada uno con cinco velas. A Napoleón se le ocurrió entrar en un dormitorio. Permanecía iluminado por un candelabro de pie. Era una columna acanalada de oro. Y sostenía en círculos concéntricos una docena o más de velas. Las camas parecían triclinios romanos. Se apoyaban de lado en la pared. Y se cubrían desde lo alto de estas con doseles de tela fina y translúcida. Toda la mansión tenía un estilo pompeyano. Thérésa Tallien vivía en una lujosa villa romana. Los salones estaban llenos de termidorianos y miembros de la juventud dorada. Ellos eran los incroyables, los increíbles. Y ellas, las merveilleuses, las maravillosas. Allí estaban políticos y burgueses. Algunos eran nuevo-ricos gracias a las subastas de los bienes de la Iglesia y de la nobleza emigrada. Ellos vestían como dandis. Relucientes zapatos de hebilla, color azabache. Medias de seda blanca. Calzones, chaleco y camisa blanca. Casacas de doble solapa, con botones dorados. Casacas lisas o a rayas, de colores azul marino, granate o marrón. Los cuellos eran altos y rígidos, ostentosos. Y un nuevo peinado entraba en escena. Los menos seguidores de la moda llevaban aún el pelo largo, con una coleta recogida con una cinta de seda. Otros, como Napoleón, preferían llevar una melena suelta y corta. Pero ahora la moda era llevar el peinado corto y levemente ondulado. Un peinado a lo brutus. Esparcidos en diversas mesas o escritorios, algunos jugaban a póker. Lo hacían con suaves fichas de nácar de colores pastel, rosa o azul. Las barajas eran francesas. Los personajes tenían nombre propio. El rey de corazones era Carlomagno. El de diamantes, César. El de picas, David. Y el de tréboles, Alejandro Magno. Los lacayos servían dulces de todo tipo. En bandejas de plata se apilaban las galletas francesas macarons: dulces de almendra con distintos sabores: avellana, chocolate, frambuesa, limón, pistacho… Y para beber, se servía champagne a raudales sobre copas pompadour. La gente reía. Algunos, por la desesperación de obtener los billetes y las monedas obtenidos con el juego, lanzaban, de un manotazo y por descuido, las copas al suelo o desparramaban su contenido sobre la mesa. La servidumbre no daba abasto. Las conversaciones de todos los grupúsculos giraban en torno a los mismos temas. El rey Luis XVII, encerrado en la prisión del Temple, había muerto. Fue recientemente, en junio de 1795. Solo tenía diez años y no había cometido delito alguno. Ahora, el sucesor, el pretendiente al trono de Francia, era el regente, su tío paterno Luis Estanislao, conde de Provenza, ahora rey Luis XVIII. Los termidorianos dirigían la Convención. Esta aún era un gobierno provisional desde septiembre de 1792. Era hora de poner fin a esta provisionalidad por el bien de la república. Se elaboraba una nueva constitución. Una alejada de la chusma popular. Los termidorianos pusieron fin al terror jacobino. No más guillotina. Toda la legislación perniciosa de los sans-culottes fue derogada, incluida la ley de precios máximos. Los intereses del bono francés a diez años cayeron en picado. Del 60% a niveles 17 prerrevolucionarios de entre el 5 y el 10%. Ahora el gobierno francés podía endeudarse más barato. La inflación descendió. Subía un 4 o un 5%, y después caía un 2 o un 3. A largo plazo era inflación cero. En el interior tenían paz sin terror ni guerra civil, y prosperidad sin inflación. Solo quedaba poner fin a la guerra contra Europa. Los enemigos eran muchos: Austria, el Imperio Germánico, Prusia, Gran Bretaña, Nápoles, Cerdeña, España y las Provincias Unidas. Holanda fue aplastada. Se transformó en la República Bátava, un Estado súbdito de Francia. Luego se firmó la paz con Prusia. Y en julio de 1795, por el Tratado de Basilea, con España. Las tropas francesas no pudieron atravesar los enormes pirineos. Los rodearon y entraron por las vascongadas y por Cataluña. El Secretario de Estado del rey Carlos IV, Manuel Godoy, quiso firmar la paz antes de perder territorios. Ahora España era un aliado de Francia. Caían los enemigos uno a uno. Pronto vendría el final de la guerra contra la I coalición. Solo se escapaban los americanos. Habían sido sus aliados frente a los ingleses, pero firmaron la paz con ellos. Con susurros, los caballeros de Madame Tallien pedían hostigar a los Estados Unidos por mar. ¡Venganza!... Napoleón veía al público de reojo. «¡Están locos!... ¡Están locos!...», pensaba. Buscaba la compañía de su amiga española. La única persona en la que confiaba. Él la encontró. Llevaba una falda abultada, pero menos de lo que se había llevado en el pasado. Ahora era un cono estrecho. Por delante, tapaba al completo los zapatos. Y por detrás, arrastraba una pequeña cola. Las mangas eran cortas. Mostraba así sus torneados brazos. El corsé ya no era tan ajustado. Y el talle era alto. Ya no estaba al nivel de la cintura. Ahora se había elevado, y se situaba por debajo de los pechos. La tela del vestido era blanca, suave, traslúcida. Y dejaba ver su piel de un rosa pálido. En cuanto al peinado, se acabó lo de llevar melena. Llevaba el pelo recogido con plumas y joyas. Era el peinado guillotin, el cuello quedaba al aire. Thérésa Tallien hacía la nueva moda. Y todas sus amigas la seguían. Tallien, aquella noche, se hacía acompañar por ellas. Advirtió la presencia de Bonaparte. Y se acercó a recibirlo con una amplia y brillante sonrisa blanca. Aprovechó para presentarle a las amigas. Una de ellas era Juliette Récamier. Tenía dieciocho años. Y con tan solo quince, se casó con el viejo banquero Jacques Récamier. Fue una relación especial. Ambos no dormían juntos, y Juliette se acostaba con amantes. Él era el padre de ella. Juliette era su hija ilegítima. Nada más nacer, fue encomendada a un notario de Lyon y a su esposa, amigos del señor Récamier. La criaron como a una hija. Y cuando tuvo edad suficiente, se casó con el padre. Así heredaría la enorme fortuna del viejo. La relación entre ambos era platónica. La otra dama era la compañera de cautiverio de Thérésa en la prisión de la Force: Josèphe Rose de Beauharnais. Rose vestía un traje vaporoso de talle alto. Y llevaba el peinado recogido con plumas y alhajas, según la nueva moda. Como Récamier, Tallien y todas las maravillosas del momento, parecía una diosa de la antigua Grecia. Pero Rose, en cambio, tenía una nota distintiva. La piel era de un moreno pálido. Los cabellos, oscuros. Y los ojos, color café. Su piel no era el tono rosa típico de las damas de la alta sociedad. Y sus ojos y cabellos no eran claros. Rose era distinta. La mirada de Napoleón se clavó en la de ella. Tenía treinta y dos años; y Bonaparte, veinte seis. Era menor que ella, pero Rose resultaba tremendamente atractiva. Al besar su mano, Napoleón sintió un dulce y delicado 18 tacto en los labios. El perfume era amaderado. Inundó el olfato de Bonaparte. Y su recuerdo duró toda la noche. Rose, en compañía de las amigas, fue a saludar a nuevos invitados. Napoleón perdió sus ojos, pero él la siguió con los suyos. No dejaba de observarla, sin que ella lo advirtiera. Y de repente, Rose giró la cabeza. Miró de reojo a Napoleón. Ahí seguía él, deleitándose con la imagen de ella. Rose sonrió de placer, y acto seguido, apartó la mirada. Bonaparte desparecía de la vista. Mas, Napoleón la seguía mirando mientras ella saludaba a más hombres. Todos le besaban la delicada mano. Rose la deslizaba al frente como si fuera el ala de un ángel. Era deliciosa, tierna y dulce con todos ellos. Y de reojo, Rose lanzaba una mirada diabólica contra Napoleón. Una acompañada de una leve sonrisa. El joven general se sentía confundido. «¿Le gustaré?...» Josèphe Rose debía ser suya. «Joséphine… La llameré Joséphine…» Continuará… 19