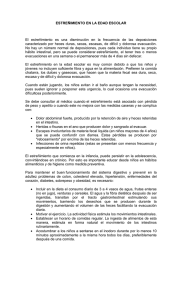Estreñimiento crónico
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO Estreñimiento crónico 68.157 Federico Argüelles Arias y Juan Manuel Herrerías Gutiérrez Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Sevilla. España. El colon o intestino grueso mide alrededor de 1,5 m de longitud y sus principales funciones son absorber agua y electrólitos del quimo intestinal y almacenar temporalmente la materia fecal. El ciego y el colon ascendente actúan como reservorio de materia fecal principalmente líquida, y a partir del ángulo hepático los movimientos de vaivén facilitan más las funciones de mezclado y absortivas, quedando el sigma y el recto como reservorios de las heces más consistentes. Los trastornos en su motilidad pueden causar estreñimiento, diarrea, dolor o una combinación de éstos. El estreñimiento debe considerarse un síntoma –no una enfermedad o un síndrome– que puede estar provocado por un gran número de causas y acompañar a múltiples trastornos digestivos o sistémicos1. Definir el estreñimiento de forma práctica es difícil, ya que en la mayoría de los casos es un dato subjetivo referido por el propio paciente que presupone que su ritmo deposicional no es el correcto, que presenta dificultad para obrar o, simplemente, no está satisfecho con su hábito intestinal. En general, el estreñimiento puede considerarse una disminución de las deposiciones semanales, acompañada o no de dificultad en la defecación y, en algunas ocasiones, de necesidad de toma de medicación o de maniobras digitales. Por consenso se definió estreñimiento como una frecuencia de defecación menor de 3 veces por semana, peso de las heces inferior a 35 g al día, un contenido de agua no superior al 40% y un esfuerzo defecatorio hasta en un 25% de las ocasiones. Según la evolución temporal del estreñimiento se establecen 2 tipos: estreñimiento agudo y estreñimiento crónico. El primero es secundario a viajes, cambios de residencia, situaciones estresantes o encamamiento prolongado. No debe preocupar ni al paciente ni al médico si no se asocia a otros síntomas de alarma que puedan indicar la presencia de algún proceso no benigno, y se suele resolver volviendo a las condiciones habituales del sujeto. El estreñimiento crónico plantea más problemas en la práctica clínica diaria y es mucho más frecuente. Es éste el que vamos a tratar en esta revisión. Epidemiología El estreñimiento es, junto a la pirosis, uno de los motivos de consulta más frecuentes al especialista de aparato digestivo2. Se considera que un 20-30% de las consultas atendidas tanto por médicos de familia como por especialistas son por este motivo, aunque, si nos ceñimos a criterios objetivos y al estudio del tiempo del tránsito colónico, se reduce a un 3%3. Se estima que la prevalencia en Europa Occidental es del 15-20% y en España del 18%4. En general, los españo- Correspondencia: Dr. J.M. Herrerías Gutiérrez. Servicio de Aparato Digestivo. Hospital Universitario Virgen Macarena. Avda. Dr. Fedriani, 3. 41071 Sevilla. España. Recibido el 16-4-2004; aceptado para su publicación el 16-6-2004. 47 les se preocupan más por la defecación escasa y seca, y por el esfuerzo al defecar, que por la frecuencia defecatoria5. El estreñimiento aumenta con la edad –se considera que cerca del 20% de la población mayor de 65 años usa regularmente laxantes6– y es 3 veces más frecuente en mujeres que en varones7, hecho que no se ha podido relacionar con el ciclo menstrual8. Uno de los problemas más importantes de este síntoma es su alto coste económico, ya que, si bien genera muy pocos ingresos hospitalarios y una mortalidad excepcional, los gastos ocasionados por el uso de laxantes (el 1,3% de la población española los consume y sólo la mitad son prescritos por el médico9) y por las pruebas complementarias pueden suponer un coste medio de 2.752 dólares en un hospital terciario10. Etiopatogenia y formas clínicas Se pueden diferenciar 2 tipos de estreñimiento crónico: el estreñimiento crónico idiopático, primario o funcional, y el estreñimiento secundario. Hasta en el 50% de las ocasiones no se detecta ninguna causa orgánica que justifique el cuadro de estreñimiento, aunque se debe realizar en todos los pacientes una cuidada anamnesis para averiguar si existe algún motivo que explique el cuadro. Las causas más frecuentes que pueden producir estreñimiento secundario son los fármacos, distintas anomalías metabólicas, miopatías, neuropatías y trastornos del propio aparato digestivo, entre otras (tabla 1). Estreñimiento crónico idiopático Es la forma más frecuente de estreñimiento crónico. Los criterios de Roma II (tabla 2) establecen que, para hablar de estreñimiento crónico idiopático (ECI), se deben cumplir 2 o más de sus puntos durante al menos 12 semanas no consecutivas en un período de 12 meses. No es posible detectar ninguna causa orgánica y según su fisiopatología se pueden identificar 2 tipos: 1. Inercia colónica o enlentecimiento del tránsito colónico, que es considerada un defecto primario provocado por un menor movimiento de las heces por el colon. Por técnicas de manometría colónica se pueden observar 2 tipos de inercia colónica: la que presenta un descenso de las ondas propulsoras de gran amplitud de la materia fecal desde el colon derecho hacia el izquierdo, con lo que las heces permanecen sobre todo en el colon derecho, y la que presenta una descoordinación en las ondas propulsoras en el colon distal11. 2. Obstrucción funcional al tracto de salida de la pelvis, que se caracteriza por la contracción paradójica o el fallo en la relajación del suelo pélvico. También se denomina anismo, disinergia del suelo pélvico o disquecia. Debe presentar estos 4 criterios: a) el paciente debe satisfacer los criterios diagnósticos de ECI; b) deberán existir signos manométricos, electromiográficos o radiológicos de una contracción Med Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 389 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARGÜELLES ARIAS F, ET AL. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO inadecuada o de una imposibilidad de relajar los músculos del suelo pélvico durante los intentos de defecación; c) es preciso que existan signos de fuerzas propulsivas suficientes durante los intentos de evacuación, y d) deberá demostrarse una evacuación incompleta. 1. Estreñimiento dietético. La fibra aumenta el volumen fecal y la frecuencia defecatoria, reblandece las heces y acelera el tránsito colónico. La falta de fibra en la dieta suele ser una de las causas más frecuentes de estreñimiento crónico en nuestro medio. Dentro del ECI se pueden determinar diversos factores asociados que permiten subagrupar algunos tipos5: 2. Síndrome del intestino irritable. Se asocia característicamente a períodos de estreñimiento con otros de diarrea y en algunos pacientes suele asociar distensión abdominal o dolor. TABLA 1 Causas de estreñimiento secundario Fármacos Abuso de laxantes Opiáceos (codeína, difenoxilato) Anticolinérgicos (antidepresivos, antihistamínicos, antiespasmódicos, antiparkinsonianos) Bloqueantes de los canales del calcio Simpaticomiméticos (terbutalina, efedrina) Antiinflamatorios no esteroideos Diuréticos Colestiramina Metales (hierro, aluminio, calcio y plomo) Bismuto y sulfato de bario Trastornos orgánicos del propio tubo digestivo Neoplasias Estenosis inflamatorias Diverticulitis Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crohn principalmente) Adherencias posquirúrgicas Colitis isquémica Tuberculosis Enfermedades venéreas (sífilis y linfogranuloma) Lesiones intermitentes Vólvulos Hernias Invaginaciones Trastornos rectoanales Rectocele Estenosis anal Fisura anal Absceso perianal Prolapso mucoso anterior Hemorroides Anomalías del metabolismo y enfermedades endocrinas Diabetes mellitus Hipotiroidismo Hipercalcemia Amiloidosis Porfiria Uremia Hipopotasemia Glucagonoma Feocromocitoma Panhipopituitarismo Miopatías Enfermedades del colágeno Esclerosis sistémica Enfermedad mixta del tejido conectivo Dermatomiositis Origen ginecológico Gestación Histerectomía Endometriosis Neuropatías Enfermedad de Hirschsprung Lesiones medulares Esclerosis múltiple Enfermedad de Parkinson Accidente vascular cerebral Tumores cerebrales Ganglioneuromatosis Otros trastornos Depresión Deterioro cognitivo Cardiopatía 390 Med Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 3. Estreñimiento del anciano. Se ha comunicado una alta prevalencia de esta entidad, en torno al 30%. Es típico observar en estos pacientes un tránsito intestinal enlentecido, retraso de la evacuación rectal, elasticidad de la pared rectal reducida con presiones intrarrectales altas y disminución de la percepción de la distensión rectal. Estas características manométricas provocan un estreñimiento con disminución de la frecuencia y aumento del esfuerzo defecatorio, con una alta tasa de impactaciones rectales por fecalomas12. 4. Estreñimiento de las mujeres jóvenes. Es una forma poco frecuente de estreñimiento, pero grave. Se presenta en mujeres que suelen asociar dolor abdominal y, en algunos casos, alteraciones motoras esofágicas y del intestino delgado, por lo que se ha considerado una manifestación del síndrome de seudoobstrucción intestinal13. Su asociación con alteraciones ginecológicas, como galactorrea, trastornos ureterovesicales e hipotensión ortostática, también ha llevado a algunos autores a considerar que esta entidad es una manifestación de alguna enfermedad sistémica14. En la exploración, el recto no contiene heces y se observa un enlentecimiento muy marcado del tránsito colónico. 5. Megarrecto idiopático. Se define por un diámetro rectal superior a 6,5 cm a nivel de la salida pélvica o por un volumen máximo tolerable de distensión rectal superior a 320 ml en la mujer y de 440 ml en el varón15. Puede asociarse a megacolon y en algunos casos también a impactación e incontinencia fecal, y en general afecta a sujetos con bajo nivel intelectual o trastornos de la personalidad. Diagnóstico En el enfoque diagnóstico del estreñimiento es fundamental una historia clínica detallada, así como una correcta exploración. En la anamnesis se debe descartar la presencia de alguna enfermedad que pueda asociar estreñimiento. Igualmente debe quedar recogida toda la medicación que el paciente toma, puesto que, como se ha comentado, se debe valorar que alguno de los fármacos pueda ser la causa del estreñimiento. Los denominados síntomas de alarma también deben tenerse muy en cuenta. La presencia de rectorragia, alteración TABLA 2 Criterios de Roma II para el estreñimiento crónico Al menos durante 12 semanas (no precisa que sean consecutivas) en los últimos 12 meses con 2 o más de los siguientes: 1. Esfuerzo defecatorio en más del 25% de las defecaciones 2. Emisión de heces apelmazadas o duras en más del 25% de las defecaciones 3. Sensación de evacuación incompleta en más del 25% de las defecaciones 4. Sensación de bloqueo anorrectal en más del 25% de las defecaciones 5. Maniobras manuales para facilitar la evacuación (como manipulación digital o sostén del suelo de la pelvis) en más del 25% de las defecaciones 6. Menos de 3 deposiciones a la semana No debe haber heces sueltas ni criterios suficientes para el diagnóstico del síndrome del intestino irritable 48 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARGÜELLES ARIAS F, ET AL. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO Anamnesis/exploración física Analítica o enema opaco/colonoscopia Anormal Alteraciones estructurales Normal Alteraciones funcionales secundarias Estreñimiento crónico idiopático Medidas higiénicas Suplemento de fibra (4-6 semanas) Estudios funcionales Tiempo de tránsito colónico Manometría anorrectal Test de expulsión con balón Sin respuesta Sin alteración funcional Tiempo de tránsito colónico enlentecido Obstrucción funcional al tracto de salida Consulta psicológica Laxantes Biorregulación Fig. 1. Esquema diagnóstico y terapéutico del estreñimiento. Fig. 2. Fotografía de los marcadores radioopacos utilizados. del hábito intestinal o la pérdida de peso debe hacer descartar al médico una neoplasia y obliga a realizar un enema opaco y/o una colonoscopia. La exploración radiológica del colon tiene una sensibilidad y especificidad menores que la colonoscopia, que permite una visualización completa y directa de todo el colon, y el inicio de tratamiento en caso de que fuera necesario. En pacientes jóvenes en los que al estreñimiento se asocia dolor abdominal y en algunas ocasiones existen períodos de diarrea se debe sospechar un síndrome del intestino irritable. La exploración anal y perianal debe ser meticulosa, para descartar, en primer lugar, la presencia de hemorroides, abscesos perianales o fisuras. En posición decúbito lateral 49 Fig. 3. Radiografía simple de abdomen donde se observa la distribución de los marcadores radioopacos en el marco cólico. izquierdo, con los glúteos separados se inspecciona la elevación y descenso del perineo para valorar la presencia del síndrome del perineo descendente. Se debe descartar un prolapso anorrectal y valorar el tono del esfínter anal con el dedil introducido en el canal anal. El síndrome del suelo pélvico o anismo debe descartarse con la palpación del músculo puborrectal. Si esta palpación es dolorosa, debe llevar a pensar en él. Una vez descartadas todas las causas secundarias de estreñimiento se puede iniciar un tratamiento empírico consistente en dieta rica en fibra, aumento de los líquidos ingeridos y ejercicio físico durante 4 a 6 semanas16. En aquellos pacientes que no han respondido a este tratamiento se debe proceder a la realización de una serie de pruebas para el estudio del estreñimiento. Estas pruebas variarán en función de los síntomas predominantes en el paciente (fig. 1)5 y son las siguientes: Medida del tiempo del tránsito colónico. El empleo de marcadores radioopacos permite identificar si existe un enlentecimiento del tránsito en el colon de forma global o más localizado en algún segmento. La técnica y los parámetros de normalidad quedaron establecidos por el Grupo Español para el Estudio de la Motilidad Digestiva17. Los pacientes ingieren durante 3 días 20 marcadores radioopacos a diario y se controla su paso mediante radiografías de abdomen durante varios días hasta observar su total desaparición. Esta radiografía se divide en 3 áreas que permitirán valorar el tiempo de tránsito colónico total y el segmentario (figs. 2 y 3). En un estudio realizado en nuestro servicio18 con marcadores radioopacos para estudiar el tránsito colónico en pacienMed Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 391 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARGÜELLES ARIAS F, ET AL. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO tes con ECI observamos que el 40% tenía un enlentecimiento principalmente a expensas del colon derecho, el 27% del colon izquierdo y el 33% en recto-sigma. A 20 de los pacientes se les estudió mediante manometría anorrectal y se observó que la principal anomalía fue la hiposensibilidad en el área anorrectal, fundamentalmente en sujetos con enlentecimiento en el colon derecho. Defecografía. Es una técnica radiológica que permite evaluar el recto y el suelo pélvico durante la defecación. Se introduce bario en el recto del paciente que, en sedestación, debe evacuarlo en su totalidad, lo que permite evaluar el ángulo anorrectal tanto en relajación como en contracción, el diámetro del canal anal y cuantificar el vaciamiento de la ampolla rectal, así como detectar posibles alteraciones estructurales. Sin embargo, esta técnica se ha cuestionado por su baja reproducibilidad19. Manometría anorrectal. Es la técnica que, mediante el registro simultáneo en diferentes zonas de los cambios de presión intraluminal, permite el estudio de la actividad motora del segmento anorrectal, tanto en reposo como simulando diversas situaciones fisiológicas. Aporta datos muy relevantes ya que realiza una valoración objetiva de los diferentes parámetros de este segmento, como el tono del canal anal tanto en reposo como en el esfuerzo, el comportamiento motor rectoanal en condiciones basales y ante diferentes estímulos y el reflejo rectoanal inhibitorio. Éste consiste en la relajación del esfínter anal interno con la distensión del recto mediante un balón, que está ausente en la enfermedad de Hirschsprung. En el anismo se observan presiones esfinterianas elevadas con un incremento relativamente escaso durante la contracción voluntaria. Test de expulsión con balón. Esta técnica, descrita por primera vez por Preston y Lennard-Jones20, cuantifica la capacidad que tiene el paciente para expulsar un balón con unos 50 ml de agua templada, y se suele realizar sola o junto con la manometría anorrectal. La imposibilidad de expulsar el balón suele ser indicativa de una defecación obstruida, en general asociada a anismo. Estudio de la sensibilidad anorrectal a la distensión. Mediante volúmenes crecientes de aire en un balón colocado en el recto se puede medir la sensibilidad anorrectal. Se considera que un sujeto tiene un umbral normal de percepción entre 20 y 50 ml, la sensación de defecación suele aparecer en 40-120 ml y el deseo de defecar permanente en 60-280 ml. Las causas de esta hiposensibilidad a la distensión pueden ser varias, como la denervación sensitiva o los casos de megarrecto. Electromiografía anorrectal. Permite un estudio del sistema neuromuscular de forma completa y valora la integridad funcional de este complejo. Tratamiento Medidas generales En el tratamiento del estreñimiento la información que se debe aportar al paciente y sus familiares es fundamental. En muchas ocasiones lo primero es aclarar que no es necesario acudir todos los días al cuarto de baño y que no se debe prestar especial atención a las veces que se defeca al día o a la semana. Como se ha comentado al principio, el estreñimiento es difícil de definir por ser un síntoma subjetivo, lo que hace muy variable su percepción interindividual. Explicar todo esto puede tranquilizar al paciente y a sus familiares. 392 Med Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 TABLA 3 Alimentos ricos en fibra2 Fibra fermentable Aguacate Brécol Zanahoria Albaricoque Naranja Mandarina Ciruela Alubias blancas Habas Avena Pistachos Cacahuetes Nueces Avellanas Fibra no fermentable Alcachofa Borraja Guisantes Granada Pera Plátano Kiwi Garbanzos Lentejas Pan integral (trigo y centeno) Copos de maíz Almendras TABLA 4 Efectos secundarios del empleo crónico de laxantes Cronificación del estreñimiento Deshidratación Hiponatremia, hipocloremia, hipopotasemia, hipocalcemia Hipermagnesemia, hipernatremia (osmóticos salinos) Déficit de vitaminas liposolubles Dispepsia, dolor abdominal, retortijones, urgencia rectal e incontinencia Alteración de la flora intestinal Hipertransaminasemia y colestasis Efectos estructurales: melanosis coli y colon catártico Broncoaspiración: parafinomas pulmonares Interacciones medicamentosas: potenciación de los efectos de natriuresis y caliuresis de los diuréticos Por otro lado, es muy importante conseguir un hábito de defecación, indicando un horario determinado, preferiblemente en los momentos de mayor propulsión del tubo digestivo, como es después de las comidas o al levantarse, y siempre sin prisas. De igual manera, en algunos pacientes puede ser útil usar alzas (de unos 15 cm) al sentarse en la taza del inodoro para conseguir una flexura de la pared abdominal que logra una posición defecatoria considerada como la más fisiológica21. No se debe olvidar, sobre todo en los pacientes sedentarios, recomendarles realizar cierto ejercicio físico, que puede facilitar el acto defecatorio. Medidas dietéticas Entre estas medidas se incluye aumentar la toma de líquidos diarios y el consumo diario de fibra hasta alcanzar al menos unos 20-35 g al día. Los alimentos más ricos en fibra son, sobre todo, las frutas, las verduras, el salvado de trigo y el pan integral2 (tabla 3). Laxantes Los laxantes constituyen el grupo de fármacos más eficaces en el tratamiento del estreñimiento, con un uso muy extendido en nuestra sociedad, aunque no están exentos de ciertos efectos secundarios (tabla 4). Se pueden dividir en 5 grupos principalmente: 1. Laxantes incrementadores del volumen del contenido intestinal. Constituidos por polisacáridos o preparados ricos en metilcelulosa difícilmente absorbibles, actúan de manera similar a la fibra dietética. Pueden ser de origen natural, como las semillas de Plantago ovata, el salvado de trigo, las plantas gomosas y guar, y sintéticos como la metilcelulosa. No están indicados en el tratamiento agudo del estreñimiento, ya que tardan entre 12 y 72 h aproximadamente en hacer efecto, por lo que se deben considerar un tratamiento a 50 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARGÜELLES ARIAS F, ET AL. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO largo plazo. La dosificación de Plantago ovata es de 3,5 a 10,5 g/día, y la de metilcelulosa, entre 3 y 4,5 g/día. Pueden producir distensión abdominal y disminuir la absorción de ciertos glucósidos cardiotónicos, la nitrofurantoína y los salicilatos. 2. Laxantes osmóticos. Producen un incremento de la presión osmótica en el interior del tracto digestivo, favorecen la retención de agua y de esta manera ablandan las heces. Se pueden dividir en 3 grupos: Laxantes derivados de azúcares como la lactulosa, el lactitol y el sorbitol. Estos azúcares se metabolizan por las bacterias del colon que producen ácidos grasos de cadena corta, dióxido de carbono e hidrógeno, y originan un descenso del pH que favorece el peristaltismo intestinal. La lactulosa es un combinación de galactosa y fructosa y la dosis recomendada en adultos suele ser de 15 a 60 ml/día. Está indicado su uso en forma de enemas en pacientes con impactación fecal. Puede inducir flatulencia y dolor cólico abdominal. El lactitol es un disacárido de galactosa y sorbitol. Se administra en forma de polvos a una dosis inicial de 20 g/día y, al no alterar las glucemias, se puede indicar en pacientes diabéticos. Laxantes salinos. Son compuestos de magnesio (citrato, sulfato e hidróxido) y sodio (fosfato y bifosfato) que ejercen un efecto osmótico y aumentan la motilidad a través de la estimulación de la acción de la colecistocinina. Se pueden administrar en forma oral, de enemas y de microenemas, y están contraindicados en pacientes con insuficiencia renal por el riesgo de producir hipermagnesemia sintomática. Las sales de sodio no se deben utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca ni en niños por inducir hipocalcemia. Polietilenglicol, una solución electrolítica de esta sustancia, asociada a cloruro sódico, cloruro potásico, sulfato sódico y bicarbonato sódico, se usa en las preparaciones cólonicas para cirugía, colonoscopia y radiología. 3. Laxantes emolientes o surfactantes. Son agentes surfactantes aniónicos que hidratan y humedecen las heces. Su principal principio activo es el docusato en forma de sal de sodio, de potasio o de calcio. Se preparan en grageas de 100 mg, si bien hay que tener en cuenta que los preparados comerciales que contienen docusato están combinados con otros laxantes. Se puede indicar en casos de heces muy duras a corto plazo para evitar un esfuerzo defecatorio intenso. Un aspecto a tener en cuenta con este tipo de laxantes es que incrementan la absorción de otros fármacos como la fenolftaleína y del aceite mineral, y que pueden inducir hepatitis periportal. 4. Laxantes lubrificantes. Constituidos por los aceites minerales (aceite de parafina y glicerina). Son aceites no digeribles que revisten las heces y facilitan el tránsito intestinal. El aceite de parafina se presenta en suspensión y se administra a dosis de 15 a 45 ml/día. La glicerina se presenta en forma de supositorios a dosis de 2,25 g en adultos y 2 g en niños. 5. Laxantes estimulantes. Actúan estimulando la actividad motora del colon y también mediante el intercambio de agua y electrolitos. Se pueden dividir en 3 grupos: derivados antraquinónicos, laxantes polifenólicos y aceite de ricino. Derivados antraquinónicos. Provienen de plantas cuyos principios son glucósidos que no se absorben en el intestino delgado y al llegar al colon se hidrolizan dando lugar a la molécula activa. Están constituidos por la cáscara sagrada, sen, áloe, frángalo y ruibarbo. Son, con diferencia, los más utilizados por la población general sin prescripción facultativa, y clásicamente su uso crónico se ha asociado a alteraciones 51 estructurales o funcionales en el colon, que no se han llegado a comprobar en estudios publicados22,23, por lo que se pueden considerar fármacos bastantes seguros. Sin embargo, pueden producir dolor abdominal y diarrea de forma frecuente, y además de la denominada melanosis coli que consiste en una tinción pardusca de la mucosa del colon, más llamativa en la región proximal, que carece de implicación clínica, aparece tras la toma crónica de este tipo de laxantes y desaparece tras su abandono varios meses después. Están indicados principalmente en la inercia colónica grave donde el resto de los fármacos no tienen especial actividad5. Laxantes polifenólicos. Están constituidos por el bisacodil, que se administra en forma de tabletas que se tragan sin masticar en dosis de 5 a 15 mg al día antes de acostarse21. A pesar del enorme arsenal de laxantes de que se dispone en la actualidad, no hay muchos estudios que nos hablen de la eficacia superior de algún grupo sobre otro y, sobre todo, no existe una recomendación clara sobre cuál es el que se debe utilizar. Recientemente se ha observado que en el tratamiento del estreñimiento del anciano existen pocas diferencias entre los distintos grupos de laxantes24. Biorregulación (biofeedback) Se considera una técnica de aprendizaje para conseguir aprender la dinámica defecatoria normal mediante un entrenamiento. Esto se consigue a través de la mejora de la sensibilidad rectal, para aumentar la capacidad de apreciación de la llegada de las heces al recto, con lo que se incrementa la presión intraabdominal de forma eficaz y se consigue la relajación de la musculatura del suelo pélvico durante el esfuerzo defecatorio25. Actualmente las técnicas de biorregulación se han utilizado en estos 3 tipos de estreñimiento crónico: a) adultos con disinergia del suelo pélvico; b) adultos con estreñimiento crónico grave, con independencia de la alteración funcional presente, y c) niños con estreñimiento funcional y encopresis y dinámica defecatoria anormal. Los resultados del tratamiento en pacientes adultos con disinergia del suelo pélvico son muy variables según los estudios (18-100%)26-28. Sin embargo, éstos valoran a grupos diferentes de pacientes, carecen de grupo control y el período de seguimiento es muy corto. En el grupo de adultos sin alteración funcional clara las respuestas también son muy variables, entre un 12 y un 65%29-31. La biorregulación en niños con encopresis está hoy día en tela de juicio debido a que no se ha comprobado su efectividad de manera evidente. Así, en una revisión sistemática32 que valora los 7 estudios aleatorizados y controlados publicados hasta la fecha que comparan el tratamiento convencional más biorregulación con el tratamiento convencional, no se hallan diferencias entre ambos grupos de tratamiento, ni en la fisiología anorrectal ni en los síntomas, salvo en la dosis de laxantes, que era superior en los niños que recibían el tratamiento con biorregulación. Por tanto, se concluye que ésta no proporciona ningún beneficio adicional en los niños con estreñimiento. El número de sesiones de biorregulación no está claramente establecido y puede variar entre una y 12, si bien en la mayoría de los centros se suelen realizar entre 4 o 5. La duración de las sesiones está algo más determinada, entre 45 y 60 min cada una. Tratamiento psicológico El estreñimiento es un síntoma con unas condiciones socioculturales bastante marcadas, por lo que es aconsejable que algunos pacientes con estreñimiento que no mejoran Med Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 393 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ARGÜELLES ARIAS F, ET AL. ESTREÑIMIENTO CRÓNICO tras la toma de laxantes se sometan a psicoterapia de apoyo y a técnicas de relajación, en especial aquellos con tránsito colónico adecuado y síndrome del intestino irritable asociado33. Cirugía La cirugía debe considerarse como la última opción en el paciente estreñido, que no ha respondido a todo tipo de laxantes y cuya calidad de vida está condicionada por el estreñimiento. Actualmente sólo se consideran candidatos a cirugía los pacientes con inercia colónica y aquellos con estreñimiento distal o disfunción del suelo pélvico por una alteración anatómica, como rectocele, sigmoidocele, invaginación rectal interna o síndrome del perineo descendido. Debe existir siempre demostración objetiva de este enlentecimiento mediante el tránsito de marcadores radioopacos o gammagrafía, descartarse la presencia de anismo y de una alteración difusa de la motilidad digestiva, y confirmarse que el tiempo de tránsito intestinal y el vaciamiento esofagogástrico son normales, y no debe existir alteración psíquica valorada mediante estudio psiquiátrico. El procedimiento quirúrgico más utilizado en los pacientes con estreñimiento idiopático es la colectomía total con anastomosis ileorrectal, que ha obtenido buenas tasas de respuesta en las últimas series publicadas (entre un 78 y un 100% de los casos)34-36. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. Herrerías Gutiérrez JM, García Montes JM. Estreñimiento. En: Díaz Rubio M, editor. Trastornos motores del aparato digestivo. Madrid: Panamericana, 1996; p. 239-44. 2. Bixquert M. Estreñimiento. En: Berenguer, editor. Gastroenterología y hepatología. Madrid: Harcourt 2002; p. 268-79. 3. Johanson JF, Sonnengerg A, Koch TR. Clinical epidemiology of chronic constipation. J Clin Gastroenterol 1989;5:525-36. 4. Bixquert M, Fillat O. Idiopathic constipation; risk factors. Gut 2000; 47(Suppl III):253. 5. Del Val Antoñana A, Moreno-Osset E. Estreñimiento crónico: bases diagnósticas y terapéuticas. Rev Gastroenterol 2002;4:227-41. 6. Hammond EC. Some preliminary findings on physical complaints from a prospective study of 1.064.004 men and women. Am J Public Healt 1964;54:11-7. 7. Sonnenberg A, Koch TR. Epidemiology of constipation in the United States. Dis Colon Rectum 1989;32:1-8. 8. Turnbull GK, Thompson DG, Day S, Martin J, Walker E, Lennard-Jones JE. Relationships between symptoms, menstrual cycle and orocaecal transit in normal and constipated women. Gut 1989;30:30-4. 9. Del Río MC, Prada C, Álvarez FJ. El consumo de fármacos del aparato digestivo y metabolismo de la población española: estudio a partir de la Encuesta Nacional de Salud de 1987 y 1993. Gastroenterol Hepatol 1986;19:347-50. 10. Rantis PC, Vernaba AM III, Daniel GL, Longo WE. Chronic constipation. Is the work-up worth the cost? Dis Colon Rectum 1997;40:280-6. 11. Snape WJ Jr. Role of colonic motility in guiding therapy in patients with constipation. Dig Dis 1997;15(Suppl 1):104-11. 394 Med Clin (Barc) 2004;123(10):389-94 12. Wald A. Approach to the patient with constipation. En: Yamada T, editor. Textbook of gastroenterology. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins, 1999; p. 910-26. 13. Preston DM, Lennard-Jones JE. Severe chronic constipation of young women: «idiopathic slow transit constipation». Gut 1986;27:41-8. 14. Watier A, Devroede G, Duranceau A, Abdel-Rahman M, Duguay C, Forand MD, et al. Constipation with colonic inertia. A manifestation of systemic disease? Dig Dis Sci 1983;28:1025-33. 15. Verduron A, Devroede G, Bouchoucha M. Negarrectum. Dig Dis Sci 1988;33:1164-74. 16. Moreno E, Ballester J, Añón R. Estreñimiento. En: Vilardell F, editor. Enfermedades digestivas. 2.a ed. Madrid: Aula Médica, 1998; p. 883-96. 17. Grupo Español para el Estudio de la Motilidad Digestiva. Medida del tiempo de tránsito colónico (total y segmentario) con marcadores radiopacos. Valores de referencia nacional obtenidos en 192 sujetos sanos. Gastroenterol Hepatol 1998;21:71-5. 18. Husni-Hag-Ali R, Gómez Rodríguez BJ, Mendoza Olivares FJ, García Montes JM, Sánchez-Gey Venegas S, Herrerías Gutiérrez JM. Medida del tiempo del tránsito colónico en pacientes con estreñimiento crónico idiopático. Rev Esp Enferm Dig 2003;95:186-90. 19. Diamant NE, Kamm MA, Wald A, Whitehead WE. AGA technical review on anorectal testing techniques. Gastroenterology 1999;116:735-60. 20. Preston DM, Lennard-Jones JE. Anismus in chronic constipation. Dig Dis Sci 1985;30:413-8. 21. Pascual Moreno I, Benages Martínez A. Tratamiento del estreñimiento crónico idiopático. En: Ponce García J, editor. Tratamiento de las enfermedades gastroenterológicas. Barcelona: Doyma, 2001; p. 281-90. 22. Dufour P, Gendre P. Ultraestructure of mouse intestinal mucosa and changes observed alter long term anthraquinone administration. Gut 1984;25:1358-63. 23. Kierman JA, Heinecke EA. Sennosides do not kill myenteric neurons in the colon of the rat ort mouse. Neuroscience 1989;30:837-42. 24. Petticrew M, Watt I, Brand M. What’s the «best buy» for treatment of constipation? Results of a systematic review of the efficacy and comparative efficacy of laxatives in the elderly. Br J Gen Pract 1999;49:387-93. 25. Garrigues V, Gálvez C. Estreñimiento crónico idiopático. GH Continuada 2003;2:147-50. 26. Enck P. Biofeedback training in disordered defecation. A critical review. Dig Dis Sci 1993;11:1953-60. 27. Rao SS. Dyssinergic defecation. Gastroenterol Clin North Am 2001;30: 97-114. 28. Ernst E, Resch E. A meta-analysis of biofeedback treatment for anismus. Eur J Phys Med Rehab 1995;5:157-9. 29. Koutsomanis D, Lennard-Jones JE, Kamm MA. Prospective study of biofeedback treatment for patients with slow and normal transit constipation. Eur J Gastroenterol Hepatol 1994;6:131-7. 30. Emmanuel AV, Kamm MA. Response to a behavioural treatment, biofeedback, in constipated patients is associated with improved gut transit and autonomic inervation. Gut 2001;49:214-9. 31. Rieger NA, Wattchow DA, Sarre RG, Saccone GTP, Rich CA, Cooper SJ, et al. Prospective study of biofeedback for treatment of constipation. Dis Colon Rectum 1997;40:1143-8. 32. Brazzelli M, Griffiths P. Behavioral and cognitive interventions with or without other treatments for defaecation disorders in children (Cochrane review). En: The Cochrane Library, Issue 4. Oxford: Update Software, 2002. 33. Mearin I. Aspectos psicológicos del estreñimiento: la pescadilla que se muerde la cola. En: Mearin F, editor. Estreñimiento. Más importante de lo que parece. Barcelona: Doyma, 2000; p. 133-46. 34. Nyam DC, Pemberton JH, Ilstrup DM, Rath DM. Long term results of surgery for chrnoic constipation. Dis Colon Rectum 1997;40:273-9. 35. Bernini A, Madoff RD, Lowry AC, Spencer MP, Gemlo BT, Jensen L, et al. Should patients with combined colonia inertia and nonrelaxing pelvis floor udergo subtotal colectomy. Dis Colon Rectum 1998;41:1363-6. 36. Pikarsky AJ, Singh JJ, Weiss EG, Nogueras JJ, Wexner SD. Long term follow-up of patients undergoing colectomy for colonic inertia. Dis Colon Rectum 2001;44:179-83. 52