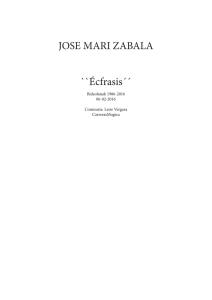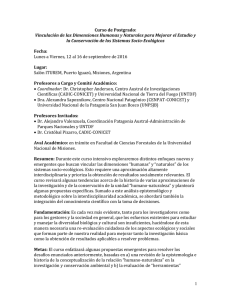Sinfonía de culpas Magnolia (1999)
Anuncio
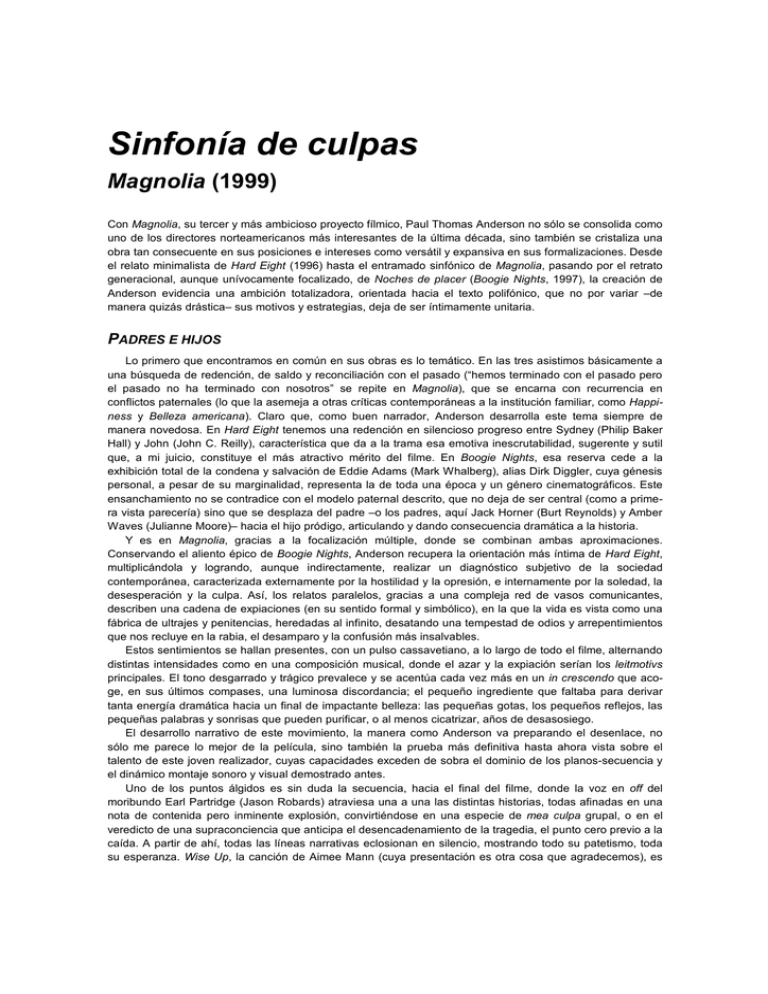
Sinfonía de culpas Magnolia (1999) Con Magnolia, su tercer y más ambicioso proyecto fílmico, Paul Thomas Anderson no sólo se consolida como uno de los directores norteamericanos más interesantes de la última década, sino también se cristaliza una obra tan consecuente en sus posiciones e intereses como versátil y expansiva en sus formalizaciones. Desde el relato minimalista de Hard Eight (1996) hasta el entramado sinfónico de Magnolia, pasando por el retrato generacional, aunque unívocamente focalizado, de Noches de placer (Boogie Nights, 1997), la creación de Anderson evidencia una ambición totalizadora, orientada hacia el texto polifónico, que no por variar –de manera quizás drástica– sus motivos y estrategias, deja de ser íntimamente unitaria. PADRES E HIJOS Lo primero que encontramos en común en sus obras es lo temático. En las tres asistimos básicamente a una búsqueda de redención, de saldo y reconciliación con el pasado (“hemos terminado con el pasado pero el pasado no ha terminado con nosotros” se repite en Magnolia), que se encarna con recurrencia en conflictos paternales (lo que la asemeja a otras críticas contemporáneas a la institución familiar, como Happiness y Belleza americana). Claro que, como buen narrador, Anderson desarrolla este tema siempre de manera novedosa. En Hard Eight tenemos una redención en silencioso progreso entre Sydney (Philip Baker Hall) y John (John C. Reilly), característica que da a la trama esa emotiva inescrutabilidad, sugerente y sutil que, a mi juicio, constituye el más atractivo mérito del filme. En Boogie Nights, esa reserva cede a la exhibición total de la condena y salvación de Eddie Adams (Mark Whalberg), alias Dirk Diggler, cuya génesis personal, a pesar de su marginalidad, representa la de toda una época y un género cinematográficos. Este ensanchamiento no se contradice con el modelo paternal descrito, que no deja de ser central (como a primera vista parecería) sino que se desplaza del padre –o los padres, aquí Jack Horner (Burt Reynolds) y Amber Waves (Julianne Moore)– hacia el hijo pródigo, articulando y dando consecuencia dramática a la historia. Y es en Magnolia, gracias a la focalización múltiple, donde se combinan ambas aproximaciones. Conservando el aliento épico de Boogie Nights, Anderson recupera la orientación más íntima de Hard Eight, multiplicándola y logrando, aunque indirectamente, realizar un diagnóstico subjetivo de la sociedad contemporánea, caracterizada externamente por la hostilidad y la opresión, e internamente por la soledad, la desesperación y la culpa. Así, los relatos paralelos, gracias a una compleja red de vasos comunicantes, describen una cadena de expiaciones (en su sentido formal y simbólico), en la que la vida es vista como una fábrica de ultrajes y penitencias, heredadas al infinito, desatando una tempestad de odios y arrepentimientos que nos recluye en la rabia, el desamparo y la confusión más insalvables. Estos sentimientos se hallan presentes, con un pulso cassavetiano, a lo largo de todo el filme, alternando distintas intensidades como en una composición musical, donde el azar y la expiación serían los leitmotivs principales. El tono desgarrado y trágico prevalece y se acentúa cada vez más en un in crescendo que acoge, en sus últimos compases, una luminosa discordancia; el pequeño ingrediente que faltaba para derivar tanta energía dramática hacia un final de impactante belleza: las pequeñas gotas, los pequeños reflejos, las pequeñas palabras y sonrisas que pueden purificar, o al menos cicatrizar, años de desasosiego. El desarrollo narrativo de este movimiento, la manera como Anderson va preparando el desenlace, no sólo me parece lo mejor de la película, sino también la prueba más definitiva hasta ahora vista sobre el talento de este joven realizador, cuyas capacidades exceden de sobra el dominio de los planos-secuencia y el dinámico montaje sonoro y visual demostrado antes. Uno de los puntos álgidos es sin duda la secuencia, hacia el final del filme, donde la voz en off del moribundo Earl Partridge (Jason Robards) atraviesa una a una las distintas historias, todas afinadas en una nota de contenida pero inminente explosión, convirtiéndose en una especie de mea culpa grupal, o en el veredicto de una supraconciencia que anticipa el desencadenamiento de la tragedia, el punto cero previo a la caída. A partir de ahí, todas las líneas narrativas eclosionan en silencio, mostrando todo su patetismo, toda su esperanza. Wise Up, la canción de Aimee Mann (cuya presentación es otra cosa que agradecemos), es otro de los momentos en que los distintos dramas se unifican, elevando en su clamor una especie de invocación al Ser Supremo, una confesión coral que dará inicio a las personales, hasta recibir la increíble plaga que más que de castigo sirve de catarsis, de limpieza, tras la cual al menos una respuesta sale a la luz. Luego de aproximadamente tres horas en las que maneja con maestría el monumental relato, Anderson se da el lujo, además, de que todo confluya hacia un final sorprendente, con una verdadera vuelta de tuerca emocional: el amor como una promesa de cura abrumadora. Subiendo el volumen de la música, de tal manera que desplaza el parlamento a un segundo plano; esta última escena adquiere una fuerza sentimental abrumadora. EL AZAR Y LO VEROSÍMIL Los méritos hasta ahora nombrados, como el “buen oído” dramático y la pericia narrativa, a los que se agrega su sobresaliente dirección de actores, son los que nos pueden hacer pensar en Anderson como un director experimentado, de largo oficio, imagen que contrasta con su pasmosa juventud. Pero también encontramos en Magnolia otros elementos que, de manera más marcada que en sus anteriores trabajos, nos remite a un director más arriesgado y provocador. Tenemos pues a un Anderson clásico y a uno más recalcitrante, que en el caso de Magnolia se hace presente desde el prefacio, en el que se sientan las bases de la poética que se manejará en el filme. Apelando al formato del reportaje, se exponen tres casos cuya extrema contingencia los expulsa de lo probable, buscando refugio en los meandros de lo posible. De esta manera, sacando partido de un reformulado realismo, se acreditarían las libertades tomadas más adelante, en especial los recursos del canto simultáneo y de la precipitación anfibia. Si se aceptan éstos como licencias poéticas, resulta más fácil hacerlo también con las coincidentes relaciones entre los personajes, que en sí mismas son menos novedosas que lo que Anderson parecería creer con sus constantes, y quizás excesivas, justificaciones. Así, lo azaroso y lo plausible adquieren tal redundancia en el discurso que pasan de ser un mero planteamiento ficcional a tema de la obra, que lógicamente no tiene mucha relación con el arriba comentado. Y es esta desproporción o divergencia, según como se la mire, el mayor problema del filme. Los únicos puntos de contacto son las dos principales licencias mencionadas que, sin embargo, lejos de fundamentar tal opción, acusan cierto ánimo efectista, atribuible al Anderson más juvenil. Una propuesta que unifique ambas líneas temáticas de manera más orgánica hubiera sido preferible. Otra posible objeción es que, entre todas las historias, hay algunas como las de los telegenios (William H. Macy y Jeremy Blackman), que no quedan muy bien resueltas, además de que su peso dramático puede pecar de deleznable; esto sin embargo no las llega a descalificar, ya que, vistas como relatos secundarios, su función más bien sería de catalizar, servir de bisagras o de reflejos menos densos del conflicto central, contribuyendo al efecto conjunto. A su vez, el manejo del tiempo, pese al encubrimiento del acelerado montaje (comparable a un frenético zapping) puede parecer desconcertante, sobre todo cuando una llamada telefónica puede demorar tanto como el nacimiento y desarrollo de una relación amorosa. Pero esto, claro, si se le ve realísticamente, cosa no recomendada desde el principio. De cualquier modo, ante experiencias cinematográficas tan placenteras como ésta, no es raro sentirse tentado a conceder que toda objeción, aunque necesaria, puede resultar superflua.