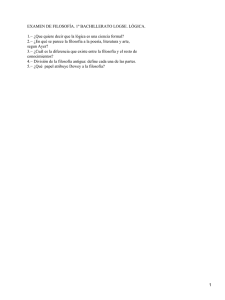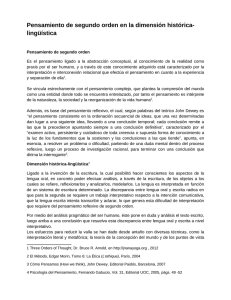LA FORMACIÓN DE LO PÚBLICO Y LA ORIENTACIÓN HACIA LAS
Anuncio
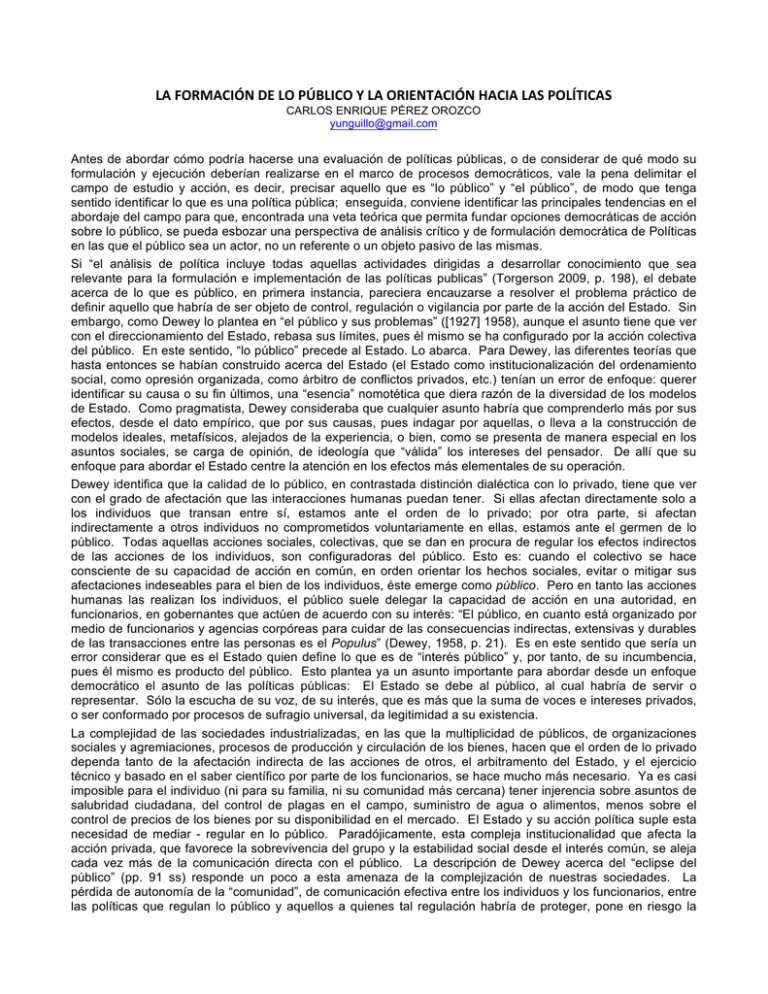
LA FORMACIÓN DE LO PÚBLICO Y LA ORIENTACIÓN HACIA LAS POLÍTICAS CARLOS ENRIQUE PÉREZ OROZCO [email protected] Antes de abordar cómo podría hacerse una evaluación de políticas públicas, o de considerar de qué modo su formulación y ejecución deberían realizarse en el marco de procesos democráticos, vale la pena delimitar el campo de estudio y acción, es decir, precisar aquello que es “lo público” y “el público”, de modo que tenga sentido identificar lo que es una política pública; enseguida, conviene identificar las principales tendencias en el abordaje del campo para que, encontrada una veta teórica que permita fundar opciones democráticas de acción sobre lo público, se pueda esbozar una perspectiva de análisis crítico y de formulación democrática de Políticas en las que el público sea un actor, no un referente o un objeto pasivo de las mismas. Si “el análisis de política incluye todas aquellas actividades dirigidas a desarrollar conocimiento que sea relevante para la formulación e implementación de las políticas publicas” (Torgerson 2009, p. 198), el debate acerca de lo que es público, en primera instancia, pareciera encauzarse a resolver el problema práctico de definir aquello que habría de ser objeto de control, regulación o vigilancia por parte de la acción del Estado. Sin embargo, como Dewey lo plantea en “el público y sus problemas” ([1927] 1958), aunque el asunto tiene que ver con el direccionamiento del Estado, rebasa sus límites, pues él mismo se ha configurado por la acción colectiva del público. En este sentido, “lo público” precede al Estado. Lo abarca. Para Dewey, las diferentes teorías que hasta entonces se habían construido acerca del Estado (el Estado como institucionalización del ordenamiento social, como opresión organizada, como árbitro de conflictos privados, etc.) tenían un error de enfoque: querer identificar su causa o su fin últimos, una “esencia” nomotética que diera razón de la diversidad de los modelos de Estado. Como pragmatista, Dewey consideraba que cualquier asunto habría que comprenderlo más por sus efectos, desde el dato empírico, que por sus causas, pues indagar por aquellas, o lleva a la construcción de modelos ideales, metafísicos, alejados de la experiencia, o bien, como se presenta de manera especial en los asuntos sociales, se carga de opinión, de ideología que “válida” los intereses del pensador. De allí que su enfoque para abordar el Estado centre la atención en los efectos más elementales de su operación. Dewey identifica que la calidad de lo público, en contrastada distinción dialéctica con lo privado, tiene que ver con el grado de afectación que las interacciones humanas puedan tener. Si ellas afectan directamente solo a los individuos que transan entre sí, estamos ante el orden de lo privado; por otra parte, si afectan indirectamente a otros individuos no comprometidos voluntariamente en ellas, estamos ante el germen de lo público. Todas aquellas acciones sociales, colectivas, que se dan en procura de regular los efectos indirectos de las acciones de los individuos, son configuradoras del público. Esto es: cuando el colectivo se hace consciente de su capacidad de acción en común, en orden orientar los hechos sociales, evitar o mitigar sus afectaciones indeseables para el bien de los individuos, éste emerge como público. Pero en tanto las acciones humanas las realizan los individuos, el público suele delegar la capacidad de acción en una autoridad, en funcionarios, en gobernantes que actúen de acuerdo con su interés: “El público, en cuanto está organizado por medio de funcionarios y agencias corpóreas para cuidar de las consecuencias indirectas, extensivas y durables de las transacciones entre las personas es el Populus” (Dewey, 1958, p. 21). Es en este sentido que sería un error considerar que es el Estado quien define lo que es de “interés público” y, por tanto, de su incumbencia, pues él mismo es producto del público. Esto plantea ya un asunto importante para abordar desde un enfoque democrático el asunto de las políticas públicas: El Estado se debe al público, al cual habría de servir o representar. Sólo la escucha de su voz, de su interés, que es más que la suma de voces e intereses privados, o ser conformado por procesos de sufragio universal, da legitimidad a su existencia. La complejidad de las sociedades industrializadas, en las que la multiplicidad de públicos, de organizaciones sociales y agremiaciones, procesos de producción y circulación de los bienes, hacen que el orden de lo privado dependa tanto de la afectación indirecta de las acciones de otros, el arbitramento del Estado, y el ejercicio técnico y basado en el saber científico por parte de los funcionarios, se hace mucho más necesario. Ya es casi imposible para el individuo (ni para su familia, ni su comunidad más cercana) tener injerencia sobre asuntos de salubridad ciudadana, del control de plagas en el campo, suministro de agua o alimentos, menos sobre el control de precios de los bienes por su disponibilidad en el mercado. El Estado y su acción política suple esta necesidad de mediar - regular en lo público. Paradójicamente, esta compleja institucionalidad que afecta la acción privada, que favorece la sobrevivencia del grupo y la estabilidad social desde el interés común, se aleja cada vez más de la comunicación directa con el público. La descripción de Dewey acerca del “eclipse del público” (pp. 91 ss) responde un poco a esta amenaza de la complejización de nuestras sociedades. La pérdida de autonomía de la “comunidad”, de comunicación efectiva entre los individuos y los funcionarios, entre las políticas que regulan lo público y aquellos a quienes tal regulación habría de proteger, pone en riesgo la misma democracia que se habría conquistado históricamente para evitar la arbitrariedad del poder. Que ante la maquinaria, la posibilidad de un individuo de incidir directamente en las condiciones que le permiten su propia sobrevivencia se haga cada vez más remota, tiene su relato político en la dificultad de hacer valer su voz en las decisiones del Estado. Kafka describió con pesimismo en el proceso ese engranaje social terrible, ajeno e insensible ante la vida y sufrimiento del individuo. Dewey, en su conferencia sobre “el problema del método” (pp. 149 ss) apuesta entonces por un ejercicio político que permita al individuo desplegar sus potencialidades sin que el sistema se lo impida; un medio fundamental para ello sería una educación que le permita construirse a sí mismo, pero en la conciencia de que el individualismo es un imposible práctico, un distractor inmovilizante para la acción social y la emergencia del público. El liberalismo, desde su perspectiva pragmática, no hace reñir la centralidad en el individuo con la necesidad de un público y un sistema político que medie sus intereses. Si cada sujeto es una multiplicidad potencial de roles sociales, dependiendo del tipo de interacción que vaya a establecer (puede ser hijo, padre, comerciante, creyente, elector), entonces no hay individualidad por fuera de la interacción social y, por tanto, sin que forme parte de un público. La oposición individualismo – colectivismo sería una falacia. La formación de este “sentido de lo público” es vital para evitar que el engranaje se engulla al señor K. La comunidad local, esa en la que el individuo establece sus interacciones privadas cotidianas, debería ser el espacio de ejercicio consciente de su pertenencia al público. Por otra parte, Dewey enfatiza en que las ciencias sociales, de las que habrían de valerse los funcionarios, deberían entenderse dentro de un modo de producción de conocimiento experimental, es decir, que somete a prueba y a validación las hipótesis en la acción social. Si esto se da así, no sería posible la rigidez en las políticas públicas (p. 161), o que la opinión sesgada de un funcionario o un gobernante sea lo que las defina (La posibilidad de que el funcionario – gobernante actúe desde su lugar de poder desde sus intereses privados sería inevitable, en tanto sigue siento un individuo que actúa desde intereses, de allí la necesidad de la temporalidad de los cargos públicos); más bien, ellas serían perfectibles en virtud de la evaluación crítica de sus resultados; en ello no solo tendrían voz los “expertos” sino los públicos afectados por las políticas. La democratización de esta dialéctica científica de la acción social es un imperativo indescartable para el pragmatista norteamericano. En Lasswell ([1951] 2009) la necesidad de esa función inteligencia para la acción social es mucho más acuciante, y el fundamento de la orientación hacia las políticas. Si el Estado administra recursos escasos en beneficio del público habrá de hacerlo con criterios racionales, esto es, haciendo uso de perspectivas interdisciplinares, que desarrollen métodos y técnicas para hacer de las políticas un objeto mensurable y comparable (su fascinación por la efectividad de los métodos cuantitativos dan cuenta de ese derrotero) y construir modelos de desarrollo social diacrónicos. Este ejercicio permitiría evaluar los resultados de las políticas, hacer evidente las discrepancias entre doctrina y práctica (como en el caso de la discriminación racial que contradice la igualdad de derechos) y el necesario ajuste continuo en los mecanismos de regulación de lo público. Aún así, necesitando el concierto de las ciencias para esta orientación, Lassewell muestra que el saber acerca de las políticas no está solo en manos de los científicos sociales: los hombres “de acción”, “de negocios”, gremios y otras instancias del público tienen información y miradas que necesitan ser integradas al método. Lo que hoy se conoce como “la alianza universidad – empresa – Estado” respondería a esta convergencia de intereses en el espacio público, que no es absorbido plenamente por el Estado, sino que permite la visibilización de comunidades y públicos particulares, especializados. Esto quiere decir que el análisis de las políticas, y su formulación, ha de integrar una mirada a todas las variables particulares que intervienen en ellas, incluyendo a los sujetos concretos que estarían afectados directamente por su aplicación. Más aún, cuando Lasswell reconoce que la definición de las metas de la acción pública depende de los valores sociales, es decir, que no puede ser un asunto de “objetividad” sino de perspectiva cultural e ideológica, queda claro que éstas no pueden ser definidas por tecnócratas, que en sus modelos de desarrollo prevén la tendencia de cambios sociales con la aplicación de una política, sino como fruto de la consulta a las comunidades, quienes tienen la posibilidad de visualizar las consecuencias de las doctrinas legales y sus procedimientos, es decir, hacer valer el interés público. La participación ciudadana permite también la introducción de la imaginación creativa, la innovación en las propuestas gracias al concierto de miradas diversas. Torgerson ([1986] 2009), al evaluar las distintas perspectivas en el estudio de las políticas públicas, encuentra en la propuesta de Lasswell un antecedente importante para su propuesta del “enfoque contextual del análisis de políticas”, esto es, que evalúe los asuntos desde las miradas convergentes de los actores involucrados, pues las acciones sociales suceden “en escenarios concretos” Torgerson identifica 3 grandes tendencias, ligadas al proceso de desarrollo histórico del campo académico y profesional del estudio de las políticas: El positivismo, el desencanto crítico y el pos-positivismo. Con la primera, se tenía la creencia ilustrada de que “El conocimiento reemplazaría a la política” (p. 200), en el sentido de que el conocimiento objetivo de los fenómenos sociales permitiría tomar decisiones para la acción política basadas en la razón, independientemente del interés privado o la opinión subjetiva. La tecnocracia del Estado sería el modelo organizativo que se correspondería con esta perspectiva. Por ella, se excluyen de cualquier consideración los saberes no legitimados por la academia; se trata de un saber – poder que, en su auto legitimación, devalúa la participación o la opinión ciudadana acerca de lo público. Lo que no estuviese ligado a la observación controlada de datos, la inferencia lógica y la determinación de relaciones constantes entre los hechos por parte de esa comunidad de saber tecnocrático, no podría ser orientador de las políticas públicas. Pero la definición de las metas no puede caber en esta tecnocracia positivista. Hacia dónde dirigirse depende de los valores de la comunidad, no de la prescripción de un modelo matemático. En esto los tres autores considerados coinciden. La segunda cara, la del desencanto del positivismo, pone en evidencia que la previsión y los modelos en el orden de lo social no funcionan como los que se dan en las ciencias naturales. La rigidez de la planeación estratégica y tecnocrática, llevaron a situaciones “de pesadilla”, de inflexibilidad en medio de condiciones cambiantes. La objetividad se revela como un artilugio discursivo de legitimación de los intereses de los grupos a los cuales los tecnócratas debían sus lealtades, la validación “científica” de intereses creados, parte de la retórica política de dispositivos de poder sobre las poblaciones. “La brecha entre el experto y el ciudadano aparece entonces no como algo políticamente neutro, sino como un artefacto del estado administrativo” (Torgerson, 2009, p. 210). Las voces desechadas de las comunidades, su previsión de las afectaciones negativas de la política se confirmaban con la sucesión de tragedias anunciadas, lo que puso de manifiesto la deshumanización del Estado en manos de la tecnocracia positivista. Lo que los tecnócratas dejaban de lado eran los “datos suaves” en favor de la simplificación estadística de los modelos económicos. La vida humana, por tanto, se les escapaba, quedaba por fuera de la política. Con la politización de la cultura, la emergencia de los movimientos decoloniales y el reconocimiento de los “derechos de los pueblos”, la contracultura y el feminismo, se evidencia la irracionalidad de la tecnocracia, su incapacidad para responder a las demandas más profundamente humanas de las comunidades. La crisis en la formulación de las políticas se manifiesta en que “[el saber] del analista debe desarrollar no sólo un conocimiento de la sociedad, sino también un conocimiento en la sociedad” (ibídem), esto es, la metodología de la observación participativa, de construcción del saber acerca de las políticas públicas en el público, con él y para él, al tiempo que tuvo implicaciones epistemológicas en las ciencias sociales, se hizo síntoma de la madurez de las democracias. La tercera opción, pos positivista, apuesta al contextualismo, a la formulación participativa de las políticas. la teoría y la práctica del análisis de políticas se enraízan en las decisiones políticas, es decir, en el ejercicio de la democracia participativa. Torgerson encuentra en Lasswell un precursor de esta perspectiva. Defensor de la especialización científica del funcionario público, no oponía su saber experto a la participación ciudadana, por el contrario, ésta es inherente al método científico orientado hacia las políticas. Poner en diálogo la perspectiva de los valores de la comunidad, la previsión de las modelizaciones econométricas, la flexibilización experimental de la orientación de la acción social, tiene más posibilidad de éxito que la imposición del monólogo positivista. “La investigación académica fue sólo un componente del proceso” (p. 221). Los casos de las evaluaciones de impacto ambiental y cultural de obras de infraestructura de gran envergadura (como la que documenta en el caso de un oleoducto canadiense) pusieron en evidencia que el mismo proceso participativo empodera a las comunidades, les trae bienestar en su autoestima, en la construcción de esos colectivos como auténticos públicos críticos, ejercitados en el derecho a la libre opinión y al diálogo entre racionalidades. En síntesis, una política pública que no se formule, implemente y evalúe con la participación de los públicos, no es democrática y, por tanto, contraviene la racionalidad. Por otra parte, perpetúa dispositivos de saber – poder que mantienen la desigualdad de los hombres, todo un contrasentido con los ideales de los modernos estados liberales. Ni siquiera hay que ponerse del lado de un proyecto de Estado transmoderno para apostarle a esta perspectiva, bastaría con volver a creer en las promesas más auténticas de las revoluciones democráticas. Referencias Dewey, J. (1958). La opinión pública y sus problemas. Buenos Aires: Editorial Ágora. Lasswell, H. D. (2009). La orientación hacia las políticas. El Estudio de las Politicas Publicas (pp. 79 - 103). México: Miguel Angel Porrua. Torgerson, D. (2009). Entre el conocimiento y la política: tres caras del análisis de políticas. El estudio de las políticas públicas (pp. 197-238). México: Miguel Angel Porrua.