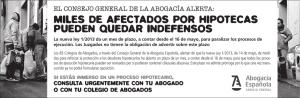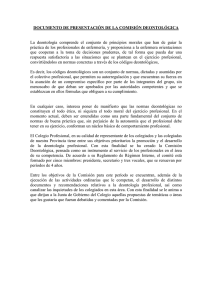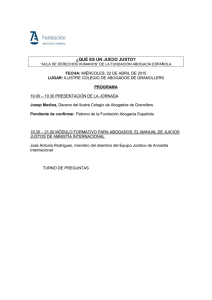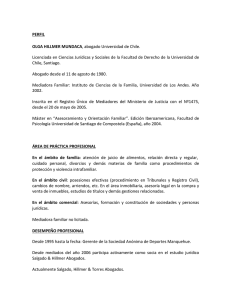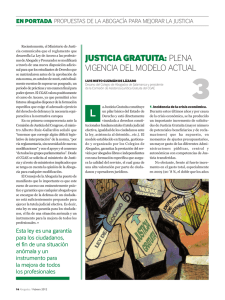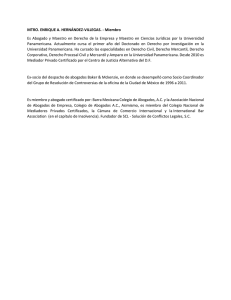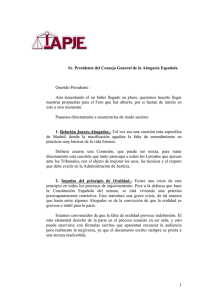la deontología debería contar en nuestro quehacer diario y en
Anuncio

LA DEONTOLOGÍA DEBERÍA CONTAR EN NUESTRO QUEHACER DIARIO Y EN LOS PENSA DE ESTUDIOS DEL CUARTO NIVEL UNIVERSITARIO. Prof. BARTOLOMÉ GIL OSUNA1 Alguien podría preguntar: ¿Habiendo tantos problemas importantes concretos para la población, en general, y para los estudiosos del Derecho, en particular, tiene sentido hablar y estudiar los valores, la DEONTOLOGÍA, la ÉTICA?, ¿no es ese un tema postergable, no urgente?, en nuestros estudios universitarios no es más vehemente analizar el Derecho aeronáutico, el Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, Iuscibernética, entre otros. Pienso que la pregunta debe invertirse: ¿Cómo pueden diseñarse políticas económicas, asignarse recursos, determinarse prioridades, administrar justicia, educar, erigir maestrías y doctorados, litigar en los Tribunales, defender a las víctimas?, sin discutir los aspectos deontológicos, éticos, de moralidad, de lo que se está haciendo a la luz de los valores que deberían ser el norte de la convivencia humana; como decían los primitivos romanos: “Omnia vincit ethica”, “La ética todo lo vence” y que Ulpiano, en el Digesto, textualiza en uno de los preceptos más importantes del Derecho “Honestae vivere”, y que en el 2012, más que en otro tiempo lo podemos poner en práctica, y quienes debemos asumirla como un reto somos nosotros los Abogados, los que estamos en constante lucha porque la recta administración de justicia no sea una utopía, sino una de las realidades más palpables de los justiciables. Como dijo el Estagirita “Principio invento, facile est augere reliquum”, que en buen romance traducimos: “Hallado el principio de una cosa, es fácil proseguirla”, lo que no deroga el vigor del otro pensamiento del romano Marco Terensio Varrón “Porta itineri largissima”, vale decir, que el paso más largo es aquel de la salida. Ya iniciada esta labor, y ante el arrollador proceso de desgaste en los valores la carencia de principios de eticidad, se presenta como una alternativa válida el tomar esta tarea no sólo como conveniente sino como una necesidad de los universitarios ‒docentes, investigadores, estudiantes, maestrantes‒, para convertirla en preocupación cotidiana y solidaria durante los próximos años. Este es el propósito de este Curso Deontológico que con limitaciones inverosímiles en el tiempo hemos iniciado esta tarea y que deben Ustedes, estimados estudiantes, proseguirla. Estos Cursos Deontológicos, en áreas como el Derecho Procesal Penal, tendrán que ser interdisciplinarios y realizados necesariamente en equipo, en grupos tan homogéneos como éste, por lo que, actividades como ésta son plausibles per se, ya que nos permiten usar la palabra en un salón de clase, la comunicación como expresión de libertad, y ante este círculo de atentados contra las libertades inherentes la defensa de la libertad es la más digna meta del hombre. Ya lo decía Cicerón “Libertas omnibus rebus favorabilior est”. Y Cervantes pone en boca de Don Quijote el eco de este aforismo romano, al decir, “La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los Cielos;... por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurarse la vida” (Aguilar, 1956, p.1468). Con este ambiente de libertad que ha reinado en este Curso y en este contexto poco favorable, nos hemos aventurado en cruzar esta barrera amurallada, lo que nos ha permitido repensar y analizar in abstracto temas diversos adheridos a la Deontología Jurídica, gracias a un excelente Grupo de 1 Profesor de Derecho Romano, Derecho Internacional Privado, en pregrado y Deontología Jurídica, en Postgrado, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, Mérida-Venezuela. Estudiantes de la Maestría en Derecho Procesal Penal, de la Universidad de los Andes, 2da Cohorte2, en la que surgieron temas como “La Ética en la función judicial”, ampliamente expuesta por el 1er Grupo3, que nos dio una visión in extenso de aspectos como el deontologicismo-consecuencialismo, de la autonomía ética de la persona, valorando el imperativo de cómo se debe lograr la felicidad en el ejercicio de la función judicial, con ideas versadas como las de Kelsen, Hart, Dworkin, Nino, Silva, Beccaria o Ferrajoli, que sin sombra de dudas enriquecen y fomentan la discusión de temas más amplios para analizar a posteriori. Sin dejar de lado el imperioso estudio de “la vida privada de los jueces” como protagonistas de la actividad jurisdiccional, tema en el que aparece recién un trabajo del profesor Jorge Malem que en mi opinión expresa muy bien uno de los problemas centrales a los que se enfrenta hoy el poder judicial, la cuestión de la ética de los jueces. El trabajo referido lo titula del siguiente modo: “¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?” (2001, pp. 379-403). De la respuesta que se dé a tan provocativa interrogante dependerán muchas situaciones que afectan directamente al ámbito de la administración de justicia, y a la misma sociedad en general. Por lo que a esta exposición se refiere sólo quisiera enunciar algunas de las más significativas. Sin duda, me parece que se ponen en juego asuntos tan importantes como los siguientes: i) el tema de la selección de los jueces, es decir, ¿qué tipo de personas son las que queremos que desempeñen una tarea tan importante para la sociedad como es la de administrar justicia?; ii) la formación o capacitación del juzgador, es decir, ¿quiénes están mejor preparados para llegar a ser jueces?; y, iii) la misma función sustantiva que desempeñan los jueces a la hora de sentenciar. Estos asuntos adquieren una especial importancia porque en ellos se juega la legitimidad misma de la actuación judicial, la que, en principio, ha de responder a la confianza de la sociedad, máxime ahora que por desdicha hemos judicializado casi todo. Se adicionó en este Grupo un punto de gran relieve internacional como es el análisis del Código Iberoamericano de Ética Judicial, en el que resaltan 13 principios de la función judicial de Abogado, como son la imparcialidad, la motivación, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad, transparencia y prudencia, entre otros, que deben estar presentes en todo acto a realizar por un Abogado en el ámbito iberoamericano. Un punto que conviene reiterar y que subrayo, después de haber escuchado este 1er Grupo, es la triste realidad del abandono de la ética en el derecho, los teóricos y pragmáticos del derecho hemos abandonado, sin ninguna justificación, un asunto tan importante para la sociedad como es el de la ética de la labor judicial. Los juristas hemos puesto más atención en el quehacer supuestamente científico del derecho que en la parte realista o práctica del mismo, la cual incluye sin duda el tema de la calidad moral de quienes han de administrar justicia, y esto ha sucedido prácticamente en todas las ramas del ordenamiento jurídico. Atienza coloca un ejemplo que aclara muy bien lo que acabo de señalar: “(...) los dogmáticos del derecho penal suelen considerar que la parte «noble», verdaderamente científica de su disciplina lo constituye la teoría del delito (una teoría de gran abstracción y donde el formalismo jurídico llega quizás a su cenit), mientras que la teoría de la pena suele recibir mucha menos atención y el derecho penitenciario es, simplemente menospreciado: ¡como si pudiera separarse el estudio del delito, de la pena y de su ejecución!” (2004, p.121). Pues bien, algo parecido sucede con la labor del juez. Aquí se ha puesto más atención al cientificismo y tecnicismo jurídico, que a la labor de formación y capacitación de los propios jueces, por considerar que esto es poco relevante para la ciencia jurídica. 2 Grupo de 37 estudiantes que me permitieron, con gran calor humano, dilucidar de manera efímera, por razones de tiempo, temas actuales de la Deontología Jurídica, como veremos en la corta exposición que ahora introduzco, desarrollados en las aulas de clase de la Maestría en Derecho Procesal Penal, durante todo el mes de Noviembre de 2012. 3 Representado por los estudiantes Abogados: Francisco Ferreira, Gustavo Curiel, Marianina Brazón y Paola Durán. Es de advertir, que la crítica a la dogmática y al modelo decimonónico del derecho que desde la segunda mitad del siglo XX se ha dejado sentir en la filosofía jurídica, ha reivindicado saberes que se consideraban superados u olvidados, uno de estos es el argumento ético o moral en el derecho. Las direcciones han sido diversas, yo sólo señalaré dos que me parecen especialmente importantes: i) el empleo por parte del juzgador de pautas o estándares éticos al momento de decidir una controversia, de «principios», que son exigencias de justicia o equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad, para utilizar la conocida expresión de Ronald Dworkin4, y, ii) la vuelta al reconocimiento y revitalización de una ética del juzgador como persona, y no sólo como funcionario o burócrata de la administración de justicia. El 2do Grupo5 de esta Sección abordó el delicado, afable y apasionante tema de “El Pensamiento ético de Bolívar”, que nos hizo descubrir particularidades de la vida de Bolívar quien per seculas seculorum predicó la dignificación social, el patriotismo y la independencia nacional. Como la historia lo ha reflejado Bolívar fue ilustrado por los más grandes escritores de la época tomando de ellos principios como la libertad, la igualdad, la fraternidad, la justicia y la moral que se vieron identificados en el pensamiento religioso que manifestó a la América libre. Entre estos grandes de la ilustración francesa, se tomó en cuenta en las exposiciones a J.J. Rousseau6, quien contribuyó al florecimiento de la educación y la moral como nortes del funcionario público. Estas bases sólidas del pensamiento ético-político del Libertador fueron las que le permitieron instaurarse en “Hacedor de Constituciones” y “Refundador de la República”, lo cual fue expuesto por sus compañeros de manera sui generis, efusiva y llena de sencillez académica, que agrado al grupo. Sin lugar a dudas, el pensamiento de Bolívar, se caracterizó por una poderosa originalidad7, en el que no estaba repitiendo o glosando ideologías recibidas que le hicieran acceder a una vida dirigida a un fin que se manifestara en su pensamiento, en su acción y en su palabra. El 3er Grupo8 inició con la discusión de un tema crucial en el estudio de la Filosofía de la Ciencia del Derecho, como lo es la “Teoría Egológica del Derecho” de Carlos Cossio, que es la expresión del pensamiento jurídico más llena de universalidad hoy en día; advirtiendo que esta Teoría gira en torno a la actividad judicial, cuyo protagonista es el juez, en cuanto hombre plenario, pues es un hombre de carne y hueso (1953, p.p. 209-210). Por eso nos toca volcar una mirada a las valoraciones que efectúa y en cuya virtud la sentencia llega a ser. Esta tarea ya nos es impostergable desde que estamos haciendo girar en su torno el problema de la verdad jurídica después de haber descubierto que el juez es el canon del sujeto cognoscente. Por ello partimos de sus valoraciones, de sus vivencias, de su vida pública y su vida privada que enriquecen, ennoblecen y realzan la justicia que perpetra una sentencia. Luego, este mismo Grupo nos adentró en el prolijo, versado y amplísimo Tema del “Contenido Deontológico de los principales Códigos de Ética en el mundo”, entre los que resaltaron los Principios Deontológicos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que ve difuminados sus principios deontológicos en todos los órganos que la integran; el Código Deontológico de la Unión 4 Quien en su obra “Is law a system of rules”, 1967, en University of Chicago law review, 14, Chicago, introducción al castellano de J. Esquivel y J. Rebollo, “¿Es el derecho un sistema de reglas?”, en la colección Crítica, UNAM, México, 1997, p. 19., hace un fino análisis de la conducta social enmarcado dentro de un sistema de reglas. 5 Cuyos integrantes son los estudiantes Abogados: Carlos Luis Molina, Genarino Buitriago, Soely Bencomo y Alfredo Trejo. 6 Filósofo suizo, de los más grandes de la Ilustración. Con el Contrato Social (1762), Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad; las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. Como nota curiosa, cuando Bolívar visita París, Napoleón Bonaparte le obsequia uno de los ejemplares de esta obra de Rousseau, que reposa actualmente en el Archivo de la Universidad Central de Venezuela-Caracas. 7 Ver más en Uslar Pietri, A., (1983). Bolívar. Caracas: Biblioteca Ayacucho. 8 Integrado por los estudiantes Abogados: Allen Peña, Sonia Zerpa, Mª Isabel Oduber, Sonia Carrero, José Gregorio Viloria y Yolehida Quintero. Europea, que en su Preámbulo y en su articulado permea los principios generales de ética que los abogados transfronterizos deben acatar en el ejercicio de la actividad abogadil en el seno de la Unión Europea; El Código Deontológico del Mercosur, fundamental para los Abogados que formamos parte de este Mercado Común del Sur, en el que se debe tener muy en cuenta el fin que persigue este Código, así como las reglas de aplicación del mismo que van muy unidas a las definiciones que se expresan a los fines de unificar criterios en el ámbito internacional; el Código de Ética de la Abogacía española, como referente cercano y adyacente al nuestro, en el que se subrayan y acentúan las obligaciones deontológicas y éticas del Abogado español, que como dice Robert Alexi9, en reiteradas oportunidades, el creciente papel del Derecho en la sociedad va acompañado de una cada vez más fuerte especialización de los juristas y en la que los ordenamientos jurídicos entran en contacto y se interpenetran cada vez más. Eso da ocasión para la búsqueda de lo que es común. Es una búsqueda de lo universal, lo que deben tomar en cuenta los Abogados en el ejercicio de sus funciones. La función social de la Abogacía exige establecer unas normas deontológicas para su ejercicio. A lo largo de los siglos, muchos han sido los intereses confiados a la Abogacía, todos ellos trascendentales, fundamentalmente rela-cionados con el imperio del Derecho y la Justicia de los hombres. Y en ese que hacer que ha trascendido la propia y específica actuación concreta de defen-sa, la Abogacía ha ido acrisolando valores salvaguardados por normas deonto-lógicas necesarias no sólo al derecho de defensa, sino también para la tutela de los más altos intereses del Estado, proclamado hoy como social y democrático de Derecho. Como toda norma, la deontológica se inserta en el universo del Derecho, regido por el principio de jerarquía normativa y exige, además, claridad, adecuación y precisión, de suerte que cualquier modificación de hecho o de derecho en la situación regulada, obliga a adaptar la norma a la nueva realidad legal o social. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, desde el momento en que los Estados decididamente consagran la dignidad humana como valor supremo que informa todo el ordenamiento jurídico, cuando la función del Abogado alcanza su definitiva trascendencia, facilitando a la persona y a la sociedad en que se integra, la técnica y conocimientos necesarios para el consejo jurídico y la defensa de sus derechos. De nada sirven éstos si no se provee del medio idóneo para defender los que a cada cual le corresponden. Ideas estas que se apoyan en Ayllón, en su “Filosofía mínima”, en la que nos dice que toda ética es una propuesta sobre virtudes. Y todas las virtudes se pueden reducir a cuatro, que proceden directamente de Platón y los estoicos. Ellas realizan perfectamente los cuatro modos generales del obrar humano: la determinación práctica del bien (prudencia), su realización en la sociedad (justicia10), la firmeza para defenderlo o conquistarlo (fortaleza) y la moderación para no confundirlo con el placer (templanza) (2003, p.209). Modos generales del obrar humano que los encontramos inmersos en el contenido jurídico del Código de Ética de la Abogacía española. Y un análisis sucinto pero menesteroso lo ameritó el Código de Ética Profesional del Abogado venezolano11, que en materia deontológica reúne un grueso número de deberes y obligaciones a los que estamos sometidos los profesionales del Derecho en esta difícil Venezuela del siglo XXI. 9 Filósofo del Derecho, alemán. Reconocido, entre otros méritos, por su Teoría de la Argumentación Jurídica, y su Teoría de los Derechos Fundamentales, que deben ser pilares fundamentales en la formación jurídica del estudiante de Maestría en Derecho Procesal Penal. 10 Agrega Ayllón que reina la Justicia cuando las tres obligaciones fundamentales de la vida en sociedad son cumplidas: obligaciones entre los individuos (justicia conmutativa), obligaciones de la sociedad hacia el individuo (justicia distributiva), y obligaciones del individuo con la sociedad (justicia legal). 11 En primer lugar, el abogado del siglo XXI venezolano debe poseer una percepción, lo más aproximadamente posible, de la calidad ontológica y la estructura del ente que deben proteger en el ejercicio de la abogacía, que no es otro que la persona El 4to Grupo12 apostó por comentarnos una realidad palpable en el quehacer del buen ejercicio del abogar “vivir en el Derecho”, que como bien lo expresa el autor Anthony Kronman13, no debemos interesarnos por la justificación moral de aquello que hacen los abogados, sino por las razones que una persona podría tener para elegir la vida de un abogado; tratando de responderse la pregunta ¿por qué una persona querría ser o convertirse en un abogado, o llevar el tipo de vida que requiere la elección del derecho como carrera? (en Böhmer,1999, p. 213). Muchas son las respuestas; una, que muchos pensarán es la más respetable, aunque la consideren la más honesta. Un gran número de Abogados cree indudablemente que la vida que han elegido es deseable porque ofrece grandes oportunidades para la riqueza y el prestigio, para lograr una porción desproporcionada de los recursos materiales de la sociedad y un alto estatus profesional. Y, la mayoría de los filósofos de la Ciencia del Derecho, coinciden en indicar, que entrar a la práctica del Derecho sólo por dinero y honor es, en definitiva, entender que la carrera profesional es un instrumento para acumular esas cosas que son necesarias en otras áreas de la vida, pero para lograr el espíritu de interés público (Public-Spiritedness) difícilmente. Cuando una persona afronta el hecho de tomar una decisión importante con respecto a su futuro (deliberación y elección) se le genera un gran desafío en su vida personal, el descubrir cuál es el modo de vida que mejor acomoda todas las distintas cosas que uno desea hacer y ser. Una persona que descubre el mejor camino y cuya alma, en palabras de Aristóteles, tiene «sentimientos amistosos» hacia sí misma, (Böhmer, 1999, p. 224) posee una característica que debería brillar en los que ejercemos el Derecho, la “Integridad”. El 5to Grupo14 nos animó a atender y polemizar ardorosamente sobre el tema de “la obediencia al Derecho”. Problema que ha tenido, entre otros, su epicentro en el artículo de F. González Vicen publicado en 1979 bajo el título de “La obediencia al Derecho”, en la que este eximio jurista exponía: “Mientras que no hay un fundamento ético absoluto para la obediencia al derecho, sí hay un fundamento ético absoluto para su desobediencia” (p. 388). Es tanto como decir que no existe deber moral alguno de obedecer el derecho, pero sí puede existir el deber moral de desobediencia, cuando es injusto. De esta manera debemos tomar en cuenta el problema del Derecho injusto. ¿Se debe obedecer una norma injusta o recurrir a la desobediencia?. Radbruch intenta responderse esta inquietud al no limitarse a negar la validez del derecho radicalmente injusto. Además achacó al positivismo jurídico, dominante entre los juristas alemanes en aquella época infausta, gran parte de culpabilidad en el triunfo del nazismo. “El positivismo ha desarmado a los juristas alemanes frente a las leyes de contenido arbitrario y delictivo” (1962, p.35). Para los positivistas, “la ley es la ley” y debe cumplirse, sea justa o injusta. Obviamente, quien así piensa está incapacitado para enfrentarse a la arbitrariedad legal; no está en condiciones de rechazar la injusticia revestida de la apariencia de Derecho. humana. Ello hará que su ejercicio profesional cobre su real dimensión, adquiera sentido y resulte más eficaz y apegado a la realidad de la vida. En segundo término, el abogado venezolano debe tener una concepción lo más clara posible sobre qué es el Derecho. Es decir, debe conocer cuál es el objeto de estudio de la disciplina cuyos principios y reglas aplica en el ejercicio de la abogacía. La respuesta la encontrará en uno de los hallazgos que signan nuestro tiempo en el sentido que el Derecho no es, como se sostenía en el pasado, una disciplina unidimensional, ya sea que se considere que el objeto de su estudio sea sólo las normas jurídicas, como lo pretende el formalismo jurídico, o la dimensión axiológica, como lo postula la escuela del derecho natural o, simplemente, la vida social, como lo sostiene el sociologismo o realismo jurídicos. En tercer lugar, no hay Derecho sin vida humana social, sin valores o sin normas. 12 Integrado por los estudiantes Abogados: Antonio Esser, Roberto Barrios, Lorena Quintero y Marisay Mora. 13 Profesor de Derecho de la cátedra Edward J. Phelps, Yale Law School. 14 Integrado por los estudiantes Abogados: Ledy Pacheco, Lissett Ruiz, Ma Eugenia Guerrero, Yadira Ureña y Carol Pacheco. El 6to Grupo15 nos refrescó algunos conceptos sobre la Ética, entre los que la consideran como un cuerpo de principios y valores morales que gobiernan la conducta interna de todo individuo como ser pensante. Haciendo énfasis en la legalidad como valor ético social de justicia que debe marcar la vida de los operadores jurídicos a quienes les atrapan arremolinados planteos, cambios de prácticas y modos de actuar la profesión, para evitar lo que tristemente se comenta en el libro “El Grito Ignorado”16 de Ibéyise Pacheco. Asimismo, este grupo decidió emprender la discusión sobre temas de la Ética Aplicada, que evidencian el mundo de hoy se enfrenta a más y mayores dilemas que hace 300 años, como es la legalización de la marihuana17 y de otras drogas de abuso, la bioética, como la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no humana (animal y vegetal), así como al ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida, que abarca tópicos como la manipulación genética, la biotecnología, la clonación, la reproducción in vitro, el alquiler de vientre. Para ampliar estos tópicos de la bioética, hubo la necesidad de revisar la legislación internacional, dándosele primacía a la Declaración Bioética de Gijón18, entre otras. La eutanasia, el maltrato animal, el aborto19, los matrimonios entre personas del mismo sexo20, el bullying (acoso escolar, también conocido como hostigamiento escolar, intimidación escolar o manotaje), la pedofilia en las redes sociales, el stalking, fueron también abordados y generaron gran interés debido a que son discusiones que se están presentando a nivel mundial y los operadores del Derecho debemos tener nociones básicas de estos temas para poder aportar los pro y los contra de estos cambios legislativos a nivel mundial. El 7mo Grupo21 explanó el dicotómico postulado básico de la “Esencia y presencia del elemento ético en el Estado ético del Derecho”. Se expresó que la consagración misma de los Derechos Humanos introduce, necesariamente, en los diversos sistemas jurídicos del Mundo, la presencia de un parámetro esencial, multivalente y humanizador, que ordena al Estado sujetar sus actuaciones y el Derecho, al 15 Integrado por los estudiantes Abogados: Reyna Trujillo, Ramiro García, Ítalo Díaz y Antonio Molina. Un libro que indaga un caso de abuso infantil que conmocionó al país en 2011. El texto pretende exponer la realidad social de un país a partir de este caso concreto que tuvo lugar en Guanare, Estado Portuguesa. Muestra una aguda investigación que retrata la soledad de un niño indefenso ante la violencia y el maltrato de los adultos, males ante los cuales, al igual que con la mayoría de crímenes que ocurren en nuestro país, pareciéramos estar anestesiados, aceptándolos casi insensiblemente y adoptándolos como parte de la rutina y dura realidad que azota a nuestra sociedad; realidad que comentamos en esta Aula de clase. 17 Washington (06-11-21012) decidió la legalización de la marihuana, tanto su producción como distribución y consumo para mayores de 21 años, y se convirtió en un producto tasable como el tabaco y el alcohol, a pesar de que las leyes federales consideran el cannabis una sustancia ilegal. Algo parecido se votó en Oregón y en Colorado, mientras que en, Arkansas, Massachusetts y Montana se facilitó el acceso a la "marihuana" bajo prescripción médica. 18 Al final del Congreso Mundial de Bioética (Gijón, España, 20-24 junio 2000), el Comité Científico* de la Sociedad Internacional de Bioética (SIBI) insiste en que la ciencia y la tecnología deben tomar en consideración el interés general y se decide erigir esta Declaración. 19 Montevideo, Uruguay - El Senado uruguayo aprobó hoy (17-10-2012) una ley que despenaliza el aborto en las primeras 12 semanas de gestación, convirtiendo a Uruguay el segundo país en la región después de Cuba en permitir el aborto libre en el primer trimestre de gestación. 20 El derecho de dos personas del mismo sexo a pasar por el altar se sometió a juicio público (06-11-2012) en Maine, Maryland, Minesota y Washington, si bien en los dos primeros estados se pidió a los electores que rechazaran la legislación en vigor que prohibía los matrimonios homosexuales y en los otros se buscó el objetivo contrario. 21 Integrado por los estudiantes Abogados: Leidy Dugarte, Edualis Navas, Ángela Bravo, Rojas Rocely y Yolimar Rosales. 16 imperio de los valores éticos y de los principios morales: se trata del principio Ético, cuyas consecuencias son fundamentalmente significativas (Bocaranda, 2004, p.47). No existe Estado alguno que pueda escapar a la vigencia del Principio Ético, pues el mismo está presente, de un modo u otro, en todo ordenamiento jurídico, como en el venezolano, según lo tipifica el artículo 222 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Principio Ético es factor de moralización del Derecho y como tal, rige o tiene como destinatarios directos al Estado y a los Funcionarios Públicos, constituyéndose en fuente de responsabilidad. No tiene como objetivo directo regir la conducta de los particulares frente al Estado, manifestándose la tridimensionalidad del derecho expuesta por Miguel Reale23, como conjunto de normas-hecho social-valor. Se comentó también la “Sentencia silenciosa de Juan Bocaranda”, como conjunto de grandes principios y valores a tomar en cuenta en el Estado Ético de Derecho. De todo lo expuesto por los siete Grupos, podemos agregar e inferir que la materia que se ha ocupado de vigilar que existan buenos Abogados, buenos jueces, buenos fiscales, buenos profesores y, por tanto, un buen Derecho ha sido la ética o moral24, y desde una perspectiva más específica la Deontología jurídica, la cual podríamos definir en términos generales como aquel conjunto de reglas y principios morales que han de regir la conducta de los profesionales del derecho. La deontología dice Villoro Toranzo “establece reglas para que los miembros de la misma profesión la desempeñen con dignidad y elevación moral” (1987, p. 12). Ciertamente, que ese miembro de la profesión del Derecho, el iuris prudens debe estar asistido de todos esos conocimientos de que habla Ulpiano, en el Digesto, al definir la Iurisprudentia25, debe poseer cultura jurídica, conocimientos técnicos y pericia interpretativa, pero ni todo eso basta, pues también hacen falta sensibilidad jurídica, serenidad de juicio, sentido de equidad, experiencia y vida práctica26. Para finalizar esta compilación inusitada de ideas que he recogido de sus valiosas intervenciones, durante el decurso de esta Materia “Deontología Jurídica” debo recordar el episodio del triunfo del Emperador Constantino (Año 312 d. C.), en la célebre batalla del Puente Milvio (Álvarez, 2010, p.49), en el que, según la leyenda, la víspera de la batalla, Constantino tuvo un sueño premonitorio, en el que se le presentó el signo cristiano de la cruz y una voz celestial que le dijo: “In hoc signo vinces”, que en el clásico latín se traduce: “Con este signo vencerás”; al amanecer, narró lo sucedido a sus oficiales y decidió que los soldados lo colocaran en los escudos y que yo, mutatus mutandis, quiero adaptar a este tema, y que haciendo una abstracción inexacta, contraviniendo el argumento a reducto, deberíamos ajustarlo a la conducta y a la vivencia de los Profesionales del Derecho, “In hoc signo vinces”, con este signo de vida impregnada de eticidad vencerás a la injusticia, a la inmoralidad, a la falta de ecuanimidad imperantes en el quehacer nuestro. 22 Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. 23 Profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de São Paulo, la institución de la que más tarde recibió el título de profesor emérito. Como erudito, fue conocido en América Latina y en Europa continental por sus obras en el derecho y la filosofía. Miguel Reale es considerado el principal arquitecto del actual Código Civil de Brasil. Lástima que este corto Escrito no me permita explanar algunas de sus valiosísimas ideas filosóficas. 24 Aunque reconozco los esfuerzos, sobre todo analíticos, por diferenciar la ética de la moral, el argumento etimológico y la significación de ambos conceptos me autorizan a emplearlos como sinónimos en este trabajo. Cfr. López Guzmán J., Aparisi Miralles, A., “Aproximación al concepto de deontología (I)”, Persona y Derecho, 30, Pamplona, 1994, p. 163-185. 25 “Iurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientiae” Ulpianus, Digestum 1,1,10pr. 26 Ampliar más en Guarino, Il metodo della guirisprudenza: “Diritto e Giurisprudenza”, Nápoles, 1963, p. 10 ss A manera de epílogo No quiero con estos comentarios lograr un discurso de gratiarum actio, sino evidenciar que el interés último no es así otro que el de seguir contribuyendo con nuestra ciencia deontológica desde el único horizonte en que esto es factible y puede hacerse realidad: el presente. De allí, que estos fragmentos de investigación estén animados por una convicción de base, que no por obvia debe dejar de hacerse explícita: que el pensamiento jurídico de nuestro continente es inconcebible sin una practicidad ética, sin una reflexión y diálogo en profundidad con quienes suscitan preguntas y adelantan respuestas sobre problemas fundamentales de la organización social, política y jurídica. En este Curso de Deontología Jurídica para estudiantes de la Maestría en Derecho Procesal Penal se incorporaron tratamientos que nos parecieron útiles al propósito de hilvanar un tejido temático más compacto del ejercicio de la Abogacía que, al mismo tiempo, cual placas fotográficas, permita destacar el tono, intensidad y color de cuestiones que no irrumpieron en solitario sino que, por el contrario, cohabitaban con los demás estudiantes del grupo, lo que hacía que su trama lejos de padecer de anemia, se vigorizara al interrelacionarse con las afines, porque, como en una sinfonía, hacen comprensible su mensaje, cuando se capta el conjunto de las modulaciones. El amplio horizonte de esas manifestaciones muestra un colorido paisaje de lo que nos pasa y preocupa a los Abogados venezolanos y emeritenses, sus luces y sombras, acaso más éstas que aquellas. Expresado de otro modo: sus crisis y esperanzas, sus expectativas, mudanzas y el relanzamiento vigoroso de sus nobles misiones, fuerte y merecedora de la confianza y estimación de la gente. Su perfil, características y adaptaciones al inicio de esta Centuria. La superación de un presente complicado y un futuro próximo, que sin cielo despejado, aventuramos, desde esta Aula de clase, más promisorio en la solidaridad de un nuevo Modelo de convivencia en el que, restablecida la preeminencia de los fines sociales sobre los medios y metas económicas, aparezca recobrada la ética colectiva. Reflexiones expuestas sin ilusionismos ni utopías inalcanzables, según lo prediqué de continuo en el seno de este Curso deontológico. Es de advertir, que no me pareció recomendable sobrecargar estas cortas CONCLUSIONES DEL CURSO DE DEONTOLOGÍA JURÍDICA con numerosas citas de autores, que hubieran entorpecido la tarea del lector y me hubieran obligado a un tratamiento más riguroso y árido de la materia. Al no ser, este Escrito, una obra de investigación in stricti sensu, sino de divulgación, la mayor parte de las ideas expuestas no son originales. El enfoque de algunos temas está inspirado en diversos trabajos de maestros, filósofos y juristas y de las exposiciones que se escucharon en el Aula de clase. No sé muy bien si uno debe agradecer o pedir disculpas por haberme beneficiado y, en cierto modo, apropiado de tantas ideas ajenas. He procurado dejar constancia de ello mediante referencias a las fuentes de cada planteamiento o grupo de ideas. Muchas son las palabras que se pueden pronunciar en relación a un tema tan amplio y fascinante, a la vez, como es el del ABOGADO Y SU DEONTOLOGÍA, en quien se centra la más seria responsabilidad que persona alguna tenga en la vida de los hombres; así sólo me queda invitarlos, aquilatado Amigos, a ser responsables de que la dignidad humana no sea un valor abstracto, inaccesible, sino el cotidiano bien que enaltece el brevísimo tránsito del hombre entre sus semejantes, en un mundo de justicia y de paz. BARTOLOMÉ GIL OSUNA (Perpetuam amicus). MATERIAL DIDÁCTICO CONSULTADO Aguilar, F. (1956). Obras Completas. Madrid: Alianza. Álvarez, Tulio. (2010). Las Institutas de Justiniano. Primer Tomo; Parte general. Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Atienza, M. (2004). Cuestiones judiciales. México: Fontamara. Ayllón, José. (2003). Filosofía mínima. Barcelona-España: Editorial Ariel. Bocaranda, Juan. (2004). Ius-Ética. El Derecho del nuevo milenio. Caracas: Principios-Vigencia, Editores. Böhmer, Martin. (Compilador). (1999). La enseñanza del Derecho y el ejercicio de la Abogacía. Barcelona-España: Gedisa Editorial. Calamandrei, Piero. (2009). Fe en el Derecho. Madrid: Marcial Pons. Cázares, Yolanda y otros. (2006). Ética y valores. Un acercamiento práctico. México: Cengage Learning. Cossio, Carlos. (1965). El Derecho en el Derecho judicial. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Escobar, Gustavo. (2000). Ética. México: McGraw-Hill. González Vicen, F. (1979). La obediencia al Derecho. En Estudios de Filosofía del Derecho. España: Universidad de La Laguna. Malem Seña, J. (2001). ¿Pueden las malas personas ser buenos jueces?. En Doxa, 24, Alicante. Morello, Augusto. (1999). Los Abogados. Buenos Aires: Abeledo-Perrot. Ramos-Pascua, José. (2007). La ética interna del Derecho. 2da. Edición. España: Editorial Desclée De Brouwer, S.A. Radbruch, Gustav. (1962). Arbitrariedad legal y Derecho supralegal. Trad. De M. I. Azareto. Buenos Aires: Abeledo.Perrot. Raz, Joseph. (2004). La ética en el ámbito público. Barcelona-España: Gedisa Editorial. Villoro Toranzo, M. (1987). Deontología jurídica. México: Universidad Iberoamericana.