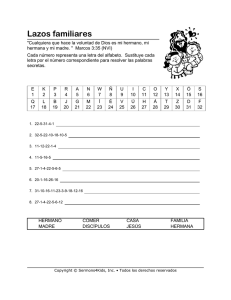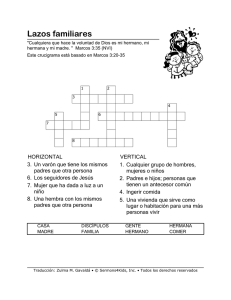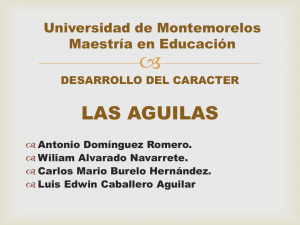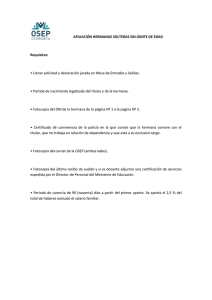la hermana y el monstruo
Anuncio

LA HERMANA Y EL MONSTRUO F ui una niña feliz. Por otra parte, yo creo que todos los niños son felices. Los hombres, con su duro conocimiento de la vida, son los que aseguran que hay niños dichosos y niños desgraciados. Pero esa seguridad está en ellos mismos, no en los propios interesados, que se hallan demasiado atentos al placer nuevo del existir, para entregarse a ninguna meditación comparativa, fuente de tristeza. En el niño todo es novedad, hasta el dolor fugitivo. Yo vi a uno pasar su dedo de rosa por la llama de una vela y decir convencido: – ¡Qué lindo! ¡Quema! Otro, hincándose en el puñito tierno sus agudos dientecillos, dijo sacudiendo entre risas la mano cruelmente marcada por su propio mordisco: – ¡Uy, cómo me duele! La sensación de desdicha en el niño resulta tan efímera que es frecuente ver al que sufre una penitencia, entrar a ella en un acceso de llanto desesperado, y a los pocos minutos, con los ojos aún llenos de lágrimas, cantar como si no fuese verdad su borrasca. Fui, pues, feliz, como todos los chicos. Pero en mi radiante cielo hubo una nube que estaba corporizada en algo fraterno, lejano, doméstico, y monstruoso: una hermana. Tengo que explicar el porqué de estos adjetivos que se dan de encontrones y que se refieren a uno de los seres que más quiero en el mundo. Yo tenía una hermana, como he dicho. Pero no la conocía. Era la mayor y yo la más pequeña. Entre las dos hubo una serie de hermanos muertos en su primera infancia. Mi hermana contrajo matrimonio apenas pisó en la adolescencia, y se fue con su marido a un pueblo muy apartado del nuestro. Pero siguió andando por nuestra casa en el recuerdo de todos y en la adoración de mi madre que la creía un conjunto de maravillas. No daba yo un paso que no tropezase con ese fantasma perfecto, constante término de comparación con mis desaciertos. – ¿Cómo llevas ese desgarrón en el delantal, Susana? Tu hermana lo hubiera zurcido en seguida. – ¡Qué cuaderno más desprolijo! Había que ver los de tu hermana, tan limpios, con una letra tan hermosa. 1 – Vete a hacer las trenzas. Tu hermana nunca andaba despeinada. – ¿Otra vez escondiste la cara cuando la tía Bernardina fue a besarte? Vas a sentarte una hora, a oscuras, de penitencia, en el cuarto de la plancha. – No me importa. La tía Bernardina es muy fea. Pincha cuando besa. – Pero es muy rica y no tiene hijos, Susana. Hay que ser amable con ella. Tu hermana era obediente y la besaba siempre. Ella le regaló unos aros de oro. – Yo no quiero aros de oro. – Eres muy mala. ¡Ah, si fueses dócil como tu hermana! Llegué a detestarla. Yo no podía pensar en ella como en un ser parecido a los otros. Se me figuraba un monstruo vago, sin rostro y sin voz, pero que dominaba en la casa y constituía mi rencor y mi pesadilla. Tener una hermana se me antojó entonces una desdicha tan grande como pudiera serlo el que me aprisionase una bruja o un hechicero llegara a raptarme. Cuando veía a mi madre en la mesa del comedor, inclinada muy atenta hacia un papel de cartas, bajo la luz amarilla de la lámpara, me decía con amargura: –Le escribe al monstruo. Y huía a esconderme en la cocina, junto a mi negra Feliciana, para que no me obligase a poner al margen, con mi gruesa y torcida caligrafía, alguna frase de cariño que me costaba un mundo pergeñar. A la hija de nuestra lavandera, que luego, durante toda la vida ha sido uno de mis afectos más humildes y más fieles, le pregunté un día: – Paula, ¿tú tienes hermanas? – Sí –contestó Paula–. Tengo una. Se llama Elodina. – ¿Y es buena? –No. Me hace las trenzas apretadas y de noche me empuja a la orilla de la cama porque quiere tenerla toda para ella sola. ¿De manera que todas las hermanas eran unos monstruos? Quise a Paula desde entonces, tanto por amistad infantil como por solidaridad de desdichas: las dos padecíamos el infortunio de tener una hermana. Un día en que me entregaba como siempre a la delicia de vivir entre los rosales y los helechos, uno de los cuentos que me narraba mi madre y en el 2 que hacía de heroína y de todos los personajes a la vez, vi que mamá, pálida y apresurada cruzaba el patio con un papel verde en la mano. Y oí su voz llamando a mi padre, que aserraba madera bajo el parral: – ¡Juan Luis, un telegrama! Un telegrama. ¡Bah! Si hubiese venido en cansado corcel un emisario del Rey Pick, o una carta del ogro que quiso asar a Pulgarcito y sus seis hermanos, sí que valdría la pena de agitarse. Sin embargo, a la hora del almuerzo mi madre estaba con los ojos enrojecidos y mi padre tenía un aire preocupado. –Murió el marido de tu hermana, Susana –dijo ella pasándome su dulce brazo mórbido alrededor del cuello. Francamente, no sentí dolor alguno, sino una mayor sensación de hostilidad hacia mi hermana, que supe callar con instintiva astucia infantil. Pero me dije con un convencimiento radical: –No murió. Lo ha devorado el monstruo. Por unos días la casa se llenó de visitas todas las tardes, y mi madre, sobre su eterno vestido de muselina clara, se puso un chalcito de lana negra y un cinturón de moaré del mismo color. Ése fue siempre su luto. Cuando tuvo que vestir ropa de viuda, decía suspirando: –No soy yo misma. Esto me pesa como plomo. Casi no puedo respirar. Otro día, al regresar de casa de mi madrina, encontré la nuestra en revolución. Se movilizaron cosas guardadas durante mucho tiempo y el cuarto de costura se transformó en un dormitorio. Roja, afanosa y radiante, mi madre me recibió con la noticia que la colmaba de dicha: –Mañana llegará tu hermana. Vamos a tenerla con nosotros para siempre. Me quedé con la boca abierta. Llegaría el monstruo. El fantasma iba a ser tangible. Me tocaría, como a Paula, la desventura de llevar las trenzas apretadas hasta levantarme las cejas como un chino, y de dormir en la orilla de la cama. Hosca, me mantuve al margen de todos los preparativos. Por primera vez en mi vida resistí a la tentación de fisgonear en los roperos con olor a alcanfor, largo tiempo cerrados, y de hurtar natillas, especialidad de Guadalupe, la negra cocinera, y predilecta golosina del monstruo. Olvidada de todos ambulé un rato desorientada por la casa, y luego, con mi vestido de piqué tieso de almidón y festones, mis botitas blancas, mi peinado de trenzas 3 coronado por un moño de cinta azul, fui a esconderme en mi subterráneo de enredaderas, resuelta a dejarme raptar por cualquier mago o hechicera que me llevase lejos de allí. De pronto, el alboroto de las negras sirvientas, de guardia en el portón: –Ama Isabel… Ya se ve la diligencia… Carreras, ruido de puertas, lejano y cada vez más próximo ruido de cascabeles, tropel de caballos, estrépito de ruedas, luego la ronca voz del mayoral en la puerta de nuestra casa: –Bajá el baúl y desatá la canasta. Alcanzame vos la criatura. Y en el rumor de las palabras confusas, más próxima, más próxima, dulce, conquistadora, otra voz que ya me tomaba el corazón para siempre: – ¿Y la nena? ¿Dónde estás, hermanita? Con infinitas precauciones saqué la cabeza por entre las guías floridas. A pocos pasos, el monstruo, con un niño muy lindo de la mano, rodeaba con un brazo la cintura de mi madre, sonrosada de dicha, y miraba en torno suyo buscándome con los ojos. Pero el monstruo era una delgada y pálida muchacha vestida de luto, con tristes ojos como de terciopelo, y trenzas oscuras, iguales a las mías. Después, la he adorado. Juana de Ibarbourou (1892 – 1979) Extraído de: “Chico Carlo” (1944) 4