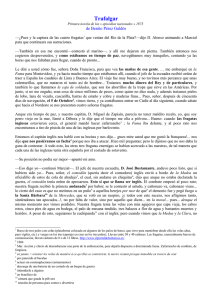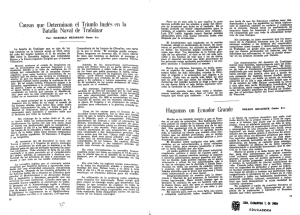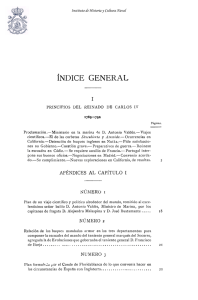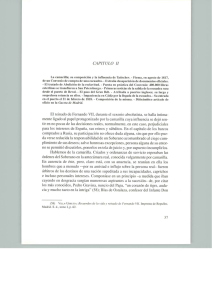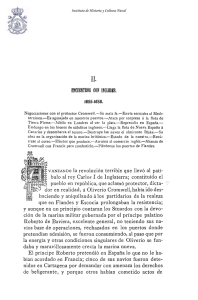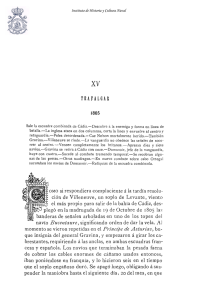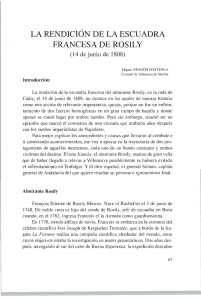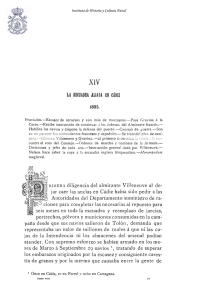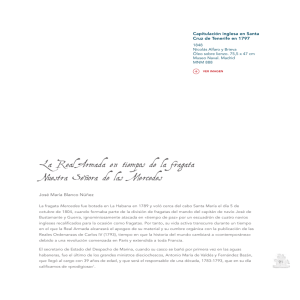GALDÓS, Trafalgar Concluida la relación de Marcial, se trabó de
Anuncio
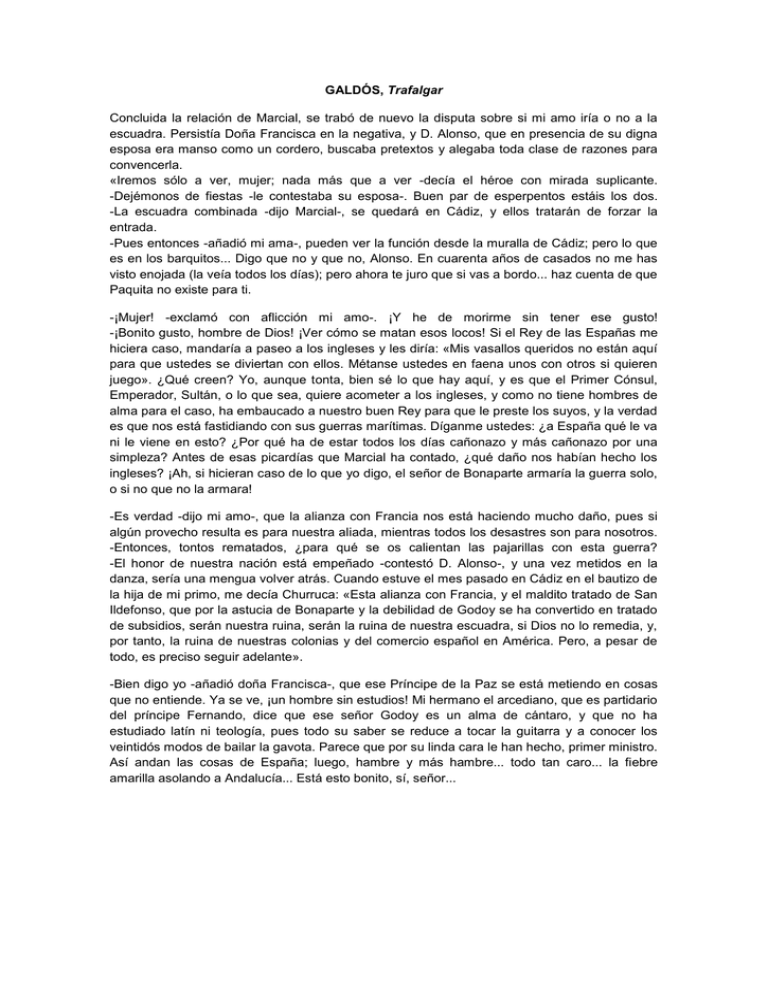
GALDÓS, Trafalgar Concluida la relación de Marcial, se trabó de nuevo la disputa sobre si mi amo iría o no a la escuadra. Persistía Doña Francisca en la negativa, y D. Alonso, que en presencia de su digna esposa era manso como un cordero, buscaba pretextos y alegaba toda clase de razones para convencerla. «Iremos sólo a ver, mujer; nada más que a ver -decía el héroe con mirada suplicante. -Dejémonos de fiestas -le contestaba su esposa-. Buen par de esperpentos estáis los dos. -La escuadra combinada -dijo Marcial-, se quedará en Cádiz, y ellos tratarán de forzar la entrada. -Pues entonces -añadió mi ama-, pueden ver la función desde la muralla de Cádiz; pero lo que es en los barquitos... Digo que no y que no, Alonso. En cuarenta años de casados no me has visto enojada (la veía todos los días); pero ahora te juro que si vas a bordo... haz cuenta de que Paquita no existe para ti. -¡Mujer! -exclamó con aflicción mi amo-. ¡Y he de morirme sin tener ese gusto! -¡Bonito gusto, hombre de Dios! ¡Ver cómo se matan esos locos! Si el Rey de las Españas me hiciera caso, mandaría a paseo a los ingleses y les diría: «Mis vasallos queridos no están aquí para que ustedes se diviertan con ellos. Métanse ustedes en faena unos con otros si quieren juego». ¿Qué creen? Yo, aunque tonta, bien sé lo que hay aquí, y es que el Primer Cónsul, Emperador, Sultán, o lo que sea, quiere acometer a los ingleses, y como no tiene hombres de alma para el caso, ha embaucado a nuestro buen Rey para que le preste los suyos, y la verdad es que nos está fastidiando con sus guerras marítimas. Díganme ustedes: ¿a España qué le va ni le viene en esto? ¿Por qué ha de estar todos los días cañonazo y más cañonazo por una simpleza? Antes de esas picardías que Marcial ha contado, ¿qué daño nos habían hecho los ingleses? ¡Ah, si hicieran caso de lo que yo digo, el señor de Bonaparte armaría la guerra solo, o si no que no la armara! -Es verdad -dijo mi amo-, que la alianza con Francia nos está haciendo mucho daño, pues si algún provecho resulta es para nuestra aliada, mientras todos los desastres son para nosotros. -Entonces, tontos rematados, ¿para qué se os calientan las pajarillas con esta guerra? -El honor de nuestra nación está empeñado -contestó D. Alonso-, y una vez metidos en la danza, sería una mengua volver atrás. Cuando estuve el mes pasado en Cádiz en el bautizo de la hija de mi primo, me decía Churruca: «Esta alianza con Francia, y el maldito tratado de San Ildefonso, que por la astucia de Bonaparte y la debilidad de Godoy se ha convertido en tratado de subsidios, serán nuestra ruina, serán la ruina de nuestra escuadra, si Dios no lo remedia, y, por tanto, la ruina de nuestras colonias y del comercio español en América. Pero, a pesar de todo, es preciso seguir adelante». -Bien digo yo -añadió doña Francisca-, que ese Príncipe de la Paz se está metiendo en cosas que no entiende. Ya se ve, ¡un hombre sin estudios! Mi hermano el arcediano, que es partidario del príncipe Fernando, dice que ese señor Godoy es un alma de cántaro, y que no ha estudiado latín ni teología, pues todo su saber se reduce a tocar la guitarra y a conocer los veintidós modos de bailar la gavota. Parece que por su linda cara le han hecho, primer ministro. Así andan las cosas de España; luego, hambre y más hambre... todo tan caro... la fiebre amarilla asolando a Andalucía... Está esto bonito, sí, señor... BÉCQUER, Leyenda La fe salva Vagando una tarde por las estrechas calles del Madrid viejo, viajero sin rumbo definido, perdido en el laberinto de mi fantasía, que de tantos fantasmas y evocaciones llenaba las solitarias rúas. De cada encrucijada, de cada portalón surgía una sombra evocadora; de cada balcón de los señoriales palacios muertos, parecía salir la música de un clave acariciado por una blanca mano de mujer. ¡Palacios viejos! ¡Aún conserváis la luz de las grandes arañas que un día alumbraron vuestros anchos salones, en versallescas fiestas galantes; frágiles marquesitas, tocadas sus cabezas con empolvadas pelucas de nieve, trenzaron ligeros minuetos, y valses pausados, sobre los mullidos tapices de Oriente que cubrían vuestros suelos! ¡Aún conserváis el eco de los clavicordios, de las palabras de amor de que fuisteis testigos! La vida, toda la vida, con sus alegrías y sus miserias, sus inagotables placeres y sus dolores infinitos vibró un día en vosotros. Hoy solamente sois el gris fantasma de vuestra perdida grandeza, el recuerdo de un pasado muerto, una reliquia... Empezaba a ponerse el sol y decidí terminar mi paseo, volver nuevamente a la realidad, dejar otra vez aquel mundo de evocaciones y de sombras en el que tanto me agradaba perderme. La vida me llamaba con voz fuerte e imperativa. Caminaba despacio, envuelto en mi ancha capa, cuando pasé por una iglesia cuya plañidera campana decía su canto en tarde. Como una voz desconocida que sonase en mi oído, recordé que aquella era la iglesia que guardaba, en una de sus capillas, la virgen que dio vida a mi amiga, y que conservaba entre sus exvotos unos verdes ojos de mujer. Entré; una docena escasa de fieles musitaban sus oraciones en el silencio. La función religiosa acababa de terminar hacía un momento, y uno de los servidores del culto apagaba lentamente las luces. Casi en tinieblas iba quedando el templo. Mi curiosidad me hizo buscar la pequeña capilla en que la imagen se venera, y recordando los datos que confusamente guardaba en la memoria, la encontré al instante. Lleno de un vago temor, mezcla de fe y miedo, entré en ella. ¡Y vi el milagro! En el rostro de la virgen, un rostro de dolor, obra de algún visionario artífice, en aquella cara ennegrecida por el beso de los años, brillaban unos alucinantes ojos de esmeralda. Una trágica luz fosforescente salía de ellos. Caí de rodillas al pie del viejo altar mientras mis labios decían una oración; oración extraña, de palabras confusas, voz de mi fe y canto pagano a la pobre mujercita que apagó la luz de sus pupilas para que de su eterna noche surgiera una vida. ¿Cuánto tiempo estuve allí? No lo sé. De mi éxtasis vino a sacarme el sacristán agitando un manojo de grandes llaves, y los fieles, que al pasar por mi lado me miraban como a una cosa rara, dudando si aquel hombre que estaba ante el altar era un santo o un loco, inclinándose más a esta segunda idea. ¿Qué sabían ellos, pobres humanos, de las grandes batallas del alma?