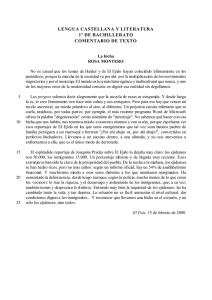textos para comentar 1
Anuncio

'Dolly' MARUJA TORRES Cosa de mucha maravilla y mucho susto la clonificación de mamíferos que ha traído a este mundo pecador a Dolly, la oveja que no nació de padre. ¿Y cómo es ella?, me pregunto. ¿A qué dedica el tiempo libre? Quiero decir: ¿qué siente la pobre bestia, arrancada del bendito limbo de la no existencia para ser sometida a un destino de degollina, desuelle y chuleta a la brasa? El día de mañana, ¿maldecirán los seres clónicos su sino, tendrán nuestras copias quien les escriba su "to be or not to be", habrá un doctor Freud capaz de orientarlas en su Edipo? ¿O acabarán por rebelarse, como los replicantes de Blade runner, yendo a pedirle cuentas al científico que les dio aliento? Ante descubrimientos como el de Edimburgo, lo único que puedo hacer es expresar mi perplejidad: me sobrepasan. Ahora bien, como siempre me pongo en lo peor, les diré que no veo un futuro en el que el ganado clónico sirva para paliar el hambre en el mundo, sino para enriquecer a sus propietarios: además, el abaratamiento resultante de la clonación posibilitará que se despeñen más cabras desde más campanarios en el transcurso de nuestras entrañables fiestas regionales. Hasta la fiesta nacional entrará en decadencia al verse obligados los diestros genuinos a lidiar astados de laboratorio. Puede que incluso los sanfermines, no lo quiera el cielo, recurran a fotocopias genéticas de toros bravos para celebrar sus encierros, ¿Toros sin madre?, me interrogo. ¿Cómo serán? ¿Tal vez menos nobles que los otros, por su comprensible añoranza de la tradicional canción de cuna? En cualquier caso, lo que de verdad me pone los pelos de punta es el nombre que los científicos le han dado al primer engendro: Dolly, que quiere decir muñequita. O sea, que parece que les gusta mucho jugar. El País, 26 de febrero de 1997 La bicha ROSA MONTERO No es casual que los temas de Haider y de El Ejido hayan coincidido últimamente en los periódicos, porque la marcha de la sociedad va por ahí: por la multiplicación de los movimientos migratorios y por el mestizaje. El mundo es hoy más heterogéneo y multicultural que nunca, y uno de los mayores retos de la modernidad consiste en digerir esa realidad sin degollarnos. Los progres solemos decir alegremente que la mezcla de razas es estupenda. Y desde luego lo es, lo creo firmemente: nos hace más cultos y nos enriquece. Pero para eso hay que vencer un recelo ancestral, un miedo primitivo al otro, al diferente. Un prejuicio racista milenario que se cuela, insidioso, por todas partes: por ejemplo, el más reciente programa Word de Microsoft ofrece la palabra “degeneración” como sinónimo de “mestizaje”. No sabemos qué hacer con esa bicha que nos habita; nos tenemos miedo a nosotros mismos y con razón, porque espeluzna ver esos reportajes de El Ejido en los que unos energúmenos que tal vez sean buenos padres de familia persiguen a un marroquí y berrean “¡Por ahí abajo va, por ahí abajo!”, convertidos en perfectos linchadores. Llevamos a un asesino dentro, a una alimaña, y no nos atrevemos a enfrentarnos a ella, que es el único modo de derrotarla. El espléndido reportaje de Joaquina Prades sobre El Ejido lo dejaba muy claro: los ejidenses son 50.000, los inmigrantes 15.000. Un porcentaje altísimo y de llegada muy reciente. Esos extranjeros han sido la clave de la prosperidad del pueblo. De la noche a la mañana, los ejidenses se han hecho ricos, pero no más cultos: según un informe oficial, hay un 54% de analfabetismo funcional. Y muchísimo miedo a esos seres distintos a los que mantienen marginados. Ha aumentado la delincuencia, desde luego (aunque, según la policía, mucho menos de lo que creen los vecinos): lo trae la riqueza, y el desarraigo y aislamiento de los inmigrantes, que, a su vez, también temen y desprecian lo distinto. Entiendo muy bien la inquietud de los ejidenses: les ha cambiado tanto la vida, y tan deprisa. La solución no es fácil: aumentar el nivel cultural, dar condiciones dignas a los inmigrantes... Y reconocer que llevamos una bicha en el corazón, y no sólo los ejidenses, sino todos. El País, 15 de febrero de 2000. En el año 1709, en el palacio romano del cardenal Ottoboni, tuvo lugar un singular torneo musical entre Georg Friedrich Haendel y Domenico Scarlatti. Ambos tenían la misma edad, veinticuatro años, pero ya eran maestros en su arte. Y solo contaban para su cotejo con dos armas incruentas: un clave y un órgano. El sajón era cosmopolita; el latino, exuberante y mediterráneo. Aunque se mantuvieron magníficamente parejos durante largo tiempo, parece que finalmente el órgano inclinó la balanza a favor de Haendel. Luego cada cual siguió su camino, pero esta rivalidad nunca enturbió la recíproca admiración que los dos artistas se profesaron. Casi medio siglo después, ya al final de su vida, el viejo Scarlatti siempre se santiguaba al oír mencionar el nombre de Haendel: en señal de respeto. Me conmueve mucho esta anécdota dieciochesca (cuya noticia debo a Stefano Russomanno, en el número 109 de la revista discográfica Diverdi). Primero, porque en estos tiempos en que se llama “competitividad” al intento feroz de eliminar al adversario, o sea, de suprimir la competencia, nos recuerda que la verdadera emulación engrandece al rival y quiere mantenerlo como refrendo de la excelencia. Y en segundo (pero principal) lugar, porque se refiere a la más hermosa disposición que suscita el arte, la capacidad de admirar. Quien no la conoce, aunque parezca ser un gran artista, carece de un registro esencial de la sensibilidad que produce el arte y a la que el arte interpela. Desconfío hondamente de la aparente superioridad de los perpetuos desdeñosos, de la insobornable “objetividad” de los cicateros profesionales y de los desmitificadores del mérito ajeno que siempre se las arreglan para barrer la fama hacia casa. Creo que admiramos con lo de admirable que hay en nosotros y nunca he tropezado con nadie verdaderamente admirable que no supiese también ser sinceramente admirador. (Fernando Savater, Mira por dónde, 2003) Comencé a vincularme con la lectura en casa de una maestra, doña María. Vivíamos en Cruz del Eje, al noroeste de la provincia de Córdoba. En esa época recién se ingresaba a la escuela primaria con seis años de edad. No había jardín de infantes. Doña María enseñaba en su galería cubierta por un techo de cinc. Éramos varios estudiantes de diversas edades, y la mayoría recibía lecciones para superar sus dificultades en la escuela. Las primeras hojas de mi cuaderno mostraban una avergonzada torpeza. Las volvía a mirar para cerciorarme de mis progresos. Hasta que esa mujer de cabellos blancos me enseñó que cada sonido podía ser dibujado y luego identificado mediante un dibujo específico. Por eso a la "m" le decía "mmm", no "eme". Tanto me impresionó el descubrimiento que lo mostré a mis padres. Ellos sonrieron y pusieron delante de mí libros y periódicos que apoyaban esa revelación. Pero después me negaba a leer. Una impaciencia exagerada me hacía abandonar el esfuerzo. Mi madre era una persona a quien no la asustaba ningún esfuerzo, y menos si debía aplicarse para la conquista de la cultura. Una tarde dijo que me llevaría a la biblioteca pública. ¿La qué? No entendí y fui arrastrado de la mano, por no decir de las orejas. Éramos muy pobres, pero cuando ingresé a la biblioteca junto a mi madre, me pareció haber cambiado de mundo. Paredes tapizadas con enjoyados lomos de libros sobre los cuales se cerraban grandes ventanas de cristal. Pisos de mosaicos brillantes. Mesas de dos aguas para los diarios. Una enorme mesa horizontal cargada de revistas. Y el escritorio de la señorita Britos. Mamá me presentó, ella sonrió con ternura y me invitó a tomar asiento, mientras me entregaba revistas con ilustraciones infantiles. Su técnica fue simple. Me entusiasmó con las historietas y luego con breves aventuras, cada vez menos cortas, hasta que recalé en autores que no podía abandonar. Entre los 16 y 14 años devoré casi todas las maravillas de ese santuario. Le debo más de lo que me atrevo a confesar. (Marcos Aguinis, en La Nación (Buenos Aires), 21/04/2012) La introducción del uniforme escolar en los centros públicos no es una medida anodina. Puede herir sensiblidades, dar lugar a conflictos o abrir un debate más amplio sobre un orden social dado. Desde un punto de vista psicológico, atañe a la sempiterna tensión entre la necesidad de ser al mismo tiempo semejante y diferente de los demás. Los argumentos a favor del uniforme son numerosos y conocidos. Se imagina como un freno al marquismo, a ver los centros escolares como una pasarela. Desde una perspectiva psicosocial, se añade que el uniforme acabaría con la comparación entre los alumnos, se destronaría el estilo de vestir como signo de diferencias sociales, económicas, étnicas, religiosas, nacionales o incluso entre pandillas. Se cree también que favorece la disciplina, y la concentración. No faltan tampoco razones de tipo económico o de sentido práctico. Pero vestir de uniforme tiene tras sí una larga historia. Recordemos, por ejemplo, cómo el cuello Mao se impuso a 900 millones de habitantes. El uniforme ha sido un instrumento para establecer jerarquías y distancias entre clases o entre castas. En suma, el uniforme trae a la memoria lo militar, la penitenciaría, la hospitalización, el internado. Evoca la despersonalización, lo homogéneo, la falta de iniciativa y de autonomía o la ausencia de sensibilidad estética. Suele oponerse a modernidad, innovación y juventud. (Juan Antonio Pérez, “Una reflexión psicosocial”, El País, 17 de junio de 2008.) La democracia, decían los viejos maestros, no puede cumplir todas sus promesas. La brecha entre aquello a lo que aspira y lo que obtiene aboca al descontento y a la insatisfacción. De ahí que pidieran a los ciudadanos moderar sus demandas y a los políticos reconocer el alcance limitado de sus posibilidades. Que las democracias decepcionen es, pues, natural. Pero que defrauden, no, porque mina sus fundamentos. Y resultan fraudulentas cuando las trampas al Estado de derecho dejan de escandalizar y la legalidad pierde capacidad constrictiva, puesto que toda regla resulta sumamente interpretable. Defraudan cuando en la comunicación política prevalece la charlatanería y las palabras, a fuerza de significar cualquier cosa, terminan por no significar nada: solo sirven como munición para confundir o manipular. Pero el fraude más dañino se produce cuando los ciudadanos estiman irrelevante su capacidad de control. Constatan tal asimetría de recursos de poder a disposición de quienes les mandan o representan que los perciben como invulnerables, mientras se ven a sí mismos impotentes. Entonces se apodera de ellos el descreimiento en el sistema: una suerte de rabia sorda o pasotismo insano. Y cunde la desafección. Ramón Vargas-Machuca Ortega, “Decálogo del buen político”, Cuarta página, 14 de noviembre de 2008.