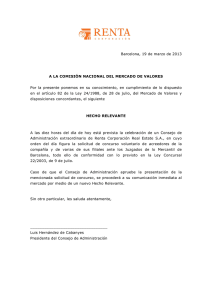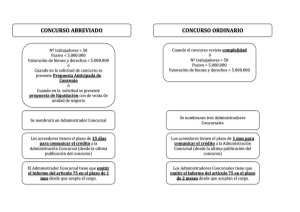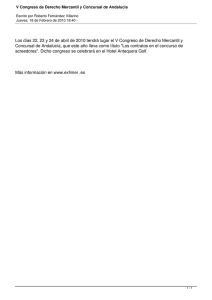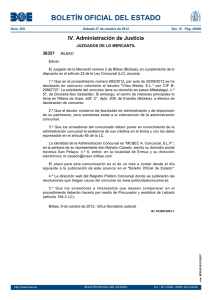UNIDAD LEGAL, PRIVILEGIOS Y PREFERENCIAS CONCURSALES
Anuncio

UNIDAD LEGAL, PRIVILEGIOS Y PREFERENCIAS CONCURSALES MANUEL OLIVENCIA RUIZ Estudios de Derecho Mercantil. Libro homenaje al Prof. José Antonio Gómez Segade, 2013 I. LA DISPERSIÓN DEL VIEJO DERECHO CONCURSAL Uno de los defectos del viejo Derecho con que hubo de enfrentarse la reforma concursal culminada en España con las leyes de 2003 (la Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal –LORC- y la Ley 22/2003, de igual fecha, Concursal –LC-) fue el de la “dispersión”, denunciado en los dos primeros párrafos de la Exposición de Motivos (E. de M.) de esta última. Más que de “defecto” se trataba de un “exceso” de regulación, diseminada en múltiples textos, de distintas naturaleza y fecha, con cuyas piezas inconexas resultaba imposible construir un verdadero sistema concursal, armónico y coherente. Ese “exceso” no sólo provenía de la estructura dual de la codificación del siglo XIX, que separó la materia de comercio de la civil y la procesal (o adjetiva) de la sustantiva, ni de la vigencia de normas contenidas en el Libro IV del Código de comercio –C. de c.- de 1829, en virtud del “efecto llamada” que sobre ellas hacía por remisión la Ley de Enjuiciamiento Civil –LEC- de 1881, anterior al C. de c. de 1885; hasta tal punto que al exceptuar la disposición derogatoria única de la LEC de 2000, en su apartado 1.1º, los Títulos XII y XIII del Libro II de la LEC de 1881 (del concurso de acreedores y del orden de proceder en las quiebras) quedaron en vigor hasta la vigencia de la LC, en 1 de septiembre de 2004. ¡Una marca histórica de 175 años y 3 meses de vigencia en esta materia del Código de SAINZ DE ANDINO, que resistió las derogatorias del C. de c. de 1885 y de la LEC de 2000! Catedrático Emérito de Derecho Mercantil de la Universidad de Sevilla Esa “dispersión” codificadora explica la simultánea vigencia de normas contenidas en textos tan importantes como el C. de c. de 1829, la LEC de 1881, el C. de c. de 1885, el C.c. de 1889 y la Ley de Suspensión de Pagos de 26 de julio de 1922, la más joven, de “sólo” 82 años, mes y días de vida, longevidad considerable de una Ley dictada con carácter provisional y que facultaba al Gobierno a “suspender sus efectos” pasados cuatro años de vigencia. Pero a esa herencia de la codificación decimonónica ha de agregarse la dispersión originada por una multitud de leyes especiales en materia concursal, como la de quiebra de las compañías de ferrocarriles, concesionarias de canales y demás obras públicas análogas, de 12 de noviembre de 1869; la de convenios entre las compañías de ferrocarriles y sus acreedores, de 19 de septiembre de 1896; la de aprobación de convenios de sociedades o empresas de canales, ferrocarriles y demás concesionarias de obras públicas, de 9 de abril de 1904, o la de suspensión de pagos de las compañías y empresas de ferrocarriles y demás obras de servicio público general, de 2 de enero de 1915, todas ellas derogadas por la LC (disposición derogatoria única, 2). Había otro factor multiplicador de la dispersión normativa en materia concursal, que estaba en el origen de la selva de privilegios y preferencias que poblaba de excepciones al principio de la par condicio creditorum, hasta el extremo de aniquilar su carácter “general” y reducirlo a residuo final aplicable a los créditos “ordinarios”, a los que rara vez llegaba el pago en situaciones concursales. Cada legislación sectorial, por su cuenta y a riesgo de los acreedores ordinarios, protegía a los titulares de los derechos en ella regulados otorgándoles carta de privilegio o preferencia: la legislación hipotecaria ; el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Procedimiento Laboral; la General de Seguridad Social; la de Propiedad Intelectual; la fiscal (la Ley General Presupuestaria y la Tributaria, en especial), o las de transportes, entre otras muchas, cuidaban sustraerlos al de los principio créditos de “sectoriales” paridad, bien mediante el permitiendo método de ejecuciones extraconcursales, separadas del procedimiento “universal”, o bien situándolos en posición de prioridad en la clasificación y en el pago. En todo caso, se trataba de un verdadero asalto al viejo bastión de la par condicio creditorum, atentatorio a cualquier sistema concursal y demoledor del criterio de “orden” que debe presidir el catálogo de clasificación de los créditos concursales. 2 II. LA UNIDAD LEGAL DE LA REFORMA CONCURSAL DE 2003 La reforma concursal se propuso acabar con aquel caótico estado de cosas. Proclamó la unidad legal –“regulación en un solo texto legal de los aspectos materiales y procesales” (E. de M., II-), procedió a derogar “en masa” los textos dispersos y, en cuanto a la clasificación de créditos, redujo “drásticamente los privilegios y preferencias” y restituyó al principio de la par condicio creditorum su carácter de “regla general”, con excepciones “muy contadas y siempre justificadas” (E. de M., V). Es lo que se llamó “tala” y “poda” de privilegios y preferencias: “tala” de los que se arrancaron y “poda” de los que se redujeron en su alcance o cuantía. Basta examinar la disposición derogatoria única, en sus cuatro apartados, y las finales de la LC, de la primera a la trigésima primera, sobre reformas legislativas, para calibrar el alcance de la LC en nuestro Ordenamiento jurídico y la demolición de las estructuras dispersas, sobre cuyos restos se levantó la construcción armónica y coherente de un verdadero sistema concursal, regido por principios generales y desarrollado ordenada y racionalmente, que entró en vigor sin graves friccciones. Es ese un mérito de verdadera artesanía jurídica, elaborada con esmero y precisión, que no se puede negar a la reforma concursal, ahora que todo es denuncia de defectos y parcheo de remiendos para taparlos, con la excusa de una crisis cuyos efectos devastadores resulta absurdo atribuir a deficiencias de la LC. En materia de privilegios y preferencias, la LC fue más allá todavía. No sólo taló y podó drásticamente la selva diseminado de normas “extravagantes” de excepciones al principio de la par condicio creditorum, sino que se preocupó de que tal estrago no volviera a repetirse. A tal designio responde la norma incluida en el art. 89.2, último inciso, de la LC: “No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. 3 La finalidad del precepto, importante para su interpretación teleológica (art. 3.1 C.c.), es evitar que se repitan en el futuro la caótica dispersión de que adoleció nuestro Derecho concursal anterior a la reforma, la proliferación de excepciones a la regla general de la paridad en textos distintos, el reconocimiento, en fin, de privilegios y preferencias “extravagantes”, fuera de la unidad legal impuesta por la LC y al abrigo de legislaciones especiales protectoras de sus intereses específicos, sin consideración a los extraños al sector que resulten perjudicados por el “favor”. El concurso es un “laberinto” cuyo hilo de Ariadne consiste en ordenar en justicia los créditos concurrentes, como en la obra clásica del gallego FRANCISCO SALGADO DE SOMOZA (Labyrinthus creditorum concurrentium ad litem per debitorem communem inter illos causatam, Lyon, 1651). El orden concursal constituye una tabla de ponderación en justicia de los intereses dignos de tutela prioritaria ante la insuficiencia del patrimonio del deudor para satisfacer sus créditos. Es absurdo que esa tabla se descomponga en textos dispersos y no se reconduzca a la unidad legal exigida por toda “ordenación” o disposición sucesiva de prioridades. Esa es la finalidad exacta de la norma; no la de convertir en inmutable el orden de privilegios y preferencias recogido en la LC de 2003 ni hacer de ésta una ley inmodificable ni, mucho menos, inderogable. El propósito del legislador no era, pues, congelar el cuadro de privilegios y preferencias establecido por la LC de 2003, sino evitar en el futuro la dispersión que tantos problemas había planteado en el pasado, de tal manera que toda modificación en esta delicada materia se operase en el cuerpo de la LC, cerrando el camino a normas “extravagantes” que alterasen el sistema desde fuera de la LC. La técnica legislativa seguida no es la de prohibir modificaciones, “derogando” el principio de derogación de las leyes por otras posteriores (art. 2.2 C.c.), lo que sería absurdo, sino la de hacer “inoponibles” en el concurso los privilegios y preferencias establecidos fuera de la LC. Estos “no se admitirán” en el concurso, lo que no supone la imposibilidad de crearlos, su nulidad ni su ineficacia, porque pueden tener efecto en ejecuciones singulares, sino su falta de reconocimiento concursal. 4 Cierto es que esa norma puede derogarse; pero el alcance de la derogación dependerá de lo que disponga la norma posterior. Puede ser una derogación expresa y directa, si la posterior dispone que se deroga esa norma y en lo sucesivo podrán reconocerse en el concurso los privilegios y preferencias establecidos fuera de la LC; o puede ser implícita y limitada, si sólo se establece algún privilegio o preferencia concursal por otra ley. La técnica de la norma en cuestión no puede garantizar la “unidad legal” del sistema de privilegios y preferencias, pero sí proclama un principio y lanza un llamamiento a esa unidad como valor significativo del sistema, que respeta la libertad de legislador para modificarlo, pero incita a que lo haga mediante la inclusión de toda nueva norma en el cuerpo de la LC. El supuesto de hecho de la norma contenida en el art. 89.2, inciso final, de la LC, dentro de la Sección 3ª del Capítulo III (De la determinación de la masa activa; De la clasificación de los créditos), ha de delimitarse partiendo de su propia ubicación sistemática y de su literalidad. El art. 89 trata de la clasificación de los créditos concursales, en privilegiados, ordinarios y subordinados, pero el inciso segundo de su apartado 2, tras clasificar los privilegiados en créditos con privilegio especial y con privilegio general, se refiere a “privilegios y preferencias”. El primer término queda claro en el contexto de la norma; pero el segundo carece de definición o delimitación en la LC. Su significado no es otro que el de prioridad en el orden de pago. En ese sentido, la norma no se refiere únicamente a los créditos concursales, sino a los créditos contra la masa, consideración que representa más que un privilegio –el “superprivilegio”-, cuyo reconocimiento en el concurso está también legalmente condicionado a su atribución expresa por la LC (art. 84.1 LC: “Constituyen la masa pasiva los créditos contra el deudor que conforme a esta ley no tengan la consideración de créditos contra la masa”; art. 84.2.12º: “Cualesquiera otros créditos a los que esta ley atribuya expresamente tal consideración”. El término preferencia comprende también cualquier excepción al principio de paridad que no consista en privilegios “por razón de la garantía de que gocen los créditos (especiales) o de la causa o naturaleza de éstos (generales)”. Así, si por una ley posterior se volviese a dar preferencia a los 5 créditos escriturarios, no se admitiría en el concurso si no se reconociese en la LC. Además, el vocablo preferencia no se refiere sólo a la clasificación de los créditos, sino al orden de pago dentro de cada clase. Así, el pago a los créditos con privilegio general “se hará por el orden establecido en el art. 91” (art. 156 LC) y el de los subordinados, por el del art. 92 (art. 158.2 LC); de manera que cualquier alteración en esta materia supondría una preferencia del crédito beneficiado y una postergación de los perjudicados. El término postergación lo ha introducido la Ley 28/2011, de Reforma de la LC, en el art. 84.3 de ésta, respecto de los créditos contra la masa. La E. de M. (V) lo utiliza para los subordinados, en relación con los ordinarios. Así, el término preferencia comprende tanto la alteración en el orden de pago de los subordinados como la modificación de los criterios de clasificación de la LC en ordinarios y subordinados, incluso la introducción de nuevas categorías de créditos en esta última clase, salvo que se deban pagar en último lugar, en cuyo caso extremo no hay postergación de ningún otro (art. 158.2 LC). III. EL PRIMER ATAQUE A LA UNIDAD LEGAL EN EL RECONOCIMIENTO DE PRIVILEGIOS Y PREFERENCIAS El primer ataque contra la regla de unidad legal de privilegios y preferencias concursales provino del Derecho fiscal y lo provocó la Ley General Tributaria (LGT) 58/2003, de 17 de diciembre, entrada en vigor 1 de julio de 2004, cuyo art. 77 adoptó la siguiente redacción: “Artículo 77. Derecho de prelación 1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributarios vencidos y no satisfechos en cuanto concurra con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 78 y 79 de esta ley. 6 2. En caso de convenio concursal, los créditos tributarios a los que afecte el convenio, incluidos los derivados de la obligación de realizar pagos a cuenta, quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. El apartado 1 no se refería expresamente al concurso; pero, al delimitar el apartado 2 el supuesto de hecho a los casos de convenio concursal con la consecuencia de su sumisión a la LC, hizo nacer en la Agencia Estatal de Administración Tributaria la interpretación sistemática (sistemáticamente favorable a sus créditos) según la cual el apartado 1 regía en caso de liquidación, con modificación de los privilegios previstos en los arts. 90 y 91 LC. Habida cuenta de la fecha de la LC, 22/2003, de 9 de julio, la LGT tardó sólo siete meses en reaccionar y entró en vigor antes de ésta (dos meses, del 1 de julio al 1 de septiembre de 2004). Pero la jurisprudencia se pronunció pro concurso. En este sentido, se puede invocar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 4 de febrero de 2008: “Si bien cabe admitir que con carácter genérico la LC no es ley especial frente a la LGT, lo cierto es que la LC sí constituye una Ley especial respecto de las normas generales que regulan la concurrencia y prelación en la situación de concurso, lo que expresamente se pone de manifiesto en el artículo 89.2 de la LC al indicar taxativamente que «No se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley». Esta especialidad viene justificada, como indica la SAP de Barcelona de 19 de julio de 2006 (sic; se trata de un Auto), «por la excepcionalidad que supone la situación concursal, que presupone la imposibilidad de un deudor común de cumplir de forma regular con sus obligaciones exigibles, actual o próxima –esto último sólo en caso de concurso voluntario-, y que exige un tratamiento especial de los créditos afectados por el concurso, presidido por el principio de la par conditio creditorum como regla general, debiendo ser sus excepciones contadas y siempre justificadas. Además, y en aras de una mayor claridad, el legislador ha querido que no se admitan más privilegios dentro del concurso que los regulados en la propia Ley concursal, de modo que 7 cualquier ley posterior que quiera variar el régimen de clasificación de créditos en el concurso debe modificar expresamente la ley concursal»”. Por su parte, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 4 de abril de 2008, se pronunció en este sentido: “Los privilegios concursales han de ser interpretados restrictivamente, dentro del sistema cuyo eje central está constituido por la Ley Concursal. El principio de igualdad de tratamiento de los acreedores obliga a que dichas excepciones sean «muy contadas y siempre justificadas», según su Exposición de Motivos. Es una opción del legislador (art. 89.2 «in fine» de la Ley Concursal) el que los privilegios y su alcance se sitúen en sede concursal, lo que resulta coherente con los propios principios que inspiran la reforma”… “Somos conscientes de que el inciso final del artículo 89.2 Ley Concursal no puede impedir la teoría general sobre la derogación tácita de las normas, pero acentuamos su valor como mandato dirigido al intérprete con el fin de que adecue el sentido de la eventual normativa extraconcursal relativa a privilegios crediticios concursales, a la letra y espíritu de la Ley Concursal. No debe perderse de vista que en polémicas como la aquí suscitada no es objeto de discusión lo que deba constituir o no crédito tributario (campo propio de la LGT), sino el modo en que el mismo debe reconocerse y clasificarse en el seno del concurso, lo que constituye el ámbito de la Ley Concursal”. Sin duda, esa jurisprudencia influyó en el cambio operado por la Ley de Reforma de la LGT, 38/2011, de 10 de octubre, que dio al art. 77 esta redacción: “Artículo 77. Derecho de prelación 1. La Hacienda Pública tendrá prelación para el cobro de los créditos tributrios vencidos y no satisfechos en cuanto concurso con otros acreedores, excepto que se trate de acreedores de dominio, prenda, hipoteca u otro derecho real debidamente inscrito en el registro correspondiente con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la Hacienda Pública, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 78 y 79 de esta ley. 8 2. En el proceso concursal, los créditos tributarios quedarán sometidos a lo establecido en la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. Remisión en bloque que evita cualquier interpretación sesgada. IV. EL MÉTODO CORRECTO La regla del art. 89.2, in fine, LC fue respetada por el RDL 3/2009, que introdujo modificaciones en materia de clasificación de créditos, pero en el cuerpo de la LC. Así, la introducida por el art. 9 en sus números Tres, que añadió el nº 7 al art. 92 LC; Cuatro, que dio nueva redacción al art. 93.2.1º LC, y Cinco, que modificó el nº 3º de este artículo. De igual manera, la Ley 38/2011, de Reforma de la LC, opera sus modificaciones en este cuerpo legal. Así, el nº Cincuenta y siete de su Artículo único modifica el art. 84.1 y 2 y añade los apartados 3 a 5 en materia de créditos contra la masa; el nº Sesenta y uno modifica el art. 90.1, nº 1º, 4º y 6º, en materia de privilegios especiales; el nº Sesenta y dos, el art. 91, nº 1º, 3º, 5º y 6º y adiciona un nuevo nº 7º, en materia de privilegios generales; el nº Sesenta y tres, el art. 92, nº 1º, 3º y 5º, en materia de créditos subordinados; el nº Sesenta y cuatro, el art 93.1.1º y el art. 93.2, en materia de personas especialmente relacionadas con el deudor, todos de la LC. Algunas de esas novedades resultan discutibles en el fondo (como la consideración de crédito contra la masa al 50% del fresh money –art. 84.2.11ºy la concesión de privilegio general al otro 50% -art. 91.6º-) pero su método de reconocimiento ha sido el correcto en la forma, acorde con la regla de unidad del art. 89.2, in fine, LC. V. LA CUESTIÓN DE LA UNIDAD LEGAL Y EL RD-L 6/2013, DE 22 DE MARZO, QUE MODIFICA LA LEY 9/2012, DE 14 DE NOVIEMBRE Todo este recordatorio de la regla del art. 89.2, último inciso, LC no tiene por finalidad explicar su verdadero sentido y elogiar u finalidad en defensa del principio de legalidad concursal de los privilegios y preferencias (“ningún 9 privilegio ni preferencia sin la Ley Concursal”), sino que viene a cuento de la reciente promulgación de una norma que no ha respetado esa regla. Me refiero a la disposición final 3ª.Uno del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero (en adelante, también, RD-L 6/2013), que ha introducido un nuevo apartado h) en el art. 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, con la siguiente redacción: “h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora. No obstante, si ya hubiese sido calificado el crédito como subordinado con carácter previo a la transmisión, conservará tal calificación. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ostentará, respecto a los créditos por ella adquiridos después de la declaración de concurso, derecho de adhesión a la propuesta o propuestas de convenio que se presenten por cualquier legitimado, así como derecho de voto en la junta de acreedores”. La parte expositiva del RD-L 6/2012 justifica esta modificación “a los efectos de que la SAREB pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que tiene encomendadas”. Conforme a la interpretación expuesta supra (II) de la norma contenida en el art. 89.2, último inciso, LC, esta nueva disposición, al alterar la regla de clasificación de créditos subordinados, introduce una preferencia a favor de los transmitidos a la SAREB, “extravagante” y opuesta a aquélla. Ante esta evidente colisión de normas, la primera tarea del intérprete de la posterior es la de determinar su alcance. Indudablemente, la del RD-L 6/2013 otorga a los créditos transmitidos a la SAREB una preferencia, fuera de la LC, al liberarlos de la calificación de subordinados cuando ésta proceda por concurrir 10 alguna de las circunstancias que determinan la postergación, según los arts. 92 y 93.2 LC. Suscita el texto de la nueva norma la duda de si excluye cualquier causa de subordinación o sólo la que introduce con la conjunción concesiva “aun cuando”. Se llama en Gramática “conjunción concesiva” aquella que introduce una oración subordinada expresiva de una circunstancia de objeción u obstáculo a lo que afirma la principal, sin que por ello se impida su realización. La interpretación literal de la norma todavía deja en duda si se refiere sólo a los supuestos en que la SAREB sea accionista de la deudora concursada o a todos los supuestos de subordinación, incluso a éste. Pero es que el ser accionista de la concursada no es en sí una causa de subordinación. Conforme al art. 92 LC, son créditos subordinados los comunicados tardíamente o incluidos por el Juez al admitir la impugnación (nº 1º, con las circunstancias introducidas por la Ley 38/2011); los que por pacto contractual tengan ese carácter (nº 2º); los de recargos e intereses, salvo que gocen de garantía real (nº 3º); por multas y demás sanciones pecuniarias (nº 4º); los de personas especialmente relacionadas con el deudor (nº 5º); los que resulten a favor de tercero de mala fe en sentencia de rescisión concursal (nº 6º); los derivados de créditos con obligaciones recíprocas a favor de acreedor que obstaculice el cumplimiento en perjuicio del interés del concurso (nº 7º). Y según el art. 93.2 LC, modificado por el RD-L 3/2009 y por la Ley 38/2011: “2. Se consideran personas especialmente relacionadas con el concursado persona jurídica: 1º. Los socios que conforme a la ley sean personal e ilimitadamente responsables de las deudas sociales y aquellos otros que, en el momento del nacimiento del derecho de crédito, sean titulares de, al menos, un 5 por ciento del capital social, si la sociedad declarada en concurso tuviera valores admitidos a negociación en mercado secundario oficial, o un 10 por ciento ni no lo tuviera. 2º. Los administradores, de derecho o de hecho, los liquidadores del concursado persona jurídica y los apoderados con poderes generales de la 11 empresa, así como quienes lo hubieren sido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso. 3º. Las sociedades que formen parte del mismo grupo que la sociedad declarada en concurso y sus socios comunes, siempre que éstos reúnan las mismas condiciones que en el número 1º de este apartado. 3. Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso”. No basta, pues, ser accionista de la deudora para que el crédito sea subordinado; es necesario ostentar el porcentaje de capital que señala el art. 93.2.1º, ser o haber sido administrador, liquidador o apoderado general de la deudora, ser sociedad del mismo grupo o ser accionista común en la transmitente del crédito y en la deudora concursada. Ante la defectuosa redacción de la nueva norma, me inclino por interpretarla en el sentido de que sólo en esas situaciones accionariales se remueve el obstáculo para dispensar del carácter subordinado al crédito transmitido a la SAREB. Esto es, sólo cuando la transmitente fuese accionista significativo, accionista administrador, liquidador o apoderado general, accionista común de sociedades del grupo, o sociedad del mismo grupo se exceptúa de la clasificación de subordinado al crédito adquirido, salvo que haya sido así calificado con anterioridad a la transmisión. En los demás casos, nueva norma no expresa razón para conceder esa preferencia, ni al crédito de comunicación tardía, ni al de intereses, ni a las multas y demás sanciones, ni, en fin, a ninguno de los demás previstos en el art 92 LC, ni a los de persona especialmente relacionada que no sea accionista, condición única que invoca el apartado h) de aquélla. No han entrado en su supuesto los socios personal e ilimitadamente responsables, ni los de sociedades de responsabilidad limitada. En definitiva, la norma establece una excepción a la LC y, en ese sentido, no puede aplicarse analógicamente (art. 4.2 C.c.) ni interpretarse extensivamente. A la mala técnica del Gobierno legislador le es imputable esa consecuencia. 12 No cabe duda de que se trata de una preferencia establecida fuera de la LC, pero por disposición que tiene rango de ley, como es el RD-L, y cuyo alcance se extiende expresamente a la preferencia en concurso. Es lex posterior, que no deroga con carácter general a la norma del art. 89.2 in fine, LC, pero sí para el caso concreto contemplado en ella. Una norma “extravagante”, pero que no puede considerarse prohibida por la anterior. Sucede que la disposición final 3ª.Uno del RD-L 6/2013 introduce el apartado h), que estamos examinando, en el art. 36.5 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, cuya disposición final 6ª, la incluye en el párrafo k), apartado 2, de la adicional segunda de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Ahora bien; la disposición adicional segunda LC dice en su apartado 1: “En los concursos de entidades de crédito o entidades legalmente asimiladas a ellas, empresas de servicios de inversión y entidades aseguradora, así como entidades miembros de mercados oficiales de valores y entidades participantes en los sistemas de compensación y liquidación de valores, se aplicarán las especialidades que para las situaciones concursales se hallen establecidas en su legislación específica, salvo las relativas a composición, nombramiento y funcionamiento de la administración concursal”. Ese carácter especial de la Ley 9/2012 significa que la norma inserta en su art. 34.4, h) sólo es de aplicación en su ámbito propio, en el que se separa de la LC. Pero, al acotar el ámbito de la legislación especial, la disposición adicional segunda LC utiliza como criterio delimitador los concursos de entidades de crédito. Es lógico que tenga carácter especial una Ley que se propone dar un tratamiento a las situaciones de insolvencia de las entidades de crédito “que supone necesariamente una modulación de los principios de universalidad y de ‘pars conditio (sic) creditorum’ que rigen los procedimientos de insolvencia” (Preámbulo, I) y evitar la liquidación concursal de las entidades de crédito en esa situación (art. 2, especialmente 1, c). Indudablemente, resulta acertada la decisión de excluir a las entidades de crédito, en tales casos, del procedimiento concursal, pero no la de incluir a la 13 SAREB en ese ámbito especial, porque ni es una entidad de crédito ni los créditos que adquiera de las que tengan esa condición tendrán como sujeto pasivo a una de ellas. La disposición final segunda sólo considerará aplicable esa norma “en los concursos de entidades de crédito”, lo que ha de interpretarse también en los procesos que los sustituyan (art. 2, Ley 9/2012). A tenor del art. 35 de ésta, el FROB (Fondo de Reestructuración Ordinaria Bancaria) “podrá, con carácter de acto administrativo, obligar a una entidad de crédito a transmitir a una sociedad de gestión de activos determinadas categorías de activos que figuren en el balance de la entidad o a adoptar las medidas necesarias para la transmisión de activos que figuren en el balance de cualquier entidad sobre la que la entidad de crédito ejerza control en el sentido del artículo 42 del Código de comercio, cuando se trate de activos especialmente dañados o cuya permanencia en dichos balances se considere perjudicial para su viabilidad, a fin de dar de baja de los balances dichos activos y permitir la gestión independiente de su realización”. No pongo en duda que esas transmisiones obligatorias requieran un tratamiento especial, pero sí critico la forma en que se les ha dado, sobre todo por la desafortunada redacción de la norma y, en definitiva, por su difícil interpretación. Conforme a la Ley 9/2012 (Capítulo VIII, arts. 52-70), el FROB es una entidad de Derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad, pública y privada. En ejercicio de sus facultades, el FROB ha constituido la SAREB (RD 1559/2012, de 15 de noviembre, sobre régimen de las sociedades de gestión de activos). El régimen de transmisión de activos de la entidad de crédito a la sociedad de gestión (SAREB, en nuestro caso) lo establece el art. 36.4 de la Ley 9/2012, en cuyo apartado a) figura ya una especialidad concursal: “a) La transmisión no podrá ser, en ningún caso, objeto de rescisión por aplicación de las acciones de reintegración previstas en la legislación concursal”. 14 Admite la norma el supuesto de concurso de la entidad de crédito transmitente, precisamente el que la Ley 9/2012 pretende evitar. A este art. 36.4 la disposición adicional tercera del RD-L 6/2013 ha añadido el apartado h, en cuestión, con lo que ha dado a la norma el carácter de “legislación especial” aplicable a los concursos de entidades de crédito. Pero, en nuestro caso, normalmente se tratará de concurso de deudores cuyos créditos se hayan transmitido a la SAREB, lo que queda fuera del ámbito al que es aplicable la legislación especial. Indudablemente, no era esa la voluntad del legislador, pero a tales conclusiones le ha llevado su desafortunada técnica en la redacción del precepto y en su consideración de ley especial. Es previsible que para escapar de situación se invoque otra norma especial: la contenida en el apartado 3 de la disposición adicional segunda LC, añadido por la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, del siguiente tenor: “. Las normas legales mencionadas en el apartado anterior se aplicarán con el alcance subjetivo y objetivo previsto en las mismas a las operaciones o contratos que en ellas se contemplan y, en particular, las referidas a las operaciones relativas a los sistemas de pago y de liquidación y compensación de valores, operaciones dobles, operaciones con pacto de recompra o se trate de operaciones financieras relativas a instrumentos derivados”. Se trata de una norma extraña, dictada para otros fines, como expresamente manifiesta su texto al referirse “en particular” a las situaciones que el legislador quiso resolver; pero presiento que se utilice como “salvavidas” para rescatar a la nueva norma de la zozobra en la que su propio autor la ha inmerso. El “alcance subjetivo” se forzaría así hasta comprender a las deudoras que no tengan la condición de entidad de crédito; el “objetivo”, a la transmisión de créditos. 15 ¡Con lo fácil que hubiera sido hacer las cosas bien!: introducir en la LC una excepción al carácter subordinado de los créditos transmitidos ex ministerio legis, con el alcance que se estimase procedente. VI. CONCLUSIÓN La causante de estos desastres es la forma de legislar, no ya con la urgencia propia del RD-L, sino con precipitación, con improvisación, con la más absoluta falta de previsión y de planificación, reformando sin tregua disposiciones tan recientes como la de este caso, una Ley de solo cuatro meses de vigencia. Además, pese a incidir esta modificación en el delicado mecanismo jurídico del sistema concursal, se ha acometido la tarea desde el Ministerio de Economía, sin contar ni siquiera con la Comisión General de Codificación, en cuyo seno se preparó esa gran obra legislativa. Un paso por ese órgano hubiese evitado este despropósito y hubiese dado justo tratamiento a intereses tan dignos de tutela como los del SAREB, no sólo por su función delicada en la situación de crisis financiera, sino como adquirente ex ministerio legis de créditos en cuyo origen y en cuya gestión no intervino. Pero se ha hecho mal y ahí están las consecuencias. 16