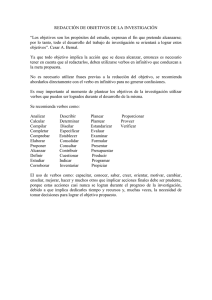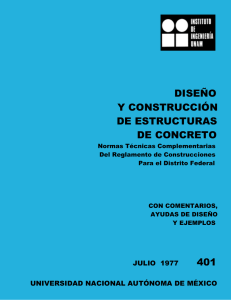El TEXTO JURÍDICO.elaborado 2 07 07
Anuncio

1 El lenguaje jurídico El lenguaje jurídico se puede definir como la lengua empleada por los órganos de la Administración de Justicia en sus relaciones con la comunidad o con las personas físicas y jurídicas, es decir que constituye un tipo de lenguaje administrativo específico. Se manifiesta de forma escrita a través de múltiples documentos, como dictámenes, sentencias, disposiciones, normativas, órdenes, regulaciones y resoluciones, en los que aparecen diversos tipos textuales -el narrativo, el expositivo-argumentativo, el descriptivo, entre otros-, tema sobre el que volveremos para darle un tratamiento especial por separado. El lenguaje jurídico y el administrativo comparten recursos morfo-sintácticos y léxicos, y coinciden también en diversos factores tales como el canal, el emisor, el receptor, el código, aspectos del mensaje y la finalidad o intención comunicativa. Factores que intervienen en este proceso comunicativo El emisor de un texto jurídico-administrativo ocupa una posición de dominio y suele buscar el anonimato, en tanto el receptor se ubica, por lo general, en una posición “subordinada”. Cuando se trata de textos elaborados por el ciudadano para dirigirse a la Justicia mediante instancias y recursos como el de apelación, por ejemplo-, es el receptor el que ocupa una posición de poder, y el emisor, la de “subordinado” que habla de sí mismo, en algunos casos, en tercera persona. El canal es un papel oficial, fechado y firmado. El contenido del mensaje en este tipo de texto es específico, como también lo es la intención del emisor al elaborarlo. Tiene una finalidad fundamentalmente práctica: la de informar, ordenar o disuadir, y solicitar o reclamar cuando el emisor es el ciudadano. Todos estos factores inciden sobre la utilización del código –el sistema de la lengua- y sobre el tipo de texto resultante. Algunos rasgos del texto jurídico El texto jurídico-administrativo se caracteriza por presentar una estructura rígida, un esquema invariable establecido de antemano para cada modalidad -contrato, instancia, sentencia, etc.-, y un léxico muy conservador, lleno de tecnicismos y fijado también de antemano a través de fórmulas y frases hechas, ausentes de la lengua estándar. Según el lingüista español José Tomás Ríos, el lenguaje jurídico, al establecer normas y prescribir comportamientos, tiende “de un lado a la impersonalidad y la generalización, pues se refiere al conjunto social, y, de otro, a la exhaustividad en cuanto previsión de toda la complejidad que las relaciones sociales y políticas comportan”. Así, prosigue el autor, “el carácter arcaizante, inherente a este tipo de tecnolectos, se debe al prestigio que en el Derecho alcanza la tradición, siendo, por otro lado, su tendencia a la formalización (fraseología, fórmulas fijas, etc.) una clara respuesta a la convicción de que ello lo hace más eficaz, más apto para dar respuestas rápidas y claras a los conflictos, y también más indiscutible por ritual.” 2 La lingüista española Elena de Miguel, en su trabajo El texto jurídico-administrativo: análisis de una orden ministerial, publicado por la Universidad Autónoma de Madrid, recoge determinados rasgos “responsables del estatismo, impersonalidad y rigidez del texto jurídicoadministrativo”. De ese artículo hemos seleccionado algunos de los recursos gramaticales y léxicos analizados. Hemos agregado, además, explicaciones complementarias con referencias a otros informes de esta misma sección. Para ejemplificar, hemos incluido fragmentos extraídos de diferentes escritos judiciales –documentos auténticos-, proponiendo en algunos casos posibles sustituciones o sugerencias de reformulación. Formas verbales no conjugadas (verboides): infinitivo, gerundio y participio Un factor despersonalizador del texto jurídico es el empleo abusivo de formas no personales del verbo: infinitivos, participios -presentes y pasados, y gerundios-. Son participios presentes, por ejemplo, el dicente, el deponente, el demandante. Una función semejante cumplen las construcciones absolutas, es decir aquellas que están formadas por un participio o un gerundio + sujeto. Ej.: transcurrido el plazo, instruido el expediente, probados los hechos; habiendo leído el expediente, hallándose presente el presidente del tribunal. Veamos algunos ejemplos de empleo de construcción absoluta de participio pasado, extraídos de sentencias: Sentado ello, diré que la desvinculación laboral del "sub examine” quedó comunicada el día 15-4-2005 (acta de constatación de escribano público), lo cual no queda enervado por el hecho de que el Sr. XXX se haya negado a suscribir el acta. Por ello, oído el señor Procurador Fiscal... Así sucintamente expuesta la posición de ambas partes, la cuestión a resolver es sencilla de atender... Es particularmente excesivo el uso de gerundios (resultando que, siendo oído el testimonio), muchos de ellos incorrectos, como los que desempeñan función adjetiva y han llegado a recibir el nombre de gerundios del BOE: Orden nombrando, decreto disponiendo, instancias solicitando.... Estas formas no personales y no temporales confieren también estatismo y sabor arcaizante al texto; con ellas se ordena la secuencia lógica de los acontecimientos o de la argumentación (resultando que, dictándose auto, remitiéndose los autos, siendo oído el testimonio, etc.), sin hacer visibles ni el momento en que ocurren los hechos ni quién los provoca. Un empleo abusivo de gerundio se advierte en el siguiente fragmento de una sentencia: A su turno el Juzgado Federal se declara incompetente devolviendo la causa al Sr. Fiscal de Instrucción indicando que para que surta el Fuero Federal (...), es preciso que se hallen afectados intereses federales. 3 Este mecanismo, coherente con un tipo de texto que busca la objetividad y la abstracción lejos de las contingencias temporales, tiene en cambio efectos no deseados: la prosa corre el riesgo de volverse imprecisa y ambigua. El párrafo anterior podría reformularse así: A su turno, el Juzgado Federal se declara incompetente, devuelve la causa al Sr. Fiscal de Instrucción e indica que para que surta el Fuero Federal (...), es preciso que se hallen afectados intereses federales. Como este tema ha sido desarrollado en la sección “Redacción de sentencias” de la página web del CIJ, es posible consultar el informe “Gerundio” del 19 de marzo de 2007. En el ejemplo siguiente, que pertenece a la misma sentencia, el empleo de participio pasado con agente podría sustituirse por una construcción más sencilla. Veamos el párrafo: Entonces, la portación de arma de fuego de uso civil será con autorización y, por ende, no será delictiva, si se trata del transporte lícito del arma efectuado por portador autorizado expresamente o por tenedor legítimo que la transporta con arreglo a la ley. Podría ser reformulado del siguiente modo: Entonces, la portación de arma de fuego de uso civil será con autorización y, por ende, no será delictiva, si quien transporta lícitamente el arma es un portador autorizado expresamente o un tenedor legítimo que la transporta con arreglo a la ley. Perífrasis verbales Las construcciones perifrásticas (verbo conjugado + infinitivo), del tipo debo condenar, se hará saber, habrá de ser solicitado, se deberá participar, podrá recabar, cuando son empleadas abusivamente contribuyen también al distanciamiento, resultan artificiosas y se pierde precisión. Las perífrasis más frecuentes son las de obligación (haber de + infinitivo, tener que + infinitivo, deber + infinitivo, estar obligado a + infinitivo, verse forzado a + infinitivo). Modos y tiempos verbales El futuro de subjuntivo es un tiempo desaparecido de la lengua estándar que el lenguaje jurídico-administrativo conserva aún. Se trata de un arcaísmo. Muchas formas constituyen ya frases hechas de este tipo de lenguaje. Ej.: si procediere; si hubiere lugar; cuando estimare oportuno; si no comparecieren. Es preferible emplear el pretérito imperfecto de subjuntivo, como se ve en el 4 ejemplo que consignamos a continuación, en el que en lugar de “estuviere”, se podría decir “estuviera”. Ej.: En definitiva, no surge en mi opinión de estos dichos en modo alguno que se hayan efectuado actos notorios por parte del Sr. XXX ni que la empresa estuviere en conocimiento concreto de actividades gremiales del aquí actor. Además del futuro, se usan otros tiempos de subjuntivo. Esto se debe a que el párrafo jurídico suele ser muy extenso y contiene muchas proposiciones subordinadas. Además, abundan los verbos que rigen este modo: verbos de mandato, ruego, permiso, encargo, prohibición, oposición, posibilidad, duda, obligación (disponer, precisar, convenir, ser necesario, ordenar, resolver, dictaminar); verbos que expresan opinión en forma negativa (no considerar, no estimar, no juzgar). Se observa también el uso muy frecuente del imperativo (particípese, notifíquese, hágase saber y devuélvase) y del futuro de indicativo de mandato en construcciones pasivas e impersonales (como en se hará saber), así como la frecuencia de presentes de indicativo (no ha lugar, procede, certifico, dispongo, se dicta, etc.), que afirman la seguridad en el cumplimiento de lo mandado o dispuesto. Como consecuencia del exceso de subordinación, de la longitud del párrafo y de la abundancia de frases incidentales, el texto resultante es complejo, a veces oscuro y puede llega a ser ininteligible. Esta tendencia podría revertirse mediante el empleo de oraciones más breves sin que por ello se descuidaran los matices propios de las proposiciones subordinadas causales, temporales, concesivas, condicionales, consecutivas, cada una de las cuales contribuye a agregar precisiones y sutilezas. Ahora bien, el uso de conectores extraoracionales de similar carga semántica facilitaría esta tarea permitiendo vincular oraciones separadas por punto y seguido o punto y coma. El párrafo resultaría así menos extenso y más claro. Veamos un ejemplo: Despejada esta cuestión tengo para mí que los valores constitucionales en juego, en el caso del contratante, en modo alguno pueden influir en perjuicio de la actividad probatoria de quien invoca un acto discriminatorio como el mencionado en la demanda, ya sea para imponer una carga probatoria extra o una valoración más estricta o sugerir que la convicción que arroje la prueba producida deba ser más contundente que la necesaria para tener por acreditado cualquier otro dato de la realidad. Voz pasiva En este tipo de texto se recurre en exceso no sólo al empleo de la voz pasiva. (Ej.: ha sido trasladado, ha sido propuesto), sino también a construcciones pasivas arcaicas. Ej.:La demanda suscrita fue turnada a este Juzgado y admitida que fue a trámite...; Concedida que fue esa impugnación... El uso abundante de las pasivas se debe a que esta construcción oculta el agente –quien 5 ejecuta la acción-, lo que contribuye a incrementar los rasgos de despersonalización, elusión y anonimato del emisor, ya señalados. Construcciones pasivas con “se” También aparece con frecuencia la pasiva refleja. Ej.: Se imprime a las presentes actuaciones el trámite sumarísimo y se desestima la medida cautelar solicitada. Dado que el texto jurídico aspira a presentar los hechos como generales y atemporales, en consonancia con el carácter universal que se atribuye a la ley, es lógica la preferencia por la pasiva refleja. Esta construcción es menos dinámica, y su estatismo concuerda mejor con la expresión de las normas e instrucciones de validez general o universal. Suele utilizarse en la redacción de las recetas de cocina: se pelan las manzanas, se baten los huevos, se derrite la manteca... Este uso no tiene como objeto diluir el agente, sino centrar la situación comunicativa en el objeto del mandato y en la acción en sí misma. En algunas ocasiones, las pasivas reflejas se emplean con un agente encabezado por las preposiciones de y por, construcción que no se utiliza en la lengua estándar. Se la denomina pasiva con “se” agentiva. Así se ve en los ejemplos siguientes: “...por el Procurador se interpuso demanda” “...se fija taxativamente por las partes”, “se impugna por el actor”, “se secuestró material bélico por efectivos de Gendarmería...” Construcción impersonal con se El empleo de esta construcción pretende sí la despersonalización del texto y su distanciamiento. El sujeto que juzga, legisla, certifica, informa, ordena, condena, etc., se diluye. Ej.: Se condena al acusado a tres años y dos meses de prisión efectiva. En definitiva, en las impersonales y pasivas - con la excepción antes mencionada de la pasiva con se agentiva- el ocultamiento del sujeto lógico puede, por un lado, tornar más objetivo el texto y por otro, proteger al emisor del enunciado. Otras formas de ocultar el sujeto Con la excepción del caso de la pasiva refleja, lo habitual es que el agente se oculte. Esta ocultación del agente influye en el uso habitual de colectivos que eclipsan las individualidades tras el nombre de entidades, organismos, instituciones y leyes Ej.: Regístrese y comuníquese al Registro Nacional de Reincidencia. Precisamente este rasgo contribuye también al desvalimiento del receptor del texto, porque no se puede identificar la autoridad. También es frecuente el uso del llamado “plural oficial”, con el que el emisor se distancia y esconde, buscando la objetividad y eludiendo al mismo tiempo la responsabilidad 6 sobre su enunciado. Esto ocurre particularmente en los textos administrativos. Se usa asimismo mucho la tercera persona: el caso prototípico es el de la instancia, que obliga al emisor a colocarse en el lugar de otro y desencadena, en ocasiones, una incorrecta fluctuación de personas a lo largo del texto. Existen interesantes estudios sobre esa fluctuación entre personalización e impersonalización del texto en el discurso judicial como el de Cohen. Construcciones nominales La preferencia por la construcción nominal se manifiesta en el abundante uso de sustantivos y adjetivos, en la sustitución de construcciones verbales por construcciones nominales (en la tramitación de este juicio por al tramitar este juicio) y en el uso de perífrasis (verbo + un sustantivo de mayor carga semántica). En síntesis, una preferencia por la nominalización, es decir la formación de sustantivos derivados de verbos, muchos de los cuales terminan en-ción,- ión,-ado. (presentar reclamación por reclamar; interponer recurso por recurrir). Ej.: La apreciación de la prueba y la interpretación legal se tornan restrictivas ante la aplicación del instituto de la prescripción. La perdurabilidad de la situación crítica. Las reuniones invocadas por los testigos resultaron acaecidas en lugares cerrados” (por “se realizaron” ). Que concedida que fue esa impugnación y durante su sustanciación por ante el tribunal, el defensor omitió comparecer... De este modo, la prosa se vuelve más abstracta e intemporal, se despersonaliza. El texto se torna más elusivo al desaparecer los actores y sus acciones cuando los verbos conjugados son sustituidos por sustantivos o construcciones nominales. Quesuismo y otros errores de construcción con el pronombre que Cuando se cometen incorrecciones de construcción, se corre el riesgo de perder el hilo argumental. Es frecuente el mal uso de los relativos, incluido el fenómeno conocido como quesuismo (sustitución de cuyo por que seguido por su o por el artículo el). Ejemplos: La sentencia, que su autor es un juez de primera instancia, fue dada a conocer recientemente. La sentencia, que el autor es un juez de primera instancia, fue dada a conocer recientemente. En lugar de la forma correcta: La sentencia, cuyo autor es un juez de primera instancia, fue dada a conocer recientemente. O bien: Afirma el dicente que antes de las elecciones hubo una campaña que la llevaron adelante los 7 delegados. En este caso, el error consiste en haber agregado el pronombre objeto directo “la” al relativo “que” de igual función, lo cual es redundante. Ver en esta misma sección, el informe “Dequeísmo, queísmo y quesuismo” del 16 de febrero de 2007 “El mismo”, “la misma”, los mismos”, las mismas” con valor anafórico También es habitual la utilización, señalada como vulgar por la RAE, del redundante el mismo. El incorrecto empleo de “el mismo”, “la misma” y sus plurales para referirse a un elemento citado con anterioridad se ha generalizado especialmente en los textos jurídicos, administrativos, periodísticos, publicitarios y técnicos. Esta forma puede ser reemplazada por un pronombre personal (lo, la, los, las), un determinante posesivo (su, sus), un demostrativo (este /a/ os/ as; ese /a/ os/ as) o bien simplemente, omitirse. Contra dicha resolución, el señor fiscal de instrucción apela por entender que la misma le ocasiona un agravio irreparable. En este caso la expresión puede omitirse pues no es necesario reponer el sujeto (la resolución). En esta misma sección, puede consultarse el informe “El mismo, la misma y sus plurales para referirse a un elemento citado con anterioridad en el discurso” del 3 de abril de 2007. Locuciones prepositivas En este tipo de texto abundan las locuciones prepositivas, como en el supuesto de, de conformidad con, a efectos de, a instancias de, según lo dispuesto en, a tenor de, etc. Muchas de ellas se limitan a servir de apoyo en la estructuración del texto, pero constituyen un lugar común. Son fórmulas que contribuyen a reforzar el carácter rígido e invariable del texto jurídico y prolongan aún más frases que suelen ser particularmente extensas y complejas. Con su empleo abusivo, el ritmo discursivo se desacelera y se suscita un retraso de información. Podrían ser sustituidas por equivalentes más sencillos (para, según, por, etc.). Ver nuestro informe “Locuciones prepositivas y otras construcciones. Empleos abusivos y usos incorrectos”, del 10 de abril de 2007. Acumulación de sinónimos Se advierte una obsesión por precisar al máximo todo lo que se expone, exhaustividad vinculada esencialmente con la importancia de la adecuada interpretación de los textos jurídicos. Con ello se pretende reducir al mínimo la polisemia de los términos y la pluralidad interpretativa de estos escritos, procurando, por tanto, dejar claro aquello que se busca comunicar. De allí que se produzca un empleo excesivo de parejas y tríos de sustantivos, adjetivos y verbos de significado muy próximo, siempre en busca de esa exactitud conceptual y también del énfasis, lo que agrega lentitud y pesadez al texto jurídico- 8 administrativo. No obstante, corresponde señalar que, en algunos casos la necesidad de reforzar una afirmación puede resultar en este tipo de textos - a diferencia de lo que ocurre en otros, en los que la redundancia es evidente- absolutamente imprescindible, particularmente en la parte final de las sentencias. Ej.: se apersonen en forma y comparezcan; serán nulos y no surtirán efectos; actor y demandante; debo condenar y condeno; debemos confirmar y confirmamos dicha resolución sin hacer especial declaración sobre las costas del recurso. Formación de palabras Es frecuente en este tipo de texto la inclusión de neologismos formados mediante los procedimientos de sufijación y prefijación o de ambos a la vez, de los cuales se hace un empleo abusivo (ej.: desestimación). Así, encontramos la formación de adjetivos terminados en “-al” (procedimental, educacional) y en “-ario” (adjudicatario, arrendatario, peticionario, concesionario). Anafóricos Es excesivo el uso de anafóricos como dicho, mencionado, citado, expresado, indicado, referido, aludido, este, ese y aquel, etc., lo que genera un sistema de reenvíos a palabras ya mencionadas dentro del texto que, si es empleado abusivamente, puede tornar fatigosa, compleja o confusa su lectura y, en algunos casos, generar ambigüedades. Los adverbios de modo en – mente Es muy frecuente el abuso de los adverbios en -mente. Por un lado, por la necesidad que existe en este tipo de textos de matizar y precisar verbos y adjetivos en busca de claridad y con el fin de evitar la ambigüedad; y por otro, por el afán de emplear palabras de cierta extensión que enfatizan la frase. Ej: “El razonamiento gravita peyorativamente... en tanto la protección laboral nace precisamente como un límite a la libertad de contratación del empleador y, consecuentemente, de su derecho de propiedad.” El resultado es, como venimos observando, una prosa lenta y a veces cacofónica. Adjetivos antepuestos y pospuestos En la misma dirección, es muy abundante el uso y la acumulación de adjetivos, postpuestos y antepuestos, en sintagmas como preceptivo juicio oral, vacación anual mínima retribuida, decisión arbitral obligatoria, algunos de los cuales forman ya parte de fórmulas estereotipadas: estimación parcial de la demanda, ejecución provisional de la sentencia, previa diligencia de reparto. Siglas y abreviaturas También se caracteriza el lenguaje jurídico-administrativo por el uso abundante de siglas y abreviaturas cuando se alude a organismos, instituciones, leyes y entidades. Es conveniente poner el nombre completo en la primera mención y entre paréntesis su sigla, para luego retomarlo de este modo. Pero hay que tener en cuenta que, a pesar de su evidente utilidad, entorpecen la legibilidad del texto. 9 Ej.: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA); Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN); Centro de Información Judicial (CIJ), etc. El léxico El carácter arcaico de este tecnolecto se advierte, además de en los rasgos morfosintácticos ya comentados, y de forma bastante marcada, en el nivel léxico. El léxico del lenguaje jurídico-administrativo es muy estable. Se trata de un lenguaje culto, ritual y con escaso margen de variación. Dada la importancia que tiene la tradición en este tipo de lenguaje -junto con el deseo de estabilidad y de atemporalidad que lo caracteriza-, son abundantes los arcaísmos (debitorio, otrosí, proveído, pedimento, por esta mi sentencia, por ante mí el Secretario, permítaseme recordar, para así decidir, liminarmente, antes de ahora). Muchos de ellos constituyen tecnicismos (débito, fehaciente, diligencia, decaer en su derecho, elevar un escrito, incoar un expediente, provenientes de normas tuitivas de las relaciones laborales, librar un certificado, se reconocen las garantías... como constitucionalmente preferentes a la hora de sopesar eventuales cortapisas). Entre los tecnicismos se encuentran también ciertas voces homófonas con otras de la lengua estándar que poseen un significado distinto. Es el caso de adjetivos como justo, correcto o preceptivo, que no son valorativos en el texto jurídico-administrativo; de verbos como avocar, que significa atraer o llamar a sí un juez o tribunal superior, sin que medie apelación, la causa que se estaba litigando o debía litigarse ante otro inferior, y abocar, cuyo significado es, siempre según el DRAE, juntarse una o más personas de concierto con otra u otras para tratar un negocio; deducir significa jurídicamente presentar o interponer las partes sus defensas, mientras que deducir posee el sentido de inferir en la lengua corriente . Algunos verbos tienen un comportamiento gramatical diferente. Enterar y significar se construyen con un régimen distinto al de la lengua común y poseen un significado próximo al de “informar” y al de “decir” respectivamente; agraviar, en lengua estándar significa ofender, en tanto que agraviarse quiere decir, en este tecnolecto, que el apelante expone ante el tribunal superior los agravios que cree haber recibido en la instancia inferior. Muchos de los términos específicos del lenguaje jurídico son “cultismos” procedentes del latín, cuya evolución gramatical-histórica ha sido mínima. Es además bastante frecuente la inclusión de términos latinos o “latinismos”, es decir palabras, construcciones o expresiones latinas que se utilizan en otras lenguas. Si bien es cierto que durante mucho tiempo, el afán de erudición guió su empleo, actualmente este se reduce al dominio de los lenguajes técnico y científico y también, al que nos ocupa, el jurídico, por la influencia del Derecho romano. Sin embargo, es conveniente evitar el uso excesivo de las locuciones latinas y restringirlo a aquellas que posean un significado técnico muy preciso o que, por hallarse establecido su uso en la lengua corriente, sean difícilmente sustituibles. Ej.: a quo: aquel del que viene, juez o tribunal de inferior jerarquía ad quem: aquel al que va, tribunal que analiza una resolución emanada de un tribunal inferior in limine: en el umbral 10 in situ: en el lugar in voce: de palabra iuris et de iure : de derecho y por derecho, que no admite prueba en contra ius cogens: derecho imperativo ius sanguinis: derecho de sangre ius soli: derecho de suelo latu sensu: en sentido amplio sine die: sin plazo fijo sine qua non : indispensable solve et repete: paga y reclama Ej.: Que la causa pretendi recursiva, que es materia de la presente cuestión decidendi, inexorablemente lleva a escudriñar, dos situaciones especiales... Por otra parte, en el lenguaje jurídico-administrativo no aparecen palabras-tabú, a menos que se reproduzcan literalmente enunciados, como sucede en una declaración policial o judicial; en cambio, abundan los eufemismos. Este lenguaje presenta además un alto grado de solemnidad, que se manifiesta en el uso obligado de los títulos y tratamientos adecuados. Ello contribuye también al tono autoritario-subordinativo característico y al distanciamiento entre la Administración y los administrados. Actualmente se recomienda no abusar de las fórmulas de excesivo respeto, a fin de reducir la situación de desequilibrio entre los interlocutores. No obstante, se siguen usando, lo que confirma el grado de respeto que impone a los ciudadanos enfrentarse a los textos jurídico-administrativos. 11 Bibliografía consultada De Miguel, Elena. “El texto jurídico-administrativo: análisis de una orden ministerial”. Círculo de lingüística aplicada a la comunicación 4, noviembre de 2000. Libro de estilo Garrigues, Centro de Estudios Garrigues. Navarra, Editorial Aranzadi, 2006 Río, José Tomás. Las sentencias judiciales: estudio y análisis socio-lingüístico. Revista electrónica de estudios filológicos, Universidad de Murcia Cohen de Chervonagura, Elisa. “Discurso judicial y flexión verbal”, Hesperia, Anuario de Filología Hispánica, 1998 Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, Madrid, Espasa-Calpe, 1992