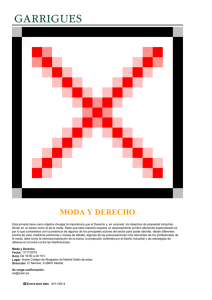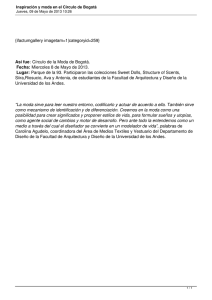mass moda - Museo del Traje
Anuncio

MASS MODA (MODA DE MASAS) 1. Moda y comunicación El traje, la vestimenta, los objetos con los que nos cubrimos, los signos que nos esculpen o nos decoran son las formas a través de las que nuestros cuerpos se relacionan con el mundo y entre sí mismos. Al igual que el lenguaje es el mecanismo de modelado del típico mundo de la especie humana, del mismo modo el vestir, en todas las sociedades y culturas, es una forma de proyección, de simulación del mundo, válida para la sociedad y para el individuo, que tiene lugar mediante signos y objetos a través de los que el cuerpo se sitúa temporal y espacialmente en su entorno presente. A C T A S Aún en distintas situaciones históricas, sociales y geográficas, los seres humanos siempre han mantenido una relación muy especial con los trajes, con los objetos que visten y con los signos "artificiales" del cuerpo. Una relación basada en el convencimiento de que las relaciones internas entre dichos elementos y entre éstos y el cuerpo, están reguladas por una lógica razonable, bien sea esta colectiva o individual Claude LéviStrauss (1962) describió este fenómeno de forma ejemplar, a través del estudio antropológico de lo que denominó "bricolaje", el arte de relacionar entre sí objetos aparentemente carentes de relación, cuyo "conjunto" se presenta, por el contrario, desde el punto de vista del sujeto que la lleva a cabo, como un sistema organizado y homólogo respecto del "mundo", precisamente como un lenguaje o, por emplear otra expresión, como un sistema de signos o Patricia Calefato un "pedazo" de sociedad materializada en objetos, estilos, ritos y modos de apariencia corporal. Si vestir es un lenguaje, la moda es el sistema de signos verbales y no verbales a través del cuál este lenguaje se manifiesta en la modernidad. Es cierto que han existido "modas" también en épocas anteriores a lo que comúnmente denominamos "lo moderno", que se difundieron en el ámbito de determinadas elites y convivieron con las costumbres difundidas entre distintos grupos sociales. De alguna manera también podemos hablar de "moda" en relación a las distintas líneas y tendencias que en el transcurso del tiempo han influido el cambio de trajes y estilos de apariencia relativos a funciones rituales, religiosas, políticas y militares. No obstante, es característico de aquello que llamamos "moda", al menos desde que Georg Simmel escribiera su novela fundamental (Simmel 1895), la dimensión de masas efectiva o potencial del sistema, de cuyo carácter todas las premisas estaban claras ya a finales del s. XIX, pero que sólo ha podido terminar de realizarse en la segunda mitad del S. XX. Hoy la moda es un medio de comunicación de masas que se reproduce y se difunde de acuerdo con sus propias modalidades y que, a la vez, se relaciona con otros sistemas mediáticos de masas, de los cuales los primeros son el periodismo especializado, la fotografía, el cine, el marketing y la publicidad. Al igual que algunos de estos sistemas, la moda se caracteriza también por ser una forma de arte reproducible, un arte "mundano" secularizado, y en este sentido practicable con igual dignidad, si bien, con un valor estéti32 co distinto, tanto en el taller del gran estilista como delante del espejo de nuestras casas. Debido a esta característica ligada a la vida cotidiana, hay quienes prefieren hablar de estilo o de "look", reservando el término "moda" sólo para indicar la alta costura. Una vez que somos conscientes de las múltiples formas de los campos socio culturales y de las valencias semánticas a las que hace referencia el término "moda", podemos adoptar términos más eficaces como "estilo" o "look" con el objetivo de expresar una complejidad de tensiones, de significados y valores no solo relativos a la dimensión de la vestimenta, que también pueden expresarse en el binomio "moda y modernidad", es decir, moda como apariencia del cuerpo en el mundo. Cuando hablamos de moda, también hablamos necesariamente de cuerpo, de los cuerpos que esta moda viste: el "cuerpo vestido" es un sujeto "en proceso" que se construye a través del aspecto visible, de su estar en el mundo, de su estilo de apariencia. En esta acepción, el cuerpo se entiende como interpretación, es decir, como construcción de la identidad material siempre abierta, como dimensión mundana de la subjetividad. Esta concepción tiene en cuenta cómo en las sociedades occidentales existen reglas precisas y jerárquicas que han construido el cuerpo humano como sede de relaciones de poder, pero no se contrapone a esta realidad una visión "corporalista" que conciba al cuerpo como la sede de energías innatas e impulsos que deben liberarse en su "desnudez". Todo lo contrario. Precisamente partiendo de la idea de que el cuerpo "desnudo" no existe, la imagen del "cuerpo vestido" nos muestra un cuerpo cuya potencialidad para sustraerse a la jerarquía y a los discursos sociales que lo reconducen a un objeto y a un instrumento de conocimiento, se encuentra totalmente en la capacidad "irónica", paródica y grotesca, que tiene el cuerpo humano de no dejarse contener en "trajes de contención" y de entrar en relación auténtica con los demás cuerpos. El cuerpo vestido es, por lo tanto, un cuerpo en el que adquiere un valor profundo la apertura, la confusión de los signos y los cruces entre discursos. Pensemos en las estrategias intertextuales de las que se sirve la moda, tanto institucionales como otras: el cine, la literatura, el arte figurativo, la fotografía y la cultura metropolitana son una reserva inagotable de imágenes que parten de las modas y de las que, a su vez, las modas se inspiran y alimentan. El cine, en concre- to, es hoy uno de los universos más completos y polifónicos del imaginario social, y en relación con la moda adquiere un papel incluso más relevante que la propia fotografía, precisamente debido a la capacidad que tiene de potenciar enormemente la sensibilidad humana a través de la complejidad de los signos, los discursos y las formas de la percepción que activa. El director de cine que pronuncia la palabra "¡acción!", condensa en este enunciado toda la fuerza pragmática del medio fílmico, su capacidad de narrar historias y de multiplicar las miradas poniendo cuerpos en escena. Y en el cine, más que en el teatro, más que en la misma fotografía, el cuerpo vestido es el tema fundamental, toda la "acción" está allí, incluso más allá de la elección del vestuario de escena, está en el mismo proceso de representación de los cuerpos. Barthes pensaba que, al igual que los "mitos de hoy", el "sistema de la moda" también contenía un "mal social, ideológico", característico de todos los sistemas de signos que no se declaran abiertamente como tales (Barthes 1981, Pág. 65). Según el célebre análisis barthesiano, el cometido del mito contemporáneo del que la moda también es parte integrante, es llevar a cabo una especie de "robo del lenguaje", de naturalizar lo cultural en la forma del saber aproximado y estereotipado típico de "Endoxa", de instituir, empleando las palabras del semiólogo francés, "una intención histórica como naturaleza, una contingencia como eternidad" (Barthes 1957, páginas. 212, 222 y pássim). Es cierto, el discurso de la moda se presenta con mucha frecuencia como presunta naturalidad del cuerpo: pensemos, por ejemplo, en cómo la diferencia entre sexos ha sido a lo largo de la historia del traje una de las fronteras insuperables en función de la que se han construido los cuerpos de hombres y mujeres en la realidad privada y en la representación pública. No obstante, precisamente debido a que el vestir expone al cuerpo a una metamorfosis siempre posible, la moda de nuestra época se ha permitido "narrar" esta metamorfosis, narrarse a sí misma en cierto modo, ostentando, junto con sus signos exteriores, también los procesos culturales, a veces casi técnicos, que han dado lugar a dichos signos. Imitando a la comparsa carnavalesca, la moda ha permitido la confusión de los roles sexuales, ha sacado a la superficie lo que estaba oculto (etiquetas, ropa interior, costuras), ha invertido la función de cobertura de los tejidos adoptando las transparencias, ha roto los equilibrios y la rígida funcionalidad del traje tradicional y del 33 Traje, identidad y sujeto en el arte contemporáneo Traje, identidad y sujeto en el arte contemporáneo Traje, identidad y sujeto en el arte contemporán vestido ritual, ha adoptado la cita intertextual como técnica constante y, finalmente, ha convertido al cuerpo en discurso, en signo, en cosa. El cuerpo recorrido por el argumento del que trajes y objetos están impregnados es un cuerpo expuesto a la transformación, a la apertura grotesca hacia el mundo, un cuerpo que podrá sentir y degustar lo que también el mundo podrá sentir y degustar, sólo si consigue dejarse atravesar. La moda y la ciudad se construyen juntas a partir de signos y de lenguajes que parten de los universos plurales de los discursos sociales y de las formas de comunicación contemporáneas: cultura musical y visual, actitudes hacia el consumo, prácticas artísticas, gustos de los jóvenes, estilo de los grupos metropolitanos subalternos e híbridos interculturales. En los años 70 los estudios culturales hablaban de "subculturas" para definir a los que hoy se declaran más prosaicamente "streetstyles" Los mismos estudios cultu- 2. La moda, la calle, la ciudad rales recolocaron posteriormente sin jerarquías preconcebidas entre lo "superior" y lo "inferior", los fenómenos del traje, las "subculturas" en el ámbito de las culturas en formación de la época contemporánea. La moda entendida como "moda de masas" lleva a cabo una trama profunda; poética, semiótica, textual, con la ciudad, una trama que está enraizada en un núcleo, en una estructura, en un armazón que aquí definiremos como "la calle". La calle es el lugar donde el gusto experimenta la atmósfera del tiempo, es el lugar de cruce entre culturas y tensiones, es el espacio físico y metafórico en el que la ciudad adquiere su significado en virtud de costumbres sociales compartidas. "Las calles son la morada del colectivo" (Benjamin 1982, Pág. 553), escribió Benjamín en "Passagenwerk", teniendo en mente el París de los "passages", lugares de frontera entre lo externo y lo "interieur" que reciben las mercancías ofrecidas en exposición al dilecto fetichismo de las multitudes que pasan y, sobre todo, exhibidas a la atención dilatada del "flâneur". Esta concepción de la calle como sede de "pasajes", como territorio en el que se crean identidades móviles, acompaña a la idea moderna de ciudad como lugar "vivido" y culturizado de estilos de vida reconocibles a través de lo externo. Estilos que se miden sobre el lugar liminar, que el "passage" benjaminiano esquematiza adecuadamente pero cuyo sentido literal hoy ya no es evidente, constituido por la mezcla de lo interno y lo externo de "casa" y "fuera de casa", del sedentarismo y del viaje. El movimiento que va "desde la calle a la pasarela" caracteriza en nuestra época el recorrido de difusión de las modas. En materia de "fashion theory" se habla de forma ya consolidada de este "movimiento desde abajo hacia arriba" como de un verdadero efecto estético y social que produce aquel complejo sistema formado de imágenes y palabras, de medios y sensibilidad, de medida y distinción, que llamamos quizá de forma ya impropia, precisamente, moda. Culturas aquí entendidas como estilos, modas no institucionales, formas de agrupación juvenil, culturas que el cine ha descrito o que se han inspirando en algunas películas de culto. El estilo en este sentido, como quedó definido de forma miliar en 1979 en la célebre obra "Subculture" del estudioso inglés Dick Hebdige, es en la sociedad de masas una forma de adhesión estética y ética de grupo a culturas que están en proceso, en devenir, a culturas jergales. Es un universo pop, que Hebdige escribiendo la historia del mod al punk, contraponía a la moda entendida como una de las "formas de discurso prominentes" y que, a su entender, encontraba una poética desnaturalizante, casi surrealista, en el fenómeno punk, con su paradójica lectura de los objetos; por ejemplo, el imperdible clavado en la piel o el color artificial del pelo; que ponían de manifiesto de forma simultánea y criminal el carácter innatural de todo discurso y que conducen a las actuales prácticas de modificación permanente del cuerpo. Es un complejo enredo que une a la "calle" y al cuerpo, como encarnación e interpretación siempre renovable de figuras, deseos e identidades jugadas entre la imitación de estereotipos y la invención de signos excéntricos. La calle metropolitana aliena y apropia a la vez, disuelve y agrupa, y la moda entendida como "estilo de calle" se construye en ésta como texto-tejido conectivo de costumbres y experiencias que se convierten en ejemplares y que caracterizan a un lugar, a un barrio y a una ciudad entera. La "King's Road" del "Swinging London" de principios de los años 60, la calle "real" puede considerarse como el emblema de la calle como territorio urbano en el que tomó vida aquel movimiento "de la acera a la pasarela", en la 34 expresión inglesa "from streetwalk to catwalk", que crea una moda que no nace en los talleres de los diseñadores (quizá llega allí después), sino con ocasión de un encuentro a menudo inesperado e imprevisto. De este modo, los lugares de la cultura cotidiana son hoy aquellos que determinan las modas incluso antes de que el estudio estilístico elabore su propia representación en forma de signo-mercancía de lujo. La moda estructura la ciudad de distintas formas. Existe una forma oficial y a menudo estereotipada a través de la cual es la ciudad la que hace distintivos algunos rasgos de la moda. Es el caso de las "ciudades de la moda": las históricas París y Londres, capitales de la moda masculina y femenina respectivamente desde el s. XVIII. Tras estos lugares se encontraba la producción industrial y artesanal textil que constituyó el nervio vital de la revolución industrial europea. Benjamín, escribiendo acerca de París, señaló el paso crucial de este modelo de ciudad de circulación al modelo de ciudad de exposición y de culto a los objetos, paso que la arquitectura interpretó y prefiguró y del que fueron máximo exponente las estructuras urbanas para las grandes exposiciones de finales del s. XIX y principios del s. XX. Al final del s. XX, la ciudad de la moda fue el Milán del "made in Italy", después vino el Tokio de la generación de Yamamoto, Miyake y Kawakubo. Más recientemente Shanghai y Hong Kong en Asia y la Amberes de la "radical fashion" de nuestros días en Europa. No obstante, sucede al contrario. Son las modas las que dan fisonomía a la ciudad y, en este caso, la calle se entiende sobre todo como sede del consumo y del tiempo libre. Pensemos en lo que fueron los "passages" para el París del s. XIX, y en lo que son los puntos de venta de las metrópolis de hoy, tiendas de una única marca diseñadas por arquitectos, los escaparates, edificios, autobuses, estaciones de metro tapizadas con carteles publicitarios que muestran "la última novedad". Pero pensemos a la vez en los bares, en las cafeterías, en los lugares de ocio y bienestar en algunos barrios de "glamour" donde los estilos de vida recalcan conjuntamente los tiempos de la moda y los de la ciudad. Un ejemplo entre los nuevos lugares del lujo metropolitano: el barrio de los centros directivos de Shangai, Pudong, en el que jovencísimos exponentes de la elite financiera asiática, vestidos con trajes de Armani y maletines Vuitton, abarrotan las calles en busca de locales "lounge". Como institución de consumo, la moda pinta de "glamour" las ciudades como si los edificios, las esquinas y las calles estuvieran listas para llenar las páginas de una revista de papel cuché. Se habla precisamente de "pátina" para indicar la alteración regular que ocasiona el tiempo en la superficie de los edificios y el "glamour" es un tipo de pátina especial, que se dispone sobre los artículos y sus contenedores, ya sean estos edificios, cuerpos o imágenes. "Glamour" es esa sustancia, como diría Barthes (1967), "de tipo aperitivo", ese "velo de sentido" que destaca, a menudo reluce, se enmarca o brilla. El glamour dibuja hoy los territorios urbanos de la moda como a través de un vidrio transparente detrás del que no se ostenta nada, todo se sustrae hasta la esencialidad de un lujo que se revela invisible, el oxímoron da sentido completo a la expresión, en los objetos, en los cuerpos y en las imágenes. Las narraciones de las que se alimenta la moda toman cuerpo en un espacio y construyen espacios a su vez. La calle y la ciudad se convierten en mundo, en territorios en los que los objetos adquieren vida y los cuerpos interactúan también a través de estos lenguajes, de la literatura al cine y a algunos géneros televisivos, que construyen las visiones y los cuentos urbanos y metropolitanos. Así, hablo de otro tipo de relación entre la moda y la ciudad, que aboga en favor de la existencia de una "ciudad descrita" a través de la "moda descrita". Ciudad descrita al servicio de la moda ambientada en una ciudad "real". Ciudad descrita a través de lugares imaginarios de la moda escrita en las revistas. 3. El diablo se viste… de un nombre propio ¿De donde viene un jersey de angora color cerúleo que una chica neoyorquina cualquiera se pone por la mañana para ir a trabajar? Nos lo explica en un clase de Fashion Theory y de actuación a la vez, Miranda Priestley / Meryl Streep en el filme "El diablo viste de Prada", en el que la gran actriz se viste con los trajes de grandes firmas de la temidísima directora de la revista de moda ficticia "Runway", que es en realidad un pseudónimo de "Vogue". Mientras, junto con su equipo de colaboradores, elige en las oficinas de la revista el mejor cinturón para conjuntarlo con un traje para un reportaje del próximo número, la terrible directora explica cómo, de una colección de moda de 2002 de Oscar de la Renta en la que el modisto hizo del "cerúleo" su color preferido, esa variedad del azul que 35 Traje, identidad y sujeto en el arte contemporáneo Traje, identidad y sujeto en el arte contemporáneo Traje, identidad y sujeto en el arte contemporá no es ni celeste ni turquesa, otros estilistas la copiaron después, y cómo ha pasado al stock de moda "prêtà-porter" de las cadenas de grandes almacenes y ha llegado finalmente a la tienda de la esquina donde lo ha comprado la joven Andrea, completamente carente de nociones de moda y segunda asistente de la propia Miranda. "Tu crees estar fuera de la industria de la moda", le dice Miranda a Andrea, "pero llevas precisamente un jersey que personas que están en esta sala han seleccionado para ti". En resumen, Miranda explica el mecanismo del "trickle-down", el "goteo" de las modas de las clases acomodadas hacia las masas, que procede de las teorías sociológicas de principios del s. XX de Georg Simmel y Thorstein Veblen, mezclado con el "sistema de la Moda" de Roland Barthes que atribuía, a principios de los años 60, un papel fundamental en la "creación" de las modas precisamente a las grandes revistas especializadas. Explica, en resumidas cuentas, lo mucho que la moda cuenta en la sociedad, también para quien cree ser inmune a ésta y cree decidir siguiendo sólo sus propios gustos. Es una secuencia fundamental de la película, que no figura, sin embargo, en la novela en la que se inspira la película, escrita por la joven Lauren Weisberger basándose en una experiencia autobiográfica suya precisamente en "Vogue America", como secretaria personal de la temida y reverenciada directora Anna Wintour. Más que secretaria, en realidad, el trabajo que Andrea desempeña es el de esclava, obligada por ejemplo a buscar dos copias de preestreno de la última entrega de Harry Potter que las hijas gemelas de Miranda tienen que tener a toda costa, o bien a salir en busca de comida de los "take-away" más lujosos de Manhattan, o incluso a ir a recoger el coche del taller y el perro a la peluquería, a buscar en plena noche de tempestad un avión que despegue cuando todas las pistas están cerradas, o una falda sin saber dónde ni cuándo se la pondrá Miranda. En definitivas cuentas, Andrea hace de todo menos de periodista de moda, recogiendo y colgando día tras día en la oficina los opulentos abrigos, gabardinas, bolsos y pieles que Miranda arroja sin cuidado ninguno sobre su mesa, y pasando días y noches con la espada de Damocles en el cuello en forma de imprevista llamada de Miranda, que puede llegar en cualquier momento con la más ridícula de las peticiones. Todo para ser una becaria con un sueldo ridículo, pagando el precio de faltar a citas importantes en su vida, como el cumpleaños de su novio, y de poco a poco perder a sus amistades, por culpa de su torturadora, que en la película siempre concluye su lista de órdenes con un gélido "¡Es todo!". El tema base de la novela, best seller de exiguo valor literario a decir verdad, es el tema muy americano de la sencillez y de los valores auténticos, que encarnan Andrea y su mundo de origen, contrapuestos a la vacuidad, al neo yupismo mundano, a la enloquecedora crueldad del mundo al que llega la aspirante a periodista. Andrea desempeña un trabajo que "un millón de chicas matarían por tener", como le repiten todos, pero para ella esto debería ser sólo un trampolín para conseguir el sueño de escribir en revistas culturales de prestigio como el New Yorker. En la película, mejor que el libro, la oposición es la típica de la comedia americana brillante, de "Eva contra Eva", la joven frente a la mujer más madura, cada una de las dos expresiones de un mundo y de valores que coexisten y se oponen también en la sociedad. Canónico "cooperante" de Andrea, la heroína positiva, aunque comprometido en parte con el mundo "fashion" de la "bruja" Miranda, es un Stanley Tucci espectacular en el personaje de Nigel, el director artístico de Runway, sensato y homosexual, que transforma a Andrea de desastrada "foca" cenicienta de talla 42, en una especie de "top model", usando como objetos mágicos de la transformación prendas firmadas por Dolce & Gabbana, Manolo Blahnik y Jimmy Choo. Miranda, anti heroína cruel que en la novela no cede ni por un segundo, en la película, en cambio, se distancia ligeramente de su papel, tiene instantes de humanidad como cuando la encuentra Andrea, sin maquillaje y en un mar de lágrimas, pues acaba de saber por teléfono que su marido se quiere divorciar de ella. Más que el personaje de Wintour de la novela, los expertos del sector sugieren que la figura que inspira a Meryl Streep en la película es la de Diana Vreeland, que fue directora de "Vogue" entre 1962 y 1971, después de haber sido redactora de moda durante los treinta años anteriores en la otra gran revista del sector, "Harper's Bazaar". Como el personaje de la película, Vreeland era una mujer sin edad, creadora de estilo, capaz de hacer elecciones arriesgadas para los reportajes de su revista que inmediatamente se convertían en moda, de hacer en su tiempo lo que hoy las empresas encargan a las "agencias de estilo": "El diablo viste de Prada" en cine representa un caso emblemático de cómo la moda es capaz de construir visiblemente las ciudades de la moda, los barrios y los 36 lugares de consumo: un Manhattan de glamour que conocíamos hace algunas décadas a través de películas como "Desayuno en Tiffany's" y que hoy sin embargo consumimos en seriales televisivos como "Sexo en Nueva York", se convierte así en el lugar histérico en el que conviven negocios, periodismo de papel cuché y nuevo lujo. Cuerpos anoréxicos sin aspecto de modelos, "fashion victims" y funcionarias de la atracción cruzan las calles metropolitanas subidas en tacones vertiginosos, en la reedición patológica del "sex-appeal de lo inorgánico" del que habló el filósofo Walter Benjamin y en la concatenación simbólica entre el lujo, la moda y un sentido "diabólico" oscuro. Es el diablo quien viste de Prada. Y vestir de un nombre propio, por mucho que se halla transformado en estilista, tiene ciertamente algo de diabólico: pero quien, diría Miranda, ¿quien no ha pe.cado? Es todo. Referencias Bibliográficas Barthes, R., 1957, Mythologies (Mitos de hoy), París, Seuil. Barthes, R., 1967, Système de la Mode (El sistema de la moda), París, Seuil. Barthes, R., 1981, Le grain de la voix (El grano de la voz), París, Seuil. Benjamin, W., 1950, Berliner Kindheit um Neunzehnhundert (Infancia en Berlín), Frankfurt, Suhrkamp. Benjamin, W., 1982, Das Passagen-Werk (París, capital del siglo XIX), a cargo de R. Tiedemann, Frankfurt am Main, Suhrkamp. Calefato, P., 1996, Mass moda (Moda de masas), Genova, Costa & Nolan. Calefato, P., 2003, "Fashion Theory" en Diccionario online de estudios culturales a cargo de M. Cometa, http://www.culturalstudies.it/dizionario/lemmi/fashion_theory.html Calefato, P., 2004, The Clothed Body (El cuerpo vestido), Oxford, Berg. Hebdige, D., 1979, Subculture (Subcultura). The Meaning of Style (El significado del estilo), LondonNueva York, Routledge. Lévi-Strauss, Claude, 1962, La pensée sauvage (El pensamiento salvaje), París, Plon. Segre Reinach, S., 2005, La moda. Un'introduzione (La moda. Introducción), Roma-Bari, Laterza. Simmel, G., 1895, Zur Psychologie der Mode, "Die Zeit". Weisberger, L., 2003, The Devil Wears Prada (El diablo viste de Prada), Nueva York, Anchor Books. 37