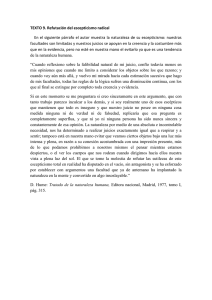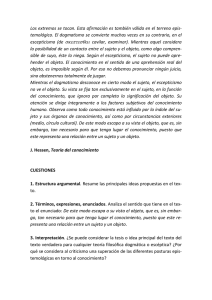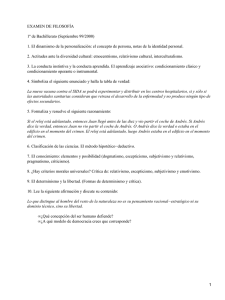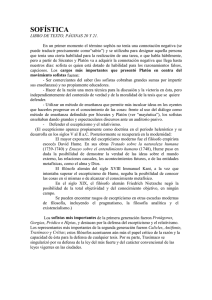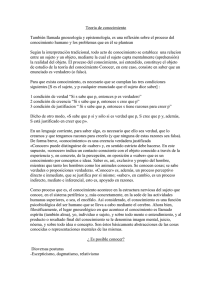LAS MIL CARAS DEL RELATIVISMO
Anuncio

LAS MIL CARAS DEL RELATIVISMO Miguel Candel “Quienes dicen que los escépticos invalidan los fenómenos me parece a mí que son desconocedores de lo que entre nosotros se dice. En efecto, nosotros no echamos abajo las cosas que, según una imagen sensible y sin mediar nuestra voluntad, nos inducen al asentimiento; como ya dijimos. Y eso precisamente son los fenómenos. Sin embargo, si nos dedicamos a indagar si el objeto es tal como se manifiesta, estamos concediendo que se manifiesta y en ese caso investigamos no sobre el fenómeno, sino sobre lo que se piensa del fenómeno. Y eso es distinto a investigar el propio fenómeno.” (SEXTO EMPÍRICO, Esbozos pirrónicos, lib. I, cap. 10 [versión castellana de Antonio Gallego y Teresa Muñoz], Madrid, Gredos, 1993, págs. 58-59) El relativismo contemporáneo (disfrazado bajo el rebozo “políticamente correcto” de pluralismo) es hijo del escepticismo. Eso parece darle a los ojos de algunos un título de legitimidad que se remontaría a las fuentes clásicas del pensamiento occidental. En efecto, el escepticismo antiguo, inspirado por Pirrón de Élide, inaugura un estilo de pensamiento que seguramente hay que considerar consubstancial a la reflexión filosófica e incluso a la tarea científica. Reconocida por los idealistas alemanes como uno de los momentos constitutivos del pensamiento en el trabajoso camino que lleva a la autoconciencia, la “suspensión del juicio”1 es el acto por el cual la conciencia frena cautelosa su impulso espontáneo a dar crédito sin previo examen a cualquier proposición que se le presente, por verosímil que ésta sea. Muy distinto de esa actitud cautelar y circunspecta, que de hecho se manifiesta en todas las doctrinas filosóficas en la medida en que éstas enuncian “tesis”, es decir, proposiciones que superan o incluso contradicen las creencias corrientes o de “sentido común”, es el estilo de pensamiento que parece haberse enseñoreado de la mayoría de las escuelas filosóficas contemporáneas, y muy particularmente de las llamadas “posmodernas”. Epoch´, término utlizado modernamente en un sentido similar por Edmund Husserl. Por otro lado, el término sképsis, de donde derivan ‘escéptico’ y ‘escepticismo’, significa etimológicamente algo así como “mirada atenta”. El escéptico clásico no es, pues, tanto el que desconfía de su capacidad de conocer como el que “se fija bien” en las cosas para no dejarse llevar por juicios precipitados. 1 1 Vamos a dejar de lado las corrientes “fenomenistas” de principios del siglo XX, representadas por los muy respetables empiriocriticismo de Ernst Mach y empirismo radical de William James, si bien cabe buscar en ellas, al igual que en la fenomenología husserliana, una de las raíces del escepticismo posmoderno. Pero si esa raíz no hubiera sido regada con los productos intelectuales altamente tóxicos salidos de ciertas industrias universitarias fin de siècle, seguramente no hubiera producido por sí misma los engendros que vamos a comentar brevemente en esta exposición. Cierto es que, dejando de lado el escepticismo pirrónico y su reencarnación en la Academia platónica a partir de Carnéades, así como en Enesidemo y Sexto Empírico algunos siglos más tarde (escepticismo, además, que ni niega los fenómenos ni la realidad subyacente a ellos, sino la existencia de un criterio seguro para correlacionar aquéllos con ésta), la filosofía antigua y sus desarrollos medievales plantean el problema del conocimiento de tal manera que no queda lugar para las variadas formas de antirrealismo y relativismo que caracterizan el pensamiento de la segunda mitad del siglo XX. Es con el giro copernicano representado por el descubrimiento de la “subjetividad” como surgen las condiciones para el nuevo y radical escepticismo. Más de uno pensará que el desarrollo de las ciencias naturales y exactas, paralelo al desplazamiento del centro de gravedad filosófico del ser al parecer, compensa esta última deriva en el conjunto del edificio del saber humano. Como supuesta prueba a posteriori de este aserto tenemos el hecho de que hoy día son los científicos (y, por extensión, los filósofos de la ciencia2) los más acérrimos defensores de la barricada realista,3 mientras que la práctica totalidad de los filósofos que ven en la filosofía un paradigma de saber distinto del científico parecen militar en una u otra secta antirrealista. Pues bien, voy a sostener, por el contrario, que el paradigma dominante en la ciencia a partir del siglo XVII, si bien ha venido avalando hasta hoy entre los propios científicos y en el público profano un sentimiento de confianza casi absoluta en la 2 Con excepciones, quizá, como Bas C. Van Fraassen en The Scientific Image y Laws and Symmetry. 3 Un libro paradigmático al respecto es el ya célebre Imposturas intelectuales, de Jean Bricmont y Alan Sokal (Barcelona, Paidós, 1999), que ha dejado en evidencia a un buen número de vacas sagradas de la filosofía posmoderna, empezando por Lacan y terminando por Deleuze (aunque su blanco principal, en lo que a crítica del relativismo y escepticismo radicales se refiere, son ciertos sociologistas para quienes toda teoría científica es, de principio a fin, una mera “construcción social”). 2 exactitud de las teorías científicas como descripciones del mundo, es en gran parte responsable del giro progresivamente antirrealista experimentado por la filosofía, como mínimo, después de Kant.4 En efecto, el reduccionismo característico de la ciencia posgalileana, por el que se sacrifica la densidad cualitativa de la experiencia inmediata en aras de la exactitud de la observación y de su manipulabilidad dentro de un modelo artificialmente construido (generalmente, mediante formalismos matemáticos), es, en mi opinión, el principal responsable de que, progresivamente, en la visión moderna del mundo se haya abierto un foso entre realidad y representación. Inicialmente, como atestigua el método cartesiano, la realidad se sitúa del lado del modelo reductivo (que recoge exclusivamente las llamadas “cualidades primarias”, es decir, las determinaciones meramente cuantitativas o extensionales de los objetos), mientras que la representación, siempre sospechosa de traicionar la naturaleza de lo representado, aglutina las multiformes impresiones sensoriales, cuyos contenidos se ven cada vez más como meras creaciones de nuestro sistema cognitivo y no como propiedades de los objetos. Ni la nieve es fría y blanca ni el fuego es caliente y rojo: frío, calor y color son meras reacciones del aparato sensorial, totalmente situadas del lado del sujeto cognoscente; la realidad conocida, a la que errónea y temerariamente atribuimos esas propiedades, está constituida meramente por moléculas en movimiento caótico e intercambios entre electrones y fotones. Nada tiene de extraño que, arrastrada por esa dinámica, la filosofía, que siempre va a remolque de los saberes substantivos, quede absorta en el análisis y explicación, no ya de la naturaleza de las cosas, sino de nuestras ideas sobre las cosas. Las corrientes que la tradición ha dado en contraponer como “racionalismo” y “empirismo” son apenas dos variantes de una misma filosofía de la representación, que sólo disputan sobre el mayor o menor grado de innatismo de nuestras representaciones. Podría pensarse, por consiguiente, que el esquematismo kantiano y sus desarrollos idealistas son la culminación de esa tendencia al divorcio entre el ser y el parecer, anticipada ya por el mismísimo Platón. En un cierto sentido trivial, así es. Pero 4 Sin que, a fortiori respecto de lo dicho más arriba, quepa acusar a Kant ni al idealismo en general de las aberraciones perpetradas por el verbalismo antirrealista de la posmodernidad. 3 en un sentido profundo, es justamente lo contrario. Dejaré, sin embargo, aparcado este tema porque nos apartaría mucho de nuestra indagación de hoy. La verdadera culminación de ese imparable movimiento separatista entre conocimiento riguroso (contenido de la ciencia), por un lado, y experiencia ordinaria (base de la filosofía), por otro, es lo que llamaré el cantonalismo posmoderno.5 En efecto, una vez puesto en tela de juicio el realismo para un cierto nivel de nuestra actividad cognoscitiva, a saber, aquél que se sustenta en la experiencia inmediata y cotidiana, ¿qué tiene de extraño que el filósofo (o, más en general, el humanista), mortificado durante siglos por su progresiva marginación social como representante del saber en beneficio del científico “positivo”, acabe rebelándose contra la supuesta relación privilegiada de las ciencias matematizadas con la realidad y proclamando el mero carácter representacional subjetivo de éstas, en igualdad de condiciones con las demás formas de saber? En este punto es donde el antirrealismo adopta la forma específica de relativismo, del “todo vale” posmoderno: no hay diferencia substancial entre mito y ciencia; la realidad es un “constructo” teórico; la pretensión de verdad es un acto de dominación; el lenguaje es un juego sin más sentido que el que le dan sus propias reglas constitutivas; etc. No hace falta extenderse en la enumeración de tesis repetidas ad nauseam por filósofos posestructuralistas, sociólogos del conocimiento y teóricos de la literatura. Y que no se nos pida un rigor extremo en las matizaciones al referirnos a tesis que pregonan justamente la superación de todo matiz distintivo entre unas tesis y otras. Para hacer más espesa la confusión, el relativista posmoderno toma prestados a las ciencias matematizadas algunos de sus conceptos y formalismos para emplearlos de manera gratuita (y, por lo general, tergiversando su significado original) en la formulación de sus propias teorías. Lacan y Kristeva son paradigmáticos a este respecto. Convergen aquí la altanería y prepotencia de los científicos positivos, orgullosos de habitar en una selecta república independiente regida por las leyes del llamado método científico, con el resentimiento, la frustración y el complejo de inferioridad de 5 Que nadie vea aquí nada más que un símil facilón que se apoya en la visión tópica que ciertos antinacionalistas tienen de la posible evolución de ciertos nacionalismos para ilustrar las consecuencias “anarquizantes” (en el mal sentido) del reduccionismo epistemológico cientificista. 4 los humanistas, que se creen obligados a vestir traje de camuflaje físico-matemático para no convertirse en blancos de la llamada “guerra de las ciencias”. Tanto la negación de la superioridad epistemológica de la ciencia natural como su imitación degradada en la especulación pseudocientífica,6 pasando por el abuso del algoritmo en las ciencias humanas, responden a una misma actitud por parte del humanista: aceptación implícita de la tesis cientificista de que no hay saber fuera del método consistente en la construcción de modelos matemáticos sobre base empírica. Aceptado esto, sólo cabe una de estas tres respuestas: a) adhesión incondicional al método científico estándar para su aplicación a cualquier campo o nivel del saber; b) construcción de un discurso mitad especulativo mitad retórico-ornamental revestido sin ton ni son de expresiones propias del lenguaje científico y casi siempre carente de coherencia lógica; c) proclamación (cuanto más solemne, mejor) de la noche epistemológica en la que todos los gatos son pardos, al grito de que la realidad es un producto humano (social) y ‘verdad’ es sinónimo de ‘punto de vista’. Como es obvio, entre los seguidores de la opción a) y los de las otras dos está garantizada la polémica y la descalificación mutua. Lo cual no quita para que en el fondo compartan la misma actitud derrotista ante la posibilidad de un saber, el filosófico propiamente dicho, que ni puede encajarse en el molde riguroso de la ciencia matematizada ni acepta diluirse en la sopa verbal aconceptual y antilogicista. Y es que el saber filosófico, como Platón advirtió en su momento, no está de hecho (aunque sí de derecho) al alcance de todos. Se mueve en la tierra de nadie que hay entre el saber necesariamente reductivo propio de la ciencia estándar y la pluriforme experiencia inmediata de inagotable riqueza que, al estar en la base de toda elaboración conceptual, parece admitir cualquier uso, no sólo en sentido constructivo sino también desconstructivo. La filosofía, tal como sus iniciadores griegos la concibieron, es un trabajo de mediación entre el conocimiento intuitivo de lo singular y la construcción discursiva de generalidades. El cientificista pretende reducirla a esto último (identificando, eso sí, sus construcciones con la “verdadera realidad”), mientras que el intuicionista, guiado por Bergson, Heidegger y demás caterva incontable de 6 Si uno se niega, como creo que un mínimo de dignidad profesional exige, a reconocerle carácter filosófico a las boutades, juegos de palabras y piruetas conceptuales de lacanianos, derridianos y deleuzianos, por ejemplo, resulta prácticamente imposible clasificar sus escritos en alguno de los tipos de 5 irracionalistas, aspira a una imposible identificación inmediata con el “ser” que, para mayor burla de su intento, no se da siquiera con el ser que nos es más propio: el de la conciencia. El antilogicismo posmoderno es, obviamente, más hijo de lo último que de lo primero, aunque echa sospechosamente mano de muchas de las abstracciones científicas para vestir la desnudez de su argumentación. Es por ello, objetivamente, mucho más vulnerable a la autorrefutación que el cientificismo. Pero sólo objetivamente. Subjetivamente, dada la maraña verbal en que se embosca y el transformismo conceptual del que hace proteicamente gala, es prácticamente imposible de acorralar con argumentación lógica alguna. Por eso la única salida que nos queda a sus críticos es dejarlo con la palabra en la boca o, siguiendo el ejemplo de Alan Sokal, uno de los autores del ya citado Imposturas intelectuales, sustituir la argumentación por la imitación burlesca de su discurso sin substancia. Al posmoderno que niega cualquier criterio epistemológico de evidencia no hay más remedio que “ponerlo en evidencia” en la práctica, como proponía Aristóteles respecto de quien negara el principio de nocontradicción: preguntarle por qué, cuando decía ir a Mégara, tomaba el camino de esa ciudad y no se quedaba tranquilamente donde estaba. El relativismo y escepticismo radical posmodernos no pueden sino autorrefutarse en la práctica, precisamente en la medida en que desembocan por fuerza en algún tipo de pragmatismo (al modo paradigmático de Richard Rorty). La praxis que da apariencia de consistencia a unos discursos de por sí inconsistentes puede ser de muchos tipos: sociología de la ciencia a lo Bruno Latour, psiquiatría a lo Lacan-Kristeva, crítica cultural a lo Foucault, análisis semiótico-textual a lo Derrida, etc. Y, como común denominador, grandes dosis de declamación poético-literaria (tal como prescribía el último Heidegger). Pero la praxis es inseparable del conocimiento: según desde dónde empecemos a “contar”, aquélla es el punto de partida y de llegada de éste o éste lo es de aquélla. Por ello, la autorrefutación práctica es a la vez, necesariamente, una autorrefutación teórica. Nadie puede, por ejemplo, sostener efectivamente la tesis “no hay nada fuera del texto” sin postular la posibilidad práctica de “salirse del texto” para “comprobar” precisamente que nada hay fuera de él, postulado práctico incompatible con la afirmación teórica inicial. En efecto, todo enunciado, junto con su dimensión saber conocidos. Su género literario es obvio: el ensayo. Sólo que algunos de ellos rechazarán sin duda 6 meramente semántica, y aun sin ser elocucionario o ejecutivo,7 posee una dimensión práctica como “acto de habla” que es. La autorrefutación se da en la medida en que un enunciado o conjunto de enunciados tiene un contenido semántico tal que hace referencia, directa o indirecta, a un acto cuya ejecución resulta incompatible con la ejecución del acto de enunciación mencionado o, dicho de otra manera, que, de poder ejecutarse ambos a la vez, se cancelarían mutuamente. Se trata, pues, de una autorrefutación inseparablemente práctica y teórica (por más que, gracias a la infinita potencialidad metadiscursiva del lenguaje y a la no coincidencia temporal del acto enunciante y el acto enunciado, el afectado encuentre siempre nuevas “salidas” verbales que, siendo de hecho meras fugas hacia delante, pueden hacerle creer a él y a los creyentes en él que ha logrado escapar de la trampa semántica que él mismo se ha tendido). Ocurre, pues, que el complejo teoría-praxis forma un todo continuo en que el conocer es un acto que presupone conocimiento en su origen y aporta nuevo conocimiento al final, el cual es fuente a su vez de nuevos actos, siguiendo un esquema de tipo “fractal”. Esa estructura triádica iterada (conocimiento supuesto – acto – conocimiento adquirido, o bien: acto – conocimiento adquirido – acto) guarda un cierto isomorfismo con la de la significación. Tiene ésta, como puso de relieve Donald Davidson en su intervención en el Congreso Mundial de Filosofía celebrado en agosto de 1988 en Brighton,8 una disposición triangular en que el pensamiento-lenguaje de cada sujeto necesita de la confrontación con el lenguaje-pensamiento de otro(s) sujeto(s) para que pueda surgir su relación significativa con el mundo, a la vez que la referencia al mundo es una mediación constitutiva de la relación dialógica con otro(s) sujeto(s). Un corolario importante de este enfoque es que el llamado conocimiento de “otras mentes” no resulta menos problemático que el conocimiento del mundo objetivo, ni la evidencia con la que éste se impone aventaja en certeza al reconocimiento de aquéllas. Pues bien, el filósofo posmoderno aprovecha precisamente esa estructura triádica de la significación como “prueba” de la inexistencia de una relación binaria entre pensamiento y realidad, es decir, como prueba de la relatividad de la verdad. Al hacerlo así, pone de manifiesto el gran equívoco de la filosofía posmoderna, a saber: la horrorizados ese encasillamiento, por considerarlo insoportablemente “logocéntrico”. Término, éste último, sin duda preferible al innecesario anglicismo ‘performativo’. 7 7 reducción de la verdad a certeza. El uso ordinario del lenguaje se hace eco de esa confusión al generar frases del tipo “Tal afirmación es incierta” como sinónimo de “Tal afirmación es falsa”, cuando la primera no hace sino arrojar dudas sobre la adecuación de una determinada afirmación a los hechos, sin negar en absoluto que se pueda dar semejante adecuación. Pero en el momento en que se produce esa reducción de la noción de verdad a la de certeza, aquélla queda lastrada con toda la problematicidad de ésta. Y, como quiera que podemos decir, cartesianamente, que sólo tenemos certeza de las verdades matemáticas o puramente formales y de la existencia del propio yo (y esto último, según cómo se entienda el yo), el ámbito de la verdad se reduce dramáticamente y de hecho, para la práctica totalidad de los posmodernos, desaparece por completo en la medida en que se niega incluso la validez del principio de no-contradicción y se “desconstruye” hasta su liquidación total la noción de yo y de subjetividad (con la inapreciable colaboración, en este punto, de los planteamientos cientificistasreduccionistas de muchos filósofos de la mente9). Ya hemos señalado que esta deriva es la culminación del proceso de problematización del conocimiento iniciado en la Edad Moderna con Descartes y la Nueva Ciencia. Es en ese proceso donde el problema de la verdad va siendo progresivamente substituido por el problema de la certeza. Pero sólo en los tiempos más recientes la substitución es total y la primera queda suplantada (en el sentido jurídico del término: con apropiación del nombre incluida) por la segunda. Pero la verdad, a diferencia de la certeza, no es función del conocimiento, de su grado de evidencia. La verdad es función de la existencia de una realidad independiente de nuestro conocimiento de ella. Dicha remisión a una realidad independiente es, a su vez, el requisito básico de la intencionalidad del pensamiento y la significatividad del lenguaje. Pero no quiere ello decir tampoco que sea función de estos últimos. Como sostiene convincentemente John R. Searle: “El realismo, según uso yo el término, no es una teoría de la verdad, no es una teoría del conocimiento y no es una teoría del lenguaje. Y si se insiste en encasillarlo, podría decirse que el realismo es una teoría 8 “Las condiciones del pensamiento”, recogido en: Carlos Moya, Mente, mundo y acción, Barcelona, Paidós, 1992, págs. 153-161 9 Entre los que destacan, entre otros muchos, los esposos Churchland (cf., por ejemplo, Neurophilosophy, MIT Press, Cambridge (Mass.), 1986 y The Engine of Reason, the Seat of the Soul, ibíd., 1995) y Daniel Dennett (Consciousness Explained, Little, Brown & Co., Boston, 1991). 8 ontológica: dice que existe una realidad totalmente independiente de nuestras representaciones.”10 A partir de ese reconocimiento previo, habitualmente implícito (es decir, realizado de facto, en virtud del simple acto de enunciar algo, incluso por los que retóricamente lo niegan), cabe formular diferentes teorías de la verdad (siendo la más obvia la teoría semántica o teoría de la “correspondencia”, pero no es éste un punto decisivo en la defensa del realismo y el rechazo del relativismo, como veremos enseguida). Sobre esa base, que excluye obviamente, por definición, el relativismo ontológico o a parte obiecti (la realidad se entiende como lo absoluto e independiente de cualquier punto de vista) no hay dificultad alguna en aceptar el máximo grado imaginable de relativismo epistemológico o conceptual, es decir, a parte subiecti. Aun en el caso de que estuviéramos siempre sistemáticamente equivocados en nuestras representaciones de la realidad, la referencia a ésta como criterio, justamente, de ese error, permanecería en pie con la misma fuerza que si nuestras facultades cognitivas fueran infalibles: “El realismo no dice que el mundo tenga que ser de una forma y no de otra; sólo dice que es de una manera que resulta independiente de nuestras representaciones del mismo. Una cosa son las representaciones; la realidad representada, otra; y eso sería verdad aun si resultara que la única realidad efectiva fueran los estados mentales. Un modo de entender la diferencia entre el realismo y el antirrealismo es ésta: desde el punto de vista realista, si resultara que sólo los estados de conciencia existen, entonces los barcos, los zapatos y el lacre no existirían. Pero la tesis de que los barcos, los zapatos y el lacre no existen es una tesis como cualquier otra sobre la realidad externa. Presupone el realismo, lo mismo que la tesis de que esos objetos existen. Desde el punto de vista antirrealista, estas cosas, si existen, están necesariamente constituidas por nuestras representaciones, y no podrían haber llegado a existencia independientemente de nuestras representaciones. Por ejemplo, de acuerdo con Berkeley, los barcos, los zapatos y el lacre deben ser colecciones de estados de conciencia. Para el antirrealista resulta imposible que haya una realidad independiente de la mente. Para el realista, aun si no hubiera de hecho objetos materiales, aún seguiría habiendo una realidad independiente de la representación, pues la inexistencia de objetos materiales no sería sino un rasgo de esa realidad independiente de las representaciones. El mundo podría en efecto haber sido muy distinto, sin por ello contravenir el realismo.”11 10 11 John R. Searle, La construcción de la realidad social, Barcelona, Paidós, 1997, pág. 164. John R. Searle, Op. cit., pág. 166. 9 No se crea que el antirrealismo sólo ofrece una cara, la desenfadada y parlanchina del ensayista posmoderno. También descubrimos gestos desaprobatorios de la noción de realidad lógicamente independiente de toda noción epistémica en respetables rostros de filósofos analíticos como Michael Dummet y Hilary Putnam y hasta en los de físicos reputados como J.R. Wheeler. Así, el Putnam posfuncionalista, en Realism with a Human Face, se descuelga con frases como: “Todo el contenido del realismo cabe en la tesis de que tiene sentido pensar en una Visión del Ojo de Dios (o mejor, en una visión desde ninguna parte).”12 El vicio subyacente a planteamientos de este género es tan simple como la llamada “falacia de afirmación del consecuente”. Del enunciado que afirma el carácter constitutivamente intencional de nuestras representaciones, y que es el postulado básico del realismo, a saber: Nada es una representación si no remite a un objeto se cree poder inferir: Nada es un objeto si no remite a una representación Es paradójico que, al mismo tiempo que la mayoría de los filósofos que se ocupan de la naturaleza de la mente niegan el carácter ontológicamente subjetivo de ésta, muchos de los que se ocupan de la naturaleza del conocimiento (entre los que figuran también no pocos de los pertenecientes al grupo anterior) avalan una epistemología subjetiva. Eso es dar a Dios lo que es del César y al César lo que es de Dios. Cierto que, una vez que la filosofía perdió la inocencia epistemológica en el siglo XVII con el descubrimiento cartesiano de la centralidad del yo, ya nunca podrá recuperarla y volver a contemplar serenamente la luminosidad del ser, sino que deberá perseguir afanosamente su sombra: el saber. En ese sentido, es cierto que la teoría de la verdad como correspondencia sugiere una imagen ingenua de la relación entre pensamiento y realidad que presupone algo así como la posibilidad de que el pensamiento salga fuera de sí mismo para acceder directamente a la realidad y 12 Cambridge (Mass.), Harvard U.P., 1990, pág. 23. 10 comprobar luego si hay efectivamente correspondencia entre él y ella. Por eso sería quizá más afortunada una concepción de la verdad como convergencia. En efecto, puesto que sí tenemos acceso directo a una cierta realidad “interna” del pensamiento, al menos a sus aspectos lógico-formales, podríamos decir que la verdad está constituida por la relación entre distintos conceptos u objetos formales, lógicamente compatibles, que convergen en un mismo objeto material, no accesible directamente pero necesariamente supuesto. La verdad seguiría albergando también así un margen de indeterminación importante, pues su relación constitutiva sería la existente entre todos los objetos formales concebibles sobre un mismo objeto material, y aquéllos son potencialmente infinitos (la verdad sería siempre hipotética, como lo es la estructura lógica de un enunciado con cuantificación universal). Seguiría, por consiguiente, sin identificarse con la certeza, pero sería una relación más controlable que la de simple correspondencia binaria pensamiento-realidad. Por expresarlo con una alegoría pictórica: la verdad sería como la relación existente entre todas las líneas de fuga de un cuadro con perspectiva, cuyo invisible centro o punto de fuga correspondería a la realidad. Aceptemos, pues, que la inocencia epistemológica está irremediablemente perdida. Pero ninguna necesidad lógica, sino sólo una serie de contingencias históricas, que tienen, por cierto, mucho que ver con el desarrollo de la economía de mercado, explica que la pérdida moderna de la inocencia haya acabado arrastrando la filosofía a la promiscuidad posmoderna. Como tampoco son pretexto para no guiarse ya por la razón los abusos cometidos en su nombre (o mejor, suplantando su nombre). Decir que no es posible hacer filosofía después de Auschwitz es conceder una victoria decisiva a los irracionalistas que construyeron Auschwitz: los juicios de valor habrían absorbido para siempre a los juicios de hecho. Y si un día deja de “haber hechos”, si, víctima del virus relativista-antirrealista, la filosofía muere (lo que puede muy bien ocurrir antes de lo que creemos), no quedará nada inteligible detrás de ella. Dejará de haber palabras: sólo “el ruido y la furia” que aturdían a Faulkner. El resto, como quería Wittgenstein, será sólo silencio. VOVOVOVOVOV 11
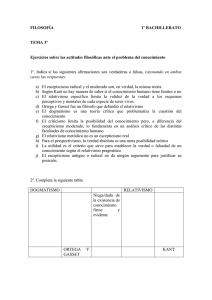
![[4.2] El análisis husserliano de los sentidos de escepticismo y de](http://s2.studylib.es/store/data/004671155_1-1c2ce7d52c77161923f864f0c94c71c5-300x300.png)