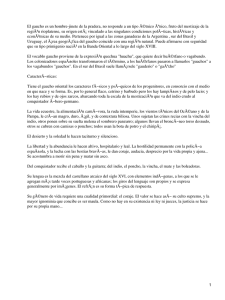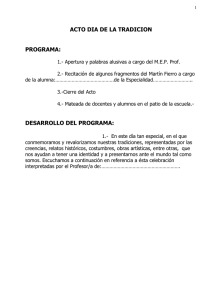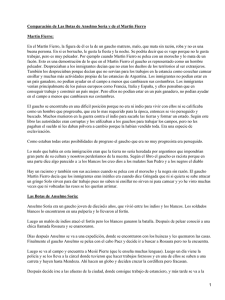Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior del
Anuncio

H ontanet inferior… Ternan aller Fde Letras N° 45: 119-130, 2009 Infamación del gaucho del XIX, estadio issn 0716-0798 Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior del exilio del XX Making Infamous the 19th-Century Gaucho (Argentinian Cowboy), Inferior Stage of the 20th-Century Exile Hernán Fontanet Rider University [email protected] Este artículo intenta trazar un paralelo en las actuaciones hegemónicas del Estado argentino del siglo XIX y el XX. Tanto la figura del gaucho como la del exiliado y el “desaparecido” de finales del siglo XX parecen haber sido expulsados y marginados por un mismo Estado represor. ¿Sería posible, a partir de esto, acercar alguna definición más sobre la identidad político cultural argentina y, quizás, considerar al Estado argentino como un poder autosuficiente y una identidad autónoma a los cambios políticos circunstanciales? La pregunta sigue abierta. Palabras clave: Gaucho, Siglo XIX, Estado Argentino, exilio, exiliados, desa­ parecidos, estigmatización, expulsión, hegemonía, identidad. This current work attempts to link two moments in Argentinean History: Gauchos’ social stigmatization in the 19th Century and the subsequent expulsion or extermination of thousands of people at the end of the 20th Century. In both cases, the Argentinean State plays an active roll. Could these events lead to the consideration of the Argentinean State as a self-governing body with a defined structure and a solid identity thet reaches beyond circumstantial political changes? This issue continues to be hotly debated. Keywords: Gaucho, 19th Century, Argentinean State, Exile, Exiles, Messing People, Stigmatization, Expellee, Hegemony, Identity. Fecha de recepción: 25 de febrero de 2009 Fecha de aprobación: 14 de septiembre de 2009 119 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 Etimologías y otras búsquedas Quizás la búsqueda etimológica que nos proponemos en este artículo traiga un poco de luz sobre el complejo étnico que rodea al gaucho desde sus orígenes, y nos ayude a develar lo enrevesado de la poética de Leónidas Lamborghini, que toma a la figura del gaucho como referente. Existen varias teorías sobre el origen de la palabra “gaucho”. Se sugieren, entre otras hipótesis, que deriva del quechua huajchu y del aymara wuajcha que significa, en ambos casos, “huérfano, vagabundo”1. Asimismo hay quienes aseguran que el vocablo “gaucho” deriva del árabe chaucho que alude a un látigo utilizado en el arado de animales. Otros se remontan a los siglos XII y XVI cuando en la península española convivían el árabe morisco y el castellano románico, gótico y renacentista. Se cree que la coexistencia que produce esta especie de sincretismo lingüístico que es la inspiración mudéjar en la península influye decisivamente en el vocablo en cuestión. Esta tesis sugiere que la palabra “gaucho” proviene de la palabra mudéjar hawsh que significar “sujeto vagabundo”. Puesto que la influencia lingüística mudéjar es perfectamente demostrable con la llegada de los españoles a América, no hay ningún elemento, por el momento, que aborte esta posibilidad interpretativa. Aún hoy en Andalucía, a través de la lengua gitana caló, nos llega la voz gacho, que designa al hombre de campo. En un sentido más amplio, este término nombra al amante de una mujer. Por lo que, he aquí, otro elemento potencialmente influyente a la hora de analizar el entramado conceptual de la voz “gaucho”. En el siglo XVIII Concolorcorvo2 utiliza una nueva expresión: habla de gauderios cuando quiere decir gauchos o huasos. Gauderio parece ser una especie de “latinización” de las palabras anteriormente dichas. Era habitual en la liturgia católica el uso del vocablo gaudeus, que significa “regocijo” e incluso “libertinaje”, si la pensamos con todas sus posibilidades significativas. También se ha comentado la influencia del vocablo “camiluchos”, no solo en la construcción definitiva de la palabra gaucho, sino también en el carácter gauchesco en general. Ya que estos antiguos peones o “camilos” de las Misiones Jesuíticas, al ser expulsados por la orden jesuítica de 1767 que invalida las reducciones de indios3 que ellos mismos regentaban, marchan hacia la región pampeana, sin mayor destino que el de asumirse simplemente como errantes. 1 Según consta en el Diccionario quechua-español, aymara-español de la Tupak Katari Jach´a Yatiñ UTA, Universidad Indígena Tupak Katari (UITK). 2 Pseudónimo utilizado por el funcionario, comerciante, viajero y escritor español Alonso Carrio de Lavandera, nacido en Gijón en el año 1715 y muerto en Lima 68 años después. 3 Núcleos de población en los que se reasentaban los indios de la América española. Especies de reservaciones separadas de las ciudades donde vivían los españoles. ■ 120 Hernan Fontanet Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior… Así, tanto la palabra “gaucho” como la palabra huaso –metátesis una de la otra– parecen incuestionablemente de una complejidad etimológica notable. Nos quedaremos, en el marco de este trabajo, con las caracterizaciones que se reiteran, tanto en las lenguas quechua, aymara, mudéjar, caló como su posterior latinización. Me refiero, concretamente, a la concepción del gaucho como un sujeto vagabundo, libertino, de origen campero, expulsado, paulatinamente, por el progreso europeísta de Buenos Aires. Finalmente, decir que, si bien el vocablo se venía usando desde el año 1766, el primer uso documentado del término data de los años de la independencia argentina, cincuenta años más tarde. Ausencia que, por otro lado, confirma el grado de exclusión considerable mencionado anteriormente. El gaucho como punto de partida En la Argentina los gauchos desempeñaron un rol cardinal tanto durante la guerra de la independencia –especialmente entre los años 1810 y 1820– como durante la tristemente célebre Conquista del Desierto y las guerras internas que se extenderían hasta el año 1853, en que se sanciona la Constitución Argentina. Los gauchos se integran, de este modo, a las huestes de Manuel Belgrano (1812), al Ejército de los Andes de José de San Martín (1816), a las guerrillas encabezadas por Martín Miguel de Güemes en la provincia de Salta (1820), a las montoneras de Felipe Varela y “Chacho” Peñaloza en la provincia argentina de La Rioja (1840), a las tropas de Eustaquio Méndez en el norte del país, al mando del coronel Federico Rauch y Juan Manuel de Rosas durante la Conquista del Desierto (1879), y a muchas otras fuerzas nacionales. Obstaculizando el avance de las tropas realistas españolas o luchando en las guerras interinas entre unitarios y federales o en la Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay o contra los indios, los gauchos siempre han tenido una intensa participación en los destinos de la joven Argentina. La importancia del gaucho en la historia del país y su posterior evolución, que analizaremos en detalle más adelante, marcada por la expulsión y posteriormente por la estigmatización, hace que sea imprescindible su mención y análisis en este trabajo, sobre todo teniendo en cuenta las dos variables poéticas que se van a abordar en la obra de Leónidas Lamborghini: gauchesca y exclusión. Gaucho, reducción y retrato El gaucho argentino es un hombre de a caballo, que no responde a ningún grupo étnico en concreto4. Su nacimiento está vinculado con las singulares condiciones políticas, religiosas, sociales y económicas de finales del siglo 4 Véase la ascendencia judía de muchos gauchos argentinos. Así como de otras etnias, nacionalidades, afiliaciones tribales, religiosas y lingüísticas. 121 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 XVIII que les toca vivir a muchos de los pobladores de la zona ganadera de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. La mayoría de los gauchos son criollos o mestizos, si bien, como ya se dijo con anterioridad, esto no es definitivo. Valga como ejemplo la descripción que de los hombres de a caballo hiciera en 1868 el doctor Henri Armaignac en su libro titulado Voyages dans Les Pampas de la Republique Argentine. El viajero gascón, quien navegara desde Bordeaux, su ciudad natal, hacia Buenos Aires, con el solo objeto de develar la vida y costumbres de los rioplatenses a los franceses continentales, dice respecto de la excepcionalidad de los gauchos: […] un extranjero –por ejemplo un europeo– puede adquirir, aunque sea muy difícil, todas las destrezas del gaucho, vestir como gaucho, hablar como gaucho… pero no será nunca considerado gaucho, en cambio sus hijos aunque todos sus linajes sean directamente europeos, al ser ya nativos o criollos sí serán cabalmente considerados gauchos5. El gaucho forma, junto al caballo en particular, un complejo criollo ecuestre indisoluble y altamente complejo. Se lo suele comparar al charro mexicano, al vaquero norteamericano, al huaso chileno o al gaúcho brasileño, no solo por su destreza con el caballo y demás actividades rurales, sino también por la simple filosofía de vida que rige su existencia. Los gauchos eran en general hombres nómades que habitaban libremente la pampa, llanura que se extiende en forma generosa desde el norte de la Patagonia argentina hasta el norte de Río Grande do Sul en Brasil y Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, y desde la Cordillera de los Andes al oeste, hasta el Océano Atlántico al este. Charles Darwin, quien recorriera las pampas argentinas en 1834, describiría al gaucho de la siguiente manera: During the evening a great number of Gauchos came in to drink spirits and smoke cigars: their appearance is very striking; they are generally tall and handsome, but with a proud and dissolute expression of countenance. They frequently wear their moustaches, and long black hair curling down their backs. With their brightly-coloured garments, great spurs clanking about their heels, and knives stuck as daggers (and often so used) at their waists, they look a very different race of men from what might be expected from their name of Gauchos, or simple countrymen. Their politeness is excessive: they never drink their spirits without expecting you to taste it; but whilst making their exceedingly graceful bow, they seem quite as ready, if occasion offered to cut our throat […]6. 5 Armaignac, H. Viaje por las pampas de la República Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 1872. p. 18. 6 Darwin, Charles. “Vol. III, Maldonado”. Voyages of the Adventure and Beagle. London: Colburn, 839: 48. “Durante la tarde un gran número de gauchos vinieron a beber alcohol y fumar cigarrillos. Su apariencia era atractiva; eran generalmente altos y buenos mozos, ■ 122 Hernan Fontanet Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior… La simpleza de la vida del gaucho quizá pueda ser reconocida por los pocos elementos que lo acompañan en su vida errabunda. El gaucho se arregla con escasos medios, apenas un caballo, el facón y su poncho. Herramientas todas estas que lo ayudan a resolver el problema del transporte, el trabajo, la defensa y el abrigo. El caballo significa compañía, movilidad, elemento sustancial en el estilo de vida que el gaucho se impone, pero también representa resguardo de su retaguardia en combate; el facón supone defensa pero también herramienta de trabajo y utensilio de cocina; el caso del poncho es muy funcional a su vida cotidiana: lo usa para protegerse del frío y la lluvia, para dormir y, enrollado en su brazo, para pelear en los duelos que tan bien Jorge Luis Borges narrara, por ejemplo, en “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”7. Su alimentación es también muy simple y poco variada. Se compone esencialmente del asado, el mate –infusión de yerba amarga– y el porrón de ginebra. En cuanto a la arquitectura habitacional gauchesca, el rancho criollo de paja y adobe, con el fogón que sirve para cocinar y calentarse en invierno es todo lo que necesita el gaucho para vivir. Como las labores que desempeñan los gauchos no exigen tareas colectivas, es decir, algún tipo de interacción con otros, la vida del gaucho es fundamentalmente solitaria. El único momento en que se mezcla y comparte un tiempo con otros, en sociedad, es cuando se divierte. Son los bailes y las guitarreadas en pulperías las exclusivas circunstancias esencialmente sociales del gaucho. Se ha dicho, con razón, que la vida del gaucho es de mínimo impacto medioambiental, ya que la veneración que siente por el ciclo de la naturaleza está inscripta en cada una de sus acciones. El gaucho vive constantemente en un espacio exterior. Su hábitat es la llanura pampeana que, geológicamente, es una llanura aluvial que se rellena por sedimentación. Esto que pareciera un dato menor, resulta valioso a la hora de adentrarnos en algunos detalles de su idiosincrasia. La topografía pampeana, una especie de hipnótico mar momificado, horizontal y de apariencia infinita, impresionará al gaucho de manera honda, al punto de estar presente, no solo a través de su temperamento taciturno, solitario y cariacontecido, según así lo testimonian numerosos estudios del carácter gaucho, sino también, muy expuesto en su poética, como veremos más adelante. El gaucho –y antes de él el indio–, como emergente de esta situación, se convierte eventualmente, entonces, en una especie de navegante nómada, con una expresión de orgullo licencioso contundente. Solían tener bigotes y cabello enrulado negro que les caía por la espalda. Con todos sus utensilios a cuesta, sus espuelas y cuchillos que usaban frecuentemente colgados de sus cinturones parecían una raza de hombres diferente a lo que uno podría esperar de la definición gaucho u hombres de campo. Si bien su extremado buen trato y respeto por sus acompañantes, a los que solían invitar a beber de muy buena gana era notorio, no parecía descabellado pensar que en cualquier momento podían cortarnos la garganta”. 7 “I´m looking for the face I had / Before the world was made”. Con este epígrafe de The Winding Stair, de Yeats, Borges da cuenta del destino de Tadeo Cruz, personaje del relato. Destino que, por extensión, bien podría caberle a todo gaucho montonero. Me refiero al destino de perseguidor y perseguido con el que fue, en muchos momentos, concebido. 123 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 que tiene que guiarse por los astros para no extraviarse en un mar verde e infinito –“el desierto pampeano”– como se lo llamaba en el siglo XIX. Divisa y alegoría El gaucho interpreta un rol simbólico importante para el nacionalismo político y literario en la región, especialmente en el Río de la Plata. Según escribiera Jorge Luis Borges, fue el poeta Antonio Dionisio Lussich uno de los primeros en incluir la experiencia del gaucho en la literatura, en su poema de 1872 titulado Los tres gauchos orientales. Incluso antes que el poema épico Martín Fierro, publicado en 1872 por José Hernández, viera la luz, este montevideano, nacido allá por el año 1848, ya había dado a la figura del gaucho una de sus primeras menciones literarias. Escrito para coronar el tratado de paz de la “revolución de las lanzas” de Timoteo Aparicio, Los tres gauchos orientales se estructura sobre la base de una charla entre los paisanos Julián Giménez, Mauricio Baliente y José Centurión, dando origen a lo que más tarde se conocería con el genérico nombre de literatura gauchesca. El diálogo da cuenta de la Revolución Oriental, y especialmente de las circunstancias que exigían el desarme y el pago al ejército. También vale destacar la obra de Hilario Ascasubi, titulada Santos Vega o los mellizos de la Flor escrita dos años antes que esta, convirtiéndose en una de las primeras en su estilo. Poco más de medio siglo después, Ricardo Güiraldes, escritor y estanciero, se siente emocionalmente obligado a homenajear a los gauchos, que ya en los inicios del siglo XX habían sido reducidos a la categoría laboral de “peones”, es decir, simples jornaleros rurales. Es por esto que Ricardo Güiraldes, que fue criado junto a los gauchos, se ve compelido a reconocer –con mucha nostalgia– los valores del gaucho en su Don Segundo Sombra de 1926. Según cuenta Leopoldo Lugones, es Ricardo Güiraldes quien transforma los inmensos campos argentinos en poesía con esta obra de corte netamente gauchesco: “Paisaje y hombre ilumínanse en él a grandes pinceladas de esperanza y fuerza. Qué generosidad de tierra la que engendra esa vida, qué seguridad de triunfo en la gran marcha hacia la felicidad y la belleza”. (Mi beligerancia 71) Al idealizar al gaucho con líricos toques de virtud y heroísmo en una relación de completa armonía con la naturaleza, Güiraldes no hace más que nutrir al estereotipo que se había creado del gaucho, tan evocado en el folklore argentino, con un lirismo valioso. Don Segundo Sombra da nociones de honor y respeto al prójimo, enseña a tratar con la naturaleza, e incluso –y esto es sustancial– es quien protege a los débiles de sus temores y fobias ciudadanas, motivo por el cual, al despedirse del gaucho, el joven personaje dice: “lo vi irse en el horizonte […] y me fui como quien se desangra”8. (Güiraldes 216) 8 Güiraldes, 1926. ■ 124 Ricardo. “Capítulo XXI”. Don Segundo Sombra. Buenos Aires: Editorial Proa, Hernan Fontanet Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior… También Bartolomé Hidalgo, en Diálogos patrióticos de 1922, o el mismísimo Estanislao del Campo, en Fausto de 1866 presentan un gaucho idealizado, de espíritu noble, respetado por los campesinos por su fuerza física y moral. Sin embargo, es con El gaucho Martín Fierro de José Hernández que verdaderamente se da a conocer la figura del gaucho en el mundo. Considerada la obra más famosa del género, este poema épico muestra al gaucho como símbolo de tradición nacional argentina, contraponiéndolo a las tendencias europeizantes de la ciudad y a la corrupción de la clase política: Daban entonces las armas Pa defender los cantones. Que eran lanzas y latones Con ataduras de tiento… Las de juego no las cuento Porque no había municiones. Y un sargento chamuscao Me contó que las tenían. Pero que ellos las vendían Para cazar avestruces; Y ansí andaban noche y día Déle bala a los ñanduses. (12) El estereotipo del gaucho, con esta nueva mención, se sintetiza en la figura de un hombre fuerte, taciturno, arrogante y capaz de responder con violencia a una provocación: No me hago al lao de la güeya Aunque vengan degollando, Con los blandos yo soy blando Y soy duro con los duros, Y ninguno en un apuro Me ha visto andar tutubiando. En el peligro ¡Qué Cristos! El corazón se me enancha. Pues toda la tierra es cancha, Y de esto naide se asombre: El que se tiene por hombre Ande quiera hace pata ancha9. (Hernández 8,12) Personaje seminómada el gaucho, que en contraposición al trabajador asalariado del siglo XIX o al mismísimo esclavo del Brasil, es imaginado libre, rebelde, autosuficiente y solitario. Se sitúa, por ello, junto al imaginario paradigmático con el que se suele asociar tanto a anarquistas como a fatalistas. Martín Fierro, héroe del poema, es reclutado por el ejército argentino para 9 Hernández, José. “I”, El gaucho Martín Fierro. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962. 125 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 pelear en la guerra fronteriza contra el indio pero deserta y se convierte en un fugitivo de la ley, volviéndose un elemento amenazador para el sistema, ya que, en general, su trayectoria está enmarcada en una fuerte crítica a los atropellos que padecían los parias rurales. Obedeciendo únicamente a su deseo de libertad, Martín Fierro nunca aceptará someterse a sus jefes militares, lo que causará su huida y su amistad con Cruz, un miembro de la policía que se vuelve delincuente al proteger a Fierro contra un ataque injusto por parte de sus propios compañeros. Obsérvese la lectura que Jorge Luis Borges propone en “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”10 sobre esta circunstancia concreta: El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible; la crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara […] Básteme recordar que el desertor malhirió o mató a varios hombres de Cruz. Este, mientras combatía en la oscuridad […] empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro pero que todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz arrojó por tierra el quepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra los soldados, junto al desertor Martín Fierro. (56) Hay muchas referencias también en el propio Martín Fierro de José Hernández respecto de la naturaleza libre y rebelde del gaucho: Lo que al mundo truje yo Del mundo lo he de llevar. Mi gloria es vivir tan libre Como el pájaro del Cielo, No hago nido en este suelo Ande hay tanto que sufrir; Y naides me ha de seguir Cuando yo remonte el vuelo. (8) Y más adelante, respetando los modismos y los vocablos gauchescos de ese tiempo, Hernández intenta poner en escena los atributos nobles del gaucho argentino y su simple filosofía: Soy gaucho, y entiendaló Como mi lengua lo explica, Para mí la tierra es chica Y pudiera ser mayor; Ni la víbora me pica Ni quema mi frente el sol […] 10 Borges, Jorge Luis. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. El Aleph. Buenos Aires: EMECE Editores, 1957. ■ 126 Hernan Fontanet Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior… Yo no tengo en el amor Quien me venga con querellas; Como esas aves tan bellas Que saltan de rama en rama, Yo hago en el trébol mi cama Y me cubren las estrellas. Y sepan cuantos escuchan De mis penas el relato, Que nunca peleo ni mato Sinó por necesidá, Y que a tanta alversidá Sólo me arrojó el mal trato Sin embargo, a pesar de los esfuerzos literarios de los Güiraldes, Lussich, Borges, Hernández, del Campo y tantos otros, la figura del gaucho terminará absolutamente devaluada en el imaginario reduccionista y economicista argentino del siglo XIX y XX, al punto de llegar a considerársele como a un paria de las pampas, una suerte de híbrido que no es ni europeo ni indio, un anarquista sin ley ni fidelidad alguna, un solterón sin techo, temeroso de la ciudad, perseguido por el ejército y, en definitiva, acosado por el progreso y la modernidad europeizante. De creerse al gaucho, entonces, en un primer momento, como en un posible referente nacional autóctono, se pasa, en una instancia superior, a la deslegitimación asociada al auge del negocio ferroviario, el mal llamado “progreso”, las alambradas, la propiedad privada y las corrientes europeizantes en la cultura y política argentina imperante de entonces. Estigmatización ética, estadio inferior de la expulsión Con la aparición de Domingo Faustino Sarmiento en la escena nacional, la situación y consideración del gaucho se acentúa drásticamente. La existencia nómada del gaucho y su comportamiento tosco y, si se quiere, hasta bucólico, lo apartará definitivamente de la idea de país que el imaginario “sarmientino” diseña en su interior. Si bien hay un grado de fascinación por parte de Sarmiento por la figura del gaucho, manifestada en sus escritos, este lo considera un factor altamente negativo para el desarrollo del país, al identificarlo como un ser incivilizado. Sarmiento lo ve en contraposición con los refinados valores ciudadanos implantados en las grandes metrópolis de Europa que, desde el punto de vista del sanjuanino, son identificados a través de las siguientes cualidades: ”[…] visten traje europeo, viven de la vida civilizada... [donde] están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción... etc”. (34) Antes de la supremacía de esta teoría en el Estado argentino existía toda una axiología gaucha caracterizada por los valores de valentía, lealtad y hospitalidad, de allí que en Argentina y Uruguay la frase “hacer una gauchada” signifique tener un gesto de hidalguía o una buena actitud. Sin embargo, y esta será en definitiva la nueva legitimidad imperante en los destinos de la región, para una gran parte de la aristocracia y la burguesía urbana del siglo XIX, el gaucho es un “salvaje peligroso” al que se debe “reducir” y restringir, o en el mejor de los casos, “desaparecer”. 127 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 Y en este punto nos preguntamos si la generación que luego también se “reduciría” y “desaparecería”, generación a la que pertenecen tantos artistas y escritores argentinos y sudamericanos, no podría bien identificarse y conectarse, como en un continuo semántico, con los destinos del gaucho. Quiero decir, por consiguiente, que existiría la posibilidad de imaginar que esta rama del carácter y esta actitud antigauchesca del Estado del siglo XIX, bien podría emparentarse con la actitud manifestada durante la “Guerra Sucia” del otrora comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Jorge Rafael Videla en el siglo XX. De esta manera, el gaucho y la generación perdida, exiliada y “desaparecida” de finales del siglo XX, podrían bien ser consideradas como víctimas del mismo poder hegemónico, a pesar de ser muy distintas las causas de su persecución en uno y otro caso. Y atiendan la relación Que hace un gaucho perseguido, Que padre y marido ha sido Empeñoso y diligente, Y sin embargo la gente Lo tiene por un bandido. (Hernández, El gaucho Martín Fierro, 8) Gaucho bueno, gaucho matrero11 En el siglo XIX va a ser Sarmiento quien en Facundo de 1845 presente la dicotomía gaucho bueno y gaucho matrero. El primero, poseedor de los atributos de rastreador y baqueano, es decir, alguien que vive en un estado de armonía con la naturaleza y, el segundo, considerado el gaucho malo es, según palabras textuales de Sarmiento: “[...] hombre divorciado con la sociedad, proscrito por las leyes;... salvaje de color blanco que incluye al cantor, que anda de tapera en galpón cantando hazañas propias y ajenas” (44) Sin embargo, cuando el personaje Cruz decide “exiliarse” en tierras indígenas, como según consta en El gaucho Martín Fierro, de lo que se nos está hablando subrepticiamente es de la red que teje el Estado argentino para mantener al gaucho fuera de la legalidad. En definitiva, lo que se hace es marginar al gaucho, manteniéndolo alejado de la vida que, como ciudadano, se merece. A modo de ejemplo, mencionemos la “ley de vagancia”, que convierte al gaucho en una especie de esclavo totalmente dependiente del dueño de estancias, ya que si no acuerda por comida en alguna estancia para que el patrón le firme “la papeleta” –que certifica que trabaja en su estancia– la policía lo detiene y envía a las milicias de frontera por el delito de vagancia. Como, por otra parte, tiene absolutamente negado el acceso a la tierra para trabajarla para provecho propio, constituye una mano de obra casi gratuita. Dejándosele una única opción de dignidad: la rebelión. Insurrección que lo 11 Adjetivo que en Argentina, Chile, Perú y Uruguay significa fugitivo que huye al campo para escapar de la justicia. ■ 128 Hernan Fontanet Infamación del gaucho del XIX, estadio inferior… convierte, a los ojos de Sarmiento, del sistema oligárquico de entonces y su justicia, en un “gaucho matrero”. Pero el ideario que aglutina la concepción de un gaucho malo no es privativo de Sarmiento, ya que también se encuentra en la novela de Eduardo Gutiérrez. Nos referimos a Juan Moreira de 1880, por citar solo un ejemplo. Este texto relata la vida de un personaje típico del paisaje tradicional pampeano llamado Juan Moreira. La biografía de este Robin Hood argentino, que bien podría ser considerado como un gaucho matrero, está llena de crímenes horrendos e insidiosos. Su inferioridad social y su mala reputación finalmente lo obligan a exiliarse y aislarse, volviéndose un ser violento y antisocial. Conclusión Este artículo intenta trazar un paralelo en las actuaciones hegemónicas del Estado argentino de los siglos XVIII, XIX y XX. Tanto la figura del gaucho como la del exiliado y el “desaparecido” de finales del siglo XX parecen haber sido expulsadas y marginadas por un mismo Estado represor. Teniendo en cuenta la evolución histórico-política del gaucho en la Argentina de los siglos XVIII y XIX –reducido como un personaje delictuoso y paria errante al exilio en su propia tierra–, no parece descabellado aunar su destino al del exiliado y desaparecido de finales del siglo XX. Mi último libro12, que aborda extensamente la conexión poética de Leónidas Lamborghini13 con el “Criollismo” y la “Gauchesca” del XIX, da cuenta de las innumerables coincidencias entre las estrategias conspirativas del estado decimonónico y del presente. ¿Sería posible, a partir de esto, acercar alguna definición más sobre la identidad político-cultural argentina y, quizás, considerar al Estado argentino como un poder autosuficiente con una identidad autónoma a los cambios políticos circunstanciales? La pregunta sigue abierta. Esperamos que futuras investigaciones aborden esta posible conexión con la objetividad que merece, ya que nos ha parecido que aquella diferenciación que al principio se hiciera entre el gaucho bueno y el gaucho malo traía una revelación que podríamos utilizar a la hora de abordar la obra de la “generación desaparecida”. En ambos casos se estigmatiza y se expulsa hasta aniquilar y desaparecer a un grupo social que se pretendía “no-asimilado” a los imperativos dictados por el Estado hegemónico argentino. Al carecer de los valores de pluralidad política y diversidad sociocultural, se opta, en ambos casos, por la definitiva desaparición de lo que se manifiesta como diferente o alternativo. Quizá el destino errabundo de tantos poetas como Lamborghini y artistas e intelectuales desterrados contemporáneos pueda servirnos de punto final de una línea que comienza allá mismo en las lejanas pampas del siglo XVIII. 12 Modelo y su(b)versión en la poética de Leónidas Lamborghini. Lewinton, NY: Edwin Mellen Press, 2009. 13 Exiliado 14 años en México. 129 ■ Taller de Letras N° 45: 119-130, 2009 Bibliografía Armaignac, H. Viaje por las pampas de la República Argentina. Buenos Aires: Eudeba, 1872. Darwin, Charles. “Vol. III, Maldonado”. Voyages of the Adventure and Beagle. London: Colburn, 1839. Diccionario quechua-español, aymara-español. Universidad Indígena Tupak Katari Jach´a Yatiñ UTA. Bolivia: Universidad Indígena Tupak Katari (UITK), 2007. Lugones, Leopoldo. Mi beligerancia. Buenos Aires: Editorial Estrada, 1932. Güiraldes, Ricardo. “Capítulo XXI”. Don Segundo Sombra. Buenos Aires: Editorial Proa, 1926. Hernández, José. “III”. El gaucho Martín Fierro. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962. Borges, Jorge Luis. “Biografía de Tadeo Isidoro Cruz”. El Aleph. Buenos Aires: EMECE Editores, 1957. Sarmiento, Domingo Faustino. “Capítulo I”. Facundo. Buenos Aires: Eudeba, 1967. Hernández, José. “I”. El gaucho Martín Fierro. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1962. Sarmiento, Domingo Faustino. “Capítulo I”. Facundo. Buenos Aires: Eudeba, 1967. Fontanet, Hernán. Modelo y su(b)versión en la poética de Leónidas Lamborghini. Lewinton, NY: Edwin Mellen Press, 2009. ■ 130