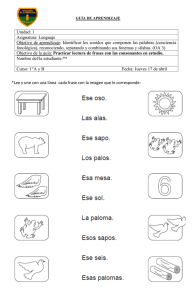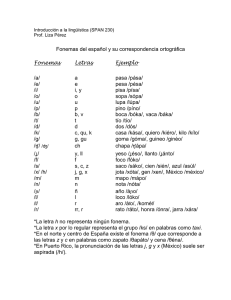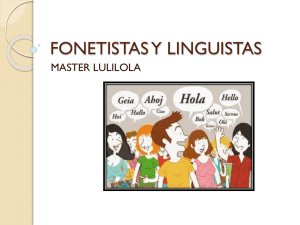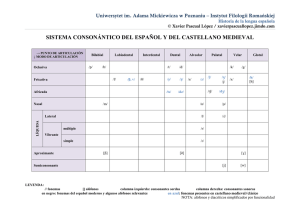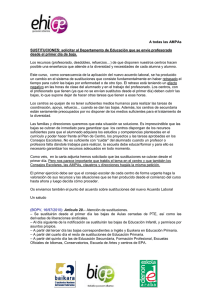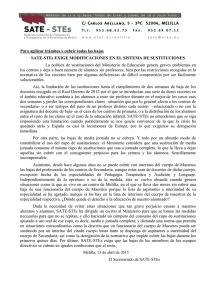alteraciones fonológicas en afásicos de wernicke
Anuncio

Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES Rev. Logop., Fon., Audiol., vol. X, n.º 4 (168-183), 1990 ALTERACIONES FONOLÓGICAS EN AFÁSICOS DE WERNICKE HABLANTES DE ESPAÑOL RIOPLATENSE Por AIdo Rodolfo Ferreres APINEP - CONICET Cátedra de Neurolingüística. Facultad de Psicología. UBA Servicio de Neurología. Hospital Mariano Castex. INTRODUCCIÓN ISTINTOS autores han estudiado las alteraciones fonológicas que aparecen en las afasias de Wernicke y conducción. Las investigaciones estuvieron dirigidas a: D 1. Describir el patrón de alteración fonológica de estos cuadros (englobados genéricamente bajo el título de «afasias posteriores») para diferenciarlo del patrón de alteración fonológica de la anartria y la afasia de Broca (englobados genéricamente bajo el rótulo de «afasias anteriores»). 2. Diferenciar las alteraciones fonológicas que se presentan en las afasias de conducción y de Wernicke. 3. Reunir información proveniente de la patología para diseñar un modelo de codificación de los sonidos del lenguaje. Como parte de la investigación de las alteraciones fonológicas en afásicos hispanoparlantes, nuestro grupo ha descrito ya las características de la desorganización fonológica que aparecen en la anartria y en la afasia de Broca (Ferreres, 1987; Maldonado, 1987; Rossi, 1987). En el presente trabajo nos proponemos presentar las alteraciones fonológicas que aparecen en la afasia de Wemicke con vistas a un estudio comparativo que permita discutir las características que, desde el punto de vista neurolingüístico, debe satisfacer un modelo de codificación fonológica de la elocución del lenguaje. De acuerdo en nuestro modelo teórico (Azcoaga, 1985), no establecemos diferencias entre la afasia de Wernicke y la de conducción en cuanto a la naturaleza del trastorno que las origina. Creemos que ambos cuadros no son sino tipos clínicos de una misma entidad en los que predomina alguno de los síntomas, sin llegar a configurar una alteración sustancialmente distinta. De ahí que este estudio se base en pacientes diagnosticados como afásicos de Wemicke y no se incluya un grupo clínico considerado como afásicos de conducción. MATERIAL Y MÉTODO Selección de pacientes Se incorporaron a esta investigación 18 pacientes diagnosticados como afásicos de Wernicke. El exa- Correspondencia: A. Ferreres. APINEP, Córdoba 4123, CP 1188 Capital Federal, República Argentina. 168 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. men del lenguaje se realizó mediante el protocolo de Azcoaga (1974) que incluye los ítems siguientes: lenguaje espontáneo, denominación, comprensión, comprensión de texto complejo, series automáticas y repetición de palabras y frases. De estos pacientes, 15 eran hombres y 3 mujeres; el promedio de edad fue de 58,16 años y la escolaridad promedio de 6,05 años. La etiología de la afasia fue ACV isquémico en 7 casos, ACV hemorrágico en 9, traumatismo de bala en 1 y tumor cerebral en 1. Hubo 17 pacientes que presentaron hemiplejía, hemiparesia o paresia braquial derechas; 7 presentaron hemihipoestesia y 9 hemianopsia derecha. En todos se localizó la lesión por tomografía computarizada. El tamaño de la lesión era pequeño en 5 casos, mediano en 9 y grande en 4. La localización de la lesión era temporal en 5 casos, temporoparietal en 3, temporofrontal en 1, temporocipital en 1 y capsular, paracapsular o lenticulocapsular en 8. La gravedad de la afasia era leve en 3 casos, moderada en 6 y severa en 9. El tiempo transcurrido desde el comienzo de la enfermedad y el diagnóstico de la alteración del lenguaje se evaluó en meses: de un mes en 12 casos, de dos meses en 4 casos, de cuatro meses en 1 caso y de nueve meses en 1 caso. fonema aislado, como /p/, por ejemplo, implica una actividad de analisis y selección ajenas a la actividad normal del lenguaje. Por otra parte, se empleó la repetición de palabras aisladas para disminuir la complicación que introduce la fonética combinatoria. Y se desechó la repetición de frases debido a dos razones: la primera, porque implicaba una exigencia excesiva de la memoria audioverbal, que generalmente está comprometida en estos pacientes; la segunda debido a las dificultades de interpretación que llevan aparejadas las alteraciones relacionadas con la sintaxis (agramatismo y disintaxis), que también están presentes en los pacientes con alteraciones del lenguaje. Controles Se utilizó como control el material proporcionado por investigaciones previas de nuestro grupo (Ferreres, 1987; Rossi, 1986), obtenidas de un grupo de 19 personas adultas, sanas, sin antecedentes de enfermedad neurológica ni de patología del habla. Los sujetos fueron seleccionados entre los familiares de los pacientes a los efectos de asegurar el mismo nivel sociocultural. Al grupo así constituido se le hicieron dos pruebas: Prueba de repetición Se empleó una prueba de repetición de palabras previamente ensayada con pacientes anártricos y afásicos de Broca (Ferreres, 1988; Maldonado, 1987). La misma consta de 62 palabras bisílabas y trisílabas que contienen todos los fonemas del español rioplatense en las distintas posiciones silábicas en las que pueden presentarse. La prueba se tomó pidiéndole al paciente que repitiera las palabras una a una. La elocución así obtenida fue grabada para su analisis posterior con un grabador Sony modelo WMF17. Se utilizó una prueba de repetición de palabras porque este trabajo está centrado en el estudio de la etapa fonológica de la codificación del lenguaje. Este método permite contrastar inequívocamente el blanco fonológico solicitado con el producto erróneo emitido por el paciente. No se usó la repetición de fonemas aislados porque la codificación fonológica habitual se produce en el marco del contexto silábico y la producción de un a) El protocolo de repetición de palabras. b) Una muestra de lenguaje espontáneo incitado por 8 preguntas de interés general. Ambas tomas fueron grabadas para su analisis y cuantificación. Clasificaciones utilizadas Se empleó la clasificación de fonemas consonánticos del español rioplatense que figura en el anexo 1 (tomado de Klett Fernández, 198 1, ligeramente modificado). En el protocolo de repetición de palabras, los tipos de sílabas utilizados fueron los siguientes: CV: VC: CVC : CCV: CCVC: /adkirir/, /klase/, /pronto/. /adkirir/, /eskoba/. /adkirir/, /kompra/. /klase/, /kompra/. /pronto/. 169 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES De ahí que las posiciones silábicas de las consonantes fueran clasificadas en: 1) posición directa (D), o sea antes de la vocal; 2) inversa (IV), después de la vocal; 3) inicial de complejo consonántico (ICC), y 4) media de complejo consonántico (MCC). La posición silábica de las vocales se clasificó de la siguiente manera: 1) posición final (sílabas CV o CCV); 2) posición inicial (silabas VC), y 3) posición media (silabas CVC y CCVC). Clasificación de los rasgos Para la clasificación de los rasgos se utilizó el criterio propuesto por Azcoaga (1984) que coincide con la propuesta de Halle (1961) y de Jakobson (1963). Se trata de una clasificación de rasgos basada en el análisis acústico (espectrográfico) de los mismos. Jakobson consideraba que el conjunto de los rasgos distintivos inherentes descritos en el análisis de las distintas lenguas del mundo podían reducirse y agruparse en 12 oposiciones de las cuales cada lengua escoge las suyas. En el caso del español rioplatense, Azcoaga considera que cada fonema está constituido por 8 rasgos: uno seleccionado por cada uno de los 8 pares de rasgos opuestos característicos de nuestra lengua. Esos 8 pares de rasgos son: vocálico/no vocálico, consonántico/no consonántico, compacto/difuso, sonoro/sordo, oral/nasal, continuo/no continuo, estridente/mate y grave/agudo (anexo 2). Método de análisis Se separaron las alteraciones fonológicas en cuatro niveles: fonético, fonemático, silábico (incluyendo alteraciones suprafonemáticas que no sean silabas ni lleguen a palabras), y palabras. Las alteraciones fonéticas fueron aisladas para una investigación posterior. Las alteraciones fonemáticas constituyeron el principal foco de nuestro interés. Para estudiarlas se procedió, en primer lugar, a excluir las alteraciones que comprometían segmentos lingüísticos mayores que el fonema (silabas, monemas, palabras) y casi todas las parafasias fonéticas. De estas últimas sólo se incluyeron aquellas que contenían además un >/d/). cambio fonemático (ejemplo: /s/ — 170 Cuando la alteración comprometía a silabas o palabras, se procedía como si las mismas no hubieran sido solicitadas para su repetición. Es decir, que al contabilizar los fonemas no se tema en cuenta ni el blanco ni el producto erróneo. Esto requirió que la cifra final de fonemas «solicitados» se reajustara a fin de calcular con mayor precisión la incidencia de cada tipo de error. Las sílabas y palabras excluidas, medidas en número de fonemas, alcanzaron la cifra de 885 fonemas. Con ello, el número de fonemas solicitados fue de 5.523 (3.101 consonánticos y 2.422 vocálicos). Después de esta depuración, las alteraciones fonemáticas se analizaron de la siguiente manera: 1. Se estudió la incidencia de errores entre consonantes y vocales. 2. En gran parte, de acuerdo con Lecours y Lhermitte (1979) se clasificaron los errores fonemáticos en adición, sustitución, omisión, desplazamiento y metátesis, estudiándose la incidencia de cada tipo de error. 3. Para el caso de las omisiones y sustituciones, se analizó la posición silábica en la que recaía el error. 4. Para el caso de sustituciones y adiciones, se estudió la existencia de una influencia contextual en la aparición de un producto erróneo (influencia anterógrada o retrógrada). 5. En el caso de las sustituciones se examinaron los cambios de modo y de punto de articulación. 6. Asimismo, las sustituciones se analizaron teniendo en cuenta los cambios de rasgos implicados en las mismas. Todos estos resultados fueron comparados con las muestras de lenguaje espontáneo normal y con el rendimiento de los normales en la prueba de repetición. Por otro lado, se investigó en qué posición dentro de la palabra recaían los errores (en la primera, segunda o última sílaba). Las alteraciones silábicas fueron estudiadas en términos de: adición, sustitución, desplazamiento y metátesis, y también se tuvo en cuenta la influencia contextual en la aparición de las alteraciones. Las alteraciones a nivel de la palabra se estudiaron en términos de adición, sustitución y omisión de palabras. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. A su vez, las sustituciones fueron clasificadas tomando en cuenta el producto en sustituciones por: 1. Perseveración de otra palabra anterior. 2. Neologismo. 3. Otra palabra no relacionada ni semántica ni fonológicamente con la solicitada. 4. Parafasia verbal morfológica (palabra del diccionario, semejante fonológicamente con la solicitada y sin relación fonológica con la misma). 5. Parafasia verbal (relacionada semánticamente con la solicitada). 6. Parafasia mixta (relacionada semántica y fonológicamente con la solicitada). 7. Distinto tipo de mezclas. Análisis estadístico De acuerdo con cada uno de los ítems investigados, se emplearon los siguientes análisis estadísticos: 1) análisis gráfico; 2) pruebas de homogeneidad e independencia; 3) coeficientes de correlación por rangos de Spearman y de Kendal; 4) comparaciones múltiples (pruebas pot hoc), y 5) comparación de proporciones basadas en la transformación Arcoseno. b) Los 19 controles normales emplearon un total de 9.657 fonemas para responder a las 8 preguntas utilizadas para incentivar su lenguaje espontáneo. El rango de ocurrencia para cada fonema fue muy amplio, destacando un grupo de alta frecuencia constituido por los fonemas /s/, /n/; un grupo de frecuencia media: /r/, /1/, /t/, /d/, /k/, /m/, /b/, y /p/, y un tercer grupo de baja ocurrencia: /s/, /g/, /x/, /f/, /r/, /c/ y /ñ/ (fig. 3). c) Los fonemas consonánticos fueron utilizados principalmente en posición directa (i = 0,71), en menor medida en posición inversa (i = 0,22), y en muy baja proporción en posición inicial o final de los complejos consonánticos (i = 0,03 y 0,03 respectivamente). Errores fonemáticos Distribución de errores tipo La incidencia de errores fonemáticos fue de 0,07, cifra bastante menor que la esperada, pero que de todos modos casi cuatriplica la cantidad de errores producidos por los controles en la prueba de repetición (tabla 1). Vocales y consonantes RESULTADOS Controles Los resultados de los controles normales fueron incluidos en trabajos anteriores (Ferreres, 1987; Rossi, 1987) y pueden resumirse de la siguiente manera: a) La capacidad de repetición de palabras en los sujetos normales mostró una gran eficiencia; las producciones que se alejaban del modelo solicitado apenas alcanzaron una incidencia de 0,02. Además, entre estas producciones alejadas del modelo se encontraban omisiones y sustituciones habituales en > /akirir/; /nafta/ — > el habla corriente (/adkirir/ — /nasta/). Si se excluye este último grupo, la incidencia de las alteraciones fonemáticas propiamente dichas se reducen a una cifra aún menor: i = 0,01. Los errores fonemáticos afectaron a las consonantes cinco veces más que a las vocales y el límite vocal/consonántico prácticamente no fue transgredido (tabla I y fig. 1). La diferencia de alteración para vocales y consonantes fue significativa (Chi-cuadrado = 130,32; p < 0,000...). TABLA I. Errores consonánticos y vocálicos Consonantes Solicitados Errores Incidencia * 3101 326 0,l0 Vocales 2422 62 0,02 Trans. V/C* 3101 2 0,00 Totales 5523 390 0,07 Trans. V/C, transgresión del límite vocal-consonántico. 171 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES FIG. 1. Distribución de errores fonemáticos entre consonantes y vocales. Distribución de errores tipo La distribución de los errores tipo fue distinta para consonantes y vocales. Mientras que para las consonantes el orden de afectación fue omisión > sustitución > adición, en las vocales el orden fue sustitución > adición > omisión. La adición resultó proporcionalmente más importante entre las vocales que entre las consonantes. De todos modos, la omisión y la sustitución ocuparon la mayor cantidad de alteraciones fonemáticas (tabla II y fig. 2). Existe una asociación significativa entre el tipo de error y la pertenencia al grupo vocálico o consonántico (Chi-cuadrado = 21,46 p < 0,00002). FIG. 2. Distribución de errores tipo entre consonantes y vocales. Errores según la posición silábica Omisiones y sustituciones consonánticas mostraron un diferente comportamiento respecto a la posición silábica del error (Chi-cuadrado = 69,69; p < 0,000…). TABLA II. — Distribución de errores tipo entre consonantes y vocales Sustituc.* Conson. Vocales Totales Omisiones Adiciones Metátesis Totales n i n i n i n i n i n i 130 34 164 0,40 0,55 0,42 147 9 156 0,45 0,14 0,40 42 19 61 0,13 0,31 0,16 6 0 6 0,02 0,00 0,01 3 0 3 0,01 0,00 0,01 328 62 390 1,00 1,00 1,00 Nota: n, número; i, incidencia. *Incluye las transgresiones del límite vocal-consonante. 172 Desplaz. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. TABLA III. — Incidencia de omisiones y sustituciones según la posición silábica del error Posición Solicitadas Omisiones Sustituciones n i n i D ICC MCC IV TOTAL 1863 32 0,02 93 0,05 237 7 0,03 5 0,02 237 14 0,06 2 0,01 764 94 0,12 30 0,04 3101 147 0,05 130 0,04 Nota: D, directa; ICC, inicial de complejo consonántico; MCC, media de complejo consonántico; IV, inversa. Omisiones consonánticas Se observaron diferencias significativas al compar la la proporción de las omisiones observadas con respecto a la posición silábica de las mismas. Se detectó una mayor proporción de omisiones en la posición silábica inversa (Iv) que en la directa (D). Además, en la posición Iv se detectaron mayores porcentajes que en la posición inicial de complejo consonántico (ICC), por lo que la posición IV supera a las otras tres posiciones (D, ICC, MCC) en cuanto a incidencia de omisiones; mientras que la posición media de complejo consonántico (MCC) sólo supera a la D (el estadístico U para la comparación de proporciones con la transformación Arcoseno resultó = 114,36; tabla III). Sustituciones consonánticas Las sustituciones consonánticas también mostraron diferencias según la posición silábica, detectándose menor proporción de sustituciones en MCC que ne D e Iv (el estadístico U para la comparación de proporciones por la transformación Arcoseno resultó = 17,72; tabla III). La sustitución afectó con distinta intensidad a cada fonema consonántico, con un rango de incidencias que se extendió desde 0,17 para el fonema más afectado (/s/) hasta 0,01 para el menos afectado (/n/) tal como puede verse en la tabla IV. La mayor afectación tiende a registrarse en los fonemas que tienen menor ocurrencia en el lenguaje espontáneo de los normales. Sin embargo, se constataron importantes excepciones, tales como el grado de afectación de /r/ y /ñ/, que fue menor que lo esperado dada su baja ocurrencia en el control normal (fig. 3). El coeficiente de correlación por rangos de Kendal es negativo (lo que indica el carácter inverso de la relación), pero no llega a ser importante (z = 0,70; p < 0,48). Y las pruebas estadísticas no fueron significativas como para establecer una correlación inversa. Cambio de modo en las sustituciones consonánticas Más de la mitad de las sustituciones (i = 0,54) implicaron un cambio en el modo de articulación mienTABLA IV. — Incidencia de la sustitución para cada fonema consonántico* Fonemas Sustituidos Solicitados Incidencia /1/ /x/ /g/ /f/ /j/ /b/ /t/ /p/ /m/ /d/ /k/ /l/ /s/ /ñ/ /r/ /r–/ /n/ 11 9 11 10 6 11 15 8 7 7 8 10 7 1 6 1 2 64 89 115 123 80 164 267 161 179 183 279 364 265 45 376 90 257 0,17 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 * Ordenados de acuerdo con su grado de afectación. 173 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES FIG. 9. Ocurrencia de cada fonema en los controles normales. Comparación con la incidencia de la sustitución para cada fonema consonántico. tras que en el resto de los casos (i = 0,46) el producto tenía el mismo modo de articulación que el fonema blanco. Existe una asociación significativa entre blanco y producto respecto al cambio de modo (Chicuadrado = 19,57; p < 0,0006). Se detectó asimismo una mayor proporción de cambios en africadas y nasales que en oclusivas y líquidas (comparación de proporciones por transformación Arcoseno) (tabla V). Los fonemas oclusivos, nasales y líquidos mostraron tendencia a ser sustituidos por productos del 174 modo oclusivo con incidencias de 0,63, 0,60 y 0,41 respectivamente. Cambio de punto de articulación en las sustituciones consonánticas Un poco más de la mitad de las sustituciones (i = 0,51) produjeron un cambio en el punto de articulación. Existe una asociación importante entre blanco y producto respecto al cambio de punto (Chicuadrado = 26,84; p < 0,00002). Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. TABLA V. Cambio de modo en las sustituciones consonánticas Producto Modo 60 Oclusivas 37 Fricativas 6 Africadas 10 Nasales 17 Líquidas 130 Total n i n i n i n i n i n i Producto Ocl. Fric. Afr. Nas. Líq. V/C* = ≠ 38 0,63 12 0,32 1 0,17 6 0,60 7 0,41 64 0,49 9 0,15 16 0,43 5 0,83 1 0,10 – – 31 0,24 2 0,03 4 0,11 – – – – – – 6 0,05 4 0,06 2 0,05 – – 1 0,10 4 0,23 11 0,08 6 0,10 3 0,08 – – 2 0,20 5 0,29 16 0,12 1 0,02 – – – – – – 1 0,06 2 0,01 38 0,63 16 0,43 22 0,37 2 0,57 6 1,00 9 0,90 12 0,71 70 0,54 – 1 0,10 5 0,29 60 0,46 * Transgresión del límite vocal consonántico. = ≠ Igual modo y distinto modo, respectivamente. Se verificó mayor proporción de cambios en labiodentales (LD) y palatales (P) que en bilabiales (BL); en LD que en dentoalveolares (DA) y velares (V); y en V que en DA (comparación de proporciones por transformación Arcoseno). Para los blancos bilabiales y dentoalveolares, los productos tuvieron en su mayoría el mismo punto de articulación y, cuando implicaron una modificación del mismo, no mostraron tendencia a ser sustituidos por los más anteriores. En cambio, en las sustituciones con blancos palatales y velares el modo predominante entre los productos fue distinto al del solicitado (i = 0,66 y 0,71 respectivamente) con una tendencia, no muy pronunciada, a que el sustituyente mostrara un punto de articulación más anterior que el sustituido (tabla VI). Rasgos comprometidos en las sustituciones consonánticas La distancia paradigmática entre blanco y producto fue de dos rasgos para más de la tercera parte (36 %) de las sustituciones. Si a eso se le suma un 34 %, que correspondió a las que comprometieron un solo rasgo, puede observarse que la gran mayoría de las sustituciones presentaron una corta distancia paradigmática entre fonema blanco y producto (tabla VII). Las oposiciones más comprometidas fueron continuo/no continuo, estridente/mate, grave/agudo, compacto/difuso y sonoro/sonoro, con incidencias de 0,017; 0,017; 0,015; 0,013 y 0,013 respectivamente (tabla VIII). Dentro de cada oposición, el sentido de las transformaciones fue desde el de menor ocurrencia en el control normal hacia el de mayor ocurrencia (tabla VIII y figs. 6 y 7). De todos modos, el número de sustituciones fue demasiado escaso como para poder otorgar fiabilidad a estos hallazgos y para alcanzar valores significativos en las pruebas estadísticas. Adiciones Las adiciones consonánticas alcanzaron la cifra de 42. Más de la mitad de las mismas (24) se produjeron en posición directa. Los fonemas consonánticos que aparecieron con más frecuencia en las adiciones fueron los fonemas /s/ (14 veces), /n/ (5), /d/ (5) y /p/ (4) (tabla IX). 175 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES TABLA VI. Cambios de punto de articulación en las sustituciones consonánticas Producto Modo 26 Bilabiales 10 Labiodentales 48 Dentoalveolares 18 Palatales 28 Velares 130 Totales n i n i n i n i n i n i Blab. Lden. 16 0,61 1 0,10 3 0,06 1 0,05 3 0,11 24 0,18 1 0,04 – – – – 1 0,05 – – 2 0,01 Dlav. 8 0,31 8 0,80 34 0,71 9 0,50 15 0,54 74 0,57 Producto Pal. Vel. x* = ≠ – – – – 4 0,08 6 0,33 1 0,04 11 0,08 1 0,04 1 0,10 6 0,12 1 – 8 0,29 17 0,13 – – – – 1 0,02 – 0,33 1 0,04 2 0,01 16 0,61 – – 34 0,71 6 0,66 8 0,28 64 0,49 10 0,38 10 1,00 14 0,29 12 20 0,71 86 0,51 * Punto de articulación no caracterizable. = ≠ Igual punto y distinto punto, respectivamente. TABLA VII. Distancia paradigmática en las sustituciones consonánticas Núm. de rasgos n i 1 2 3 4 5 6 x 44 0,34 47 0,36 20 0,15 8 0,06 7 0,05 1 0,01 3 0,02 TABLA VIII. Incidencia de las transformaciones de rasgos para cada par de rasgos opuestos y para cada término de la oposición en las sutituciones consonánticas Voc Solicitadas 0 Trans. 0 > 1 2271 n 9 1 0,004 Solicitadas 1 830 3101 Trans. 1 > 0 n 10 i 0,012 Solicitadas 0 + 1 3101 3101 0>1+1>0 n 19 i 0,006 Con Cmp Son Nas Ctn Est Gra – – 0,000 672 1 0,000 3101 1 0,000 2429 13 0,005 1773 29 0,043 3101 42 0,013 1328 27 0,020 481 13 0,0007 3101 40 0,013 2620 10 0,004 905 8 0,017 3101 18 0,006 2196 25 0,011 1600 27 0,030 3101 52 0,017 1501 32 0,021 1200 20 0,012 3101 52 0,017 1901 14 0,007 33 0,027 47 0,015 Nota: Voc, Con, Cmp, Son, Nas, Est y Gra significan, cuando el término de la oposición es «1»: vocálico, consonántico, compacto, sonoro, nasal, continuo, estridente y grave, respectivamente. Cuando el término de la oposición es «0», significan el término opuesto: no vocálico, no consonántico, difuso, sordo, oral, discontinuo, mate y agudo, respectivamente. 176 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. TABLA IX. Adiciones consonánticas según posición silábica del error Posición Adiciones n i D ICC MCC IV Total 24 0,57 – – 2 0,05 16 0,38 42 1,00 Consonantes simples versus grupos consonánticos La suma de los tres tipos de errores más frecuentes (omisión, sustitución y adición) tuvo una mayor incidencia para consonantes simples (son las consonantes en posición directa e inversa de nuestra clasificación) que para los grupos consonánticos (posiciones inicial y media de los complejos consonánticos de nuestra clasificación). Las incidencias fueron de 0,11 y 0,06 respectivamente (tabla X). Metátesis y desplazamientos La presencia de metátesis y desplazamientos fue muy baja, lo que impide extraer conclusiones acerca de los mecanismos que estos tipos de trastornos ponen de manifiesto. Contextualidad de adiciones y sustituciones Se observó una asociación significativa entre el tipo de error (sustitución/adición) y la condición de contextual/no contextual del mismo (Chi-cuadrado = 9,63; p < 0,0019). La influencia del contexto en la aparición de una adición consonántica fue alta. Para un total de 42 TABLA X. Errores en consonantes simples y en complejos consonánticos Consonantes simples Complejos simples 2627 289 0,11 474 27 0,06 Solicit. Errores* Incid. * Errores incluye omisiones, adiciones y sustituciones. adiciones consonánticas, en 28 se pudo verificar la presencia del fonema en el contexto inmediato mientras que en 14 casos no. La mayoría de las influencias contextuales fueron retrógradas, y el fonema que se agregaba se encontraba en una posición silábica previa en la misma palabra, en la palabra anterior, o en la palabra previa a la anterior. De las influencias retrógradas, la más frecuente se ubicó en la palabra anterior (i = 0,31). La infuencia anterógrada fue menor (i = 0,12) (tabla XI). Para el caso de las influencias retrógradas, la distancia a la que se encontraba el fonema que influía contextualmente, medida en número de fonemas, fue de 5,04 fonemas; y medida en número de sílabas alcanzó la cifra de 2,76. La distancia a la que se encontraba el fonema que influía de manera anterógrada fue menor: 1,4, si se medía en número de fonemas, y 1, si se medía en número de sílabas. En las sustituciones consonánticas la influencia de la contextualidad fue interior. En la mayoría de ellas no fue posible encontrar el sustituyente dentro del contexto inmediato (i = 0,62). Cuando se verificaron TABLA XI. Influencia contextual en las adiciones y sustituciones consonánticas Retrógrada Adiciones Sustituciones n i n i A =p pa 2pa No c Total 5 0,12 2 0,01 5 0,12 2 0,01 13 0,31 26 0,20 5 0,12 19 0,15 14 0,33 81 0,62 42 1,00 130 1,00 Nota: A, anterógrada; = p, en la misma palabra; pa, en la palabra anterior; 2pa, en la penúltima palabra. 177 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES influencias contextuales, las retrógradas se mostraron como las más frecuentes (i = 0,36, si se las considera en conjunto; e i = 0,01; 0,21 y 0,15, si se las descompone entre influencia contextual retrógrada ubicada en la misma palabra, en la palabra anterior y en la previa a la anterior respectivamente). La influencia anterógrada fue muy baja: i = 0,01 (tabla XI). La distancia a la que se encontraba el fonema que influía contextualmente, medida en número de fonemas, fue de 6,66 como promedio. En número de sílabas esa distancia fue de 2,76 como promedio. La distancia en el caso de las influencias anterógradas resultó menor: 2, si se medía en número de fonemas, y 1, si se hacía en número de sílabas. Errores silábicos El número de errores silábicos fue bajo: n = 34. Más de la mitad de los mismos correspondió a omisiones. El error menos frecuente fue la sustitución silábica. Las adiciones se produjeron en su mayoría en posición inicial de palabra. En cambio, de las 20 sílabas omitidas, 15 recayeron en sílabas finales (tabla XIII y fig. 4). TABLA XIII. Errores silábicos Errores n i Omis. Adic. 20 0,59 12 0,35 Sust. 2 0,06 Total 34 1,00 Ubicación de los errores dentro de la palabra Se estudió en qué sílaba recaía el error fonemático para cada uno de los tres tipos de errores más frecuentes. Se calculó luego la incidencia de cada error tipo en el total de sílabas iniciales, intermedias o finales solicitadas. Considerando el conjunto de errores, las sílabas más afectadas fueron las iniciales (i = 0,15), seguidas por las sílabas intermedias y finales (i = 0,09 y 0,08 respectivamente). De todos modos, estas diferencias no fueron importantes estadísticamente (Chi-cuadrado = 1,997; p < 0,73; tabla XII). Errores a nivel de la palabra Se verificaron 115 alteraciones a nivel de palabras: 74 sustituciones, 36 omisiones y sólo 5 adiciones (tabla XIV y fig. 5). Las sustituciones constituyen el fenómeno más interesante. En tan sólo 7 de las sustituciones de palabras se pudo reconocer una relación semántica, fonológica o mixta entre susituyente y sustituido: 3 fueron parafasias verbales (por ej., /balde/ → /baso/; /kampo/ → /kanado/); 3 fueron parafasias verbales morfológicas (ej.: /relox/ → /belos/) y 1 mixta (por ej., /klase/ → /klan/). TABLA XII. Posición de los errores fonemáticos en la palabra Solicitadas Omisiones Sustituciones Adiciones Totales n i n i n i n i Inicial Media Final Total 1296 86 0,07 79 0,06 24 0,02 189 0,15 252 14 0,05 8 0,03 2 0,01 24 0,09 1242 47 0,04 43 0,03 16 0,01 106 0,08 2790 147 0,05 130 0,06 42 0,01 319 0,11 Nota: Inicial, media y final significan que los errores se produjeron en las sílabas inicial, media o final, respectivamente, de la palabra. 178 FIG. 4. Errores silábicos. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. TABLA XIV. Errores n i DISCUSIÓN Errores a nivel de la palabra Sust. Omis. 74 0,64 36 0,31 Adic. 5 0,05 Total 115 1,00 En cambio, en 59 casos no se pudo establecer relación semántica o fonológica alguna, ya que en 30 casos el producto era un neologismo, en 21 una perseveración de una palabra anterior y en 8 una palabra totalmente ajena a la solicitada. En otros 8 casos se verificó una mezcla de mecanismos, generalmente con la participación de la perseveración (por ej., /relox/ → /mediko/; palabra anterior: /doktor/ (tabla XV). TABLA XV. Sustituciones de palabras Perseveraciones Neologismos Otra palabra 21 30 8 59 Parafasias: Verbal morfológica Verbal Mixta 3 3 1 7 Mezclas 8 8 74 74 Total FIG. 5. Errores a nivel de la palabra. 1. El bajo número total de alteraciones fonemáticas que encontramos en nuestros pacientes coincide con lo referido por otros autores (Blumstein, 1973; Ardila, 1987). Este dato es un indicador general de que en la afasia de Wernicke la codificación fonológica está mejor conservada que en otros tipos clínicos de alteración del lenguaje. Queremos destacar el valor global de este dato, ya que es el conjunto de los procesos elocutorios implicados en la repetición el que muestra un rendimiento menos alterado que otros tipos clínicos, y no sólo en alguna de sus etapas como puede ser la de «codificación motora» (Canter y col., 1985), también llamada por otros autores programación motora (Kohon, 1984). 2. La mayor afectación de las consonantes respecto de las vocales es una característica ya señalada en afásicos angloparlantes y francoparlantes (Blumstein, 1973; Burns y Canter, 1977; Canter y col., 1985; Lecours y Lhermitte, 1979). La patología pone de manifiesto en este caso la existencia de una organización jerárquica dentro del sistema fonemático en la que destaca la mayor fortaleza o estabilidad relativa de las vocales. Esta organización interna del sistema fonemático fue abordada desde la lingüística estructuralista al señalarse la existencia de «grupos naturales» constituidos por fonemas que comparten uno o más rasgos distintivos (Halle, 1961). Por nuestra parte, en otro lugar hemos expuesto (Ferreres, 1987) que a esas diferencias jerárquicas dentro del sistema fonemático hay que sumar el hecho de que las vocales ocupan, en nuestra lengua, el núcleo silábico, que es la posición dentro de la sílaba menos afectada por la omisión. De tal manera que a las razones relacionadas con la estabilidad relativa y la posición que ocupan ciertos fonemas y grupos naturales dentro del sistema fonemático, hay que agregar los factores contextuales vinculados a la posición silábica. Como expresión de la fortaleza de los grupos naturales, cabe mencionar la baja incidencia de la transgresión del límite vocal/consonante. 3. En la distribución de los tipos de errores destaca, en nuestros resultados, la elevada proporción de las omisiones consonánticas que llegaron a supe179 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES FIG. 6. Ocurrencia de cada uno de los términos de las oposiciones de rasgos en una muestra de lenguaje espontáneo de los controles normales. rar levemente a las sustituciones. En todos los trabajos mencionados que tratan sobre las alteraciones fonológicas en las afasias de Wernicke y de conducción, se señala que la sustitución es el tipo de error fonemático más frecuente, tanto para consonantes como para vocales. Burns y Canter (1977) también comunican lo mismo, pero agregan que en la afasia de conducción la omisión es más frecuente que en la afasia de Wernicke. Creemos que nuestros resultados pueden estar influidos, en parte, por la metodología empleada (prueba de repetición y eliminación de las alteracio- FIG. 7. Dirección de las transformaciones de rasgos en las sustituciones consonánticas. 180 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. del fonema afectado. Las posiciones Iv y MCC son las más afectadas. En otro trabajo hemos señalado nuestra opinión de que esto revela diferencias de estabilidad relativa dentro de la sílaba. En otras lenguas no se ha estudiado cuantitativamente esta relación, aunque Hecaen y Angelergues (1965) han mencionado que en el francés las omisiones afectan a los complejos consonánticos y a las consonantes finales de sílaba (una parte de las que nosotros consideramos inversas). También Blumstein (1973) refiere una preferencia de la omisión por los grupos consonánticos. 5. Varios autores (Blumstein, 1973; Burns y Canter, 1977; Hecaen y Angelergues, 1965) encon- nes que abarcan toda la palabra para la cuantificación de los errores fonemáticos). De todos modos, pensamos que son útiles para contrastar el grado de compromiso de la actividad de selección con el de las alteraciones que dependen principalmente de factores contextuales. En efecto, así como la sustitución es un error de selección, la omisión es un tipo de error esencialmente contextual. Creemos, por tanto, que en la afasia de Wernicke está menos afectada la selección fonológica que en otros tipos de afasia, en tanto que también disminuye la omisión, aunque en menor grado. 4. La omisión muestra en la afasia de Wernicke una preferencia relacionada con la posición silábica ANEXO I. Oclusivas n Clasificacion de los fonemas consonánticos del español rioplatense*. Ocurrencia de los mismos en una muestra de lenguaje dialogado normal** Sr Bilabiales Sn /p/ 525 /b/ 587 Fricativas n Sr Labiodent. Sn Dentoalveol. Sr Sn /t/ 885 /f/ 76 /s/ 1516 /1/ 178 Velares Total Sr Sn /k/ 790 /g/ 147 /x/ 101 371 1871 /j/ 51 Nasales n /m/ 662 51 8 /n / /n/ 1345 45 Líquidas n 2052 /l/ 924 /r/ 942 8 / r/ 66 n n Total Palatales Sn /d/ 817 Africada n Subtotal Sr 525 1774 1249 76 2401 76 4094 6495 1932 229 45 274 891 147 1038 9657 Nota: Sr, Sn, significan respectivamente sordo y sonoro. * Tomada de Klett Fernández (1981) y ligeramente modificada. ** Los números debajo de cada fonema corresponden a la ocurrencia de los mismos en nuestros controles normales durante el lenguaje espontáneo. 181 Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. ORIGINALES traron que las alteraciones que recaen en los grupos consonánticos son más frecuentes que las que afectan a consonantes aisladas. No es así en nuestros resultados; nosotros encontramos que sólo en el caso de la omisión consonántica la preferencia del error es significativamente mayor en los grupos consonánticos que en la consonante aislada. Es probable que la diferencia se deba a la distinta frecuencia con que los grupos consonánticos son utilizados en cada lengua. Por lo pronto, en nuestra lengua los complejos consonánticos tienen una incidencia muy escasa en el lenguaje corriente (Rossi, 1987). ANEXO 2. Clasificación binaria de los rasgos de los fonemas del Río de la Plata* /p/ /b/ /t/ /d/ /k/ /g/ /f/ /s/ /s/ /x/ /c/ /m/ /n/ /ñ/ /l/ /r/ /r/ V C Cm S N Ct E E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 Nota: V, C, Cm, S, N, Ct, E, G significan respectivamente vocálico, consonántico, compacto, sonoro, nasal, continuo, estridente y grave. * Tomada de Azcoaga. 6. La sustitución afecta a consonantes ubicadas tanto en posición inicial como final de sílaba, es decir no está influida por el contexto silábico. Los fonemas más tardíos son los más afectados, pero esto no llega a configurar una relación estadísticamente 182 significativa. Pensamos que éste es un dato más en favor de una disminución de los errores de selección en la afasia de Wernicke. 7. Nuestros resultados difieren de los referidos en la bibliografía en cuanto a la distancia que separa el blanco del producto erróneo. Estas diferencias se deben a la gran diversidad de metodologías con que se clasifican los rasgos, hecho que también incide en la imposibilidad de comparar qué rasgos están más afectados y cuáles más conservados. De todos modos, el hecho de que, pese a trabajar con una matriz de rasgos redundante, nuestros resultados muestren una alta incidencia de sustituciones que comprometen uno y dos rasgos habla en favor de distancias cortas entre blanco y producto, que es lo que subrayan la mayoría de los autores. 8. Nuestros resultados respecto a la influencia contextual en las sustituciones y, sobre todo, en las adiciones consonánticas muestran que en los afásicos de Wernicke hay una tendencia a la perseveración mayor que en otros cuadros de patología del lenguaje. Pero estos datos no son comparables cuantitativamente con los de otros autores debido a que nuestro estudio se basa en la repetición de palabras, cosa que limita, por ejemplo, la probabilidad de que se produzcan perseveraciones anticipatorias que sí podrían producirse en el lenguaje espontáneo e incluso en la denominación. RESUMEN Podemos afirmar que en la afasia de Wernicke se pone de manifiesto un menor compromiso de la codificación fonológica respecto al que presentan otras formas clínicas de alteración del lenguaje. En particular, son bajas las alteraciones debidas a errores de selección mientras que las alteraciones que obedecen a factores contextuales muestran un incremento de la perseveración y una disminución de la omisión. La perseveración, por su parte, se pone de manifiesto en otras unidades tales como palabras e incluso sílabas, mostrando su pertenencia a una neurodinámica alterada más general. Documento descargado de http://www.elsevier.es el 19/11/2016. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato. BIBLIOGRAFÍA Ardila, A.: Transformaciones fonológicas en pacientes khispanoparlantes. Comunicación personal, 1988. Azcoaga, J.: Trastornos del lenguaje. Cuenca, Buenos Aires, 1974. Azcoaga, J.: Clasificación binaria de los fonemas del Río de la Plata. Fonoaudiológica, 1984, 30, 189-193. Azcoaga, J.: Neurolingüística. El Ateneo, Buenos Aires, 1985. Blumstein, S.: A. phonological investigation of aphasic speech. Mouton. La Haya, 1973. Burns, M., y Cantes, G.: Phonemic behavior of aphasic patients with posterior cerebral lesions. Brain and Language, 1977, 4, 492-507. Canter, G.; Trost, J., y Burns, M.: Contrasting speech patterns in apraxis of speech and phonemic paraphasia. Brain and Language, 1985, 24, 204-214. Ferreres, A.: Omisiones y sustituciones de fonemas en anártricos y afásicos de Broca, 1988. Neurología en Colombia (en prensa). Ferreres, A.: Phonematic alterations in anarthric and aphasic patients sepeaking argentinian spanish. Inédito. 1987. Hécaen, H., y Angelergues, R.: Pathologie du language. Larousse, París, 1965. Halle, M.: On the role of simplicity in linguistic descriptions. Proceeding Symposium Applied Mathematics, XII, 1961, 89, 97. Jakobson, R.: Phonologie et phonétique. En: Jacobson, R. (ed.) Essais de linguistique générale. Minuit, París, 1963. Klett Fernández, E.: Dinámica del castellano hablado en Argentina: Fonética combinatoria. Actas del X Congreso Argentino de Foniatría, Logopedia y Audiología, Córdoba, Argentina, 1981. Lecours, R., y Lhermitte, F.: Phonemic paraphasias; linguistic structures and tentative hypotheses. Cortex, 1969, 5, 193228. Lecours, R., y Lhermitte, F.: L’aphasie. Flammarion, París, 1979. Maldonado, S.: Informe anual al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET, Buenos Aires, 1987. Rossi, G.: Informe anual al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. CONICET, Buenos Aires, 1986. Recibido: octubre de 1990. 183