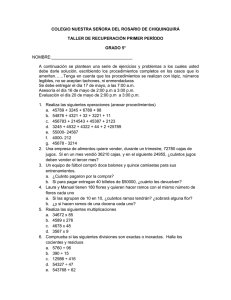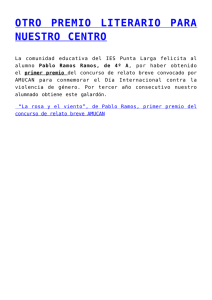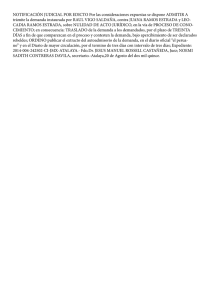La antropología filosófica de Samuel Ramos
Anuncio

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS La antropología de Samuel Ramos TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAESTRÍA EN FILOSOFÍA IBEROAMERICANA PREPARADA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y DE LA NATURALEZA POR ANA DEL CARMEN ÁLVAREZ ABRIL DE 2005 ANTIGUO CUSCATLÁN, EL SALVADOR, C. A. 1 RECTOR JOSÉ MARÍA TOJEIRA SECRETARIO GENERAL RENÉ ALBERTO ZELAYA DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL HOMBRE Y DE LA NATURALEZA SILVIA ELINOR AZUCENA DE FERNÁNDEZ DIRECTOR DEL DOCTORADO Y DE LA MAESTRÍA EN FILOSOFÍA IBEROAMERICANA HÉCTOR SAMOUR DIRECTOR DE LA TESIS CARLOS BEORLEGUI 2 SIGLAS El perfil del hombre y la cultura en México PHCM Hacia un nuevo humanismo HNH Historia de la Filosofía en México HFM 3 ÍNDICE Introducción ...................................................................................................................6 Capítulo 1. ........................................................................................................................8 1.1 Aspectos biográficos..................................................................................8 1.2 Ubicación entre los filósofos de su generación: influencia de los exilados españoles...................................................................................................10 1.3 El positivismo de Samuel Ramos............................................................. 11 1.4 Influencia de Ortega y Gasset en la Filosofía de México.....................…13 Capítulo 2. El perfil del hombre y la cultura en México.............................................16 2.1 El perfil del hombre mexicano..................................................................16 2.2 La cultura en México.................................................................................24 Capítulo 3. Hacia un nuevo humanismo: Programa de una antropología filosófica....32 3.1 El hombre como libertad............................................................................36 3.2 El hombre portador de valores....................................................................41 3.3 El hombre como persona y personalidad....................................................45 4 Conclusiones...........................................................................................................48 Bibliografía.............................................................................................................51 5 INTRODUCCIÓN Samuel Ramos me encontró en un curso que recibí sobre Octavio Paz, durante los estudios de la maestría en Filosofía Iberoamericana. Este gran escritor mexicano menciona el estudio de Ramos en su libro El laberinto de la soledad, el cual le sirvió a Paz como fuente para escribir la mencionada obra. Así fue cómo me interesé en la obra de Samuel Ramos, pero especialmente en su Antropología filosófica. Este filósofo se interesa por el hombre y la cultura mexicanas, y dice al respecto: “Considero que lo más importante de la cultura consiste en un modo ser del hombre aun cuando en él no haya un impulso creador”1 Por eso, en ausencia de una cultura objetiva pudiera existir una cultura en otra forma, es decir subjetivamente. Así, no se puede ni afirmar ni negar que existe una cultura mexicana. Siguiendo el ejemplo del método cartesiano, propone que esta duda le sirva para adentrarse en este terreno que él considera “lleno de vaguedades”2. Samuel Ramos afirma que las ideas expuestas en el libro Hacia un nuevo humanismo constituyen un resumen de las convicciones filosóficas del autor, y agrega que aquí se hace un sincero esfuerzo por asimilar aquellas corrientes filosóficas que tienen mayor vigencia en el pensamiento filosófico de su momento (primera mitad del siglo XX)3. Este filósofo mexicano habla del humanismo en varias partes de su obra. Dice:”Los valores fundamentales de la humanidad están en crisis. Alrededor del humanismo se agita no solo un problema académico, sino un problema hondamente moral, que no puede ser excluido de un plan generoso de reorganización social, si se propone seriamente el mejoramiento de las actuales condiciones de existencia”4. En otra parte la misma obra, opina: “El humanismo aparece hoy como un ideal para combatir la infrahumanidad engendrada por el capitalismo y el materialismo burgueses”5 En el primer capítulo, se encuentra un breve biografía de Samuel Ramos y su ubicación dentro de los filósofos de su generación. Allí se describe el positivismo que había en México 1 PHCM, pág. 19 PHCM, pág. 19. 3 Ramos, S., Hacia un nuevo humanismo (HNH) , pág. 15 4 Ibid. HNH, págs. 56 y 57. 5 Ibid. HNH, pág. 14. 2 6 en la primera mitad del siglo XX, la influencia de Ortega y Gasset en los filósofos mexicanos, la influencia de los transterrados españoles encabezados por José Gaos y un panorama de los principales filósofos que convivieron con Ramos en México en esa misma época. El segundo capítulo desarrolla dos temas: el perfil del hombre mexicano y la cultura criolla. En el tema del perfil del mexicano, Samuel Ramos analiza con métodos científicos la psicología de dicho ser humano y las causas que determinaron dicha psicología. Cuando analiza la cultura criolla, examina las causas que la determinaron. Estas causas son: los acontecimientos históricos, las influencias de otras culturas, las influencias filosóficas, entre otras. El tercer capítulo versa sobre el programa de una antropología filosófica, porque el estudio del hombre mexicano ha dado por resultado un hombre desbalanceado psicológicamente que necesita de una medicina para encontrar el equilibrio. Esta medicina consiste en la vía hacia la realización de los valores; para ello, el ser mexicano debe actuar en libertad, infundir un fin espiritual a su accionar, convirtiéndose así en un ser teleológico y axiológico. Finalmente, están las conclusiones y la bibliografía. La obra de Samuel Ramos representa un gran paso en el proceso de conocer cómo es el hombre mexicano y su cultura. Es el primer filósofo que intenta aplicar un método científico para descubrir cómo es el psiquismo del mexicano y las causas que lo llevaron a ese estado. Para ello, aplicó las teorías de A. Adler y de G. Jung a fin de poner al descubierto los mecanismos inconscientes que operaron en el psiquismo de esos seres humanos. Para los mexicanos, en particular, y para los latinoamericanos, en general, es importante conocer sus identidades. De esa manera, se descubrirá que lo extranjero no es mejor que lo de estas tierras americanas, y se dejará de pensar que los latinoamericanos son ciudadanos de segunda categoría al compararse con los habitantes del primer mundo. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a la ayuda desinteresada e incansable que me ha dado el Dr. Juan Antonio Nicolás en todos las etapas de la elaboración de esta tesis. 7 Capítulo 1. Contexto personal y filosófico de Samuel Ramos 1.1. Aspectos biográficos Samuel Ramos nació en el pueblo de Zitácuaro, Estado de Michoacán, México, el 8 de junio de 1897. Zitácuaro era un pueblo pintoresco rodeado de campos y hermosos paisajes. Su padre era médico y se ocupó personalmente de inculcar en el muchacho amor a la lectura, y supo despertar en él una gran sed de conocimientos. Le hizo leer a los clásicos y la belleza del lugar le proporcionó experiencias estéticas. Cuando tiene once años, lo envía su padre a estudiar al colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo. Ya desde esa tierna edad, empieza a escribir y a colaborar en la revista Flor de Loto que publicaba la Sociedad Literaria Melchor Ocampo Manzo. Siguiendo los pasos de su padre, ingresa en la Escuela Médico Militar de Ciudad de México para estudiar medicina. Estando allí, se entera de las clases que imparte Antonio Caso sobre Filosofía. Estos cursos fueron determinantes para Ramos, quien a pesar de haber terminado el tercer año de Medicina, comprende que su verdadera vocación es la Filosofía; así que se entrega a estos estudios en la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Nacional de México. El maestro Caso se convierte en una referencia muy importante para este joven, pero su influencia será sustituida por otras en la medida en que escucha a otros maestros y se pone en contacto con otros pensamientos y perspectivas. En 1920, el maestro José Vasconcelos se hace cargo de la Secretaría de Educación Pública. Él llega con nuevas ideas y con proyectos creativos para modificar la educación en México. Esta tarea fundamental para la historia de México no la puede hacer él solo, para lo cual se rodea de un grupo de jóvenes intelectuales entre los que se encuentra Samuel Ramos. Del maestro Vasconcelos, escucha que hay que ir definiendo una filosofía propia de América. Pensamiento que es desarrollado en la obra de Vasconcelos La raza cósmica. La lectura de esta obra siembra en Ramos el interés por crear una filosofía de la cultura mexicana. A través de sus contactos con Vasconcelos y con los intelectuales que lo rodean, llega a conocer la filosofía de Ortega y Gasset. Estos contactos le señalan a Ramos una perspectiva más amplia para conocer la realidad. Y desde ese momento, lee a Husserl, Scheler, Dilthey, Spengler, entre otros. El filósofo Ramos lee con gran interés a Ortega , en las obras 8 Meditaciones del Quijote y El tema de nuestro tiempo, en las que expone su teoría sobre la perspectiva. En dichas obras se nota que Ortega fue influenciado por Husserl, ya que aquel estudió en Marburgo, Alemania. Esta teoría le provee a Ramos de los cimientos y la justificación para crear, junto con otros, una filosofía mexicana. En 1926, parte para Europa, primero a Francia y luego a Rusia. Este viaje enriquece a Ramos con perspectivas nuevas sobre viejos problemas y proporciona una gran riqueza de experiencias, principalmente estéticas. En 1928, se publica una revista cultural mexicana llamada Contemporáneos. Samuel Ramos contribuye con varios ensayos, entre ellos, Psicoanálisis del mexicano y La cultura criolla. Por estos ensayos, fue atacado y hubo quien lo calificara de “escritor soez e 6 inmoral” . Debido a dicha publicación, la Procuraduría de Justicia de México consigna al director de la revista y a varios colaboradores como “responsables del delito de ultraje a la moral”7. Entre los acusados estaba el profesor Samuel Ramos. Al final, la denuncia contra ellos fue retirada. Pero estas críticas sobre su obra descorazonan de tal manera a Ramos que dejó de escribir por cuatro años. Cuando el filósofo José Gaos llegó a México procedente de España, encabezando a un importante grupo de intelectuales exilados de su patria por el general Franco, comprendió que para echar raíces en esta nueva tierra, tenía que conocerla . Así leyó, entre otras, el libro de Ramos Hacia un nuevo humanismo y lo calificó de “un acontecimiento sin adjetivos”8. El profesor Ramos creó, en 1941, la cátedra de Historia de la Filosofía en México. También se dedicó a escribir e impartir una cátedra sobre estética en la Universidad Nacional de México. En 1945, fue nombrado director de la Facultad de Filosofía y Letras. Desempeñó este cargo hasta 1952. A Samuel Ramos, no se le puede ubicar entre los neokantianos ni entre los neoescolásticos. Tampoco fue marxista ni historicista ni existencialista. Sin embargo, su actitud fue de apertura y de propiciar el clima necesario para estimular el interés por discutir las tesis de esas escuelas filosóficas y los problemas mexicanos. 6 Hernández Luna, J., “Biografía de Samuel Ramos”, Hacia un nuevo humanismo (HNH), pág. XVI. Ibid., pág. XVI. 8 Gaos, J., En torno a la Filosofía Mexicana, pág. 181. 7 9 Entre las obras de Samuel Ramos están: El perfil de hombre y la cultura en México, Hacia un nuevo humanismo, Filosofía de la vida artística, Historia de la Filosofía en México y Veinte años de educación en México, entre otros. El maestro y filósofo Ramos murió en 1959 a la edad de sesenta y dos años. 1.2. Ubicación de Samuel Ramos entre los filósofos de su generación Samuel Ramos, junto a sus compañeros José Romano Muñoz y Adolfo Menéndez Samará, se autollamaron la generación de los Contemporáneos por el nombre de una revista de Filosofía que publicaron durante algún tiempo. Miró Quesada los ubica en la generación de los “forjadores”, como bien explica C. Beorlegui9. Esta generación ya no se dedicó a criticar al positivismo, sino que los filósofos que la formaron se preocupan en tener una formación completa y adecuada, como la de los filósofos europeos, para filosofar desde su circunstancia latinoamericana. En España, la dictadura del general Franco, quien quedó como jefe del Estado español después de derrotar a los republicanos que defendían la segunda república legalmente constituida (1939), obligó a un enorme grupo de españoles a exilarse a otros países para salvar sus vidas. La mayoría de este grupo eran de clases populares, pero había un grupo de intelectuales que se establecieron en otros países de Europa y América. Entre los que llegaron a México estaba José Gaos, quien fue muy importante para el impulso de la cultura en México. También se encuentran dentro de este grupo filósofos como E. Imaz, J. D. García Bacca, E. Nicol, F. Zambrano, J. Xirau y otros10. La filosofía iberoamericana se desarrolla alrededor de tres polos: uno en México, dirigido por Samuel Ramos y José Gaos; otro en Argentina, con Francisco Romero a la cabeza y el tercero en Venezuela liderado por J. D. García Bacca y sus colaboradores. Este grupo de los forjadores se desarrolla y madura en una época de violencia en el mundo: en España, se está peleando la guerra civil que trae como consecuencia el exilio de valiosos intelectuales, algunos de los cuales se establecen en América; en Europa, tiene lugar 9 Beorlegui, C., Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, pág. 485. 10 la 2ª Guerra Mundial. Este hecho tiene una consecuencia afortunada y es que los filósofos iberoamericanos dejaran de mirar e imitar a Europa y comprendieron que el viejo continente con sus dos guerras mundiales estaba en plena decadencia, así que los americanos creyeron tener la oportunidad de sustituir a Europa como centro cultural y de pensamiento, y, de esa manera, ensayar nuevos acercamientos hacia la realidad desde su circunstancia americana. Esta generación centró su labor en preparar a la generación siguiente para que fueran ellos los que produjeran una filosofía propia y original. En la preparación de esta generación de jóvenes tuvo una gran influencia la Filosofía de Ortega, traída a América por uno de los más importantes transterrados: José Gaos. Este filósofo fue el líder de los pensadores españoles que llegaron a México, entre ellos están: Joaquín Xirau, Eugenio Imaz, Eduardo Nicol, Adolfo Sánchez Vásquez, Manuel Granell y Gallego Rocafull. Estos españoles emprendieron la promoción de un renacimiento cultural en México. Fundaron El Colegio de México, La Academia Hispano-Mexicana, el Instituto Luis Vives. También publicaron periódicos y revistas, promovieron foros y mesas de discusión. Abrieron editoriales, como Losada, Argos, Grijalbo, Cénit y tradujeron importantes obras de filósofos europeos, como Dilthey, Husserl, Heidegger, Sartre, entre otros. En México, a la llegada de los exilados españoles, había importantes escolásticos, como Oswaldo Robles, Sánchez Villaseñor, Gómez Robledo, entre otros. Eduardo García Maynez cultivó la axiología aplicada al Derecho. Samuel Ramos guiado por José Gaos cultivó el existencialismo, el historicismo y el raciovitalismo. 1.3. El positivismo de Samuel Ramos El positivismo que se extendió en México fue el positivismo de Augusto Comte, llevado por Gabino Barreda, quien lo trajo a México hacia la segunda mitad del siglo XIX. México todavía no se había repuesto totalmente de las luchas por la independencia que lo dejaron dividido (1810). Barreda pensó que, para unificar a la sociedad mexicana, se necesitaba algo que actuara como erradicador de la anarquía de las conciencias. Cuando 10 Ibid. pág. 485. 11 Comte creó el positivismo, Francia estaba en un caos; se necesitaba restablecer el orden en la sociedad francesa que había quedado dividida porque el concepto de libertad, tal y como lo entendían los enciclopedistas, había llevado a esa sociedad a la anarquía, y para ello, propuso el positivismo que, en primer lugar, tenía como objetivo reorganizar la sociedad. El positivismo de Compte era una religión de las ciencias. Tomando en cuenta la religiosidad de los mexicanos, no debe causar extrañeza el arraigo que dicho positivismo tuvo en México. Barreda, para el mismo propósito (unificar la sociedad de México), propuso la enseñanza del positivismo a través de una reforma educativa. En ella, se enseñarían las ciencias naturales, dándoles un orden jerárquico; esto serviría a los mexicanos no solo para llenar sus necesidades intelectuales, sino para resolver los problemas prácticos de la vida. Después de Barreda, aparece Antonio Caso como entusiasta seguidor de la filosofía positivista. La cual propone como la fórmula definitiva del criterio positivista el experiencialismo de John Stuart Mill y su idealismo crítico. Según esta posición, la realidad del mundo exterior a la persona no puede derivar de la experiencia, sino solo del orden en que se presenta. Caso criticó al realismo y a la teoría de la evolución de Spencer. Durante treinta años enseñó esta Filosofía en la Universidad de México. No se sabe en qué momento Caso se distanció del positivismo y se decantó por un intelectualismo científico. Luego se presenta como antiintelectualista y cree que la acción es más importante que la inteligencia. Para Caso, el órgano de la Filosofía es la intuición, siguiendo a Bergson y, en ella, veía el único camino para llegar a una metafísica espiritualista. Según Caso, esta metafísica espiritualista es una “Weltauschauung” que se podía expresar en la fórmula: El universo como economía, como desinterés y caridad11. En contraposición a la concepción materialista de la ciencia, Caso propone una visión pluralista al afirmar que hay fenómenos que se rigen por el principio económico por excelencia, de lograr el mayor rendimiento con el menor esfuerzo, pero también hay otros que no se pueden analizar con ese criterio; entre estos está: el desinterés estético, la caridad cristiana, pues pertenecen a otro orden que no es el material. Cuando Caso expone su pensamiento, México aún no se repone de las heridas dejadas por la revolución, y Europa está siendo asolada por la guerra, circunstancias que no permiten 11 Ramos, S., Historia de la filosofía en México, pág. 212. 12 que la razón se escuche. En este mundo desgarrado, había que buscar un sentido a la vida. Es el momento de los valores del espíritu, para lo que Caso se aferra a la metafísica. El pragmatismo llega a México para combatir el intelectualismo científico positivista, así como para empezar una Filosofía independiente. Caso siempre pensó que la Filosofía, para llevar a cabo sus funciones, debía surgir de la vida humana que le serviría de apoyo y sustento. Así, estaba la situación del positivismo en México, cuando aparece Samuel Ramos en escena. Este filósofo, quien fue fiel seguidor del positivismo de Caso, como él, se separa del positivismo y se dedica al estudio de la estética y a recuperar el mundo de los sentimientos y afectos tan despreciados por la racionalidad positivista. La separación de Caso se debe a su oposición a los planteamientos racionalistas, en el sentido de que sus críticas iban dirigidas contra los abusos de la razón de las épocas anteriores. Por eso Ramos pensaba que “...el hecho de que la inteligencia se haya convertido en un órgano exiguo, no amerita derrocarla y regresar a la barbarie; es suficiente con hacerle todas las reformas necesarias para vitalizarla, de manera que sus productos respondan a las nuevas demandas espirituales del hombre12. Siguiendo a Caso, se adhiere al innatismo y al antirracionalismo influenciados (Caso y sus seguidores) por Bergson. Ramos pronto se desmarca de la orientación filosófica de Caso debido a la influencia de Ortega y Gasset, filósofo español que llegó por ese tiempo a Argentina a dar unas conferencias. Desde allá, se empieza a conocer su pensamiento, pero quien más influencias tiene en divulgar el pensamiento de Ortega en México fue José Gaos, quien llegó exilado a la capital mexicana invitado por el presidente Lázaro Cárdenas. También empezaron a llegar los libros de Ortega a México. 1.4. Influencia de Ortega y Gasset en la Filosofía de México (1925-1930) Samuel Ramos tuvo la oportunidad de conocer el pensamiento de José Ortega y Gasset a través de los libros Meditaciones del Quijote y Tema de nuestro tiempo que empezaron a llegar a México hacia los años treinta. Este filósofo español entrega a Ramos la visión que le permitió superar los planteamientos intuicionistas e irracionalistas de su maestro Antonio 12 Samuel Ramos, El irracionalismo, en Ulises, México, tomo I, n..°3, 1927, agosto, pág. 91, citado por Carlos Beorlequi, Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, pág. 17 13 Caso. Es cierto que Ramos no podía estar de acuerdo con los anteriores planteamientos de Caso, ya que él (Ramos) creía en el uso adecuado de la razón. A Ortega, también le debe Ramos el historicismo, enfoque que le permitió proponer las hipótesis desarrolladas en El perfil del hombre y de la cultura en México, pues para entender a este hombre y a esta cultura se deben tomar en cuenta los hechos históricos que influyeron en formar el alma de los mexicanos. Ramos toma de Ortega el raciovitalismo y la teoría de la circunstancia. Dice el filósofo mexicano que en las Meditaciones del Quijote “encuentra la solución al conflicto (su inconformidad con el romanticismo filosófico y con el antiintelectualismo), solución que es “la doctrina de la razón vital”13. En esa época, se había desarrollado en México un movimiento nacionalista, pero la Filosofía está excluida de él por creer que esta debía colocarse arriba y fuera de los nacionalismos y tener un punto de vista más universal y humano. Cuando Ramos lee el Tema de nuestro tiempo encuentra la justificación epistemológica para iniciar una Filosofía hecha en México, desde México y por los mexicanos14. Ortega dice: “Cada vida es un punto de vista sobre el universo. En rigor, lo que ella ve no lo puede ver otra. Cada individuo –persona, pueblo, época—es un órgano insustituible para la conquista de la verdad”15. A través de ese planteamiento de Ortega, Ramos encuentra el argumento para construir una filosofía propia. “Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo”, dice Ortega. México, que es México y su circunstancia, tiene su particular punto de vista hacia la vida; lo que México ve, no lo ven otros pueblos; así que su perspectiva es la ventana por la que interpreta el universo. Ramos comprende que tiene que expresar ese punto de vista, esa perspectiva sobre la vida, sobre el universo y tiene que salvarla para que se salve el hombre y la cultura mexicana. Eso lo hará por medio de la educación. El padre de Ramos fue médico y recordando lo que él hacía, comienza por hacer en otro ámbito un diagnóstico del hombre mexicano y de su cultura. Diagnóstico hecho con total integridad científica que señala cualidades y defectos. Esta visión de Ramos se encuentra en El perfil del hombre y la cultura en México. El diagnóstico se hizo a partir de las teorías de Adler 13 Ortega citado por Ramos, pág. 219. Ramos, S., Historia de la filosofía en México, pág. 220. 15 Ibid., pág. 220. 14 14 y Jung; también utilizó la teoría de los valores de Scheler y de Hartmann. Este proceso lo consideró Ramos indispensable para planificar el futuro y salvar al hombre mexicano. Samuel Ramos se atrevió a plantear una verdad descarnada acerca del hombre mexicano, por lo que fue acusado ante la Procuraduría de Justicia, la que lo consideró como “responsable del delito de ultraje a la moral”16. Esta acusación fue desechada y Ramos absuelto de todos los cargos. Sin embargo, de este duro ataque que sufrió Ramos por parte de la intelectualidad mexicana, fue defendido por José Gaos, filósofo español que llegó exilado a establecerse en México. La defensa que hizo Gaos de Ramos fue determinante para que este último volviera a escribir y a reflexionar filosóficamente sobre su “circunstancia”. 16 Beorlegui, C., Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, pág. 510 15 Capítulo 2. El perfil del hombre y la cultura en México 2.1. El perfil del hombre mexicano Samuel Ramos, en su libro El perfil del hombre y la cultura de México (1934), hace un diagnóstico del hombre mexicano y de su cultura. El método que empleó fue el de la observación y la aplicación de las teorías sicológicas de Adler, que son teorías psicoanalíticas para descubrir los arquetipos colectivos, y ahondar en las causas que, en el exterior, toman formas diversas de comportamiento. También añade que “se ha creído innecesario fundar esta interpretación acumulando documentos”17 Cuando Ramos hace este retrato, no quiere significar que todos los mexicanos sean así, pero le parece que en México los vicios que señala adquieren la categoría de “deficiencia colectiva”18 Entre los elementos que han contribuido a hacer del hombre mexicano lo que es, se encuentran los acontecimientos históricos, la determinación genética por etnias, la estructura mental, las predisposiciones del carácter y el medio ambiente, entre otros elementos. El mexicano es el resultado del mestizaje de dos etnias: la española y la indígena. Los habitantes de América, resultantes de la Conquista, no eran ni indios ni españoles. Bolívar dijo que “éramos americanos de nacimiento y europeos de derecho...”19 De los españoles, heredó el individualismo y la pasión. Salvador Madariaga, citado por Ramos, dice que el español es hombre de pasión y, por lo tanto, rebelde a cualquier sujeción impuesta por la vida en sociedad. Esto nos indica que, además de ser hombre de pasión es individualista20. En España, se puede ser individualista y, al mismo tiempo, español. La independencia de las colonias de América no se puede explicar por el proceso normal de un hijo que llegado a la madurez, se separa de sus padres, sino más bien, se debe al carácter individualista de los americanos, heredado de los españoles21. 17 Ramos, S., PHCM pág. 52 PHCM, pág. 11. 19 Bolívar, S., citado por Ramos, S., PHCM, pág. 33. 20 Cfr. PHCM, pág. 30. 21 Ibid. PHCM, pág. 32. 18 16 De los indígenas heredó, según Ramos, la rigidez del carácter. No cree que este rasgo se deba exclusivamente a la servidumbre a que fueron sometidos por los colonizadores españoles. Los indígenas, antes de la Conquista, se oponían al cambio, eran conservadores y rutinarios. El autor piensa que hay en el carácter indígena “una rigidez sobria y seca cuya base es una interna apatía e insensibilidad para los estremecimientos más profundos de la vida”. Es una rigidez de un ser estático anterior a todo dinamismo22. El indio mexicano no se ha podido asimilar a la civilización occidental por ser “distinto a ella”23. Otra influencia que moldeó el carácter del hombre mexicano fue el medio ambiente. México es un país de vastas extensiones, de majestuosas montañas y de rugientes volcanes. Ante esta naturaleza tan descomunal, el hombre se sintió pequeño e indefenso. Como resultado nos encontramos con un hombre aquejado de un gran sentimiento de inferioridad. En la vida hay verdades que es mejor ignorar, pero hay otras que benefician al individuo si las conoce, especialmente, si se pueden cambiar. Esto es, precisamente, lo que Ramos hace sobre el carácter mexicano. Dice que no es muy halagador sentirse en posesión de un carácter como el que se da a conocer en este capítulo, especialmente, tomando en cuenta que es efecto de causas históricas cuyo resultado oculta el ser auténtico del cual nadie puede avergonzarse. Lo que el mexicano muestra es un disfraz detrás del que se esconde su verdadero yo24. A pesar de que otros autores han hablado del sentimiento de inferioridad del mexicano, en ese momento, nadie había tratado de encontrar sus causas. Ramos se vale de las teorías psicológicas de Adler para descubrirlas. Los individuos que tienen complejo de inferioridad lo manifiestan por una exagerada necesidad de afirmar su personalidad, por tratar siempre de destacar o de ser los primeros. El niño, dice el autor siguiendo a Adler, adquiere este sentimiento al compararse con la fuerza de sus padres, siendo él pequeño e insignificante. México, como el niño pequeño, nace a la cultura de Occidente cuando ya hay una civilización y un entorno de países adultos. También contribuye a desarrollar este sentimiento la Conquista, el mestizaje y la Colonia; además influye la magnitud grandiosa de la naturaleza, pero este sentimiento aflora hasta que México se independiza. 22 Ibid. PHCM,, pág. 37. Ibid., PHCM, pág. 37. 24 Ibid.PHCM, pág. 50. 23 17 El autor no consideró necesaria hacer una investigación de campo para comprobar la tesis propuesta. Dice que el lector interesado en esta teoría podría comprobarla con su propia observación25. Ramos advierte a sus compatriotas mexicanos que no se ofendan por el retrato del carácter que va a pintar; pues no es lo mismo sentirse inferior que ser inferior. Ramos en ningún momento afirma que los mexicanos son inferiores, sino que se sienten inferiores por haber sido medidos con estándares correspondientes a escalas de valores diferentes. Si alguien se siente ofendido y su susceptibilidad herida por este retrato del alma mexicana, este hecho confirma la tesis presentada. El mexicano quiere ocultar el sentimiento de inferioridad; para ello, muestra determinadas reacciones, una de ellas es falsear la representación del mundo exterior para exaltar la conciencia que tiene de su valía. La imitación es el recurso usado para demostrar que vale tanto como los europeos. Pero para restablecer el equilibrio psíquico que el sentimiento de inferioridad ha desbalanceado, no bastan las cosas exteriores, la ficción se lleva al interior falseando la idea que el mexicano tiene de sí mismo. El mexicano se comporta en la vida privada y en la pública de la misma manera. Por eso, para descubrir cómo es el psiquismo de los mexicanos, hay que examinar algunos de los comportamientos colectivos. Para comprender los mecanismos de los que se vale el psiquismo del mexicano, se examinará un tipo social en el que todos los caracteres existen exagerados al máximo. Este personaje es el “pelado”. Este individuo no esconde nada, exhibe su alma como una bandera. Aquí se examinarán las fuerzas elementales que lo impulsan a actuar como lo hace. Es una persona con un carácter a flor de piel y extremadamente susceptible. El pelado ocupa el escaño más bajo en la escala social; el pelado no es nadie. Para disimular su realidad, cuando esta trata de aflorar a la conciencia, se lo impide una fuerza que mantiene esta realidad en el inconsciente26. Todo hecho que lo haga ver bajo una luz que destaque su inferioridad desencadenará una respuesta de ferocidad para sobreponerse a la depresión. El pelado necesita un salvavidas para restablecer el equilibrio de su descentrado psiquismo, y lo encuentra en la virilidad. El pelado considera al órgano sexual como sinónimo de valentía y virilidad. 25 26 Cfr. PHCM, pág. 52. Cfr. PHCM, pág. 54. 18 A continuación, se reproduce la esquematización de su estructura y funcionamiento mental para entender la psicología del mexicano que Samuel Ramos muestra en el libro mencionado. “I- El pelado tiene dos personalidades: una real y otra ficticia. II- La personalidad real queda oculta por esta última, que es la que aparece ante el sujeto mismo y ante los demás. III- La personalidad ficticia es diametralmente opuesta a la real, porque el objeto de la primera es elevar el tono psíquico deprimido por la segunda. IV- Como el sujeto carece de todo valor humano y es impotente para adquirirlo de hecho, se sirve de un ardid para ocultar sus sentimientos de menor valía. V- La falta de apoyo real que tiene la personalidad ficticia crea un sentimiento de desconfianza de sí mismo. VI- La desconfianza de sí mismo produce una anormalidad de funcionamiento psíquico, sobre todo en la percepción de la realidad. VII- Esta percepción anormal consiste en una desconfianza injustificada de los demás, así como una hiperestesia de la susceptibilidad al contacto con los otros hombres. VIII- Como nuestro tipo vive en falso, su posición es siempre inestable y lo obliga a vigilar constantemente su “yo”, desatendiendo la realidad”27. El pelado comete el error de homologar su concepto de hombría con el de nacionalidad, lo que da por resultado la creencia de que la valentía es la nota peculiar de la nacionalidad mexicana: todos los mexicanos son valientes28 Los habitantes de la ciudad tienen una psicología diferente a la de los habitantes del área rural, ya que los habitantes de la ciudad son mestizos y blancos; en cambio, los habitantes del área rural son los indígenas. La población indígena, dice Ramos, desempeña un papel pasivo. Si bien es cierto que el indígena ha tenido una cierta influencia por formar parte del ser de los mestizos, su influencia social y política es nula: influye solo por estar allí. Su importancia es grande porque “la masa indígena es un ambiente denso que envuelve todo lo que hay dentro del país”29. 27 Ibid. PHCM, págs. 56 y 57. Cfr. PHCM, pág. 57. 29 Ibid. PHCM, pág. 58.. 28 19 Ramos afirma que el núcleo de la vida mexicana lo constituye la clase media y esta vive bajo cánones europeos, pero asegura que la mayoría de la población está constituida por indios, cuyo “estado mental no les permite todavía desprenderse de la naturaleza, junto con la cual forma el ambiente de primitivismo que rodea al resto de la población”30. Es decir que para Ramos, los indígenas constituyen un mar primitivo que rodea las islas civilizadas que son las ciudades. Esta afirmación la hace Ramos en 1934, por eso hay que examinarla dentro del contexto en el cual la hizo. Distinta reacción provocaría una afirmación semejante dada en este siglo (siglo XXI). Se deben examinar las causas por las que el indígena aparece ante Ramos como un ser primitivo. En el DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), la definición de “primitivo” aparece como: “Se dice de los pueblos aborígenes o de civilización poco desarrollada, así como de los individuos que los componen, de su misma civilización o de las manifestaciones de ella”31. Cuando vinieron los españoles, encontraron una cultura distinta, puede ser que en algunos aspectos estuvieran menos desarrollados que los españoles, pero en otros los sobrepasaban. No es apropiado, por consiguiente, darle a la cultura de los aztecas el calificativo de “primitiva”. Se tiene que considerar que esos indígenas sufrieron la Conquista que los desposeyó institucionalmente de su lengua, su religión, en fin, de su cultura. La nueva cultura, casi con seguridad, se puede afirmar que no fue asimilada por los indígenas, ya que no todos tuvieron acceso a la escuela. Además, en el ámbito privado de sus comunidades, seguían con sus viejas costumbres. Pero eso no significa que su estado mental estuviera todavía ligado a la naturaleza; esta afirmación coloca a los indígenas más cerca de los seres irracionales que de los racionales. Ellos tratan de conservar lo poco que les queda de su cultura y no les interesa asimilarse a la cultura criolla. La cultura indígena precolombina es totalmente diferente a la española, pero eso no los convierte en inferiores. Es cierto que no contribuyeron al esfuerzo de la sociedad mexicana para llevar a su país a la modernidad, porque creían que eso no era de su interés o no estaban integrados; pero eso no autoriza a Ramos a describirlos como lo hace. La fuerza motriz en toda la historia moderna es la voluntad de poderío. Afirma Ramos que los indios carecen de voluntad de poderío, es decir, que no pertenecen a la raza de 30 31 Ibid.PHCM, , págs. 67 y 68. DRAE, pág. 1832 20 hombres rapaces32. Al afirmar Samuel Ramos lo anterior, se puede inferir que el autor olvidó aplicar su método al grupo de los indígenas, porque no habla del componente histórico. Si examinamos la historia de los pobladores precolombinos de México, se encontrará que tenían una política beligerante y que vivían en continuas guerras de conquista con los pueblos vecinos. La etnia que se estableció en el valle del Anáhuac fue la de los aztecas, quienes fueron conquistando a las tribus vecinas y formaron un gran imperio. Los aztecas tenían voluntad de poderío hasta cierto punto. Hernán Cortés se enfrento a este imperio, lo conquistó y convirtió sus habitantes en siervos. Es cierto que los indígenas de la etnia de los aztecas fueron beligerantes, pero carecían del impulso de ir más allá, de querer conquistar más pueblos que estaban muy lejos de sus dominios. En la Colonia, al indígena no se le permitió tener ningún protagonismo; así que, apoyándose en el fatalismo de su visión de mundo, se quedó esperando, sin oponer resistencia, a que se cumpliera su destino. Dice Ramos, que las razas de color usan la técnica para defenderse de la civilización fáustica, es decir, de aquella que vende su alma a cambio del poder, el dinero; aquella que prefiere los placeres del cuerpo a los valores del espíritu. Samuel Ramos hace una diferencia entre lo que es civilización y cultura. La civilización se apoya en la técnica, que Ramos sataniza, y la cultura, en los altos valores espirituales. No se puede condenar la técnica de esa manera, pues la técnica ha facilitado la vida del hombre y le ha conferido más libertad, le ha dado suficiente tiempo libre para pensar y para hacer nuevos descubrimientos que le han dado una mejor calidad de vida. Lo que más resalta del carácter mexicano es la desconfianza. Opina Ramos que esta desconfianza es anterior a todo contacto con otros hombres. Afirma que no es una desconfianza de principios, porque el mexicano carece de ellos33. Se convierte la desconfianza en un sentido primordial de la vida. Esta desconfianza no se focaliza sobre determinados individuos, sino que es irracional, anterior a todo contacto con otros hombres y mujeres. Termina diciendo Ramos que el mexicano es la negación personificada, y se hace la siguiente pregunta, entonces, “¿por qué vive el mexicano? Y responde que no es necesario tener ideas y creencias para vivir...con tal de no pensar”34. Así que el mexicano no practica la introspección para ver cómo es realmente su psiquismo, sino que prefiere dar a sus problemas 32 Cfr. PHCM, pág. 106. Ibid. PHCM, pág. 58. 34 Ibid. PHCM, pág. 59. 33 21 una solución ilusoria: se forma una imagen de él mismo que no es real, la superpone a la imagen verdadera y vive creyendo que es lo que no es y que puede hacer lo que no puede. Para el autor, la vida mexicana es “una actividad irreflexiva”, sin plan alguno. Se vive el momento, así que el futuro está excluido de su vida. Hasta este extremo lo lleva la desconfianza. Para poder reflexionar, hay que hacer un alto en las actividades. Quien piensa y reflexiona, espera y quien espera admite el futuro. Pero si estamos en una actividad constante respondiendo a necesidades inmediatas y estas no nos permiten detenernos en el camino, no podremos pensar ni esperar algo del futuro35. Cuando no se tiene un futuro, cuando la vida es caótica, sin objetivos, sin un plan determinado, cuando todo a nuestro alrededor es inestable porque tenemos desconfianza de todos y de todo, nos convertimos en improvisadores inmediatistas que queremos aprovechar las ocasiones cuando estas se presentan sin reflexionar sobre las consecuencias. Así, en vez de actuar como seres racionales, nos convertimos en seres que estamos en pie de guerra contra todos y que queremos todo solo para nosotros. El hombre con un sentimiento de inferioridad es un hombre desconfiado y si es desconfiado, es susceptible, dice Samuel Ramos. El hombre desconfiado recela de todo, y todo se interpreta como una ofensa. Al sentirse ofendido, el mexicano se defiende y pelea. Pelea por todo: un gesto, una mirada, una palabra, en fin, todo lo interpreta como una provocación. Este comportamiento que el mexicano muestra, sin ser consciente de ello, es la punta del “iceberg” que se ve en el exterior y que responde a una maniobra del psiquismo para proteger al “yo” de sí mismo. El malestar que le provoca el complejo de inferioridad lo proyecta hacia los demás seres36. Aunque el psiquismo recurre a subterfugios para librar al individuo del malestar que le produce el complejo de inferioridad, esos subterfugios, la ilusión, no eliminan al complejo, sino que lo “hace cambiar de motivación”, por eso el mexicano es irritable, nervioso y muchas veces violento. Carece de una fuerza interior que domine sus impulsos irracionales, y lo que él cree que es su valentía, su fuerza, es su debilidad. 35 36 Cfr. PHCM, pág. 59. Ibid. PHCM, pág. 60. 22 El hombre mexicano quisiera sobresalir por encima de los demás por su valentía y su poder. Él llega a creer que esta ilusión es verdad y obra de acuerdo a ella. Samuel Ramos piensa que el burgués mexicano tiene la misma susceptibilidad del hombre del pueblo y los mismos prejuicios que este. Hay un diferencia entre el burgués y el mexicano del pueblo, y es que el primero disimula completamente su complejo de inferioridad, porque hay un nexo muy sutil entre su comportamiento externo y su psiquismo, así que difícilmente va a hacer conscientes esos sentimientos. En cambio el hombre del pueblo, el “pelado”, exhibe con cinismo lo que tiene su psiquismo37. El burgués mexicano tiene más medios para llevar a cabo este autoengaño: él tiene una imagen de cómo quiere ser y la superpone a lo que es; de esa manera, cree que su “yo” es esa fantasía creada por él. Pero en el fondo de su conciencia tiene dudas acerca de lo que realmente es; como no puede permitir que su verdadero “yo” aflore a la conciencia, es un hombre que vive con malestar interno del que él mismo ignora las causas. Cuando logran aflorar a la conciencia, se manifiesta como “debilidad, desvaloración de sí mismo, sentimiento de incapacidad, deficiencia vital”38. Este hombre se convierte en alguien que desconfía y se protege de todos. Es susceptible. Antes de que lo critiquen, ataca a los demás; su técnica consiste en desvalorizar a los demás para sobresalir él. No admite que haya otros que sean superiores. Para protegerse, no vacila en usar cualquier medio. Vive encerrado en sí mismo. No le interesan los valores comunitarios, sino solo los que le den beneficio a él. El mexicano es idealista porque así reafirma la idea que tiene de sí mismo, cuando la realidad le impide realizar dichos planes; antes de darse por vencido inconscientemente dirige la resolución de los problemas al plano de la ilusión. De esta manera queda satisfecho el impulso de afirmar su personalidad. Estas ideas completan la hipótesis sobre el mimetismo mexicano39¿Es realmente así el mexicano? ¿Hay un medio para superar este estado? Sí lo hay, responde Ramos. Para ello, se tiene que hacer un diagnóstico. Este diagnóstico es lo que Ramos ha intentado hacer en esta obra. El mexicano debe tener el valor de verse a sí mismo como realmente es; pero, para ello, tiene que tener los instrumentos psicológicos necesarios. Algunas veces, cuando todo sale a la luz y se hace consciente, se desvanece por sí mismo este ser ficticio; otras veces, los seres humanos no aceptan esa realidad que estaba en el 37 Ibid. PHCM, pág. 62. Ibid. PHCM, pág. 63. 39 Cfr. PHCM, pág. 40. 38 23 inconsciente y que se hizo consciente. Se necesitaría de otras medidas para superar este diagnóstico pesimista de Samuel Ramos. 2.2. La cultura en México La cultura en México se ha construido por imitación a la cultura europea. Si se ha imitado a Europa es porque se cree que la cultura europea es valiosa, despreciando la cultura propia. Este hecho produce un sentimiento de inferioridad que da por resultado, en la vida mexicana, “un desdoblamiento en dos planos separados: uno real y otro ficticio”40. Así que la imitación es un recurso psicológico para sobreponerse a ese sentimiento. Se cree que imitar lo europeo es mejor que crear lo mexicano. Para crear una cultura, se requiere de mucho y persistente esfuerzo, cosa que los mexicanos no podían hacer en ese momento por estar rodeados del caos y la anarquía que siguieron a la guerra por la independencia. La cultura mexicana es derivada de la europea, pero no se ha asimilado, sino que se ha imitado. Dice Ramos, que en la cultura no hubo mestizaje puesto que la cultura precolombina fue destruida y suplantada por la española cristiana41. Yo creo que sí hubo mestizaje, ya que en la cultura mexicana se encuentran muchos elementos que pertenecen a la cultura indígena y a la cultura española. No en balde, la Colonia duró trescientos años, y con ella, se quedaron en México muchos valores, costumbres, tradiciones españolas. Es cierto que la cultura resultante no fue exacta a la cultura hispánica, pero es una realidad histórica nueva ya que lleva elementos de las dos culturas. Siguiendo a Ramos, se ve que en la cultura de América hay dos etapas: la primera de trasplantación y la segunda de asimilación42. Para que se pueda decir que hay una cultura derivada, los elementos seleccionados de la cultura española se deberían haber incorporado al inconsciente colectivo. Después de la Conquista, la vida en México tomó formas traídas de Europa. Para que la trasplantación se diera, los españoles trajeron dos instrumentos: el idioma 40 Ibid. PHCM, pág. 24. Cfr. PHCM, pág.28. 42 Cfr. PHCM, pág. 29. 41 24 y la religión43. Las etnias precolombinas eran muy religiosas, así que los misioneros pudieron trasplantar la religión cristiana a unos pueblos que finalmente la aceptaron. España se había convertido en adalid de la Contrarreforma, así que a las provincias del Nuevo Mundo se las cercó para que no fueran contaminadas por las herejías de los otros países europeos. De este modo, la vida de México fue modelada por la Iglesia católica española, quien controlaba la educación. Esto dio por resultado la orientación medieval de la vida mexicana. A esta cultura resultante se la llamó “cultura criolla”. Esta cultura imprimió en el alma de los mexicanos ciertos rasgos que “aunque no sean exclusivos de los españoles, sí están íntimamente adheridos al carácter hispánico”44. Ellos son la pasión y el individualismo, entre otros. Además, manifiesta el carácter otras tendencias que son contrarias y esto es así porque todas se encuentran en el carácter de los españoles. Sería conveniente aclarar que Ramos no define ni explica en qué consiste lo mexicano. Cuando llegaron los españoles, no existían los mexicanos. Existían muchas etnias, algunas de las cuales habían sido conquistadas por los aztecas, pero que tenían sus propia cultura; así que habría que aclarar qué entendía Samuel Ramos por “los mexicano” y “el alma mexicana”. El europeísmo de los mexicanos, dice Ramos, tiene mucho de artificial, porque no se ha tomado en cuenta la realidad de la vida en México45, es decir, los condicionamientos que ponen la historia, la genética, el paisaje para crear un destino mexicano. El ser humano tiene pequeños espacios en donde puede ser libre y escoger el camino que quiere transitar, pero el hombre no puede cambiar totalmente su destino. Se necesita conocimiento de los condicionamientos que puede tener el destino. Así que tampoco se puede crear una cultura nacional partiendo de cero, prescindiendo del pasado. Todos estos errores que ha cometido el mexicano los ha realizado como resultado de un nacionalismo mal entendido, y pareciera que el mexicano, “en su intimidad psicológica, es un ser mixtificado que, a su naturaleza real, ha superpuesto una imagen falsa de sí mismo”46. Para comprender que el mexicano realiza una tarea plagada de errores y lleva un camino equivocado, necesita de humildad y de sinceridad. Solo a través de ellas, comprenderá que lleva un disfraz que se debe quitar para que su ser auténtico vea la luz. No se puede crear 43 Cfr. PHCM, pág. 29. Ibid. PHCM, pág. 30. 45 Cfr. PHCM , pág. 66. 46 Ibid. PHCM,, pág. 67. 44 25 una cultura sin tomar en cuenta la cultura europea que es substratro que da origen y alimenta a la cultura mexicana. En México, la clase media ha sido la dirigente de la historia de dicho país. Su vida ha sido dirigida por los conceptos de familia, religión, moral, política, amor, que son conceptos europeos, pero aclimatados a un nuevo entorno y que constituyen lo que Ramos llamó la “cultura criolla”47 La religiosidad es el motivo vital que al coordinar la actividad psíquica de los habitantes del Nuevo Mundo, desde la Conquista, le da la categoría de cultura a dicha actividad psíquica48. Esta religiosidad, como ya se mencionó anteriormente, ya se encontraba en el indio, por lo que no les fue tan difícil a los misioneros convertir a estos indígenas a la religión cristiana. Una prueba de la religiosidad la encontramos en el arte colonial. La educación fue controlada por los religiosos españoles y, aunque crearon un cerco alrededor de las provincias de ultramar, las ideas de la Revolución Francesa se colaron y aparecieron en las instituciones académicas controladas por la Iglesia católica. Con la revolución de la Reforma, en la segunda mitad del siglo XIX, comienza el liberalismo que acabó con el poder temporal de la Iglesia a través de la constitución y de la educación laica. En México, se introduce el positivismo comtiano , traído por Barreda, para sustituir las ideas religiosas. Pero la religiosidad no fue eliminada, sino solo reprimida, mantenida en el inconsciente. Por eso, se deben estudiar los mecanismos que ha creado la mente mexicana, a partir del confinamiento de la religiosidad, y que han aflorado como anormalidades psicológicas en el mexicano de ese tiempo. Ramos opina: “La vida religiosa no es un fenómeno transitorio, sino función permanente y consustancial a su naturaleza”49, es decir que el ser humano, a lo largo de su historia, siempre ha expresado su religiosidad de distintas maneras, con componente diversos, porque es parte de su naturaleza. Cuando se obliga a la religiosidad a desaparecer en el inconsciente, “tergiversa la óptica de los valores y hace vivir al individuo en un mundo ilusorio, porque atribuye a su “yo” y a las cosas magnitudes falsas”50. 47 Cfr. PHCM , pág. 68. Cfr. PHCM, pág. 69. 49 Ibid. PHCM, pág. 73. 50 Jung citado por Ramos, S., PHCM, pág. 73. 48 26 Ese sentimiento religioso que fue relegado al inconsciente se sublima y es dirigido a la razón. Cuando esto ocurre, este movimiento da entrada a los nobles sentimientos del espíritu contenidos en el espíritu mediterráneo. ¿Por qué sucedió esto? Dice el autor estudiado que en el espíritu americano “hay predisposiciones de la sensibilidad y el entendimiento que ordenan todo lo que el individuo vaya aprendiendo, conforme a ciertos tipos invariables de representación”51 . También el espíritu mediterráneo se propagó porque fue troquelado en el alma de México por los religiosos que actuaron permanentemente de generación en generación52. Así fue cómo surgieron pensadores que forjaron el surgimiento de la cultura, tales como Pedro Henríquez Ureña, Justo Sierra, Antonio Caso, José Vasconcelos, Alfonso Reyes, entre otros. La cultura para florecer necesita propagarse a toda la sociedad, necesita un cuerpo para vivir. Este cuerpo faltó, pero los pensadores mencionados fueron una minoría culta que se constituyó en el alma de México. Ellos conservaron el espíritu de la cultura.53 Lo que ha pasado en México, dice Ramos, es que se ha imitado a Europa sin una norma; esa imitación se ha basado en la moda y el capricho de los individuos. La norma que ha faltado es el conocimiento de la realidad mexicana. En el siglo XIX, el mestizo es el que se dedica a la política. Es experto en la imitación y el país que admira y quiere imitar es Francia. Así, el mexicano, a través de la política, se interesó por la cultura francesa. “La pasión política actuó en la asimilación de esta cultura, del mismo modo que antes la pasión religiosa, en la asimilación de la cultura española”54. ¿Por qué los mexicanos se interesaron más por la cultura francesa que por la de otros países cuya cultura política estaba más desarrollada? Samuel Ramos piensa que había afinidades psíquicas para que se diera esta preferencia. Las ideas revolucionarias de Francia les proporcionaron el instrumento para combatir el pasado y modernizar las instituciones. La cultura francesa, dice Curtius citado por Ramos, se caracteriza por “hacer obra universal en medio de realidades nacionales y a través de ellas”55. La esencia de esta cultura es el equilibrio y los franceses no la consideran solo francesa, sino universal. 51 Ibid. PHCM, pág. 75. Cfr. PHCM pág. 75. 53 Cfr. PHCM,. pág. 81 54 Ibid. PHCM, pág. 41. 55 Ibid. pág. 46. 52 27 La penetración de la cultura francesa en México se debe, cree el autor, a un “cierto impulso de propaganda inherente a ella misma”56. Valora el humanismo, da lineamientos para ordenar la vida por cauces más civilizados y humanos. Este valor de la “utilidad” fue muy atractivo para América Latina que no adopta ideas que no sean prácticas para la vida política y social. Francia fue muy importante en el desarrollo de lo científico, lo político, lo artístico, lo filosófico de México y de toda la América hispana. Esto provocó, a la larga, una fuerte reacción de los nacionalistas mexicanos contra el predominio de la cultura europea57. Pero la influencia de la cultura francesa tenía también desventajas y la más importante es que retrasó el advenimiento de la cultura autóctona mexicana. Los pueblos no pueden escoger la cultura que quieren tener como se escoge un vestido; tendrán la cultura que les troquelen los hechos históricos, la determinación genética, la vocación de la raza, entre otros elementos. En esta ruta en que transitan los pueblos para tener una cultura autóctona, se debe tener el valor de conocerse uno mismo. Se necesita valor para ver las cosas, para conocer la verdad y humildad para aceptar esa verdad. Se necesita valor para poner en práctica lo que sea necesario para corregir los defectos que impiden emprender el camino que conviene a estos pueblos para crear su cultura. Para ello, es necesaria la función intelectual. Esta función nos indicará y ayudará a descubrir la esencia de los fenómenos, las relaciones entre acontecimientos que a primera vista no parecen tener nada en común, para encontrar la continuidad de los procesos58. Hay que practicar la verdadera ciencia, hay que aprender los principios que rigen la ciencia universal para aplicarlos al objeto de nuestro interés: en este caso, el alma de México. Teniendo claro cómo es científicamente esta alma, se podrá examinar la cultura europea y decidir cuáles son los elementos que convienen a los mexicanos para sacar a flote su cultura. “México debe tener una cultura mexicana”, dice Samuel Ramos. “Entendemos por cultura mexicana la cultura universal hecha nuestra, que viva con nosotros, que sea capaz de expresar nuestra alma”59. Con esta cita, el pensamiento de Ramos nos urge a seguir estudiando la cultura europea, ya que parte de la historia mexicana es europea. El problema ha sido que 56 Ibid. pág. 47. Cfr. PHCM, pág. 49. 58 Cfr. PHCM,, págs. 93 y 94. 59 Ibid. PHCM, pág. 95. 57 28 México ha separado la cultura de la vida, y así, la cultura no puede ni sobrevivir y, mucho menos, crecer. Es tan imposible que viva la cultura sin un pueblo viviente en que enraizarse como pretender que viva un cerebro sin cuerpo que lo sostenga60. De acuerdo al testimonio general, dice Ramos que es notoria la falta de grandes pensadores que se hayan dedicado a pensar lo mexicano. Los hombres que estaban intelectualmente capacitados para hacerlo consideraron que México no valía la pena para ocuparse de él ni de su cultura, más bien, lo han despreciado. También hay otro núcleo de población que por estar desprovisto de la formación necesaria, todo lo han visto superficialmente a través del lente del provincialismo. “El ideal que México debería realizar es una fórmula que reúna lo específico del carácter nacional con lo sobresaliente del humanismo universal. Es decir, un nacionalismo que se acercara a las formas universales”61. En México, han sucedido una serie de acontecimientos históricos que han impedido el ambiente propicio para que el mexicano hubiera tenido una evolución psíquica y un clima adecuado para una disciplina consciente y reflexiva. El objetivo de la cultura mexicana no es hacer obras, sino formar al hombre. Es decir que en México se ha perdido la noción de humanismo. La cultura y la educación han sido orientadas a la obtención de resultados, dejando de lado el proceso que ha dado esos resultados. Por eso, la cultura no ha sido efectiva para promocionar el espíritu, es decir, no ha sido humanista. Ante este problema, Samuel Ramos propone un camino que es el de la educación. “La educación nacional, dice Ramos, debe tener como objetivo erradicar ciertos defectos del carácter mexicano”62. A lo largo de El perfil del hombre y la cultura en México, afirma: “He tratado de explicar que un cierto número de defectos muy generalizados en los mexicanos deben referirse a una causa común inconsciente: el sentimiento de inferioridad”63. Este sentimiento, aunque existe individualmente en todos los pueblos de la tierra, en México, se considera como una deficiencia de todos. Una manera de corregir este sentimiento es a través del conocimiento de lo mexicano por medio de la educación. Ramos asegura que él no pretende que el conocimiento de México 60 Cfr. PHCM, pág. 95. Ibid. PHCM, pág. 98. 62 Cfr. PHCM, pág. 111. 63 Ibid, PHCM, pág. 111. 61 29 sea el único fin de la educación, sino que es uno de los más importantes y, además, entrega un contenido concreto a la cultura nacional64. Pensar es un acto distintivo que separa a los seres humanos de los animales; también, es una necesidad para que el hombre lleve una vida racional65. El pensamiento es el instrumento que liga el presente con el pasado: se aprende del pasado para no cometer los mismos errores en las tareas del presente y, en el presente, se planifica el porvenir. Por medio del pensamiento conocemos e interpretamos la realidad y sirve para comunicarnos con nuestros semejantes66. Pareciera que pensar es fácil; al contrario, es un camino lleno de obstáculos, por eso, se debe aprender a hacerlo. Todos los seres humanos tienen un cierto grado de inteligencia, pero no todos los grupos culturales le dan la misma importancia al uso de la razón. Hay pueblos que le dan más preponderancia a los sentimientos o a la voluntad. Los mexicanos son herederos de algunos rasgos de la cultura hispánica, la cual no ha descollado tanto en las obras de la inteligencia como en otros campos del quehacer humano. Por supuesto, que con esto no se quiere decir que sean una etnia sin inteligencia67. Otro proceso importante para descubrir el perfil de los mexicanos y de su cultura es compararlos con sus vecinos del Norte y la cultura que ellos han creado. Samuel Ramos no tiene ninguna estimación por la cultura de Estados Unidos. Es cierto que Ramos dice que “Estados Unidos es un país de vitalidad lujosa donde sobra todo lo que la más fabulosa ambición pueda imaginar”68. Pero añade que “la pedagogía norteamericana se ensalza inconscientemente con el concepto mecanicista de la sociedad”69. Los norteamericanos conciben al mundo como una máquina y el hombre que ordena ese mundo es un hombre de instintos que concibe al mundo como una presa para ser devorada. El instinto aislado de cualquier otra influencia espiritual es fuerza bruta y este instinto inspira, organiza y empuja la civilización material sustituyendo la vida auténtica del hombre por la mecanización y el 64 Cfr. PHCM, pág. 116. Cfr. PHCM, pág. 132. 66 Cfr. PHCM, pág. 132. 67 Cfr. PHCM, pág. 133. 68 Ibid. PHCM, pág. 88. 69 Ibid. PHCM, pág. 88. 65 30 automatismo. Esta civilización en vez de dar vida termina por devorar al hombre causando la muerte de su alma. Samuel Ramos está preocupado por el hombre de México y por su cultura. Por un lado, tanto el hombre como la cultura han sufrido por el sentimiento de inferioridad del mexicano. Sus mayores desaciertos han sido la imitación, sin una guía, de lo europeo por considerarlo mejor que lo mexicano. Este hecho retrasó el aparecimiento de una cultura propiamente mexicana. Ramos teme el ejemplo que representa para México la cultura de su vecino del Norte. Este autor aunque reconoce la abundancia y riquezas de Estados Unidos, ve como nefasto el modelo de civilización y desarrollo que tienen por ser una civilización guiada por los instintos en vez de serlo por los valores superiores del espíritu. Es decir, que Ramos ve una pugna entre la cultura que humaniza al ser humano y la civilización mecanicista de sus vecinos. La primera da vida, la segunda llevará inexorablemente al hombre hacia la muerte. 31 Capítulo 3. Hacia un nuevo humanismo: programa de antropología filosófica A través de todos los tiempos y en todas las escuelas filosóficas, se han tenido ideas sobre el hombre. Asimismo, en todas las disciplinas filosóficas se ha examinado alguna faceta de la actividad humana: teoría del conocimiento, la ética, la estética, entre otras. Es hasta este momento (1940) que en México se empieza a perfilar como objeto de los estudios filosóficos al ser humano como una unidad. Así, nace la antropología filosófica que considera al ser humano como algo único. Esta nueva ciencia es fundamental y sus hallazgos aportarán datos para otras ciencias que estudian aspectos parciales del hombre70. Dice Ramos que el objeto de su investigación no es el hombre concreto, sino la representación ideal que se tiene de dicho hombre. Para ello, empezaría por definir las notas esenciales e inseparables del hombre siguiendo el método de la fenomenología de Husserl. El ser humano es el único de la creación que se sabe diferente de su entorno. Esto lo puede hacer porque tiene conciencia. Dice Ramos: “La conciencia es, por decirlo, una revelación del ser”71. Así, la conciencia hace del ser humano que sea lo que es. La conciencia hace comprender al hombre que está situado en el mundo. Según frase de Heidegger, citada por Ramos, la primera nota de la existencia humana es “estar en el mundo”72. El hombre sabe que está rodeado de muchas cosas que ejercen una presión en contra de él y que él puede ejercer su acción hacia ellas. El ser humano también tiene recuerdos, expectativas y aspiraciones. De esa manera, la conciencia le da al hombre el concepto del tiempo. Para los vegetales y los animales, el tiempo no existe. Cada especie tiene prefijado su proceso de vida y lo cumple inexorablemente. También, el hombre tiene prefijado su ciclo de vida orgánica, es decir se tiene un cierto grado de fatalidad. Sin embargo, el ser humano se tiene que buscar su vida y, para ello, planifica el hoy y el mañana apoyándose en la experiencia acumulada del ayer. Así, el hombre de hoy piensa lo que pueda ser mañana. La vida, para el hombre, es un problema en el que debe poner todas sus fuerzas para resolverlo; para asegurar la vida. Pero lo único seguro es la certeza de la muerte, no sabe cuándo ni dónde, pero va a morir. Esa certeza 70 Cfr. HNH, pág. 27. Ibid. HNH, pág. 29. 72 Heidegger, M., citado por Ramos, S.,HNH, pág. 29. 71 32 desencadena la angustia de perder la vida y está presente siempre en la vida del hombre73. Ese no saber qué es lo que va a suceder le indica al ser humano que tiene posibilidades y si las tiene, él puede elegir. De este modo, se encuentra el hombre con un margen de libertad. La humanidad no solo debe conservar la vida, sino debe imprimirle un sentido. Lo cual convierte al ser humano en alguien que se propone un fin y empeña todo su esfuerzo para lograrlo. Así, el hombre es un ser teleológico. Samuel Ramos cree que el ser humano se encuentra en un mundo que le dificulta la existencia, pero el hecho de vivir en sociedad le facilita la conservación de su vida, ya que la sociedad tiene acumulado un acervo de experiencias y de caminos trazados que le facilitan su trabajo. Es cierto que el hombre encuentra dificultades en el mundo, pero es el mundo el que le posibilita la vida al ser humano. La realidad lo que le presenta al hombre son posibilidades. La sociedad no siempre le ayuda a resolver los problemas, sino que muchos de ellos vienen de vivir en sociedad. El hombre gravita entre dos mundos: el de la realidad y el mundo de los valores. Por eso “el hombre es un ser moral sujeto a obligaciones y deberes de carácter ideal”74. La conciencia no solo le dice al hombre lo que es, sino lo que debe ser. El ser humano, como se dijo anteriormente, es un ser que planifica un fin y se propone alcanzarlo. Si quiere alcanzar un fin es porque lo considera valioso, así se puede decir que “el hombre es un ser que persigue fines valiosos”75. Al reflexionar sobre la esencia del ser humano, se tiene que pensar en cómo debe ser dicho hombre. Una nota esencial del ser humano son los valores que él debe alcanzar como fin de su actividad. Como el hombre es un ser que se propone alcanzar valores, se puede afirmar que el hombre es un ser axiológico. Durante su vida, el hombre tiende siempre a imponerle a su vida una dirección que le dé sentido. Dice Ramos que la cultura es uno de los resultados de esa dirección. Scheler, citado por Ramos, dice que la cultura es un proceso de humanización que empieza en el hombre y se extiende a todo lo que le rodea. En opinión de Ramos, el ser humano encuentra en la cultura el fin que demanda para su vida. Este fin consiste en crearse a sí mismo y crear valores nuevos para él y para toda la sociedad76. 73 Cfr. HNH, pág. 30. Ibid. HNH, pág. 31. 75 Ibid. pág. 32. 76 Cfr. HNH, págs. 32 y 33. 74 33 Debido a la cultura religiosa y filosófica que imperó en el mundo occidental, se daba una gran importancia a los valores del espíritu despreciando a los instintos que se veían como una fuerza que apartaba al ser humanos del fin que debería tener; este era el de alcanzar los valores superiores del espíritu. En este momento, el enfoque con que se mide al ser humano es otro y, así, es valorado el cuerpo y los instintos. Boutroux, citado por Ramos, tiene un enfoque novedoso hacia el universo, y opina que está compuesto de capas superpuestas que aunque se apoyan unas en otras, cada una es singular y diferente de las otras. Estas capas son relativamente independientes y dependientes unas de las otras77. Los estratos superiores no pueden existir sin los inferiores que son más fuertes. Así, los valores del espíritu, que son la capa superior, son los más débiles. Una experiencia estética o un acto ético, aunque son lo más débil, sin embargo, son lo más valioso. Cada uno de los estratos está regido por leyes diferentes, porque tienen una estructura diferente. El ser humano también está formado por capas. Le corresponde a la antropología filosófica encontrar y determinar cuáles son. Debe encontrar un esbozo de lo que es esencialmente humano. Este esbozo tiene que servir para todos los seres humanos. Desde los griegos, hasta Descartes en la Edad Moderna, se ha considerado al ser humano como formado por dos sustancias que lo constituyen: cuerpo y espíritu. Sin embargo, Ortega y Gasset habla de tres elementos básicos que conforman al hombre: Vitalidad, Alma y Espíritu. “La Vitalidad comprende los instintos de ofensa y defensa, de poderío, de juego, las sensaciones orgánicas el placer, el dolor, la atracción sexual, la sensibilidad para los ritmos”78. Del grado de vitalidad depende el carácter de las personas. Más al interior del ser humano, se encuentra el Alma y el Espíritu. Hay en el hombre, algunas veces, sentimientos, simpatías, antipatías que están allí, el hombre los reconoce como suyos, pero no son su “yo”. En este ámbito, se dan las pasiones amorosas y los sentimientos. El Espíritu es el centro de la persona, está conformado por la voluntad y la inteligencia79. Hay muchas diferencias entre Alma y Espíritu; una de ellas consiste en que los fenómenos espirituales no duran, pero los anímicos ocupan tiempo. Así, se puede estar triste o 77 Cfr. HNH, pág. 58. Ortega y Gasset, citado por Ramos, HNH, pág. 39. 79 Cfr. HNH, pág. 40. 78 34 alegre un rato, un día, una semana o mucho tiempo80. Scheler define al espíritu como objetividad, es decir, “la posibilidad de ser determinado por los objetos mismos”81. Se vive con el espíritu cuando el ser humano realiza acciones en beneficio de otros. Hoy resulta muy discutible la posición dualista de Samuel Ramos, porque hay diversas antropologías que intentan desarrollar una visión unificada del ser humano. El problema se encuentra en pensar la interacción de esas diversas realidades que constituyen la unidad que es el hombre. Un caso ejemplar de esta orientación antropológica es la de Xavier Zubiri82. Este filósofo dice que el hombre es un ser viviente animal que se ha liberado del estímulo biológico, pero que posee inteligencia, la que le da la facultad de aprehender las cosas como realidades. “ El hombre, en efecto, pone en juego su inteligencia, su sentimiento y su voluntad haciéndose cargo de la realidad. Pero el hombre no se hace cargo de la realidad ‘además’ de vegetar y sentir, sino que se hace cargo de la realidad ‘necesariamente’. Y esta necesidad está determinada estructuralmente, es decir, está determinada por el constructo psico-orgánico en su totalidad. No hay parte superior ni inferior”(SH 74)83. Zubiri afirma que lo psíquico y lo orgánico, que son los componentes del ser humano, no lo son como realidades separadas, sino que constituyen “una unidad sistémica de notas”84. Por lo tanto, “el cuerpo y la psique son el resultado de la sistematización de los elementos germinales en la célula germinal”85. Para que la célula germinal produzca la psique, se necesita de algo que eleve la realidad material a otra realidad distinta de ella. La elevación, explica Zubiri, sería un movimiento impelente hacia el orden de lo formalmente real. Afirma el filósofo mencionado que en la célula germinal está un esbozo primigenio de la forma mentis86. Entonces las notas constitutivas de la psique son de carácter genético. Así, la materia es genética y la psique también es genética. Dicha elevación se transmite genéticamente en todos los seres humanos. La célula germinal produce el organismo por sistematización y la psique, por elevación. La psique no se puede reducir a lo corpóreo, pero tampoco se puede afirmar que la psique sea inmaterial. 80 Cfr. HNH, pág. Pág. 40. Scheler, citado por Ramos, HNH, pág. 41. 82 Sobre este tema se puede consultar La realización humana de Óscar Barroso F., (en prensa). 83 Xavier Zubiri citado por Óscar Barroso F., La realización humana, pág. 18. 84 Ibid, pág. 18. 85 Ibid, pág. 18. 81 35 “(...) el hombre no tiene psique y organismo, sino que es psíquico y orgánico. Pero no se trata de una unidad aditiva de dos sustancias, sino de una unidad sistemática de notas. Porque organismo y psique no son sino dos subsistemas parciales de un sistema total, de una única sustantividad (...) La psique es desde sí misma orgánica y el organismo es desde sí mismo psíquico” (SH 49)87. Antropologías dualistas como la de Descartes o la del mismo Samuel Ramos son difícilmente sostenibles. Descartes explicaba que el alma se incorporaba al cuerpo por la glándula pineal. Lo que Descartes no pudo explicar fue cómo el alma, que para él era inmaterial, podía influir en el cuerpo que es material. 3.1. El hombre como libertad Samuel Ramos pensaba que el ser humano se encuentra situado ante una disyuntiva: el mundo material y el mundo espiritual, como dos espacios opuestos que son parte constitutiva de la realidad. Así, el hombre, dentro de él, tiene esas dos tendencias opuestas. Una tendencia espiritual que va en contra, muchas veces, de lo que le pide la tendencia material instintiva. La cultura moderna se apoya en el sentido espiritual de la vida, pero el avance de las ciencias ha descubierto para el hombre un nuevo concepto del universo. Actualmente, hay una visión diferente: el ser humano se ve como un todo. Es cierto que para alcanzar los altos valores espirituales, se necesita la parte biológica, pero eso no autoriza a pensar que el ser humano tiene dentro de sí dos dimensiones contradictorias. A medida que se hacen nuevos descubrimientos, el ser humano adquiere un gran poder para dominar la naturaleza en su beneficio. A partir de allí, la humanidad construye una civilización material que pone a disposición de la misma el disfrute del poder, del placer y del tener. Dice Ramos: “La civilización se desarrolla en un sentido divergente al de la cultura, hasta crear una tensión dramática que hace sentir sus efectos dolorosos en la conciencia de muchos hombres modernos”88. Esto nos hace ver que civilización y cultura transitan por vías opuestas. Dice Ramos que “la civilización tal como está organizada parece un plan diabólico para dejar al 86 Ibid, pág. 22. Xavier Zubiri citado por Óscar Barroso F. , en La realización humana, pág. 18. 88 Ibid, HNH, pág. 4. 87 36 hombre sin alma y convertirlo en un espectro de lo que fue en mejores tiempos. Cuanto el hombre produce en el orden material o ideal, para su beneficio, le resulta contraproducente, y tarde o temprano esas criaturas son como filtros que subyugan y paralizan los movimientos del alma”89. En cambio para él, la cultura es lo contrario porque es el ámbito de lo espiritual y de los valores morales. Descartes, en la Edad Moderna, da la primera justificación del dualismo al concebir al universo y al hombre como máquinas, pero observa que el hombre es diferente a los animales, porque piensa. “El hombre es una máquina pensante”90. El pensamiento no puede ser considerado material, pertenece a otra categoría que es la espiritual. Así que el hombre está compuesto de dos sustancias: una material y otra espiritual. Este dualismo, alma y cuerpo, siguió actuando en el desarrollo histórico de la humanidad. El hombre ha inventado máquinas que lo alivian y lo sustituyen en el trabajo. Sin embargo, poco a poco, la humanidad se ha convertido en esclava de las máquinas, por lo que ha perdido la alegría y la paz91. En medio de todos los adelantos de la vida moderna, el ser humano experimenta “la nada”. La vida material no deja escuchar la voz del espíritu. Esta crisis de la humanidad ha señalado que hay algo malo en la organización de la vida material y social del hombre92. Dice Ramos que se necesita una reforma espiritual para que el hombre recobre el equilibrio. Esa falta de equilibrio se debe a que el ser humano lleva dentro de sí una contradicción y es la de “elevar los medios a la categoría de fines”93, es decir, que el ser humano ha olvidado que la técnica es solo un medio para lograr el fin que persigue, el cual es la felicidad. En cambio, la técnica ha aprisionado a la humanidad, quitándole su libertad y le ha colocado una máscara que oculta sus verdaderas aspiraciones94. Actualmente, una posición tan radical como la que sostiene Samuel Ramos respecto de la técnica no puede sostenerse, ya que otros filósofos presentan enfoques diferentes que hacen ver la técnica desde otras perspectivas. Un ejemplo de estas otras orientaciones filosóficas respecto de la técnica la presenta José Ortega y Gasset. Dice este pensador español que el ser humano viene a este mundo como 89 Ibid. HNH, pág. 12. Ibid. pág. 5. 91 Cfr. HNH, pág. 7 92 Cfr. HNH, pág. 8. 93 Ibid. HNH, pág. 8. 94 Cfr. HNH, pág. 10. 90 37 un proyecto que él mismo tiene que desarrollar. Así que este hombre pone todo su empeño en realizarse. Para ello, tiene a su alrededor el mundo que es lo material, al cual necesita para llevar a cabo su proyecto. El mundo le presenta ventajas para su realización, pero también, dificultades. De esta manera, el ser humano aprovecha las ventajas y lucha para superar las dificultades. Así, aparece la técnica. La humanidad no se adapta al medio, sino que adapta el medio a sus deseos y necesidades. Construye otro mundo encima del que tiene, y lo construye por medio de la técnica. En un primer momento, el objetivo que tiene la técnica es que el mundo le proporcione el buen vivir. La técnica ha sustituido al ser humano en muchos trabajos y actividades, lo que le ha permitido tener tiempo libre para descansar, para disfrutar, para pensar. Así, ha creado medios para vencer las enfermedades, para tener comida saludable todos los días, para disponer de agua potable para sus necesidades, para tener una agricultura y una ganadería más productiva, para tener industrias, para tener medios de comunicación más rápidos y eficientes, y así, podrá expandir su poder por otros planetas y otras galaxias. También ha empleado la técnica en crear elementos que sirvan para la destrucción de otros hombre, ciudades, países enteros y ahora tiene la capacidad de poder destruir el planeta Tierra. Con estas breves reflexiones, se comprenderá que no se puede condenar la técnica como lo hace Samuel Ramos. Lo que se tiene que ver es cómo y para qué ocupa el hombre la técnica. La técnica es necesaria para que el hombre se termine como proyecto y como ser humano, serán los hombres buenos malos según para lo que ocupen la técnica. Si la ocupan para erradicar el hambre, la pobreza, las epidemias, para acabar con las guerras, entonces se podrá afirmar que por fin los seres humanos han encontrado el camino para lograr la felicidad por medio de la técnica. Una de las leyes físicas que rigen el mundo es la causalidad universal, de allí que escuelas filosóficas como el mecanicismo, el materialismo y el positivismo negaban la libertad del hombre, porque la consideraban incompatible con la ley de la causalidad universal. Le ha tocado a la Filosofía moderna demostrar que la negación de la libertad humana provenía de un planteamiento equivocado, ya que se analizaba la libertad desde el ámbito que no le correspondía95. Dice Ramos que la libertad, al ser un rasgo ontológico del ser humano, por eso, debe ser examinada desde la antropología de Hartmann, quien expone una novedosa 95 Cfr. HNH, pág. 53. 38 teoría sobre la libertad. “Su plan consiste en presentar. una teoría sobre la libertad que posea ciertos requisitos científicos con el mínimo posible de metafísica”96. La contradicción más seria para justificar la libertad es explicar cómo es que existe la libertad en un mundo organizado a partir de la causalidad. Kant es el primero que resuelve, en parte, este problema. “La tesis kantiana sostiene que el hombre está regido por dos órdenes de determinación que son independientes: la ley natural y la ley moral. Esta emana de la “razón práctica”97. Según los estudios de la Filosofía en la época de Ramos, la ley moral es una determinación especial propia de los valores que en la acción asumen la forma de finalidad98. El hombre es el único ser que puede ejecutar una acción que tenga una finalidad, porque tiene conciencia y puede considerar el valor como fin de la acción. Dice Ramos que hay dos determinaciones en las que el hombre puede insertar su conducta: la determinación mecánica y la determinación axiológica. “El nexo finalista se transforma en el momento de realizarse en causalidad, porque los medios son causa y el fin es el efecto. Por eso afirma Hartmann que la finalidad no es posible más que en un mundo causalmente determinado”99. El proceso de causalidad mecánica se desarrolla sin que necesite tener un fin, pero el hombre puede introducir una determinación que le dé sentido100. Así, el proceso mecánico adquiere un sentido teleológico. Basado en este principio, el ser humano ha aprovechado las fuerzas ciegas de la naturaleza, imponiéndole un fin útil para la humanidad. Por eso, no hay contradicción entre la causalidad mecánica y el proceso teleológico, porque se complementan mutuamente: el proceso de causalidad mecánica recibe el sentido del proceso teleológico y este aprovecha la fuerza del proceso de causalidad mecánica, pues carece de ella101. Si se pudiera imaginar un mundo regido por una ley teleológica, daría por resultado que el ser humano realizaría todos sus actos respondiendo a un plan prefijado, por lo que este ser humano no podría ser libre. Si el ser humano debiera obedecer inexorablemente a una ley emitida por los valores, este ser humano sería un esclavo que cumpliría de un modo perfecto lo que esa ley le mandara. Esa determinación está allí y el ser humano puede obedecer o no 96 Ibid. HNH, pág. 54. Ibid. HNH, pág. 54. 98 Cfr. HNH, pág. 54. 99 Ibid. HNH, pág. 54. 100 Cfr. HNH, pág. 54. 101 Cfr. HNH, pág. 55. 97 39 hacer caso de ella. El hombre, de esa manera, está entre dos mundos: el de los valores que es ideal y el de la realidad. Así, se transforma en un ser libre para obedecer la determinación de los valores y convertirse en una entidad moral. El ser humano es doblemente libre respecto de la ley natural y libre respecto de la determinación axiológica102. La libertad del hombre reside en su interior para que su voluntad sea libre. Esa posibilidad que tiene el ser humano de no seguir ciegamente la ley natural o de desobedecer a la obligación moral que emana de los valores, dice Ramos que no se debe tomar como un “indeterminismo”. Si esto fuera así, la libertad no sería una fuerza positiva y sí lo es. Hartmann, citado por Ramos, dice que la libertad no contradice el principio de causalidad, sino que lo que se necesita para explicarla es “un plus de determinación que introduce la voluntad en los complejos causales”103. En este sentido, la libertad no es un fenómeno que se encuentra solo en el hombre, sino que se encuentra en todos los órdenes de la existencia. Así, el animal es libre comparado con la naturaleza inanimada. La conciencia es libre comparada con la vida orgánica y así sucesivamente104. Como el universo se haya dividido en diversas capas de existencia, cada capa está regida por una determinación propia. El se humanos posee la necesidad lógica, la necesidad matemática. En el campo físico, está la determinación mecánica, la determinación biológica, la determinación psicológica, pero el espíritu está en la posición más alta105. Todas las capas tienen una estructura propia y se rigen por leyes particulares; lo anterior es válido para el espíritu que está regido por leyes propias106. Cada capa de la vida tiene un cierto grado de libertad; la capa superior posee más libertad que la que le precede. Así, “la libertad se entiende como la determinación nueva que cada ser introduce en la estructura inferior que lo sustenta. Es, pues, libertad en sentido positivo”107. Los argumentos anteriores, por lo menos, son válidos para justificar la posibilidad de la libertad. Algunos filósofos argumentan que la libertad es una ilusión , pero Hartmann sostiene que existen ciertos fenómenos de la vida moral que no son ilusiones, como la responsabilidad, la imputabilidad y la culpa, y argumenta que si estas existen, también existe la libertad. 102 Cfr. HNH, pág. 55. Ibid. HNH, pág. 56. 104 Cfr. HNH, pág. 56. 105 Cfr. HNH, pág. 56. 106 Cfr. HNH, pág. 56. 107 Ibid. HNH, pág. 57. 103 40 Hartmann aún llega más lejos y dice que la libertad no solo excluye la determinación causal, sino que la exige como condición de su existencia108. Esta doctrina de Hartmann es original porque liga el concepto de libertad a todos los órdenes del universo. También establece un gozne entre la actividad moral libre y las otras formas de determinación. Nos hace comprender que las formas más valiosas de determinación son débiles, porque necesitan la fuerza de las inferiores para cumplir sus fines. Si extrapolamos este concepto a la civilización mecánica, esta se puede convertir en un instrumento para el desarrollo espiritual del ser humano. Hartmann define la libertad como la autonomía de la persona en contraposición a la autonomía de los valores. En el acto de libertad, hay una colaboración de la voluntad y de los valores109. 3.2. El hombre portador de valores El hombre, entre todos los seres de la realidad, es el que posee la libertad en el grado máximo. Así, es el único que puede introducir un fin a sus actividades. Cuando el hombre establece un fin para su acción es porque ese fin es valioso. Samuel Ramos pensaba que había una crisis de valores. Se ha dicho que los valores son subjetivos y que dependen del individuo que los evalúa. La Filosofía en la época de Ramos sostiene la independencia de los valores frente a las condiciones subjetivas. Dice Ramos, siguiendo a Kant, que lo ocurrido es una confusión en el tema de los valores, porque se cree que algo es valioso porque se desea. No es así, el deseo y el valor son independientes uno del otro. El deseo y la estimación pueden ir juntos, pero la estimación es la que va primero y no el deseo110. Cuando alguien no nos simpatiza, no le vemos ninguna cualidad; en cambio, si es una persona querida, exaltamos sus cualidades a unas alturas que probablemente no tengan. Todo 108 Ibid. pág. 57. Ibid. pág. 59. 110 Cfr. HNH, pág. 23. 109 41 esto nos lleva a demostrar no que los valores sean subjetivos, sino que hay actitudes viciosas que influyen en su valoración111. Los subjetivistas argumentan que no se puede admitir una medida común de los valores, porque lo que es bueno para unas personas, es malo para otras. Ramos, citando a Ortega, dice: “La teoría subjetivista del valor, como otras semejantes, proviene de una predisposición nativa en el hombre moderno”112. Si se siguiera la doctrina filosófica de Protágoras de que “el hombre es la medida de todas las cosas”, se estaría negando la existencia de un orden objetivo que fuera válido para todos113. Cuando el hombre se desprende de sí y abre su conciencia a la realidad de las cosas, descubre que, tras la apariencia de dichas cosas, se encuentran valores que son parte de su naturaleza y que nosotros no podemos cambiar. Ejercitando nuestra voluntad no podemos convertir una acción mala en buena. Existe un orden de valores objetivos. Ramos sigue a Max Scheler en la teoría de los valores y este filósofo propone una teoría de los valores apoyada en la fenomenología. Este pensador distingue su fenomenología de la de Husserl, porque esta se basa en contenidos sensoriales y la de Scheler, afirma él mismo, está situada más allá de dichos contenidos. Siguiendo el pensamiento de Scheler, se encuentra que existen contenidos intencionales que aunque no hagan referencia a un acto significativo, no dejan de ser objeto de una intuición esencial. Estos contenidos son esencias pero a ellas no se les puede buscar entenderlas racionalmente ni encontrarles un carácter lógico. A estas esencias es a lo que Max Scheler llama valores. Siguiendo en esta línea de pensamiento, algunos filósofos como Brentano, Lotze y los de la Escuela de Baden habían comenzado a pensar en esto, pero le compete a Scheler el descubrimiento del ámbito de los valores. Estos, siendo esencias que se captan directamente de la intuición esencial de los contenidos que no poseen significación, están regidos por leyes propias. Según Scheler, los valores son esencias puras, por lo tanto, intemporales, pero los valores se encuentran en el mundo de los seres humanos y de la historia. También los valores como esencias puras, son elementos a priori. Existe una relación entre estos a priori y el 111 Cfr. HNH, pág. 43. Ibid. HNH, pág. 44. 113 Cfr. HNH, pág. 44. 112 42 mundo material. Esta relación se da por la intuición emocional y el resultado es un conjunto de valores organizados según su importancia, en donde lo moral consiste en la realización de un valor positivo que culmina en los valores religiosos. Para explicar lo que son los valores, Scheler los compara con los colores, los que tienen un existencia independiente del soporte material en que se encuentran. Se puede pensar en el color “rojo” como un color del espectro que se expresa en una longitud de onda de 800650 mu (milimicras) sin tomar en cuenta el soporte en el que se encuentre. “De la misma manera, el valor que se encuentra en un depositario con el que constituye un bien es independiente del depositario mismo114. Este filósofo ha elaborado una teoría del espíritu concebido como personalidad. Y es esta persona se encuentra la realización de los valores. La conciencia del hombre encuentra valores abstractos, que no están en las cosas, es decir, en estado puro y siente su cualidad valiosa. Los hombres que poseen una especial sensibilidad advierten que la realidad es imperfecta. Para llegar a esa idea, se debe tener un modelo de cómo debería ser esa realidad. Ese modelo que tenemos en nuestra mente es el de los valores puros. Esa certeza de que existen esos valores es la premisa para poder juzgar la imperfección de la realidad115. El mundo de los valores es un mundo ideal y no todos los seres humanos pueden acceder a ese mundo. Existen individuos excepcionales que descubren los nuevos valores que luego se convertirán en patrimonio de la humanidad. La persona que percibe un valor abstracto siente que es valioso, pero también siente la necesidad de alcanzarlo. Ese dinamismo, al ser percibido por la conciencia se convierte en sentimiento del deber. El deber, dice Ramos, es como un puente entre el ser y el no-ser y su tendencia hacia la realidad es una dimensión particular del valor116. Algunas escuelas filosóficas presentan la realidad dividida entre lo material y lo ideal, sin que haya comunicación entre ellos. Pero como los valores tiene un impulso que tiende hacia su realización, ese dato nos indica que el ser humano es el único que puede realizarlos; por eso, el hombre es el mediador entre ambos mundos. 114 Frondizi, R. ¿Qué son los valores?, págs. 107-187. www.mty.mx/dhcs/cvep/fundamentos/scheler.htm1 115 Cfr. HNH, pág. 45. 116 Ibid. HNH, pág. 46. 43 El ser humano ha dominado la naturaleza y la ha transformado en civilización y cultura que tienen la orientación hacia ciertos fines que el hombre les ha dado. Por medio de este proceso, la naturaleza adquiere sentido y valor117. La naturaleza es una máquina cuyo proceso no tiene finalidad y, por lo tanto, tampoco tiene sentido. El ser humano introduce en ese proceso un orden teleológico; este orden da la dirección, pero carece de fuerza; así, que se debe apoyar en el determinismo mecánico que tiene la fuerza, pero no la finalidad. Ambos procesos, el mecánico y el teleológico, son complementarios. La humanidad tiene conciencia de los valores, libertad para elegir sus fines y voluntad para llevarlos a cabo118. El mundo de los valores solamente es accesible a los seres humanos. Cuando el hombre tiene conciencia de un valor puro, inmediatamente viene la exigencia para su realización. Esa exigencia es un deber. Pero, ¿de dónde viene la autoridad que obliga al hombre a ese deber? En el mundo de hoy, el concepto de deber adquiere su pleno sentido cuando se relaciona con el concepto del valor. Dice Ramos: “El deber es una dimensión del valor, en cuanto que este atrae a la voluntad para realizarlo”119. Hay hombres que viven sin conciencia de sus fines, pero hay otros que no ceden a la presión externa y son responsables de sus vidas. Estos hombres quieren tener un sentido superior en sus vidas; para ello, deben descubrir la variedad de fines que la vida presenta . El ser humano no puede elegirlos a todos debido al poder limitado de los hombres. Hay que elegir un fin para tener una actitud moral. Si no se tiene conocimiento de estos múltiples fines valiosos que ofrece la vida, no se puede hacer una elección. Al no hacer una elección, no se tiene una actitud moral120. La humanidad debe aspirar a tener una visión universal de la realidad y uno de los medios de los que dispone para lograrlo es por medio de la cultura. Se debe entender que, en este contexto, cultura no significa tener sabiduría, sino la adquisición del sentido justo de los valores. “El fin supremo es el valor moral, que hace las veces de estrella polar orientando la línea general de la existencia”121. 117 Cfr. HNH, pág. 47. Cfr. HNH, pág. 47 119 Ibid. HNH, pág. 48. 120 Cfr. HNH, pág. 49. 121 Ibid. HNH, pág. 50. 118 44 Los valores morales son exclusivos de las personas. Precisamente, por medio de la adquisición de los valores es que el ser humano se convierte en persona. Persona es un ser que es un fin en sí mismo y no puede ser un medio122. El hombre es un ser social, y los valores morales aparecen cuando se realizan actos que tienen a otros seres humanos como beneficiarios. 3.3. El hombre como persona y personalidad Anteriormente, Ramos define a la persona como el ser que es un fin en sí mismo y que no puede ser un medio. También dice que, en principio, se puede aplicar el calificativo de persona a todos los seres humanos, pero solo a un número reducido se le concede el de personalidad123. El ser humano se da a sí mismo la calidad de persona cuando actúa, piensa o siente con plena libertad; así se llama persona al hombre como entidad moral. Cada individuo tiene un carácter que le viene dado por nacimiento, pero él se da a sí mismo la personalidad. “Dicha personalidad es como un papel que representamos y solo aparece en nuestras relaciones sociales, en la actuación pública”124. La personalidad es diferente a los otros actos sociales en que estos se manifiestan siguiendo formas ya hechas por medio de la convención social. La personalidad tiene dos dimensiones: una social y otra individual. Es decir, que las manifestaciones de la personalidad no se dan en formas preestablecidas, sino que son creación propia del ser humano que actúa. La personalidad es distinta a la individualidad, porque aquella es una dirección que ordena y encauza a dicha individualidad125. Ramos opina que la personalidad está en la persona que no se deja arrastrar por sus inclinaciones o por las circunstancias que la envuelven, sino que dicta a su actividad una dirección y un sello propios126. 122 Cfr. HNH, pág. 50. Ibid. HNH, pág. 60. 124 Ibid..HNH, pág. 61. 125 Cfr. HNH, pág. 61. 126 Cfr. HNH, pág. 61. 123 45 El hombre, dice Hartmann citado por Ramos, es persona solo como entidad axiológica, como ser dotado de conciencia valorativa y, además, como ‘portador de valores”127. La entidad de la persona se muestra en la acción, ya sea política, moral, estética, social, intelectual o religiosa, y en todas esas actividades, el hombre revela su personalidad. La personalidad es una categoría propia del ser humano, pero es difícil de captar con las categorías de pensamiento que tenemos. No es un estructura espiritual prefijada de antemano y que determina, desde antes, una forma de acción. “Es el sentido de un proceso infinito que se mueve hacia una meta casi alcanzada”128. Max Scheler, citado por Ramos, explica los conceptos de espíritu y persona. “El espíritu es pura actualidad que solo tiene su ser en la ejecución (...) En cambio, la persona es el centro de los actos, la fuente que le da unión a todos ellos, pero no es su punto de partida, sino que nace y vive en medio de los actos”129. Cada acto de la razón y de los sentimientos lleva dentro de sí la esencia de la personalidad de la que procede. Estos actos obedecen a normas objetivas de valor y no a intereses individuales que pudieran oponérseles. “El valor intrínseco del hombre (...) se mide por el grado de personalidad que es capaz de lograr”130. La personalidad tiene un valor ético y, por lo tanto, es un deber la realización de la mencionada personalidad131. No existe una oposición irreductible entre los valores generales y los valores individuales. Apuntó Ramos que hay hombres que no pueden distinguir dichos valores por la ausencia de condiciones subjetivas para la diferenciación. Ese tipo de hombres tiene una conducta determinada por la imitación, por la moral del momento. Su ética es impersonal y siguen, sin pensar, la moral de la mayoría. Pero también hay hombres que no están conformes con la moralidad y las costumbres de su época. “A los hombres aptos para ser grandes personalidades les toca soportar una gran responsabilidad histórica”132. Están disconformes con los valores de su época y llamados a cambiarlos y a crear valores nuevos. La misión de las grandes personalidades es evitar que el espíritu humano se detenga y se 127 Ibid. HNH, pág. 63. Ibid. HNH, pág. 64. 129 Max Scheler, citado por Ramos, HNH, pág. 64. 130 Ramos, S.,HNH, pág. 65. 131 Ibid. pág. 65. 132 Ibid. pág. 66. 128 46 anquilose. Son espíritus llamados a revolucionar la cultura para descubrir nuevos horizontes y nuevos valores que llenen las aspiraciones de la humanidad. El hombre es un ser social, vive en sociedad para, entre otras cosas, poder hacer tareas y acciones que no puede hacer solo. En una sociedad los valores son alcanzados no por una sola persona, sino solidariamente con las otras personas. Scheler, citado por Ramos, dice que “en la solidaridad está la base de las personas colectivas, que se estratifican jerárquicamente por encima de la simple persona individual”133. Según esta teoría, el valor de las personas se realiza en cuanto que esta se relacione con personas de un orden superior y que en el sitio más elevado se encuentra Dios134. Este tipo de personalidad no se encuentra en todas las sociedades, sino solo en aquellas que tienen una vida espiritual que se concreta en actividades en las que interviene la sensibilidad, la razón y las emociones; a diferencia de las actividades biológicas. El sentido de estas personas, dice Scheler, se da cuando forman parte de la solidaridad espiritual entre los seres humanos y opuesta a las tendencias individualistas135. Cuando estas personas colectivas se dedican a la realización de actos que tienen fines objetivos e impersonales y se olvidan de ellas mismas, aumentan su valor. Las acciones que realizan las personas colectivas son trascendentes, orientadas hacia los valores, pues la persona es una “entidad supraconsciente” que no depende de que exista un cuerpo ni un yo psíquico ni una voluntad. Pero sí necesita voluntad y conciencia para realizar dicha actividad trascendente136. Estas personalidades colectivas tienen conciencia, voluntad y responsabilidad colectivas, pero necesitan de unos sujetos en donde se apoyen. Hay pensadores, artistas, literatos que le dan vida espiritual a la sociedad y que la moldean teniéndose ellos mismos como modelos. Ellos son las personalidades que le dan esa categoría a la sociedad. 133 Scheler, citado por Ramos, S.,HNH, pág. 66. Cfr. HNH, pág. 66. 135 Cfr. HNH, pág. 67. 136 Scheler citado por Ramos, S.,HNH, pág. 67. 134 47 Conclusiones 1- Samuel Ramos fue un pionero al adentrarse y examinar las causas que intervienen en la formación del psiquismo mexicano. Otros filósofos habían pensado y escrito sobre el carácter del hombre de México, pero solo Ramos aplica el método de Adler, la teoría psicoanalítica de los arquetipos colectivos, para justificar sus hallazgos. 2- El hombre mexicano está aquejado de un sentimiento de inferioridad. Esta situación tiene diversas causas, entre ellas, la constante comparación con Europa, el monumental paisaje, los acontecimientos históricos, la Conquista y la Colonia, y las consecuencias de estos acontecimientos, como son, el mestizaje, la educación controlada por la Iglesia católica, la rutina de la vida colonial que no dejó espacio a las iniciativas de los mexicanos, entre otras causas. 3- Este complejo de inferioridad ha llevado a los mexicanos a la autodenigración y a la imitación de la cultura europea, lo que retardó la aparición de una cultura propia. Al ser medidos con unos parámetros inadecuados, se desarrolló en ellos un sentimiento de inferioridad que se manifestó de diversas maneras. Esto los condujo a imitar a los europeos sin una norma que les sirviera para elegir aquellos elementos que era conveniente incorporar a su cultura y prescindir de los demás. La norma que faltó fue el conocimiento de su propia realidad. 4- El resultado de las investigaciones de Samuel Ramos es un retrato muy desfavorable del psiquismo del hombre mexicano. El mexicano se siente inferior a los europeos. Dice Ramos que no es que sea inferior, sino que la visión que tiene de sí mismo es de inferioridad. Esto da como resultado un ser psicológicamente inadaptado que tiene una representación falsa de la realidad. 5- La cultura mexicana es derivada de la europea, pero es una realidad histórica nueva. No se puede tener una cultura cuyos componentes sean absolutamente autóctonos; así que los valores de familia, de organización social, de formas de relación, entre otros, son europeos y esos elementos son componentes importantes de la cultura mexicana. 48 6- Ramos propone un método para superar el sentimiento de inferioridad y este es el humanismo, es decir, el cultivo de los valores del espíritu, siendo la cultura la dirección que debe tener la vida humana para alcanzar los valores espirituales. Para lograr esos propósitos, el hombre debe convertirse en persona, esto es, en un ser libre. Para ser libre, se debe tener conocimiento de las posibilidades que tiene como ser humano, le debe imprimir un fin a su vida y debe aspirar a la realización de valores valiosos. 7- El hombre es un ser en libertad. Es cierto que el ser humano está sometido a la ley de la causalidad, pero en el ámbito del espíritu está regido por la ley moral. Esta ley está allí, pero el hombre será quien decida si o no la obedece. Si la obedece, se convierte en una entidad moral 8- El ser humano es el único que puede introducir un fin a sus actividades. Este fin es hacia la consecución de valores. Si el hombre quiere realizar acciones que lo lleven hacia los valores, es porque los considera valiosos. Así, se puede decir que el hombre es un ser teleológico y axiológico. 9- Se puede aplicar el calificativo de persona a todos los seres humanos, porque son libres. Pero solo a un número reducido de personas se puede considerar personalidades. La personalidad es una persona que no se deja arrastrar por sus inclinaciones o por las circunstancias. Los seres humanos que son personalidades tienen vocación de encontrar nuevos valores para toda la humanidad. De esa manera, evitarán el anquilosamiento del espíritu, revolucionarán la cultura para descubrir nuevos horizontes para todos los seres humanos. Samuel Ramos emprende un camino para encontrar respuesta a la pregunta ¿Qué es lo que define a los seres humanos? La respuesta la encuentra en el mundo de la libertad y de los valores superiores del espíritu. A pesar de que el hombre está regido por la determinación causal, él es libre debido a la ley moral. Puede escoger el camino de la realización de los valores espirituales o seguir la vía señalada por sus instintos. El camino que presenta Ramos para que el ser humano resuelva su crisis de valores es el camino del humanismo. Resulta llamativo que Ramos quien ha abogado incesantemente por una cultura autóctona mexicana, por un ser mexicano 49 equilibrado, libre de sentimientos de inferioridad, llegue precisamente al punto donde comenzó la discusión: buscar el nuevo humanismo. Este humanismo es un producto cultural europeo. Ramos argumenta que, para superar la crisis, se debe presentar una nueva idea del hombre que sea sustrato de un “nuevo humanismo”, en donde lo “nuevo” consistiría en proponer una solución mexicana a la crisis del humanismo europeo. Ramos opina que “...existen ciertos factores psicológicos de influencia decisiva en la crisis del hombre moderno, el cual necesita de una reforma espiritual para recuperar el equilibrio de su ser”137. Por eso, cuando el ser humano decide convertirse en personalidad, está llevando a cabo esa reforma espiritual que tanto necesita. Si la mayoría de sus congéneres se contagia de la misma aspiración, se convertirá en personalidades colectivas, pues olvidándose de ellos mismo dedicarán sus acciones a salvar su cultura y civilización. 137 Ibid. HNH, pág. 8. 50 BIBLIOGRAFÍA A) FUENTES Ramos, Samuel: El perfil del hombre y la cultura en México, 42 reimpresión, Ediciones para la Colección Austral, México D.F., 2003. Ramos Samuel: Hacia un nuevo humanismo, Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, 1ª reimpreSión, México D.F., 1990. B) BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA Ramos, Samuel: Historia de la Filosofía en México, Universidad Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, 1ª reimpresión, México D.F., 1990 Ramos, Samuel: Filosofía de la vida artística, El Colegio Nacional, Espasa Calpe Mexicana. Ramos, Samuel: Obras completas1, Hipótesis, Ediciones Ulises, México, 1928. Ramos, Samuel: El caso Strawinsky, Imprenta mundial, México, 1929. Ramos, Samuel: La teoría de Kant sobre el placer estético, Impresor A. Chápero, México, 1938. Ramos, Samuel: Estudios de Estética, biografía, recopilación y clasificación de Juan Hernández Luna, UNAM, IIE, México, 1963. Beorlegui, Carlos: Historia del pensamiento filosófico latinoamericano, Editorial Universidad de Deusto, Bilbao, 2001. Dartegues, André: La fenomenología, 2ª edición, Editorial Herder, Barcelona, 1981. García Morente, Manuel: Lecciones preliminares de Filosofía, Editorial Porrúa, México D.F., 2001. 51 Gaos, José: En torno a la Filosofía Mexicana, Alianza Editorial Mexicana, México D.F., 1980. Ibargüengoitia, Antonio: Filosofía Mexicana, Editorial Porrúa, México D.F., 1967. Salmerón, Fernando: Los filósofos mexicanos del siglo XX, Editorial Porrúa, México D.F., 1967. C) OTRAS OBRAS CONSULTADAS Copleston S.J. Frederick: Historia de la Filosofía, Vols. 4 y 6, Ediciones Ariel S.A., Barcelona, 1971. Ferraté Mora, José: Diccionario de Filosofía, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1971. Frondizi, R: ¿Qué son los valores?, “Teoría de los valores de Max Scheler”, www.mty.itesm.mx/dhes/centros/cvep/fundamentos/scheler.html Grassi, Ernesto: La Filosofía del Humanismo, Editorial Anthropos, Barcelona, 1993. Sheler, Max: El puesto del hombre en el cosmos, 11ª edición, Editorial Losada S.A., Buenos Aires, 1974. 52