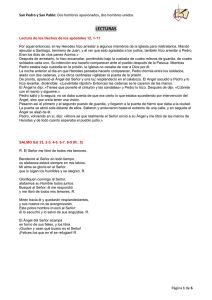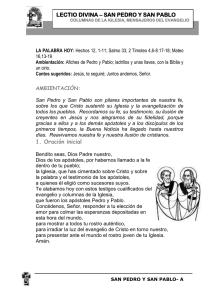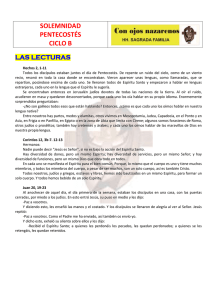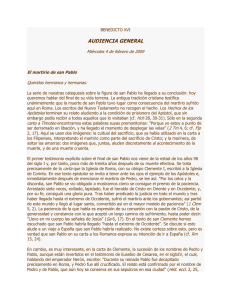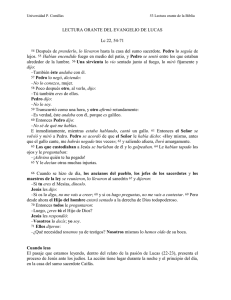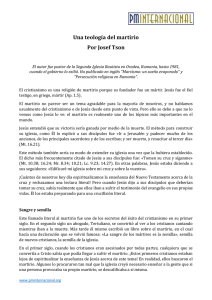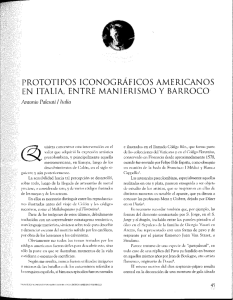SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES
Anuncio
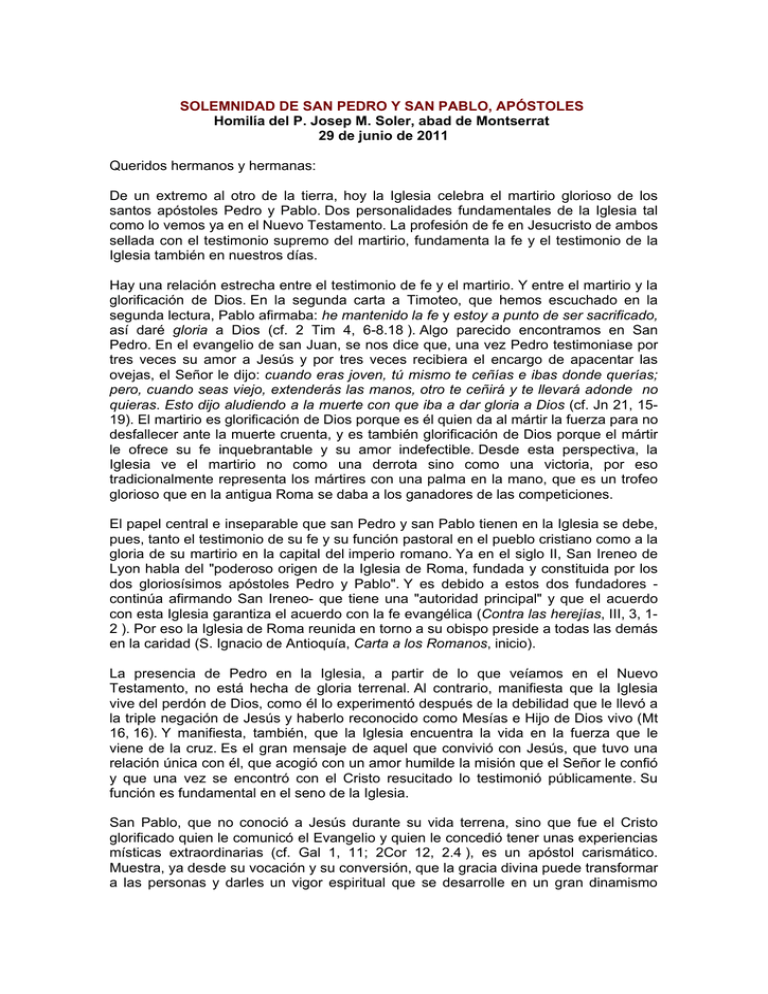
SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN PABLO, APÓSTOLES Homilía del P. Josep M. Soler, abad de Montserrat 29 de junio de 2011 Queridos hermanos y hermanas: De un extremo al otro de la tierra, hoy la Iglesia celebra el martirio glorioso de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Dos personalidades fundamentales de la Iglesia tal como lo vemos ya en el Nuevo Testamento. La profesión de fe en Jesucristo de ambos sellada con el testimonio supremo del martirio, fundamenta la fe y el testimonio de la Iglesia también en nuestros días. Hay una relación estrecha entre el testimonio de fe y el martirio. Y entre el martirio y la glorificación de Dios. En la segunda carta a Timoteo, que hemos escuchado en la segunda lectura, Pablo afirmaba: he mantenido la fe y estoy a punto de ser sacrificado, así daré gloria a Dios (cf. 2 Tim 4, 6-8.18 ). Algo parecido encontramos en San Pedro. En el evangelio de san Juan, se nos dice que, una vez Pedro testimoniase por tres veces su amor a Jesús y por tres veces recibiera el encargo de apacentar las ovejas, el Señor le dijo: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas donde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios (cf. Jn 21, 1519). El martirio es glorificación de Dios porque es él quien da al mártir la fuerza para no desfallecer ante la muerte cruenta, y es también glorificación de Dios porque el mártir le ofrece su fe inquebrantable y su amor indefectible. Desde esta perspectiva, la Iglesia ve el martirio no como una derrota sino como una victoria, por eso tradicionalmente representa los mártires con una palma en la mano, que es un trofeo glorioso que en la antigua Roma se daba a los ganadores de las competiciones. El papel central e inseparable que san Pedro y san Pablo tienen en la Iglesia se debe, pues, tanto el testimonio de su fe y su función pastoral en el pueblo cristiano como a la gloria de su martirio en la capital del imperio romano. Ya en el siglo II, San Ireneo de Lyon habla del "poderoso origen de la Iglesia de Roma, fundada y constituida por los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo". Y es debido a estos dos fundadores continúa afirmando San Ireneo- que tiene una "autoridad principal" y que el acuerdo con esta Iglesia garantiza el acuerdo con la fe evangélica (Contra las herejías, III, 3, 12 ). Por eso la Iglesia de Roma reunida en torno a su obispo preside a todas las demás en la caridad (S. Ignacio de Antioquía, Carta a los Romanos, inicio). La presencia de Pedro en la Iglesia, a partir de lo que veíamos en el Nuevo Testamento, no está hecha de gloria terrenal. Al contrario, manifiesta que la Iglesia vive del perdón de Dios, como él lo experimentó después de la debilidad que le llevó a la triple negación de Jesús y haberlo reconocido como Mesías e Hijo de Dios vivo (Mt 16, 16). Y manifiesta, también, que la Iglesia encuentra la vida en la fuerza que le viene de la cruz. Es el gran mensaje de aquel que convivió con Jesús, que tuvo una relación única con él, que acogió con un amor humilde la misión que el Señor le confió y que una vez se encontró con el Cristo resucitado lo testimonió públicamente. Su función es fundamental en el seno de la Iglesia. San Pablo, que no conoció a Jesús durante su vida terrena, sino que fue el Cristo glorificado quien le comunicó el Evangelio y quien le concedió tener unas experiencias místicas extraordinarias (cf. Gal 1, 11; 2Cor 12, 2.4 ), es un apóstol carismático. Muestra, ya desde su vocación y su conversión, que la gracia divina puede transformar a las personas y darles un vigor espiritual que se desarrolle en un gran dinamismo misionero para la difusión del Evangelio, a pesar de las múltiples contrariedades que se puedan encontrar. San Pedro y San Pablo son unánimes en el amor a Jesucristo, amado por encima de todo, también por encima de la propia vida. Este amor y el deseo de anunciar el Evangelio los llevó separadamente a la capital del Imperio, Roma, además de se el centro del poder, era el lugar donde dominaba la idolatría con todas sus consecuencias morales y con tantas formas de vacío espiritual, por eso el libro del Apocalipsis llama a Roma la Gran Babilonia, la madre de todas las abominaciones de la tierra (Ap, 17, 5). Los dos apóstoles se quisieron anunciar la victoria de Jesucristo y la Buena Nueva que es para toda la humanidad. Esto les llevó al martirio. Y con el martirio, se convirtieron en participantes de la muerte de Jesús y penetrados de su resurrección. Ya la Iglesia antigua comprendió que desde Roma, donde fueron enterrados, viven en Cristo y presiden todas las comunidades cristianas. Desde sus sepulcros, su sangre derramada ofrece un testimonio permanente de Jesucristo para gloria de Dios. Un testimonio que todavía habla en nuestros días para animarnos a la adhesión a Cristo -el único que da respuesta a los anhelos y a los interrogantes más profundos- y a la transformación de nuestro mundo a partir del mensaje evangélico. En la primera lectura, hemos oído cómo la Iglesia oraba insistentemente a Dios por Pedro. Hoy, que se celebra el sexagésimo aniversario de la ordenación presbiteral de su sucesor, el Papa Benedicto XVI, también lo llevamos en la oración para que el Espíritu no deje nunca de iluminarlo, de fortalecerlo y de confortarle en su ministerio. Y llevamos también dos intenciones que él lleva en el corazón: la santificación de los ministros ordenados y de las personas consagradas y el surgimiento de nuevas vocaciones que aspiren decididamente a la santidad. Toda la Iglesia, de un extremo al otro de la tierra honra hoy a estos dos grandes apóstoles. Y glorifica a Dios por la obra que hizo en ellos y por el don que son para la Iglesia. De todos modos, no nos podemos limitar sólo a honrar San Pedro y San Pablo y a dar gracias a Dios. La celebración de hoy pide que nos impliquemos en una doble tarea. A nivel de Iglesia, pide que trabajemos por la unidad interior de nuestras Iglesias locales y de la comunión con la sede de Pedro y Pablo, además, de orar y trabajar por la unidad de todos los cristianos. La Iglesia antigua de los mártires y de los Padres nos enseña a vivir una comunión sinfónica, en la que, desde la diversidad de carismas y de vivencias espirituales, vivamos la unidad de la fe apostólica y del amor fraterno. Por otro lado, a nivel de sociedad, la solemnidad de hoy también nos pide hacer una tarea en continuidad con la de los apóstoles. En la complejidad actual, cuando vemos tanta gente sedienta, corazones que son como tierra reseca, agostada, sin agua (cf. Sal 62, 2), pero también tantas formas de idolatría (como el dinero, el poder, el hedonismo, la sacralización de amuletos o de espacios supuestamente portadores de energía positiva, etc.), y tantas formas de opresión y de muerte, tenemos que testimoniar la novedad del Evangelio, la paz y la alegría que da la persona de Jesús, el Hijo de Dios vivo. Que la fracción del pan que nos disponemos a renovar por fidelidad a la tradición de Jesús que hemos recibido de los apóstoles, nos haga fuertes en la fe apostólica, unidos con un solo corazón y una sola alma y testigos de la Buena Nueva de Jesucristo.