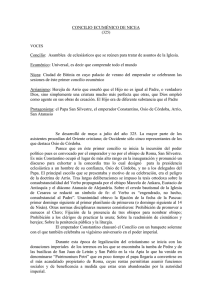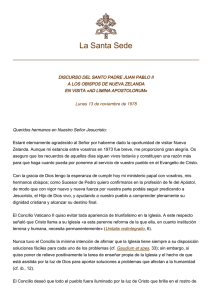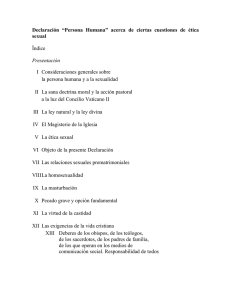iv la época de los grandes padres de la iglesia y los comienzos del
Anuncio

IV LA ÉPOCA DE LOS GRANDES PADRES DE LA IGLESIA Y LOS COMIENZOS DEL MONACATO Casi todos los manuales y libros de historia dan a entender que con el emperador Constantino, dicho con mayor precisión, con el Edicto de Milán en favor del cristianismo, se abre un capítulo totalmente nuevo, una época completamente distinta en la vida de la Iglesia. Sin embargo, no debe interpretarse esto en el sentido de que la vida de la Iglesia haya cambiado substancialmente a partir del año 313, como si de súbito hubiera arrojado de sí los velos tras los cuales se ocultaba, o saliendo de las tinieblas hubiese entrado en una luz que hasta entonces le era desconocida. En todo el siglo III, y sobre todo en su segunda mitad, no puede hablarse de ocultación y de tinieblas. Por otra parte, aun después de Constantino, los cristianos siguieron siendo durante mucho tiempo uña minoría en el Imperio. Constantino. No puede negarse, empero, que la personalidad de Constantino hizo una profunda impresión sobre sus contemporáneos, tanto gentiles como cristianos. Los elogios que tan generosamente le prodigan Eusebio y otros autores acaso sean exagerados, pero nadie irá a dudar de que su admiración fuera sincera. Constantino era un político de gran estilo. Verdad es que Diocleciano le había preparado el terreno con sus reformas administrativas. Pero la constitución de Diocleciano, con su multiplicidad de Césares, debía fatalmente acabar con la disolución del Imperio. Constantino supo conservar su unidad. Se puede decir que a partir de Constantino fueron los emperadores romanos auténticos monarcas, reyes, mientras que hasta entonces eran sólo dictadores, y aun a menudo dictadores militares. Los emperadores bizantinos, así como Carlomagno y los soberanos alemanes, fueron los sucesores de Constantino, no de César, Augusto y Trajano. La fundación de la nueva capital del Imperio, Constantinopla, fue, como hoy se dice, un acontecimiento geopolítico de primer orden. En general, Constantino no halla buena acogida entre los actuales historiadores. Se tiene a veces la impresión de que, si pudieran, le negarían de buen grado toda grandeza histórica; y como no pueden, se contentan con poner de relieve su crueldad. Es cierto que Constantino hizo ajusticiar a muchos de sus adversarios políticos, entre ellos a su cuñado Licinio y a su propio hijo Crispo, aunque mucho le faltó para que derramara tanta sangre como aquel Augusto que todos ensalzan como modelo de humanidad. Lo que sobre todo se intenta desacreditar, es su actitud religiosa. La verdad es que no es fácil dar un juicio certero sobre las convicciones religiosas de Constantino. Al iniciar su reinado es seguro que no era cristiano. El bautismo no se decidió a recibirlo hasta encontrarse en su lecho de muerte. Pero no es menos seguro que su adhesión a la Iglesia y a los obispos era totalmente sincera, y que los beneficios que dispensaba a la Iglesia le salían del corazón. Los cálculos políticos desempeñaron en ello, a lo sumo, un papel secundario. En su tiempo los cristianos seguían siendo una minoría en el Imperio. El concepto de un partido político sobre el cual se apoya el gobierno, es totalmente desconocido de la antigüedad, y en todo caso los cristianos no constituían ningún partido de esta índole. Sin duda alguna que la posición de un soberano sólo puede ganar en fortaleza, si se decide a tratar con justicia a una parte considerable de sus súbditos que hasta entonces habían sido víctimas de los peores agravios. Pero el deseo de gobernar con justicia no puede calificarse de cálculo político. Hasta qué punto Constantino creyó en la verdad de la fe cristiana, es difícil decirlo. Lo que sí podemos asegurar es que cuando se aprestaba para la lucha decisiva con Majencio, estaba convencido de haber tenido una visión o una revelación. Los relatos que los contemporáneos hacen de este suceso no coinciden en los pormenores de tiempo, lugar y manera, y como en último término todos debían basarse en el testimonio de Constantino, se tiene la impresión de que con el tiempo fue cambiando la versión dada Por el emperador. En la historia de la Iglesia, el nombre de Constantino está indisolublemente vinculado al concilio de Nicea, la primera asamblea ecuménica de la Iglesia, convocada por el propio emperador, más todavía, en cuyo éxito coadyuvó éste en forma destacadísima. La ocasión que dio pie al concilio fue el arrianismo, la primera de las tres grandes herejías que en la antigüedad perturbaron la paz de la Iglesia. EL ARRIANISMO Los comienzos de la teología. Entendemos por teología la ciencia de Dios y de todas las cosas que están en relación con Dios. Se llama teología en sentido estricto, o teología especulativa, a la elucidación racional de las verdades reveladas de la fe, el conocimiento sistemático de su conjunto y relaciones. Ensayos teológicos los encontramos ya en el siglo II. Lo que dio entonces lugar a los primeros intentos de elucidación racional, fue el complejo de problemas que hoy conocemos como la doctrina de la Trinidad y de la encarnación de Cristo. La expresión usada para designar el conjunto de estos problemas era «economía divina». Vemos en Tertuliano (Adv. Prax. 3) que con frecuencia los creyentes sencillos miraban estos primeros ensayos teológicos con una cierta aprensión. Procedentes como eran del politeísmo, estaban gozosos de haber comprendido la doctrina de un Dios único, y ya no querían saber nada más. «Les asusta la palabra economía», dice Tertuliano. Semejante actitud es conocida con el nombre de monarquianismo. El monarquianismo no es un sistema doctrinal, sino que sólo significa el afán de aferrarse en todos los respectos a la verdad de la unidad y unicidad de Dios, aunque sea a expensas de otras verdades reveladas, como la Trinidad y la divinidad de Cristo. Hacia fines del siglo III existían dos corrientes monarquianas contrapuestas entre sí, la modalista y la dinamista. La modalista suele designarse con el nombre de sabelianismo, por su principal representante, Sabelio. El libio Sabelio, que enseñó en Roma y fue condenado por el papa Calixto (217-222), proponía la siguiente fórmula: Un Dios en tres personas, usando la palabra persona según su sentido clásico de papel en el teatro, de máscara. El mismo Dios, en cuanto actúa como creador y rector del mundo, es llamado Padre; cuando aparece en el papel de redentor encarnado, se le llama Hijo; en su papel de dispensador de gracia, recibe el nombre de Espíritu santo. Esta fórmula tenía la ventaja de que permitía considerar a Cristo como Dios verdadero. Pero al mismo tiempo eliminaba la distinción real entre Padre, Hijo y Espíritu santo. Según ella, Dios se manifestaba de tres distintos modos (de ahí el nombre de modalismo), y por eso era llamado con tres nombres diferentes. Esto equivalía a despreciar el testimonio de la sagrada Escritura, donde está claramente expresada la distinción real, por lo menos, entre Padre e Hijo. Por lo demás, el sabelianismo fue pronto desechado. En Roma fue sobre todo el sabio presbítero Hipólito, quien se impuso la tarea de combatirlo. La otra dirección del monarquianismo mantiene la distinción real entre el Padre y el Hijo, mas para no poner en peligro la unicidad de Dios, subordina el Hijo al Padre (de ahí el nombre de sobordinacionismo). Esta dirección se ramificaba luego en varios sistemas al querer explicar en qué sentido era aún posible llamar Dios a Cristo: si es que Dios habitó en el hombre Cristo o si es que confirió al hombre Cristo fuerzas divinas (dynamis, y de ahí dinamismo). Tales sistemas habían sido ya condenados por el papa Ceferino (hacia 200-217), el predecesor de Calixto, pero a cada momento volvían a levantar cabeza. En la segunda mitad del siglo III el obispo de Antioquía, Pablo de Samosata, fue depuesto por un sínodo por sostener una doctrina semejante. Parece, sin embargo, que aún más tarde se enseñaban en Antioquía doctrinas análogas, sobre todo por el sabio Luciano, quien murió mártir en 312. En las polémicas dogmáticas de aquel tiempo se encuentra ya usada por el papa Dionisio (260-268) la fórmula de la consubstancialidad (consubstantialis, en griego homoousios) del padre con el Hijo, gracias a la cual se encontró más tarde la solución. Arrio. La gran persecución de Diocleciano apartó por algún tiempo la atención de las cuestiones teológicas. Pero poco después de haber terminado aquélla, resurgieron las discusiones sobre el dogma. El obispo Alejandro de Alejandría, sucesor de Pedro, martirizado en 311, llamó a capítulo a su presbítero Arrio, a causa de sus doctrinas. Arrio, que era un hábil dialéctico, había sido discípulo de Luciano de Antioquía. Su tesis era la siguiente: Si el Hijo fue engendrado por el Padre, necesariamente tuvo que haber un tiempo en que el Hijo aún no existía; por consiguiente, no existe desde la eternidad y, por tanto, no es Dios. Arrio contaba con amigos, no sólo entre el clero alejandrino, sino también fuera de Egipto, sobre todo el obispo Eusebio de Nicomedia, que también había estudiado con Luciano de Antioquía. Al obispo de Alejandría el caso le pareció de la suficiente gravedad para que conviniera reunir un sínodo de casi un centenar de obispos egipcios y libios, en el cual Arrio y sus partidarios fueron excomulgados. Como era tradicional, Alejandro envió esta sentencia a todos los obispos de la Iglesia. Esta circular, en la que se censuraba también a Eusebio de Nicomedia, y quizá con más vehemencia de la necesaria, provocó una tremenda sensación. Así el emperador Constantino, que tal vez no acababa de comprender el alcance de las doctrinas en cuestión, pero que se interesaba ante todo por mantener la paz en la Iglesia, decidió convocar una asamblea de todos los obispos en Nicea. El concilio de Nicea. Ocupó la presidencia del concilio el obispo Osio de Córdoba, que residía en la corte imperial. El papa Silvestre había enviado a dos presbíteros romanos como delegados, los cuales subscribieron las actas en primer lugar después del presidente. Fuera de éstos había muy pocos occidentales presentes. Acudieron unos 300 obispos, o sea, a lo sumo una cuarta parte de los existentes, lo cual, empero, no fue obstáculo para que, en lo sucesivo, el sínodo fuera considerado como representación legítima de la Iglesia entera. El emperador intervino personalmente en las sesiones y supo maniobrar hábilmente cuando las deliberaciones parecían abocadas al fracaso. El erudito historiador eclesiástico Eusebio, obispo de Cesarea en Palestina, propuso como esquema de la definición de fe el símbolo bautismal de su iglesia. Era una de aquellas fórmulas análogas al antiguo símbolo llamado apostólico, que se usaba entonces en la literatura bautismal. La asamblea aceptó la fórmula, pero en el artículo referente a la procedencia del Hijo respecto del Padre añadió la fórmula usada en Roma «consubstancial al Padre», como clara condenación de la doctrina de Arrio. Eusebio de Cesarea no estaba de acuerdo con tal adición. No porque se inclinara al arrianismo, sino porque prefería dejar la cuestión pendiente y acaso también porque no se daba perfecta cuenta de su trascendencia teológica. De todos modos, se sometió junto con otros al criterio de la mayoría y a los deseos del emperador. También Eusebio de Nicomedia subscribió las actas. Arrio y dos obispos libios que se le mantuvieron fieles fueron excomulgados. El concilio aprobó además diversos cánones referentes a la disciplina eclesiástica. A los adeptos del cisma de Melecio, que había surgido en Egipto durante la persecución de Diocleciano, se les allanó el camino para volver a la Iglesia, y lo mismo se hizo con los novacianos, que, como los melecianos, no se habían apartado de la doctrina católica. Se decidió que los clérigos que se reincorporaran a la Iglesia, incluso los obispos, conservarían sus dignidades. Para poner fin de una vez a la antigua polémica sobre la fecha de pascua, el concilio pidió al emperador que cuidara de establecer un calendario único por medio de una ley imperial. Constantino pasó el encargo a la Iglesia de Alejandría, que era la mejor provista de astrónomos, confiándole la tarea de fijar anualmente el tiempo pascual. El concilio de Nicea produjo una profunda impresión en toda la Iglesia. No porque no hubiera habido ya antes grandes concentraciones de obispos, ni porque fuera la primera vez que se condenaba una herejía, pero que fuera el propio emperador quien convocara el sínodo, que pusiera la posta imperial a disposición de los obispos para facilitarles el viaje, que asistiera personalmente a las sesiones, honrara a los padres con toda clase de pruebas de respeto y empeñara su propia persona para conservar la pureza de la fe, todo esto parecía casi increíble a los cristianos, que como quien dice acababan de salir de la más sangrienta de todas las persecuciones. Entre los obispos asistentes al concilio, había muchos que aún ostentaban en su cuerpo las cicatrices de los tormentos. El giro de los acontecimientos había sido demasiado radical, para que todas sus consecuencias pudieran ser favorables a la Iglesia. Los obispos, sobre todo en Oriente, donde se veían las cosas más de cerca, sintieron desde entonces una devoción sin límites hacia el emperador, concediéndole en todos los asuntos eclesiásticos una confianza que pasaba ya de lo razonable. Sin embargo, Constantino no deseaba regentar la Iglesia; era demasiado alta la opinión que de ella tenía. Lo único que quería era actuar como su bienhechor. Pero en la práctica vino a convertirse en el creador de aquella curiosa situación que se conoce con el nombre de cesaropapismo y que, bajo los sucesores de Constantino, había de inferir a la Iglesia daños apenas inferiores a los provocados por las más duras persecuciones de los emperadores anteriores. De Nicea a Constantinopla (325-380). Muchos obispos salieron descontentos del concilio de Nicea, como Eusebio de Cesarea. Casi todos estaban contra Arrio y su negación de la divinidad de Cristo, pero a muchos les disgustaba la expresión homoousios = consubstancial, y temían que pudiera ser interpretada en sentido sabeliano. Además, el concepto del magisterio de la Iglesia no estaba aún claro en las mentes de todos; y eran muchos los que no acababan de darse cuenta de que una vez tomada por la Iglesia una decisión en materia doctrinal, ésta debía valer como totalmente definitiva e inalterable. Verdad es que, mientras vivió Constantino, nadie osó levantarse contra el concilio de Nicea y su definición. En lugar de esto empezaron en seguida a urdirse intrigas contra los obispos que más a pechos tomaban la propagación del credo niceno y la doctrina del homoousios. El instigador de todas estas intrigas era Eusebio de Nicomedia, quien había caído en desgracia con Constantino a causa de su dudosa actitud en Nicea; consiguió empero su rehabilitación gracias al favor de la hermana del emperador y al final vio incluso realizada su gran ambición de ser nombrado obispo de la capital del Imperio, Constantinopla. Eusebio de Nicomedia es el primer ejemplo de esa desagradable clase de teólogos y prelados cortesanos, dúctiles y aduladores que en lo sucesivo apenas faltaron nunca allí donde hubo soberanos que ambicionaban influir sobre los destinos de la Iglesia. En Oriente, los más activos defensores del homoousios eran los obispos de las dos Iglesias más importantes, Eustacio de Antioquía y Atanasio de Alejandría, quien poco después del concilio había sucedido al obispo Alejandro. Se consiguió deponer a ambos, a Eustacio en un sínodo reunido en Antioquía en 330, a Atanasio en uno de Tiro en 335, y persuadieron al emperador a que los desterrara. Se obtuvo incluso que el emperador perdonara a Arrio. Pero Arrio murió repentinamente antes de que pudiera ser readmitido en la Iglesia, y los católicos, que contemplaban todo este juego de intrigas con creciente repugnancia, vieron en ello la mano de Dios. Constancio. Constantino murió en el año 337, después de recibir el bautismo en su lecho de muerte de manos de Eusebio de Nicomedia. Su hijo y sucesor Constancio era un tipo completamente distinto. No tenía el encanto personal de su padre, aunque tampoco su vanidad, no quería ser el bienhechor de la Iglesia, sino dominarla; no salvaguardar la paz, sino imponer convicciones, y éstas habían de ser justamente las suyas, o sea, las arrianas. Como su padre, no recibió el bautismo hasta poco antes de morir. El arrianismo era para él más importante que el cristianismo. Al principio tenía que proceder todavía con cautela, por consideración a su hermano Constante, que gobernaba el Occidente y era niceno estricto; pero después de la muerte de Constante, se mostró cada vez más severo contra los católicos. De los obispos, pocos eran los realmente arríanos. En el fondo de su corazón lo que la mayoría habría preferido era reconocer simplemente la fe de Nicea, pero no querían ir en contra de los deseos del emperador y celebraban sínodo tras sínodo; no paraban de ingeniar nuevas fórmulas, en las que casi siempre se hablaba de Cristo como hijo de Dios en los más fervorosos tonos, pero evitando cuidadosamente el empleo de la palabra decisiva, homoousios. Antes del concilio de Nicea, la mayoría de estas fórmulas hubieran podido ser entendidas en sentido católico, pero después que la Iglesia hubo tomado una decisión, todo soslayamiento consciente de la fórmula definida tenía, por lo menos, algo de sospechoso. El emperador no ahorró coacciones para obligar a los nicenos recalcitrantes a subscribir una u otra de estas fórmulas propuestas como neutrales. El papa Liberio fue forzado a venir de Roma, se le aisló de todos sus consejeros —recurso del que más tarde había de servirse también Napoleón para coaccionar a Pío VII— y se le sometió a toda clase de vejámenes hasta que consintió en dar su firma. Esta debilidad le valió los reproches de Atanasio e Hilario, y más tarde de Jerónimo. Hasta qué punto estaban justificadas tales censuras, no podemos saberlo, puesto que no conocemos el documento firmado por Liberio. Quizás era sólo la declaración de que reconocía la deposición de Atanasio. Atanasio de Alejandría fue, durante todo este tiempo, la columna de la ortodoxia nicena. En total tuvo que salir cinco veces para el destierro. El verdadero tema de discusión era, a menudo, más la persona de Atanasio que la teología trinitaria. No le andaban a la zaga, ni en firmeza ni en los vejámenes sufridos, los obispos de occidente Hilario de Poitiers, el teólogo más agudo de la época, y Eusebio de Vercelli. Es frecuente que se describa la situación de la Iglesia diciendo que a mediados del siglo IV había en ella tres partidos: los arríanos propiamente dichos, los nicenos estrictos y, entre los dos bandos, formando el partido numeroso, los indecisos, que muchos se complacen en llamar semiarrianos. Esta exposición no es del todo acertada. Los arríanos propiamente dichos no formaban un partido, sino una secta; todo el mundo los consideraba como separados de la Iglesia, y su número era muy exiguo. El supuesto partido moderado no era en absoluto un partido que persiguiera un fin claramente definido. Lo único que tenían en común era el deseo de no ser arrianos, y se les hace una injusticia al llamarlos semiarrianos. Si esquivaban el término homoousios, lo hacían generalmente en bien de la paz. A este grupo pertenece, entre otros, el eminente pastor de almas Cirilo, obispo de Jerusalén, que hoy es venerado oficialmente por la Iglesia como un santo doctor. En lugar del discutido homoousios, muchos hacían uso de la palabra hómoios: el Hijo es semejante al Padre. Eso era ya un reto a los arríanos, a los que por esta razón se llamaba «anomeos», desemejantes, y podía entenderse en sentido niceno, sobre todo cuando se le añadía «semejante en todo», una fórmula difundida por el obispo Basilio de Ancira. Juliano el Apóstata. En el año 361 murió el emperador Constancio. El trono pasó al hijo de un hermanastro de Constantino, Juliano. Había sido educado en el cristianismo, y hasta es posible que hubiera recibido el bautismo. Mientras gobernó su primo Constancio, que no admitía bromas en materia de religión, Juliano se hizo pasar por cristiano. Pero una vez erigido en soberano, declaró que sólo quería ser filósofo y dio libre curso a su odio contra la religión de Cristo. Juliano era un general hábil y un mal gobernante, impulsivo, susceptible, fantástico, presuntuoso, casi lo que hoy llamaríamos un neurótico. Los historiadores modernos suelen ensalzarlo en todos los tonos, imaginando las grandes empresas que habría llevado a cabo si hubiera vivido más tiempo. Pero por las pruebas que dio de sí, más bien habría que admitir que, de haber reinado más largo tiempo, hubiera fracasado del todo. Juliano promulgó en seguida una serie de disposiciones hostiles a los cristianos, que sin ser edictos sanguinarios contenían, sin embargo, muchas trabas jurídicas, exclusiones de los cargos superiores, y de los altos centros de cultura y donde se exigía la devolución de los subsidios que desde Constantino habían sido concedidos a los fondos benéficos de las iglesias. Al propio tiempo intentó organizar comunidades religiosas paganas. La cristiandad fue presa de un indescriptible pánico. Todo el mundo temía encontrarse con un nuevo Decio o un nuevo Diocleciano. Pero Juliano cayó guerreando contra los persas tras dos años escasos de gobierno. Juliano, que con toda su enemiga a la nueva religión gustaba de revestir una máscara de imparcialidad y justicia, había desde un principio levantado el destierro de todos los obispos exilados, con el fin oculto de atizar aún más con esta medida la inquina entre católicos y arríanos. En realidad, aquella disposición condujo a la victoria de los católicos. Los arríanos nunca habían sido muy numerosos y después de la muerte de Constancio habían perdido todo el apoyo oficial. La única dificultad que quedaba era la de reconciliar a los numerosos obispos católicos que discutían sobre el homoousios y el homoios y se acusaban mutuamente de herejía. Pero el pánico despertado por el neopaganismo de Juliano contribuyó a inclinarlos a todos hacia la concordia. Hilario regresó a la Galia una vez levantado el destierro y en un sínodo celebrado en París consiguió que todos los obispos galos se pronunciaran en favor del homoousios. Se permitió, sin embargo, el uso del término homoios para expresar que el Hijo es Dios verdadero como el Padre. Hacia este mismo tiempo coincidieron en Alejandría, Atanasio y Eusebio de Vercelli, a la vuelta de su destierro. En una conferencia en la que tomaron parte también otros obispos, se adoptaron las directrices para obtener la reconciliación general. Hasta entonces el escollo principal había consistido en que muchos obispos se creían obligados a suspender la comunión no sólo a los arríanos, sino a todos los que comulgaban con arríanos o con sospechosos de arrianismo, aunque a menudo lo hacían sólo cediendo a la presión del gobierno. Decidióse, pues, que debían considerarse pertenecientes a la comunión católica todos los obispos que no hubieran suscrito una fórmula de fe realmente arriana, prescindiendo de con quién hubieran comulgado en aquella época de confusión y de presión oficial. Eso sí, ahora debían pronunciarse inequívocamente por el símbolo de Nicea. Se dieron además instrucciones sobre el uso de determinados términos técnicos teológicos, que salían a cada momento en los debates sobre materias de fe, especialmente «naturaleza» y «persona». Dada la distinta significación que estas palabras tenían en latín y en griego, sin cesar se producían malentendidos. Para difundir estas tesis la conferencia eligió, para Oriente, al obispo Asterio de Petra, y para el Occidente a Eusebio de Vercelli. El papa Liberio declaró al punto su conformidad; la Galia estaba ya ganada por Hilario, y se adhirieron además España, Macedonia, Grecia y otros países. Este espléndido resultado había que agradecerlo ante todo al anciano Atanasio, quien demostró con su conducta que en modo alguno era el fanático que muchos decían, y que sus cuidados se centraban sólo en la salvaguarda de la fe y el bien de la Iglesia, sin pensar en la humillación de sus adversarios. A partir de entonces reinó la paz en Occidente. Apenas se hablaba ya de arrianismo. En Oriente las cosas no discurrieron tan suavemente, pues el obispo de Constantinopla, Macedonio, formuló una nueva doctrina, y el emperador Valente volvió a creerse obligado a favorecer a los arríanos. Pero Valente cayó en la batalla de Adrianópolis, librada contra los godos. Su sobrino y sucesor, el joven Graciano, que estaba bajo el influjo de san Ambrosio de Milán, nombró corregente a Teodosio, un gran político que estaba sin reservas al lado de la fe católica y del concilio de Nicea. Teodosio convocó en 380 un gran sínodo en Constantinopla. Acudieron a él las mentes más relevantes de todo el ámbito griego: Melecio de Antioquía, Timoteo de Alejandría, Cirilo de Jerusalén, Gregorio de Nacianzo, Gregorio de Nisa y su hermano Pedro de Sebaste, Anfiloquio de Iconio, Diodoro de Tarso. Las sesiones tomaron un sesgo tormentoso, no a causa de la doctrina, pues todos aceptaban la profesión de fe nicena, sino por cuestiones personales. A tal extremo llegaron las. cosas, que san Gregorio Nacianceno dimitió su dignidad de obispo de Constantinopla y se retiró del concilio. Sin embargo, el concilio de Constantinopla significó el fin del arrianismo. La herejía se mantuvo sólo fuera de los límites del imperio, entre los godos, y había de tener todavía su importancia entre los pueblos germánicos. Los concilios ecuménicos. No poseemos las actas del concilio de Constantinopla, como tampoco las del de Nicea. No es posible, pues, comprobar si el texto del símbolo que hasta hoy se ha venido usando en la liturgia latina de la misa fue realmente fijada en este concilio. Lo seguro es que el concilio definió la divinidad del Espíritu santo, cerrando así definitivamente la cuestión trinitaria. Es, por consiguiente, verosímil que la ampliación del credo de Nicea con el artículo sobre el Espíritu santo fuera adoptada en este sínodo. Sin embargo, este credo ampliado no aparece hasta el concilio de Calcedonia, en 451, donde también por primera vez se calificó de «ecuménico» al concilio de 380. En el Occidente el concilio de Constantinopla no fue contado entre los ecuménicos hasta el siglo VI, y aun entonces sólo se reconocieron los decretos dogmáticos, no los cánones disciplinarios. El concepto de concilio general o ecuménico, como la más solemne expresión del magisterio de la Iglesia, se ha ido formando poco a poco. En un principio no estaban bien determinadas las condiciones necesarias para que un concilio tuviese el carácter de ecuménico. De seguro que no es el número de los obispos asistentes, ni tampoco que estén representadas determinadas sedes episcopales, por ejemplo, todos los metropolitanos o patriarcas. En el concilio de Constantinopla de 380 ni siquiera asistieron delegados del papa. Tampoco es esencial la forma como se ha reunido el concilio, o la persona que lo ha convocado. Los concilios ecuménicos de la antigüedad, en la práctica eran convocados por los emperadores. El único elemento decisivo es el que los acuerdos de un concilio sean reconocidos por el papa, sea en el propio sínodo, sea al menos por ratificación ulterior. Sin embargo, tenemos también casos en que los papas hicieron suyos los decretos de un concilio, sin conferirle por eso el carácter de ecuménico, como en el sínodo de Orange de 529 con sus importantes decretos contra los semipelagianos. Hasta hoy se admiten como ecuménicos veinte concilios. La importancia histórica de cada uno es muy distinta. Su celebración está perfectamente de acuerdo con la constitución de la Iglesia, pero dentro de esta constitución no representan un elemento necesario. A la Iglesia no puede planteársele ninguna cuestión cuya solución exija de un modo exclusivo la celebración de un concilio ecuménico. Significación de la lucha contra el arrianismo. Es frecuente que modernos historiadores profanos describan las «polémicas» doctrinales del siglo IV dando a entender que su significación interna era nula, y a su propósito dejan caer palabras despectivas, como «cuestiones bizantinas» y «disputas de clérigos». Sólo puede hablar así el que no tenga la menor noción de lo que es el cristianismo. Empieza por no ser del todo correcto llamar al conjunto una polémica. Era, en realidad, una lucha defensiva, en la que la Iglesia se defendía de una herejía, y muy peligrosa por cierto. El arrianismo, cuya doctrina fundamental era la negación de la divinidad de Cristo, hacía de la religión cristiana, en el mejor de los casos, un monoteísmo filosófico, del que quedaban excluidas, o sólo eran admitidas en forma desfigurada, las verdades reveladas de la encarnación, la redención, la gracia y los sacramentos. En realidad, la lucha no versaba sobre palabras, como homoousios y homoios, «consubstancial», «semejante o desemejante en esencia». Lo que estaba en juego eran los dogmas fundamentales del cristianismo, ocultos detrás de aquellos términos. Tal es la naturaleza de nuestra religión, que un sólo error en un dogma fundamental echa por los suelos no solamente el sistema doctrinal, sino también el tipo cristiano de vida. No hay que pensar, por otra parte, que la vida cristiana en el siglo IV se viera efectivamente conmovida hasta sus últimos cimientos. Había un gran peligro de que tal cosa ocurriera, pero se consiguió conjurarlo. El pueblo católico apenas fue afectado por las» herejías, a pesar de que algunos, e incluso muchos obispos, suscribieran fórmulas de fe de índole dudosa, diremos más, aunque los hubo que interiormente estaban por la herejía. San Hilario describe esta situación ingeniosamente y no sin un cierto humor: Ni siquiera los obispos más arríanos se atreven a negar ante el pueblo la divinidad de Cristo. Usan la palabra «Dios» en un sentido figurado, pero el pueblo la entiende en su sentido propio. Hablan de Cristo como Hijo de Dios, en el mismo sentido en que se dice que todos los cristianos se convierten en hijos de Dios por el bautismo, pero el pueblo entiende una verdadera filiación. Dicen que el hijo de Dios existía antes que todo tiempo, y quieren decir que fue creado antes que todas las demás criaturas, mas el pueblo entiende que existe desde la eternidad. «Así los oídos de los fieles son más santos que los corazones de los obispos» (Contra Auxentium, c. 6). Es verdad que, a la larga, la herejía hubiera acabado penetrando las mentes de todos. Los obispos más clarividentes se preocupaban sobre todo de que en la liturgia no se escurrieran fórmulas de rezo susceptibles de ser interpretadas en sentido arriano, y cuidaron de eliminar las fórmulas tradicionales que se prestaban a ser entendidas como favorables a la herejía. La antigua doxología: «Gloria al Padre por el Hijo en el Espíritu santo» había sido considerada antes como perfectamente inocua; pero como los arríanos veían en ella una subordinación de la segunda y tercera personas divinas a la primera, san Atanasio, san Basilio y otros se esforzaron para que fuera substituida por la fórmula completamente inequívoca «Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu santo». Así pues, se llegó a tiempo de atajar este peligroso error, derrotándolo en toda la línea, antes de que tuviera ocasión de echar profundas raíces. Pero la Iglesia sacó gran provecho de estas luchas defensivas, fenómeno que en lo sucesivo pudo observarse también a menudo. En la lucha contra la herejía se había formado una generación de teólogos, cuya acción muy pronto rebasó con mucho el tema que había dado origen al conflicto. Al desaparecer el arrianismo empieza en la Iglesia un período de riquísima vida intelectual, período que aunque sólo duró unos decenios, dio frutos de los que vivimos aún hoy: la época de los grandes padres de la Iglesia. LOS GRANDES PADRES DE LA IGLESIA Los comienzos de la literatura cristiana. En las historias generales de la literatura se ha planteado a veces la cuestión de si cabe hablar, en la antigüedad, de una literatura específicamente cristiana, o de si los grandes escritores cristianos no pertenecen más bien a las literaturas nacionales respectivas. Ahora bien, no cabe duda de que en una historia de la literatura griega, junto a Tucídides, Demóstenes, Platón y Plutarco, no pueden faltar también san Atanasio y san Juan Crisóstomo, del mismo modo que en la latina, al lado de Cicerón y Tito Livio, debe reservarse un puesto a san Jerónimo y san Agustín. Pero, por otra parte, también está justificado el agrupar a los escritores cristianos de la antigüedad en una sección especial, pues el punto de vista nacional o lingüístico no es el único decisivo en la historia de la literatura universal. La literatura cristiana empieza con el Nuevo Testamento, un conjunto de obras que, en profundidad de contenido, trascendencia práctica y eficacia secular no tienen su pareja en la literatura de la humanidad entera. En cambio, en las generaciones que siguen a la apostólica, la producción escrita es tan menguada, que en el siglo II apenas puede decirse que exista una literatura cristiana. Cierto es. que se han perdido muchas obras, y que lo que hemos conservado, la carta del papa Clemente, las cartas de san Ignacio, los escritos de Justino y de los demás apologetas, es del más alto interés, tanto para la historia como para la teología. Pero no son más que inicios. Luego, en el umbral del siglo III, tenemos las importantes obras de cuatro autores cristianos: Clemente y su discípulo Orígenes en Alejandría, Ireneo en la Galia, que escribía también en griego, y el latino Tertuliano en África. Clemente y Orígenes introdujeron en la teología cristiana la filosofía griega, el mundo conceptual de Platón. Este primer ensayo no se hizo sin grandes errores, pero aún fue mayor el estímulo y la influencia ejercida sobre los teólogos que siguieron. De todos modos, Clemente y Orígenes son todavía escritores especialistas. Ninguno de sus escritos ostenta los rasgos que serían capaces de situarlos entre las grandes creaciones de la literatura de la humanidad. Estas cualidades las poseía más bien Tertuliano, con su personalísimo estilo, su ingenio, su realismo y vivacidad; pero sus producciones son casi todas escritos de ocasión; no es más que un publicista, un controversista, le faltan las cualidades constructivas y monumentales. Lo mismo puede decirse, y acaso con mayor razón todavía, de san Cipriano y de su epistolario, tan rico en bellezas de detalle. Luego, tras la muerte de Cipriano, hay que esperar casi una centuria hasta que vuelven a aparecer plumas cristianas de real importancia; la única excepción es la de Eusebio de Cesarea, el historiador de la Iglesia. Pero pasada la mitad del siglo IV empieza en la Iglesia la gran producción literaria, la primera auténtica floración de la literatura cristiana. Ya por su volumen exterior supera no sólo los inicios, comparativamente modestos, de las letras cristianas en los siglos anteriores, sino incluso la literatura clásica de ambas lenguas, la griega y la latina, al menos atendiendo a las obras que nos han sido conservadas. San Atanasio. Los capadocios. La época de los grandes padres de la Iglesia empieza con san Atanasio, obispo de Alejandría desde 328 hasta su muerte en 373. En cuanto a su forma, sus obras son escritos de ocasión, dirigidos a defender la doctrina del concilio de Nicea y a atacar a los arrianos; mas por encima de los temas que les sirvieron de pretexto, son aún hoy valiosos como libros de consulta teológicos. Su biografía de san Antonio el eremita, no sólo recorrió triunfalmente todo el mundo antiguo, sino que despertó, como ninguna otra obra, el interés y el entusiasmo por la vida monástica. Al fallecer san Atanasio en el año 373, asumió la dirección espiritual de los católicos en Oriente el capadocio san Basilio, desde 370 obispo de Cesarea en el Ponto, llamado ya por sus contemporáneos «el Grande». Procedía Basilio de una muy rica familia, cristiana desde varias generaciones atrás, que había pasado muchas penalidades durante la persecución de Diocleciano. Estudió en las escuelas de Cesarea en Palestina, Constantinopla y Atenas, para prepararse para la carrera administrativa. Pero una vez de regreso en su casa, por influencia de su piadosa hermana mayor Macrina, se dedicó por completo al servicio de Dios, se hizo monje y poco después fue obispo. En tal condición le tocó todavía resistir la violenta embestida de los arríanos, y murió frisando los cincuenta años, en 379, inmediatamente antes de la victoria definitiva sobre el arrianismo. Su muerte fue profundamente sentida por la Iglesia entera. En sus grandes escritos dogmáticos, Basilio, junto con su amigo Gregorio Nacianceno, ha fijado en sus grandes rasgos la especulación católica sobre la Trinidad, por medio de una lúcida definición de conceptos. Su epistolario es, para el conocimiento del siglo IV, de importancia no inferior a la del epistolario de san Cipriano para el conocimiento del siglo III. Y es cierto, además, que Basilio presenta una gran semejanza con Cipriano, aun siendo muy superior a él como teólogo especulativo. Hallamos en él el mismo sentido práctico, la misma preocupación por la unidad de la Iglesia, la misma caridad activa y elevada. Basilio es, como Cipriano, un pastor de almas de cuerpo entero. Y coincide también con él en la circunstancia de que su desvelo por la Iglesia y las almas le arrancó algún suspiro ante la actitud de la Sede Romana. Por su regla monacal, Basilio fue el legislador del monacato griego, y su influencia se extendió también por Occidente. Hermano menor de Basilio y Macrina fue san Gregorio, obispo de Nisa en Capadocia. Superior todavía a su hermano en dotes especulativas, es en el fondo más filósofo que teólogo, y su orientación platónica le hace a veces alejarse de las realidades de la revelación cristiana. Muy atrayente es la biografía que escribió de su hermana Macrina, librito lleno de espíritu familiar cristiano e impregnado de sentimientos auténticamente humanos, cosa que no se esperaría en esos santos griegos, tan aficionados a darse en lo exterior aire de estoicos. El tercer gran capadocio es san Gregorio Nacianceno, al que los griegos llaman, simplemente, «el teólogo». Hijo de un obispo, estudió en Atenas con Basilio, gozando de un gran prestigio entre sus compañeros. En la misma escuela estudiaba entonces el futuro emperador Juliano, cuya nerviosa inquietud lo hacía antipático a Gregorio. Basilio consagró a su amigo como obispo de la pequeña ciudad de Sásima, pero en 379 fue llamado a Constantinopla, donde todas las iglesias se encontraban aún en manos de los arríanos. Gregorio consiguió en poco tiempo que la situación se invirtiera en favor de los católicos, y el emperador Teodosio le entregó la catedral. Como obispo de la capital del Imperio presidió durante un breve tiempo el concilio de 380-81. Pero como viera que sus esfuerzos en pro de la eliminación del cisma antioqueno no conducían a nada, herido en lo más hondo, depuso su cargo episcopal y se retiró a su pequeña diócesis de Nacianzo, para acabar alejándose totalmente de la vida pública. Durante toda su vida san Gregorio fue más poeta y asceta que pastor de almas. De frágil salud y finísima sensibilidad, era uno de esos hombres que jamás pueden sentirse contentos en esta tierra. Pero era un orador elocuentísimo. El excepcional lugar que ocupa dentro de la teología católica, lo debe a sus numerosos sermones de carácter dogmático y panegírico. San Juan Crisóstomo. La patrística griega culmina en san Juan Crisóstomo, el segundo sucesor de san Gregorio Nacianceno en la sede episcopal de Constantinopla. Era antioqueno de nacimiento, y desde 381 actuó en su ciudad natal como presbítero y predicador, hasta que en 397 muy contra su voluntad fue llamado para recibir la dignidad de obispo en la capital del Imperio, donde su independencia de espíritu no tardó en hacerle chocar con la corte. Algunos obispos adictos a la corte, entre ellos san Epifanio de Chipre, que era también un destacado teólogo, consiguieron en 404 que Crisóstomo fuera depuesto y expulsado. Crisóstomo apeló al papa Inocencio I, y no tardó en ser repuesto por presión de la población, que sentía por él un gran entusiasmo; pero luego sufrió un segundo destierro y en el exilio fue atormentado hasta la muerte. Su importancia teológica y literaria se basa en sus sermones, en número de más de trescientos, que no sólo constituyen un valiosísimo comentario exegético a la sagrada Escritura, sino que también rebosan de pensamientos dogmáticos y morales, y de vivaces pormenores sacados de la vida cristiana. Su fervor se enciende en especial al tratar de la eucaristía, la dignidad del sacerdote, la educación de los niños. Crisóstomo era no sólo uno de los más grandes oradores de la antigüedad, sino también un pastor de almas de penetrante mirada. San Ambrosio. El más antiguo de los grandes padres de la Iglesia latina es san Ambrosio. Nacido en Tréveris de una noble familia romana, se preparó para servir al estado como funcionario. En 374 el emperador lo envió, en calidad de comisario del gobierno, a Milán, donde acababa de morir el obispo Auxencio, arriano recalcitrante, y era de temer que se produjeran disturbios en la elección de su sucesor. Ambrosio se portó con tal habilidad, que los milaneses, ni cortos ni perezosos, lo eligieron a él mismo por obispo, a pesar de que ni siquiera estaba bautizado. Recibió seguidamente el bautismo y la consagración, y desde aquel momento se entregó a la Iglesia con cuerpo y alma, aunque nunca dejó ni quiso dejar su papel de político fiel al emperador. Su influencia sobre los emperadores y su clásica elocuencia, aprendida en Cicerón, las puso siempre al servicio de las almas. A nosotros nos parece a veces frío, excesivamente retórico, pero en su tiempo obraba prodigios. Con sus sermones ganó para el cristianismo al rétor Agustín. San Jerónimo. San Jerónimo fue un hombre de personalísimo carácter y además un auténtico erudito. Era oriundo de Estridón, en Dalmacia, un lugar que sólo por él conocemos, estudió en Roma, fue bautizado por el papa Liberio y pasó luego al Oriente, donde vivió durante un tiempo entre los monjes y aprendió la lengua hebrea. También hablaba y escribía el griego con gran fluidez. El obispo Paulino de Antioquía le consagró presbítero, pero las turbulencias de la Iglesia antioquena le retrayeron de establecerse en aquella ciudad. Se trasladó a Constantinopla, para oir a Gregorio Nacianceno, y estableció también amistad con Gregorio de Nisa. En el año 382 el papa Dámaso, con el que ya había sostenido correspondencia, le llamó a Roma y le confió el encargo de redactar un nuevo texto latino de la sagrada Escritura, para suplir a las, numerosas y deficientes traducciones que corrían por Occidente. San Jerónimo trabajó en esta empresa hasta el fin de sus días. Su traducción es un verdadero logro científico, pero al principio gozó de muy poca aceptación entre los obispos. Hasta el siglo VII no empezó a imponerse por doquier y recibió el nombre de Vulgata, la divulgada. La Iglesia usa esta traducción en la liturgia romana y en la enseñanza de la teología, aunque los medios científicos actuales permiten subsanar de vez en cuando algunas incorrecciones. Por su sentido crítico san Jerónimo se eleva muy por encima de su tiempo. Muchas de sus observaciones críticas tienen un aire completamente moderno. Su conocimiento de las lenguas y de la tierra de Palestina le permitió introducir valiosas noticias en sus comentarios. También le debemos muchos datos sobre la primitiva historia de la Iglesia, sobre todo en materia literaria. Mientras en Roma se entregaba san Jerónimo a sus trabajos científicos, al tiempo que asistía al papa Dámaso con la dirección de la correspondencia de la Sede Romana, que era entonces muy extensa, se formó a su alrededor un círculo de damas piadosas a las que él supo inflamar con el ideal del monacato. Sin embargo, también se creó encarnizados enemigos entre el clero romano, a lo cual contribuyó no poco su desconsiderado carácter. En vista de que no fue elegido papa, a la muerte de su protector Dámaso, abandonó Roma y se retiró a Belén, donde pasó como monje el resto de su vida, incesantemente ocupado en sus trabajos de erudición, que poco a poco le valieron el ser venerado por toda la cristiandad como un oráculo científico. Hay que reconocer que su apasionamiento en las polémicas literarias le causó mucho daño. Aparece en él una curiosa yuxtaposición de puntillosa vanidad de erudito con un humilde ascetismo y una profunda piedad. San Jerónimo mantuvo una activa correspondencia con sus ascéticos amigos y amigas. Estas cartas, que hasta nuestros días han seguido siendo una de las obras patrísticas más leídas, han ejercido una gran influencia sobre la ascética católica. San Agustín. Por muchos caminos que abriera san Jerónimo a la ciencia eclesiástica, sobre todo por sus estudios bíblicos, en significación universal es superado con mucho por el tercero de los grandes padres de la Iglesia latina, san Agustín. Nacido el año 354 en Tagaste, en Numidia, y educado cristianamente por su santa madre Mónica, aunque no bautizado, siguiendo la perversa moda de la época, siendo estudiante en Cartago se afilió a la secta de los maniqueos. Era ésta una religión aparecida en el siglo III, más persa que cristiana, con extravagantes prácticas. Resulta difícil comprender cómo un espíritu tan elevado pudiera hallar contento en ella. De todos modos, Agustín no fue un adepto convencido de esta religión, sino que siguió con sus meditaciones y pesquisas en pos de la verdad, sin conseguir ni conquistar la paz interior ni liberarse de las cadenas de la sensualidad. No menos insatisfecho le dejaba su actividad profesional como maestro de retórica, que desarrolló primero en Cartago, luego durante un corto tiempo en Roma y finalmente en Milán. En esta última ciudad oyó las predicaciones del obispo san Ambrosio, que eran un modelo de perfección formal; empezó asistiendo a ellas movido por un puro interés profesional, mas poco a poco se fue sintiendo atraído por su contenido. Después de duros combates interiores, en 387 se hizo bautizar por san Ambrosio y se retiró a su patria africana para entregarse por entero al servicio de Dios. San Agustín ha escrito la historia de su conversión en un libro que llamó Confessiones, palabra que no hay que entender en la acepción que habitualmente le damos, sino en la de glorificación, a saber, de la Providencia divina, que a pesar de su propia resistencia acabó conduciéndolo a su salvación. Las Confessiones, un libro que aún hoy conocen todas las personas cultas, es una obra única en toda la literatura antigua, en la que la más fina observación psicológica se equilibra con un arrebatado vuelo del pensamiento. No podía san Agustín permanecer mucho tiempo en su ascético retiro; ya en el año 391 el obispo de Hipona le consagró presbítero y lo designó como sucesor. Desde 395 hasta su muerte, en 430, fue Agustín obispo de esta pequeña ciudad portuaria, hoy llamada Bona, en Argelia. Su actividad pastoral venía a ser la de un actual párroco, pero con sus escritos obraba sobre la Iglesia entera. Además de centenares de sermones y cartas, publicó profundos tratados dogmáticos, en especial sobre las dificilísimas cuestiones de la gracia y de la justificación. En sus últimos años escribió el De Civitate Dei, que es una genial filosofía de la historia en sentido cristiano. San Agustín poseía menos erudición que san Jerónimo, y no tenía empacho en consultar al irritable eremita de Belén, pidiéndole aclaraciones sobre cuestiones bíblicas en cartas extremadamente corteses. Su lengua latina no es tampoco tan perfecta de forma y tan clásica como la de san Jerónimo. San Agustín, que siempre quería decir cosas profundas, luchaba a brazo partido con la expresión. A un amigo le confesaba: «Casi siempre estoy descontento de mi manera de expresarme.» Ni san Ambrosio ni san Juan Crisóstomo hubieran dicho jamás semejante cosa. Pero san Agustín los supera a todos en profundidad especulativa. Muchas de sus formulaciones fueron en lo sucesivo adoptadas por la Iglesia en sus definiciones sobre artículos de fe. San Agustín murió el 28 de agosto de 430, mientras los vándalos sitiaban Hipona. A esta circunstancia se le ha dado una significación simbólica, como queriendo indicar que con la muerte de san Agustín se extinguió la cultura antigua, sumergida por las oleadas de barbarie. Pero esta concepción es errónea. Los grandes padres de la Iglesia y el mayor de entre ellos, san Agustín, no son sólo un final, un ocaso, un último eco de la milenaria cultura griega. Son más bien un comienzo, puesto que crearon una nueva cultura, o mejor dicho, transformaron orgánicamente la milenaria cultura clásica en cultura cristiana. ORIGEN DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS Hace unos años se publicó un libro acerca de las fundaciones protestantes de tipo conventual. Un recensor, también protestante, escribió, con esta ocasión, melancólica observación de que no hay que engañarse: «Doquiera que aparezcan inicios serios de vida monacal, el camino conduce indefectiblemente hacia Roma». Naturalmente que no hay que entender esto como un postulado. La idea de apartarse lo más posible del mundo para entregarse al servicio de Dios, se encuentra también en religiones que nada tienen que ver con la Iglesia católica, como el budismo, en los lamas del Tíbet. Pero aquel pensamiento es acertado, por cuanto la vida en una orden, tal como de hecho se ha desarrollado en la Iglesia, está indisolublemente unida con la esencia de ésta y constituye por así decir el corazón de la vida religiosa en la Iglesia. Ésta ha cultivado siempre con especial amor la vida religiosa, no por su utilidad para la cultura y la sociedad, sino porque ve en ella el más perfecto cumplimiento de su misión pastoral. En la historia eclesiástica, tanto en la general como en la de los países particulares, la vida religiosa constituye un patrón infalible para medir el nivel espiritual del pueblo. Donde florecen los claustros, florece la vida espiritual y a la inversa, donde decaen aquéllos, se marchita ésta. Bien lo han sentido todos los que combaten a la Iglesia como institución. En todas las herejías modernas y en todos los movimientos antieclesiásticos, un punto esencial del programa ha sido la guerra a los conventos. Y dentro de la Iglesia misma, las corrientes hostiles a la vida claustral han conducido siempre a callejones sin salida, cuando no a la apostasía. Los comienzos del monacato. Como tantas otras grandes instituciones de la Iglesia, la vida monacal no surgió por iniciativa de sus más altas autoridades, sino partiendo de comienzos insignificantes, desarrollándose, por así decir, espontáneamente. Conocemos el lugar y . el tiempo de su nacimiento: el lugar es Egipto, y el tiempo, la segunda mitad del siglo III. Con frecuencia se ha afirmado que la causa fueron las persecuciones: se supone que algunos cristianos huidos al desierto se quedaron allí iniciando una vida eremítica. En realidad, los primeros ascetas los encontramos en regiones populosas, en las cercanías de ciudades y poblados, y sólo poco a poco fueron adentrándose en las soledades deshabitadas. Es posible que en ello influyeran el suelo y el clima de Egipto. En ningún otro país del mundo entonces conocido había tantas facilidades para «renunciar al mundo», y reducir al mínimo los cuidados para hallar el pan cotidiano, vestido y vivienda. Sin embargo, el monacato egipcio no surgió «espontáneamente», sino por obra de hombres que con toda conciencia le imprimieron el cuño de su propia personalidad. En la cúspide se levantan dos nombres: san Antonio y san Pacomio. San Antonio procedía de una familia de campesinos acomodados del valle medio del Nilo. Nacido a mediados del siglo III, empezó viviendo como anacoreta en la forma que ya entonces era tradicional, en las proximidades de su aldea nativa. Sólo a finales del siglo se retiró al desierto, entre el Nilo y el mar Rojo, donde cerca de una aguada se arregló una celda, acompañado siempre por algún discípulo. San Jerónimo y otros visitaron el lugar y nos lo han descrito. Todavía hoy existe allí un cenobio, habitado por monjes coptos. Allí vivió san Antonio, ocupado en oraciones y trabajos de hortelano, y allí murió, más que centenario, después de 350. Algunas veces visitaba a sus antiguos discípulos, que habían excavado sus celdas en las rocas que bordean el valle del Nilo. Una vez viajó hasta Alejandría, invitado por san Atanasio, para prestar testimonio contra los arríanos. San Antonio no era clérigo, pero siempre demostró el mayor respeto hacia los sacerdotes. Sólo dominaba la lengua copta y ni siquiera sabía leer y escribir. Pero gente de toda clase y condición acudían a él en busca de consejo, el emperador Constantino y sus hijos le escribían cartas, san Atanasio y otros obispos le hacían visitas. Impartía gustoso consejos para la salvación de las almas, pero lo que más le gustaba era estar solo. «Era un hombre de una sola pieza», dice de él Atanasio, y «si Antonio se ha hecho famoso no fue por sus escritos, ni por su sabiduría mundana, ni por habilidad alguna, sino sólo por su piedad». El otro gran fundador es san Pacomio. Éste era un organizador nato. Fundó un gran cenobio de monjes que vivían en común en la isla de Tabennisi, en el Egipto superior, y luego otros todavía, y redactó para ellos una regla, la más antigua regla monástica, que permite una visión detallada de la vida y trabajos de estos monjes. La parte mayor del día se llena con trabajos de artesanía y agrícolas. Cada equipo de trabajo tiene su jefe, y cada jefe da cuenta diariamente al abad del convento del resultado del trabajo. Es un sistema típicamente egipcio, como en tiempos de los faraones con sus capataces que vigilaban los trabajos; sólo que aquí todo se hacía de propia voluntad. Pacomio murió en el año 346, pero su organización siguió extendiéndose. San Jerónimo cuenta que en la fiesta de pascua, cuando los monjes de todos los cenobios fundados por san Pacomio acudían a Tabennisi, se reunían unos cincuenta mil. Contra este número se han suscitado dudas infundadas. El monacato pacomiano era una especie de movimiento social, y a buen seguro que no era sólo la piedad lo que movía a muchos a dejar el trabajo en los dominios del estado para ir a prestar servicio en el monasterio, donde se recibía un trato más humano. Ya en el año 370 un decreto imperial (Cod. Theod. XII 1, 63) se preocupa por los perjuicios que este sistema podía acarrear a las empresas estatales. Además de la de san Pacomio, había numerosas colonias de anacoretas al borde del desierto a ambas márgenes del valle del Nilo, y una especialmente numerosa en Uadi Natrún, al sur de Alejandría. Algunas de ellas habían sido fundadas por discípulos del gran san Antonio, pero no constituían ninguna orden regular. Los anacoretas vivían de dos en dos o de tres en tres en celdas rudimentarias o también en cuevas. Para asistir a los oficios divinos se trasladaban a la ciudad vecina, y las colonias mayores contaban con una iglesia y sacerdotes propios. En tiempo de la cosecha, cuando en Egipto hay trabajo para todos, estos ascetas acudían al fértil valle del Nilo y con las pocas fanegas de trigo que allí se ganaban vivían el resto del año. El conjunto del monacato egipcio tenía aún muy pocas cosas en común con la vida claustral de tiempos posteriores. Las mismas instituciones pacomianas se parecían más a campos de trabajo que a monasterios. Queda en ellas mucho todavía de capricho y de anarquía. Sobre todo, se echa de menos la estabilidad. Se consideraba incluso provechoso trasladarse de una colonia a otra y escuchar las lecciones de diversos ascetas. Dominaba además una cierta tendencia a establecer «récords» exteriores. Los ascetas competían entre sí en la práctica de los ayunos, en penitencias y alejamiento del mundo, sin que faltaran las excentricidades. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse a estos rudos anacoretas una piedad sincera. Frecuentaban los sacramentos, oraban mucho, practicaban las virtudes, el amor al prójimo, la mansedumbre, la paciencia, la laboriosidad. Muchas sentencias de estos «antiguos padres», que ya fueron reunidas por sus contemporáneos y han llegado a nosotros en voluminosos escritos, dan pruebas de un gran recogimiento, de un afán de perfección ideal y una buena capacidad de observación de las cumbres y los abismos del corazón humano. En muchos aspectos, su afán de perfección era todavía bárbaro, o quizá sería mejor decir infantil, pero auténtico. Extensión del monacato en Oriente. Desde mediados del siglo IV, los católicos de los demás países empezaron a interesarse en medida creciente por el monacato egipcio. En Roma se vieron los primeros monjes en 341, cuando Atanasio, perseguido por los arríanos, acudió a visitar al papa Julio. La impresión mayor fue la producida por la vida de san Antonio, publicada poco después de 360 por Atanasio. San Agustín ha descrito esta impresión con los más vivos términos en sus Confessiones. A fines del siglo IV el interés por la vida ascética llegó a ser una moda. Se escribían libros sobre ella, y muchos peregrinos a Tierra Santa hacían un rodeo por Egipto para ver a los monjes. Los mejores hombres de la época, san Basilio, san Gregorio Nacianceno, san Juan Crisóstomo, san Jerónimo, se prepararon para su carrera con una permanencia de varios años entre los monjes. Colonias de anacoretas las hubo ya en el país vecino de Egipto, en Palestina, a primeros del siglo IV, y pronto también en Siria y Asia Menor. El modelo era siempre el monacato egipcio, especialmente en la forma que le habían dado san Antonio y sus discípulos, como colonias de eremitas, que en Palestina eran llamadas «lauras». El tipo pacomiano, rigurosamente organizado, estaba demasiado vinculado a las características locales de Egipto, para poder difundirse en otras partes. El gran legislador para el Asía Menor y, andando el tiempo, para todo el monacato griego, fue el doctor de la Iglesia y campeón de la lucha antiarriana san Basilio, aunque sus detalladas reglas monacales tienen más de manual ascético que de constitución conventual. Se hizo famosa la laura de san Sabas († 532), que aún hoy existe, en el desolado desierto rocoso que se extiende entre Jerusalén y el mar Muerto. Allí vivió en el siglo VI san Juan Hesicastes (el callado), que había sido obispo, y en el siglo VIII el doctor de la Iglesia, san Juan Damasceno. Constituían una clase especial las colonias fundadas por san Alejandro a principios del siglo V, llamadas «acoimetas», «desvelados», porque se distribuían en varios coros que se relevaban unos a otros en el canto de los salmos durante todo el día y toda la noche. En Constantinopla el antiguo cónsul Flavio Studio fundó en 463 el convento para acoimetas llamado, por su nombre, Studion, convento que más tarde decayó, hasta que san Teodoro Estudita († 826) lo hizo florecer de nuevo introduciendo la regla de san Basilio. Teodoro Estudita era un teólogo de importancia. Como campeón de la ortodoxia católica y del primado del papa, tuvo que soportar muchas persecuciones. Muy singulares fueron las flores que dio el monacato en Siria. El historiador eclesiástico Teodoreto, obispo de Ciro en el siglo y, habla en vivos colores de anacoretas que se hacían emparedar en su celda. Por lo demás, este emparedamiento solía ser de orden más bien simbólico y no impedía al anacoreta tomar parte en el servicio divino. El afán, aprendido de los eremitas egipcios, de probar formas de vida cada vez más rigurosas, impulsó a san Simeón a vivir, no encerrado en una celda, sino en el extremo de una alta columna, al aire libre, protegido sólo por un pretil. Nos sentiríamos tentados a declararlo increíble, si la cosa no fuera descrita con todo detalle por Teodoreto y otros testigos oculares, o al menos a tenerlo por locura; pero Simeón el Estilita era un hombre de grandes dotes espirituales, y desde lo alto de su columna predicaba a millares de personas y provocaba multitud de reconciliaciones y conversiones. Después de su muerte en 459 se construyó en torno a su columna una basílica, cuyas poderosas ruinas existen todavía. Simeón tuvo muchos imitadores. En general puede afirmarse que el monacato en Oriente era más caprichoso que en Occidente, más rudo, en cierto modo incivilizado. Al lado de muchos rasgos de sincera piedad y virtud, la historia cuenta también algunos de crasa ignorancia. Estos monjes, que las más de las veces no obedecían a ninguna autoridad, ni civil ni religiosa, con demasiada frecuencia sucumbían al peligro del cisma o de la herejía. Y a la inversa, su independencia les hacía a veces más capaces de resistir a la presión de emperadores heréticos que los obispos cortesanos. En la lucha iconoclasta el monacato griego entero hizo frente común contra el emperador y se mantuvo fiel a la fe católica. El monacato oriental era de carácter nacional, en bueno y en mal sentido. Estaba enraizado en el pueblo y en el suelo. Sobrevivió la separación de la Iglesia, iniciada en los pueblos orientales ya en el siglo V. El acervo de bienes religiosos que la Iglesia separada ha sabido conservar, lo debe en buena parte a sus monjes. EL MONACATO EN OCCIDENTE También en Occidente había ya algunos cenobios en el siglo IV. Las primeras fundaciones se hicieron en la Galia por obra del obispo san Martín de Tours y en Milán por san Ambrosio. Eusebio de Vercelli reunió a sus clérigos en una vida de comunidad al estilo monacal. San Agustín siguió su ejemplo en Hipona. Después del año 400 las fundaciones de monasterios fueron particularmente numerosas en el sur de la Galia. Juan Casiano, probablemente de origen oriental, fundó diversos monasterios en Marsella y sus alrededores, y compuso para ellos las Collationes, conversaciones con anacoretas egipcios, que Casiano había conocido en sus largos viajes por Egipto. Las Collationes quedaron como uno de los libros de edificación más populares en los monasterios de la edad media y hasta los tiempos modernos. Lérins. No lejos de Marsella, en la isla de Lérins, junto a Cannes, san Honorato fundó un monasterio del que salió una oleada monástica. Muchos monjes de Lérins fueron obispos en la Galia; así, el propio Honorato lo fue de Arles, Hilario también de Arles, Euquerio de Lyon, Lupo de Troyes, Salonio de Ginebra, Fausto de Riez, y en el siglo VI el más famoso de todos, Cesáreo, que lo fue otra vez de Arles. Estos obispos difundieron en la Iglesia el ideal monástico. El floreciente estado de la Iglesia en la Galia de los primeros merovingios debe atribuirse en gran parte a la influencia de Lérins. Algunos de estos monjes destacaron también en teología, como Vicente de Lérins, Salviano de Marsella, Fausto de Riez. Los monjes de Lérins eran, desde un principio, más civilizados que los orientales. Sin embargo, fuera de su círculo de influencia, el monacato occidental de los siglos V y VI había quedado por detrás del griego. Entonces surgió un nuevo centro monástico, también esta vez en Galia: Luxeuil. Irlanda. San Columbano. El futuro apóstol de Irlanda, san Patricio, había residido durante un tiempo en Lérins, y desde allí transplantó la vida monástica a la verde Erin. Al morir el santo en 461, Irlanda no sólo estaba cristianizada, sino que se había convertido en una iglesia de monjes. Irlanda no había pertenecido nunca al Imperio romano. No existían en ella ciudades. Los primeros centros de cultura fueron los monasterios. Las leyendas heroicas, que en otros pueblos hablan de reyes y batallas, entre los irlandeses tratan de monjes y de sus milagros y de sus viajes a fabulosos países. La iglesia era monástica. Los obispos o eran abades o estaban sometidos al abad del monasterio. La época de verdadero florecimiento de los cenobios irlandeses fue el siglo VI. Entonces surgieron Clonard, Maghbile, Clonfert y otros. San Columba el Viejo fundó en 563 el monasterio de Yona o Hy en una isla de la costa oriental escocesa. El historiador inglés Beda en el siglo VIII llama a los monjes de Yona columbenses (Hist. Angl. V, 21), lo cual es el primer ejemplo de designación de los religiosos de una orden según el nombre de su fundador. Del monasterio de Bangor, en la costa junto a Belfast, salió a fines del siglo VI san Columba el Joven (conocido más como Columbano), con doce compañeros, entre ellos san Galo, para trabajar para el reino de Dios en el continente. Semejante impulso misional era característico de los monjes irlandeses. Estos aportaron muchos estímulos a la Iglesia europea, además de crearle también muchos conflictos con sus caprichos y su terquedad. Columbano se dirigió a Borgoña y fundó allí el gran monasterio de Luxeuil. En 610 fue expulsado por la reina Brunilda, pero Luxeuil quedó. Columbano se trasladó a la región del lago de Constanza, para predicar, y finalmente pasó a Italia, donde ya antes había fundado el monasterio de Bobbio, al sur de Plasencia, en pleno dominio longobardo. Galo, que se había querellado con Columbano, se quedó en Suiza, donde el monasterio de San Galo aún hoy día recuerda su nombre. Columbano era una personalidad impresionante. Aunque yerran los historiadores que hacen empezar con él un nuevo período en la historia de la confesión, la verdad es que el efecto de sus sermones exhortando a la penitencia fue extraordinario. Sus monasterios surgieron en comarcas donde la vida monástica era apenas conocida: en el norte de Francia, Corbie, Rebais, St. Omer, Remirémont. De Remirémont salieron las fundaciones en la región entre el Mosela y el Rin: Echternach, Stavelot, Malmedy, Disibodenberg, Prüm, Saint Goar. Había también conventos femeninos que seguían la regla de Columbano. De los edificios del tiempo de Columbano apenas se ha conservado nada. Todos los monasterios fundados por él y por sus discípulos adoptaron más tarde la regla de san Benito. La regla que Columbano dio a sus cenobios era concisa y ruda. El abad de Luxeuil ejercía una especie de dirección superior. Los monjes vestían cogullas blancas. En la historia del derecho canónico se enlaza a veces el nombre de Columbano con el nacimiento de la exención claustral, o sea, la independencia de la jurisdicción del obispo. Esto es verdad en cuanto Columbano estaba acostumbrado al estado de cosas que prevalecía en su patria irlandesa y jamás pensó en someterse a un obispo diocesano. La mayoría de sus monasterios se encontraban en regiones apartadas, y los obispos no se cuidaban de ellos. Pero difícilmente puede hablarse en aquel tiempo de un privilegio de derecho eclesiástico. San Benito. Columbano y los suyos fueron los precursores y adelantados de la más importante de todas las órdenes, la benedictina. Verdad es que san Benito había vivido en época anterior a Columbano, pero su fundación no se difundió hasta el siglo VII, y en gran parte lo hizo en un terreno ya preparado por el irlandés. Sobre la vida de san Benito no poseemos más que una fuente, el segundo libro de los Diálogos de san Gregorio Magno. Las obras hagiográficas de san Gregorio suscitan muchos reparos críticos; el contenido de su biografía de san Benito es muy escaso, ya que ésta, en su mayor parte, consiste en una serie de hechos milagrosos. Sin embargo, los datos principales pueden pasar como seguros. San Benito era oriundo de Nursia, en Umbría, estudió en Roma y joven aún, antes del año 500, se retiró a la soledad montañosa de Subiaco, al este de Tívoli. Vivió allí como anacoreta y agrupó a su alrededor a sus primeros discípulos. Unas disputas con los clérigos locales le movieron a buscarse otra soledad. La encontró en una montaña situada más al sur, cerca de San Germano, donde edificó su gran monasterio de Montecasino y compuso su famosa regla monacal. Un punto dominante en la cumbre de una montaña fue desde entonces uno de los emplazamientos preferidos de los monasterios benedictinos. Allí murió san Benito en el año 543. Montecasino quedó destruido en 581 por los longobardos y no fue reconstruido hasta mucho más tarde. Sus monjes se refugiaron en Roma, en Letrán. Allí los conoció san Gregorio Magno. Cuando fue papa, no sólo hizo de golpe famoso a san Benito en toda la cristiandad por su biografía que incluyó en los Diálogos, sino que además envió monjes benedictinos a Inglaterra. Ya en 610, seis años después de la muerte de san Gregorio, el papa Bonifacio IV habla de san Benito llamándole el «excelso legislador de los monjes». Uno tras otro todos los monasterios columbanenses adoptaron la regla benedictina. Sobre la nueva regla se fundaron también nuevos monasterios; el más antiguo que se conoce fue fundado en 630, en el sur de Francia, en la diócesis de Albi. En tiempos carolingios monje y benedictino eran términos sinónimos. Vemos, pues, que san Benito no fue fundador de una orden en el sentido de que todos los monasterios benedictinos procedan de Montecasino. Además, los monasterios que seguían su regla, que poco a poco fueron casi todos, no estaban unidos por ningún lazo jurídico. Sin embargo, san Benito es una de las grandes figuras de la Iglesia, uno de los que han enriquecido la vida cristiana con valores perennes. La regla benedictina no es sólo una guía para el afán de perfección personal, sino también una constitución monástica, que ha creado el tipo del monasterio occidental, la abadía. Su fundamento es la estabilidad, a la que se obliga el monje al entrar en el monasterio. No vaga ya de un anacoreta a otro, como en Egipto. El monasterio le ofrece cuanto puede desear. Es su mundo. No siente ya nostalgia por el mundo de fuera. El claustro no es una cárcel, sino que es habitable y bello; lo produce todo, mejor que fuera. El abad es el padre de la familia claustral. Gobierna no con un código penal y medios coercitivos, sino con paternal autoridad. El servicio divino, que es la principal ocupación del monje, es rico, eleva el espíritu y no agobia por la excesiva longitud de las horas de rezo. El monje ama a su claustro, que es su patria. En él reina la paz benedictina, que el mundo no puede dar. La regla benedictina, ¿es rigurosa o suave? Si por rigor se entiende orden, disciplina, tenacidad, es rigurosa; pero si rigor significa dureza, poner a prueba la resistencia física, entonces hay que considerarla suave. Es frecuente que historiadores de todas las tendencias se hagan lenguas de los méritos contraídos por la orden benedictina en la salvaguarda de la cultura europea. Es verdad que sería muy poco lo que nos hubiera quedado de los tesoros espirituales de la antigüedad clásica, si los diligentes monjes de la primera Edad Media, que a veces eran las únicas personas con alguna cultura, y que además tenían tiempo y tranquilidad para dedicarse al estudio, no hubieran trabajado incansablemente copiando y utilizando los viejos manuscritos. A ellos se debe, sin duda alguna, el que la actual cultura europea conserve una vinculación real con la de los antiguos griegos y romanos, a diferencia de lo ocurrido con las culturas de los antiguos egipcios y babilonios, que para nosotros son, en la práctica, mundos desaparecidos. Pero no hay que pensar que san Benito o cualquier otro fundador de órdenes, hubiera escrito su regla con vistas al progreso de la cultura. San Benito no quería otra cosa que indicar el camino hacia el cielo. Su deseo era fundar en la tierra casas que fueran una preparación para la patria celestial. Quería exactamente lo mismo que quiere la Iglesia con su desvelo por las almas. Los beneficiosos resultados para el progreso de la cultura humana se produjeron, en cierto modo, automáticamente.