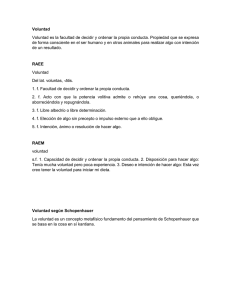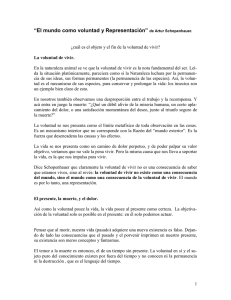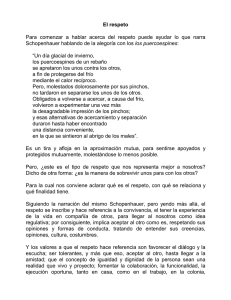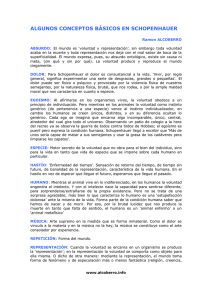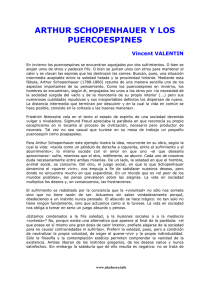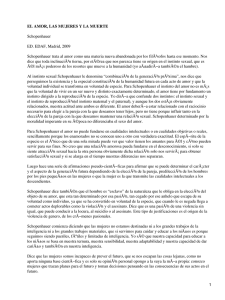La libertad volitiva y el fundamento de la moral en Schopehauer
Anuncio

TRABAJO FIN DE GRADO Título La libertad volitiva y el fundamento de la moral en Schopehauer Autor/es Felipe Bustillo Medina Director/es José María Aguirre Oraa Facultad Facultad de Letras y de la Educación Titulación Grado en Lengua y Literatura Hispánica Departamento Curso Académico 2014-2015 La libertad volitiva y el fundamento de la moral en Schopehauer, trabajo fin de grado de Felipe Bustillo Medina, dirigido por José María Aguirre Oraa (publicado por la Universidad de La Rioja), se difunde bajo una Licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden solicitarse a los titulares del copyright. © © El autor Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 2016 publicaciones.unirioja.es E-mail: [email protected] Resumen En el presente trabajo se examinan dos cuestiones desarrolladas por el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, como son la libertad de la voluntad y el fundamento de la moral, recogidas en su obra Los dos problemas fundamentales de la ética. Del primer tratado de dicha obra se extraen conceptos clave de su filosofía tales como voluntad, necesidad o carácter, que resultan imprescindibles para entender posteriormente su fundamentación moral y la crítica que realizará a la ética racional de Kant en su segundo tratado. Asimismo, se exponen los móviles morales y antimorales que llevarán al filósofo a situar la compasión como el eje central de su filosofía moral. Palabras clave: ética, voluntad, libertad, compasión, moral, sufrimiento. Abstract This study examines two questions posed by the German philosopher Arthur Schopenhauer, regarding freedom and will, and the basis of morality in his work The Two Fundamental Problems of Ethics. Schopenhauer’s first treatise draws on key concepts of his philosophy such as will, necessity, or character. These concepts are essential for the understanding of Schopenhauer’s basis for morality, as well as his critique of Kant’s rational ethics in his second treatise. Additionally, Schopenhauer presents the moral and anti-moral motives that lead him to consider compassion as the central axis of his moral philosophy. Key words: ethics, will, freedom, compassion, moral, suffering. 1 2 Índice 1. Introducción, objetivos y metodología ......................................................................... 5 2. Planteamientos fundamentales de la ética de Schopenhauer ........................................ 9 3. Sobre la libertad de la voluntad .................................................................................. 13 3.1. Conceptos básicos ........................................................................................ 13 3.2. Voluntad y autoconciencia ........................................................................... 14 3.3. Voluntad y conciencia externa ..................................................................... 16 3.4. Consideraciones finales................................................................................ 19 4. Sobre el fundamento de la moral ................................................................................ 21 4.1. Introducción al problema ............................................................................. 21 4.2. Crítica a la fundamentación moral kantiana ................................................ 23 4.2.1. Consideraciones previas ................................................................ 23 4.2.2. Acerca del fundamento ético de Kant ........................................... 24 4.3. Fundamentación de la ética de Schopenhauer ............................................. 27 4.3.1. Observaciones preliminares .......................................................... 27 4.3.2. Móviles morales y antimorales ..................................................... 28 4.3.3. Acerca de las virtudes de justicia y de caridad.............................. 29 5. Conclusión y valoración ............................................................................................. 31 6. Bibliografía ................................................................................................................. 33 3 4 1. Introducción, objetivos y metodología Desde el momento en el que en mi adolescencia topé por primera vez con el alemán Friedrich Nietzsche, he sentido una particular atracción por los filósofos cuyas ideas tratan de escapar al predominio de la razón y conferir valor al individuo y a la noción que éste posee de su propia existencia. Toda reflexión crítica de la realidad debe suponer, desde mi punto de vista, la aceptación de que el mundo se encuentra inmerso en una constante vorágine que no obedece a nuestra interpretación subjetiva, sino que es inmanente a la propia esencia de las cosas. Tensiones como las existentes entre el dolor y el placer, el caos y el orden, o el bien y el mal, son las que posibilitan y dan valor a la vida y al arte, pues resulta difícil atribuir algún valor a lo bello sin tener en consideración a su opuesto. Mi interés por todas estas cuestiones me hizo descubrir más tarde a Arthur Schopenhauer (1788—1860), autor cuyas ideas influyeron profundamente en el pensamiento de Nietzsche y de muchos otros filósofos, artistas y escritores de los siglos XIX y XX, como fue el caso de, en lo tocante a nuestra literatura, algunas de las personalidades que componen la nómina de la Generación del 98. No obstante, y como apuntan Ortega y Mínguez (cf. 2007: 119), Schopenhauer ha distado de ser en todo este tiempo un filósofo recurrente en las aulas universitarias, y más aún en las de nuestro país, ya que a menudo el verdadero sentido de su filosofía no ha sido del todo comprendido; es por ello que, junto al admirable valor literario que poseen sus textos, he creído oportuno rescatar y exponer, dentro de la brevedad que demanda un trabajo de estas características, algunas de las ideas que constituyen el pensamiento del alemán, en particular aquellas que conciernen a su ética, dado que ésta supone el mar al que van a parar todos los ríos de un sistema en el que constantemente surgen implicaciones morales. Es por esta razón que no debemos considerar su ética como un breve episodio más de su filosofía, sino como el total mismo de un pensamiento que tiene como estandarte el concepto de voluntad, del que hablaré posteriormente. Y es que, como sostiene López de Santamaría (2007: VII) en su introducción a Los dos problemas fundamentales de la ética, “la producción específicamente ética de Schopenhauer es muy exigua en relación con el conjunto de su obra […] Pero la cosa cambia sustancialmente si nos trasladamos a una consideración cualitativa o de contenido”. 1 Rábade (cf. 1995: 206) no se muestra de acuerdo con esta afirmación ya que considera que, antes de atender a criterios cuantitativos, es preciso tener en cuenta la escasa producción a nivel general de 1 5 La relevancia de la temática elegida queda de sobra justificada si atendemos a la enorme importancia que desde siempre ha supuesto para el hombre la búsqueda de un fundamento de la moral, de aquellos patrones o ideales de comportamiento a los que atenerse con el fin de, ya no solo liberarnos de parte del peso que supone nuestra existencia, sino de hacer algo más favorable la vida a los demás en un mundo como el actual en el que imperan con frecuencia el más descarado egoísmo e individualismo. Dicha razón, sumada a la anteriormente mencionada influencia que el idealismo de Schopenhauer ha ejercido sobre personalidades de nuestra literatura como Miguel de Unamuno o Pío Baroja en una España que, al igual que la de hoy en día, precisaba de una fuerte regeneración moral, es la que sitúo como principal impulsora del trabajo que propongo a continuación. Por tanto, los objetivos que guiarán el recorrido de esta exposición son, en primer lugar, el examen de uno de los conceptos clave del pensamiento schopenhaueriano como es el de la voluntad y su supuesta libertad. Esta cuestión surge a raíz de la pregunta planteada por la Real Sociedad Noruega de las Ciencias, que dice así: «Num liberum hominum arbitrium e sui ipsius conscentia demonstrari potest?». 2 La respuesta que ofrece el filósofo se encuentra en el ensayo titulado Sobre la libertad de la voluntad humana, el cual fue premiado por la Real Sociedad en 1839. En segundo lugar, abordaré el segundo de los ensayos de título Sobre el fundamento de la moral que Schopenhauer presenta con motivo del concurso que convoca la Real Sociedad Danesa de las Ciencias en 1840 con la pregunta: «Philosophiae moralis fons et fundamentum utrum in idea moralitis, quae immediate conscientia contineatur, et ceteris notionibus fundamentalibus, quae ex illa prodeant, explicandis quaerenda sunt, an in alio cognoscendi principio?». 3 Ambos ensayos se hallan en la obra traducida al español por Pilar López de Santa María Los dos problemas fundamentales de la ética, la cual usaré como guía para este trabajo. Aunque introduzco brevemente los aspectos fundamentales de su filosofía, mi intención no es la de ofrecer una completa exposición de su ética — para ello remito al lector al cuarto y último libro de la obra clave del filósofo El mundo como voluntad y representación, en el cual encontrará una extensa visión del conjunto—, sino analizar estos dos ensayos como respuestas a cuestiones éticas (aunque aisladas) de su filosofía, Schopenhauer, además del hecho de que el filósofo no centra algunas de sus obras en un tema concreto, sino que trata varias cuestiones a la vez. 2 «¿Puede demostrarse la libertad de la voluntad humana a partir de la autoconciencia?» 3 «¿Hay que buscar la fuente y fundamento de la [filosofía] moral en una idea de la moral ubicada inmediatamente en la conciencia (o en la conciencia moral) y el análisis de los restantes conceptos morales que surgen de ella, o en otro fundamento cognoscitivo?» 6 pero de las cuales se puede extraer todo el jugo del pensamiento del alemán. Ya el mismo Schopenhauer, en su prólogo a la primera edición de Los dos problemas fundamentales de la ética, advertía que su filosofía es “como la Tebas de cien puertas: desde todos lados se puede entrar y a través de todos se puede llegar, por un camino directo, hasta el punto medio” (Schopenhauer, 2007: 4). Así pues, aunque dicha obra sea la conductora principal de esta exposición, no pierdo de vista todas aquellas obras del pensador que contienen cuestiones de carácter ético, como la ya mencionada El mundo como voluntad y representación (1818/1819), Parerga y Paralipómena (1851) y algunas otras ediciones extraídas de sus textos, como Ensayos y aforismos, Eudemonología, El arte de ser feliz o el recopilatorio Metafísica de las costumbres, elaborado por sus alumnos de la Universidad de Berlín. Al mismo tiempo, dado que el objetivo no es realizar un mero transvase de las palabras del filósofo, sino llevar a cabo un análisis crítico de las ideas que trata, haré uso de fuentes secundarias que también han examinado los fundamentos morales de la obra de Arthur Schopenhauer, para finalmente y a modo de conclusión aportar mis propias consideraciones al conjunto de lo expuesto. 7 8 2. Planteamientos fundamentales de la filosofía de Schopenhauer. Perspectiva general centrada en su ética. Arthur Schopenhauer4 desarrolla su sistema filosófico a partir de un núcleo metafísico en el que convergen el resto de sus ideas y cuya mayor expresión y tratamiento se encuentran en la obra que reescribió una y otra vez a lo largo de su vida: El mundo como voluntad y representación. Este centro metafísico se basa en la idea de que el mundo, tal y como lo conocemos, no es más que la objetivación de nuestra voluntad, la forma en la que pasa de ser una realidad originaria e incognoscible a objetivarse y aprehenderse por el individuo mediante su representación. “El mundo entero es una mera representación del sujeto que lo conoce y, por otra parte, todo el universo es la manifestación de la voluntad primigenia” (López de Santamaría, 2007: VIII). A su vez, esta voluntad es el motor de todos nuestros actos y el principio sobre el que se fundamenta la moral del hombre. Dicha voluntad se halla gobernada por el placer o el dolor, dado que todo acto volitivo encuentra su causa en alguno de estos dos conceptos; así, cuando el individuo actúa deseando su propio placer como fin último (egoísmo), decimos que tales actos carecen de validez moral, ya que, según el filósofo, este interés de bienestar debe ubicarse en otras personas (compasión). El interés que cobra su sentido ético se basa, como ya hemos dicho, en que se encuentra cimentado sobre la base de un pensamiento único, el de la voluntad, en el que la metafísica se entremezcla con la ética. El propio Schopenhauer, en uno de sus escritos de juventud, confirma estas palabras: “Entre mis manos, o por mejor decir dentro de mi espíritu, va cobrando cuerpo una obra, una filosofía donde la ética y la metafísica serán una sola cosa, siendo así que hasta el momento se las disociaba tan erróneamente como al ser humano en alma y cuerpo”. 5 La ética de Schopenhauer no comienza, no obstante, llevando a cabo regla moral alguna o prescribiendo un cierto tipo de comportamiento en las personas, sino que trata de Si bien no creo conveniente exponer aquí la biografía de Schopenhauer, sí puede ser interesante que el lector tenga en cuenta ciertos sucesos acontecidos en la vida del filósofo que influyeron en la configuración de su pensamiento y que podrá encontrar en la acertada obra de Luis Fernando Moreno titulada Schopenhauer: vida del filósofo pesimista (Madrid: Algaba, 2005). 5 (Cf. La carta de Schopenhauer a Goethe del 11.11.1815, en Epistolario de Weimar) 4 9 “explicar y reducir a su fundamento último la muy diversa conducta humana en su dimensión moral” (Ortega y Mínguez 2007: 117) intentando hallar acciones a las que podamos dotar de validez moral. Lo que podríamos calificar de “filosofía práctica” sigue siendo un conocimiento teórico para Schopenhauer, pues a la hora de abordar dicho conocimiento se actúa siempre desde una posición exclusivamente contemplativa. El filósofo refuerza estas palabras en el libro cuarto de El mundo como voluntad y representación mediante un contundente ejemplo: “Aguardar que nuestros sistemas morales y éticos dieran pie a virtuosos, nobles y santos sería tan descabellado como pretender que nuestras teorías éticas forjasen poetas, pintores y músicos” (Schopenhauer, 2013: 494). Pero además de intentar buscar una fundamentación de la moral, nos invita a hacernos partícipes del sufrimiento de otros con el fin de que podamos aplacar o remediar dicho sufrimiento, pues el mundo es esencialmente injusto y toda tentativa de cambio resultaría utópica dado que supondría atentar contra la propia naturaleza del mundo: la voluntad de vivir empuja a todo ser vivo a un enfrentamiento eterno con el resto en una lucha por la supervivencia. El dolor que experimenta el individuo surge de la tensión existente entre sus anhelos y los desasosiegos con los que le golpeará la vida —aun cuando éste vea saciados sus ansias e intereses, automáticamente la propia naturaleza volitiva del ser humano le encaminará hacia otros fines y deseos, perpetuando así su dolor existencial—. ¿Cómo es posible, entonces, escapar a la interminable condena a la que nos somete nuestra voluntad? La respuesta del filósofo es que la contemplación estética, el disfrute de aquello que calificamos como bello, es lo que, al menos momentáneamente, nos liberaría de esa presión de la voluntad para sumergirnos en un estado de pura embriaguez contemplativa. Una filosofía existencial como la de Schopenhauer cuya máxima es la experiencia del dolor no puede cimentar su mirada al mundo desde la racionalidad, pues tanto ésta como el conocimiento “se fundan sobre aspectos vitales previos a la racionalidad” (Rábade, 1995: 210). Esto ilustra la creencia del filósofo de que el sufrimiento no es fruto de la subjetividad, sino que existe bajo unas condiciones objetivas anteriores al individuo. Sin embargo no es la vertiente teórica y metafísica del mal, sostiene Rábade (1995: 209), el verdadero problema por el que se origina su filosofía, sino “el problema vital, sentido y existencial del dolor”. Para Schopenhauer, solamente la experiencia del dolor, la muerte y la angustia existencial son capaces de conducir al hombre a la reflexión filosófica. Es por ello que su pensamiento consiste en un constante recordatorio de que el dolor es inherente a la vida, y por ello no debemos engañarnos 10 con componendas que nos hagan mirar a otro lado y olvidar su presencia, ya que ninguna acción, bien sea individual o colectiva, puede cambiar “la realidad que consiste en una repetición sin fin de lo siempre igual” (Ortega y Mínguez, 2007; 120). En este sentido, Schopenhauer califica de inmoral el optimismo ante una vida plagada de dolor, puesto que dicho optimismo no haría otra cosa sino legitimar el sufrimiento y proporcionarle una mayor duración; la moral pesimista, por el contrario, cobra validez al denunciar el dolor y rechazar su justificación. El último concepto a presentar en esta breve perspectiva general de la ética de Schopenhauer es el de la negación de la voluntad, vía por la cual asistimos al fin último propuesto por el filósofo y en el que la voluntad misma, afirma Rábade (1995: 210), “dado que es libre frente a la determinación de lo fenoménico”, puede negarse para rechazar así el sufrimiento que conlleva todo impulso volitivo. Pero, ¿cómo es posible una negación de la voluntad cuando ésta constituye la naturaleza de todo ser viviente? Según Schopenhauer, negar la voluntad constituiría el camino hacia una nada relativa, y decimos relativa porque supone renunciar al mundo tal y como lo percibimos con el fin de abrirnos camino hacia una nueva realidad: no es el sujeto cognoscente el que desaparece, sino que pasa de querer a no querer. Para él, el mundo no acabaría con todos los modos del ser, sino que dejaría sitio para lo que calificamos de forma negativa como la negación de la voluntad de vivir. Podemos hablar, como dice Rábade (1995: 2010), de un “querer de otra manera”, algo que aún dejaría ver aún cierta esperanza en el amargo pesimismo del autor. 11 12 3. Sobre la libertad de la voluntad humana 3.1. Conceptos básicos Antes de preguntarnos si la voluntad misma es libre, es preciso hablar de lo que nuestro filósofo entiende por libertad, así como dar una definición más detallada del concepto de voluntad. En primer lugar, Schopenhauer considera la libertad como un concepto negativo, pues es visto como la inexistencia de todo aquello que imposibilita o dificulta. En función de la clase de dificultad se pueden distinguir tres subdivisiones de libertad: física, intelectual y moral. Con la primera nos referimos a la ausencia de cualquier clase de estorbo material que vaya en contra de la voluntad del sujeto; así, hablamos de un ave libre cuando no está sometida a restricciones que imposibiliten su vuelo, o de un pueblo libre cuando está regido por las propias leyes que han nacido de la voluntad del mismo sin habérsele sido impuestas. En segundo lugar tenemos la libertad intelectual, aquella que permite al hombre ser libre porque sus actos se corresponden con su propia voluntad, y sólo en aquellos casos en que su capacidad de conocer se ve afectada (como con la locura o la enajenación, por ejemplo) o factores externos desvirtúan el resultado de determinados actos volitivos (como aquél que ingiere veneno pensando que es un medicamento), se verá suprimida dicha libertad intelectual. Por último, la libertad moral, aquélla que más nos interesa aquí, es la que se encuentra condicionada por motivos externos que logran influenciar al individuo aun cuando no existan impedimentos físicos que le limiten. Schopenhauer (2007: 42) alude en este punto a lo que con frecuencia es el motivo más fuerte que existe, la conservación de la vida, y la posibilidad de que ésta se vea afectada por el suicidio o el sacrificio por alguien debido a motivos externos como la depresión o el amor que conducirían a alguien a atentar contra su propia vida. Tras haber analizado este último tipo de libertad, la cual puede entrar en conflicto con la voluntad, y dado que normalmente se dice que alguien es libre en caso de que pueda hacer lo que quiera, cabe preguntarse si es la voluntad misma libre. Al dejar clara la idea de que el mundo es la objetivación de la voluntad, la cual no es fenoménica, sino que es cosa en sí o nóumeno, es decir, existe de manera independiente a toda forma de representación, se deduce automáticamente que no está sometida al principio de razón, siendo por lo tanto incognoscible e inabordable por el hombre, de lo que extraemos a su vez que no posee necesidad alguna y es libre. No obstante, que la 13 cosa en sí no pueda ser fruto del conocimiento puede parecer una contradicción ya que, según Kant, no podemos hablar acerca de aquello que no conocemos, ni siquiera de manera intuitiva. Pero la crítica que el idealismo alemán hace a Kant es que ya el simple hecho de hablar sobre nóumeno hace avanzar al hombre en dirección a este conocimiento, por mucho que sea imposible unificarlo de manera estricta (González, 1999: 362). Lo que Schopenhauer entiende por libertad de la voluntad es una ausencia de necesidad, la cual se consigue abstrayendo el concepto de libertad hasta su sentido puramente empírico, quedando desligado del querer. Con aquello que es necesario nos referimos a lo que “se sigue de una razón suficiente dada”, es decir, que no es casual y por lo tanto depende de algún motivo. Si esto es trasladado nuevamente a la voluntad del individuo, nos ayudará a entender que una voluntad auténticamente libre no depende de la Razón, sino que es totalmente casual. 6 Por último, antes de adentrarnos en la pregunta que la Real Sociedad formula y a la que Schopenhauer trata de dar respuesta (¿Puede demostrarse la libertad de la voluntad humana a partir de la autoconciencia?), debemos definir qué entiende Schopenhauer por este último concepto de autoconciencia. La respuesta es simple: la conciencia del propio yo, pero sin incluir aquí el impulso moral, el cual relega al ámbito de la conciencia moral o de la razón práctica kantiana. Pero la conciencia del yo precisa de unas formas como el tiempo, el espacio o la causalidad que nada tienen que ver con la conciencia de otras cosas, por lo que dicha autoconciencia no resulta ser más que lo que permite el conocimiento externo, facultad que ocupa la mayor parte de nuestra conciencia. La conciencia de otras cosas se postula pues como el verdadero motor de nuestros actos volitivos, mientras que la voluntad en sentido estricto la debemos situar junto a la autoconciencia, conceptos ambos mucho más abstractos pero cuya relación será tratada a continuación. 3.2. Voluntad y autoconciencia El acto volitivo, a pesar de que en origen es solo objeto de la autoconciencia, se manifiesta mediante algo que pertenece a la conciencia de otras cosas, también Schopenhauer confiesa que lo absolutamente casual es un concepto “altamente problemático” y no garantiza su inteligibilidad, pero afirma que prácticamente es esto lo que entendemos por libertad. 6 14 denominado motivo. Pero este motivo, dice Schopenhauer, influencia a la voluntad solo hasta cierto límite: “Pues tan pronto como hemos otorgado causalidad a una fuerza dada, es decir, hemos sabido que actúa, en caso de eventual resistencia solo se precisa intensificar la fuerza de acuerdo con la medida de la resistencia, y aquella ejercerá su efecto.” (Schopenhauer, 2007: 51) Si dirigimos de nuevo nuestra mirada a la autoconciencia, es preciso averiguar qué datos nos puede aportar ésta acerca de los actos de voluntad a los que todo individuo atiende; la respuesta no parece ser muy complicada, ya que dicha autoconciencia se limita a afirmar que el sujeto puede actuar de acuerdo a su voluntad, es decir, asiente “la libertad del hacer bajo el supuesto del querer”, pero no aclara las razones por las que esto es así, ya que de ello se encargaría el entendimiento puro o razón reflexiva. Schopenhauer recalca que debemos distinguir entre querer y desear, pues alguien puede desear cosas contrarias pero solamente puede querer una de ellas, ya que el querer camina junto a la acción, es lo que eventualmente se exterioriza, el resultado a posteriori; y dado que estas acciones volitivas se llevan a cabo en el mundo intuitivo, aun habiendo sido fruto de la voluntad que se encuentra en el fondo de nuestra autoconciencia, la conciencia se sitúa aquí como un vínculo entre ambos mundos: el interno y el externo. Hemos dicho por tanto que nuestros actos dependen del querer, pero es preciso examinar cómo funciona ese querer, si es posible querer cosas opuestas y de qué depende ese querer mismo, pues corremos el peligro de caer en una tautología si relacionamos al querer con nuestro propio yo, ya que este yo quiere querer (y así hasta el infinito). Por consiguiente, debemos apartar a la autoconciencia si queremos hallar la respuesta a esta cuestión, pues ella no nos dará ninguna información al respecto ya que es el fundamento último de nuestra conciencia, y tratar de averiguar si podemos llegar a querer de otro modo —querer varias cosas a la vez, por ejemplo—, sería lo mismo que preguntar a la autoconciencia si podría llegar a ser de un modo diferente, a cambiar su naturaleza, algo para lo que no existe respuesta. Volvamos pues nuestra mirada a la experiencia, a nuestra capacidad de reflexionar a priori y al análisis de los acontecimientos del mundo externo, pues son estos los que nos aportarán mayor claridad a las cuestiones arriba planteadas. 15 Schopenhauer (2007: 60) resume todo su planteamiento en que el poder hacer lo que uno quiere, afirmación principal de la autoconciencia, no nos dice nada acerca de la libertad de la voluntad, pero además dice que “en cada instante dado de tu vida, solo puedes querer una cosa determinada, y absolutamente nada más que esa”. Así pues, la pregunta de si puede demostrarse la libertad de la voluntad a partir de la autoconciencia ha sido abordada de manera directa, pero es preciso tratar el problema de forma indirecta a través de nuestra facultad de conocer de manera externa ya que, como he dicho anteriormente, ayudará a clarificar el fondo del “yo quiero” que sigue a todas nuestras acciones. 3.3. Voluntad y conciencia externa Hemos dicho, entonces, que nuestra capacidad de conocer apunta fundamentalmente hacia las cosas externas, mientras que la voluntad misma es objeto de la autoconciencia; así pues, para el conocimiento de esos objetos de la experiencia haremos uso del entendimiento, el cual se manifiesta esencialmente mediante la ley de la causalidad. A través de esta ley de la causalidad, que se establece a priori, intuimos el mundo externo gracias a los cambios que percibimos sensorialmente y que Schopenhauer denomina efectos, es decir, cambios que se producen en el mundo real objetivo y que a su vez derivan de otros cambios producidos anteriormente —y así hasta el infinito—. Existen tres tipos de causalidad: causa, estímulo y motivación. La causa es aquel cambio que precede al siguiente (efecto), y Schopenhauer nos dice que este efecto se produce de forma necesaria al existir una causa. Además, la causa presenta dos características: en primer lugar se encuentra dominada por la tercera ley de Newton en la que “acción y reacción” son iguales, esto es, el cambio que atraviesa la causa será equivalente al cambio que experimenta el efecto. Su segunda característica es que la intensidad con la que se produce dicha causa es siempre proporcional a su efecto, por lo que en función de la intensidad de la causa podemos predecir la intensidad del efecto. El segundo de los tipos de causa de los que habla Schopenhauer es el estímulo, el cual también presenta dos características que le distinguen del primer tipo de causalidad: primero, no se encuentra sometido a reacción alguna por parte de la acción, por lo que no se puede predecir su efecto; segundo, tampoco existe una relación proporcional entre dicho efecto y el estímulo, pudiendo así un diminuto estímulo provocar un efecto enorme. El estímulo es propio de la vida vegetativa: vemos por ejemplo que estímulos como la luz, 16 el agua o el aire provocan cambios en el desarrollo de las plantas. Por último, el último tipo de causalidad corresponde a la motivación y constituye el carácter de los animales. La motivación surge cuando la respuesta a un simple estímulo ya no es suficiente y es preciso hacer uso de una inteligencia que puede presentarse en muy diversos niveles, pero que se materializa mediante un sistema nervioso y un cerebro. El conocimiento es, por lo tanto, lo que genera el motivo, por eso solo hace falta conocer este motivo para que se dé la acción, es decir, para que actúe la voluntad. En el caso de las personas, observamos cómo, a parte del conocimiento intuitivo que compartimos también con el resto de animales, poseemos la capacidad abstracta de razonar y obtener representaciones a las que denominamos conceptos, algo de lo que carecen los animales. Llegados a este punto surge una cuestión importante porque, si bien el hombre es capaz de reflexionar acerca de los motivos que le han llevado a tomar decisiones determinadas, no puede, no obstante, modificar el carácter necesario de dichos motivos ya que, como hemos dicho anteriormente, los motivos son causas —y por consiguiente indefectiblemente necesarios—. Esto nos hace pensar en una relativa libertad de la voluntad, ya que por mucho que cambie el modo en el que se presentan los motivos, nunca cambiará la necesidad de estos. Por eso nuestra autoconciencia cae en el error de considerar que existe una cierta libertad en nuestra voluntad simplemente porque podamos actuar de un modo u otro. Ahora bien, si echamos la vista atrás y analizamos nuevamente los tipos de causalidad que ofrece Schopenhauer, comprobamos que la causa y el efecto se tornan más distinguibles entre sí si hablamos de motivación que si hablamos de causa o estímulo: nuestros motivos a menudo poco o nada tienen que ver con nuestras acciones, por lo que a veces puede darse un punto en el que uno incluso ponga en tela de juicio la existencia de motivos y por lo tanto la necesidad de sus acciones. Este es el gran error de una autoconciencia que afirma poder hacer lo que quiere, nos dice el filósofo. “Bajo el supuesto de la libertad de la voluntad, cada acción humana sería un milagro inexplicable, un efecto / sin causa. Y si uno se atreve a intentar hacerse representable un tal liberum arbitrium indifferentiae, se percatará enseguida de que, en realidad, el entendimiento se detiene ahí: no tiene forma de pensar algo así” (Schopenhauer, 2007: 83). 17 Mediante este análisis de la conciencia externa hemos llegado de manera indirecta a la misma conclusión que obtuvimos preguntando a la autoconciencia, esto es, que nuestra voluntad nos proporciona una falsa esperanza de libertad a la hora de decidir, por lo que queda nuevamente resuelta la pregunta formulada por la Real Sociedad Noruega. Pero cabe analizar brevemente una última cuestión que nos ayudará a entender cómo reacciona el hombre ante diferentes motivos, y cuya respuesta reside en los rasgos de su carácter. Cada individuo presenta una voluntad característica sobre la que actúan diferentes motivos, es decir, está provisto de un carácter. Toda su conducta se encuentra dirigida por su carácter, el cual determina a su vez los fines que dicho individuo persigue. Schopenhauer nos dice que este carácter solo es conocido por la experiencia, ya que son las acciones realizadas las que nos darán pistas sobre los motivos que han impulsado a un determinado individuo a llevar a cabo dichos actos. Entre los rasgos del carácter encontramos, como ya he mencionado, una individualidad en la que cada carácter es propio y depende de las capacidades intelectuales de cada uno; en segundo lugar, la propiedad de que dicho carácter solo se va revelando a través de las acciones realizadas, es decir, es empírico, por lo que a pesar de que a priori creamos que somos libres para decidir hacer lo que queramos, esta ilusión se ve pronto suprimida por la fuerza del motivo que nos hará llevar a cabo la acción. Schopenhauer afirma además que el carácter no cambia a lo largo de la vida y, si bien podemos experimentar falsas modificaciones a través de las diferentes etapas de nuestra vida y los acontecimientos que se suceden en ella, la esencia del carácter permanece inmutable; según el filósofo, solo el conocimiento es lo que cambia, de ahí que se corrijan determinadas acciones según se acerquen más a nuestro fin, aunque los motivos permanezcan inalterables. El conocimiento se presenta como un mero “medio de esos motivos”. El cuarto y último rasgo del carácter es que es innato, las circunstancias no tendrían cabida en su influencia; aquí Schopenhauer propone un claro ejemplo: el de dos niños que, habiendo recibido la misma educación y habiendo crecido en el mismo ambiente, presentan caracteres totalmente distintos. Ya Aristóteles (Eth. Magna, I, 9) dice que “no depende de nosotros el ser buenos o malos”, por lo que nuestros vicios y virtudes también surgirían de nuestra propia naturaleza. 18 3.4. Consideraciones finales La falsa ilusión de libertad que posee nuestra voluntad ha quedado fundamentada, por lo tanto, tanto a priori, mediante el análisis de la autoconciencia, como a posteriori, a través de la experiencia que nuestra consciencia obtiene de lo externo. Así pues, tras desechar el supuesto que nos conduciría a obrar libremente, sin ataduras, Schopenhauer ha resaltado el concepto de necesidad, el cual nos conducirá a una posición vital para la comprensión de la auténtica libertad moral, cuyo fundamento es tratado en el siguiente capítulo. Pero antes es preciso destacar el sentimiento de responsabilidad que deriva de todos nuestros actos, lo cual nos hace asimilar que, ante una determinada situación, actuaremos de una manera única por el hecho de ser quienes somos —y no otro—, algo que viene determinado por los motivos que a su vez ha dictado nuestro carácter innato. Por ello, allí donde encontremos culpa, debe aparecer la consiguiente responsabilidad, única pista que obtenemos para hablar de una libertad moral que se encuentra anclada al carácter del hombre y al motivo de sus acciones, pues dicho carácter y motivo es lo que determinará la acción. En resumidas cuentas, hacemos siempre lo que deseamos, pero lo hacemos de manera necesaria, y esta ilusión de espontaneidad en nuestros actos la compara Schopenhauer (cf. 2007: 138) con una aguja indicadora que apunta hacia un objeto más distante que otro que se encuentra más cerca y en la misma dirección, pero al que la aguja también apunta casualmente. 19 20 4. Sobre el fundamento de la moral 4.1. Introducción al problema En este segundo ensayo, presentado en 1840, Schopenhauer trata de hallar una contestación a la pregunta formulada por la Real Sociedad Danesa de las Ciencias, la cual reza: ¿Hay que buscar la fuente y el fundamento de la moral en una idea de la moralidad ubicada inmediatamente en la conciencia (o en la conciencia moral) y el análisis de los restantes conceptos morales fundamentales que surgen de ella, o en otro fundamento cognoscitivo? A diferencia de su anterior tratado, éste no sería premiado debido a, según comenta Schopenhauer (cf. 2007: 4) en su prólogo a la primera edición, a una mala interpretación de la Real Sociedad en la que erróneamente se afirma que el filósofo había entendido mal la pregunta, interpretando que la tarea era señalar el principio de la ética y no lo que realmente se buscaba: la conexión entre la ética y la metafísica. Efectivamente, Schopenhauer comienza presuponiendo que lo que busca la Real Academia es el fundamento ético presentado de manera aislada, es decir, sin el apoyo de la metafísica, e insta además a distinguir la investigación teórica que excluye cualquier tipo de interés pragmático de una ética apoyada en dogmas y fes. No cabe duda de que la forma más eficaz de cimentar una ética es recurrir a una base metafísica, esto es, a una mirada al mundo y un intento de explicar en qué consiste, al igual que hacen las religiones al recetar éticas basadas en dogmatismos. Schopenhauer coincide con Kant, filósofo al que dedicará una crítica de su fundamento ético, en su afirmación de que la metafísica tiene que situarse en un plano prioritario, ya que sin ella no puede haber una filosofía moral, expuesta en su prólogo a Fundamentación para una metafísica de las costumbres (cf. Kant, 2012: 70 y ss.). Una ética construida desde la metafísica sigue un proceso de síntesis en su elaboración que garantiza la solidez del sistema, sin embargo, fundamentar la moral sin tener en cuenta la metafísica fuerza a seguir un camino analítico en el que únicamente a través de la observación de los objetos externos por medio de la conciencia se puede lograr dicho propósito. Schopenhauer advierte que, aunque en ocasiones se den honorables acciones entre los seres humanos merecedoras de las más altas loas, solo una ínfima porción de ellas estarán motivadas por razones puramente morales, y adelanta que lo que realmente mueve esas acciones es el egoísmo: 21 “El mayor defecto de las morales eudemonistas es ahincar sus raíces allá mismo donde crecen también los actos amorales o inmorales: en el egoísmo, es decir, en lo que Feuerbach llamaba anhelo de felicidad” (Savater, 1999: 507) En efecto, para Schopenhauer la ética no deseará la búsqueda de la felicidad, cualesquiera que sean sus formas, ya que dicha tarea es inalcanzable para el filósofo. En las éticas basadas en dogmatismos religiosos de las que venimos hablando, otro de los rasgos que presentan es que atribuyen la voluntad a un ser divino, por lo que el individuo se limita a cumplir con dicha voluntad, liberándose así de parte de la responsabilidad y limitando su libertad moral. Además, este código divino intenta demostrar su validez basándose en su coincidencia con normas morales de tipo natural, es decir, aquellas a las que se llega de manera intuitiva mediante la simple observación de la realidad, pues tal y como cree Savater (1999: 508), “el único fundamento moral válido, eso que alcanzan a veces instintivamente personas incapaces de complicados razonamientos especulativos y sin afán de predicar nada a nadie, consiste en la percepción intuitiva de la unidad radical que subyace a todos los seres”. Así, como vemos, resulta fácil “fundamentar” una moral de estas características en la que los individuos no tienen más que atenerse a unos mandamientos celestiales que, por otro lado, también coinciden con conductas pertenecientes a otras éticas. Desde luego son muchas las éticas que se han intentado vender a lo largo de la historia, pero todas han fracasado a la hora de fundamentarse de manera sólida, pues en la mayoría de ellas el objetivo es, eventualmente, la búsqueda de la propia felicidad del individuo, lo que como consecuencia vendría a equivaler a la virtud. Pero también han existido éticas basadas en razonamientos abstractos descubiertos tanto a priori como a posteriori, las cuales además presentan unos primeros principios que reúnen lo estrictamente esencial de todo el edificio moral, por lo que luego las deducciones a partir de esos principios surgen de forma sencilla y son aplicables a la gran mayoría de casos que nos proporciona la experiencia. Una de las éticas fundamentadas de este modo es la kantiana, que junto al conocimiento de la literatura sánscrita y religiones como el brahmanismo o el budismo, han invalidado los viejos cimientos de la moral. Aun así, a pesar de que la ética de Kant constituye el proyecto más cercano al intento de Schopenhauer de fundamentar la ética, éste se ocupará de realizar una crítica a su planteamiento afirmando que tanto la razón práctica como el imperativo categórico kantianos no presentan una justificación válida, preparando a su 22 vez el terreno que nos llevará a su propia fundamentación moral. No obstante, no cabe duda de que la filosofía kantiana hace alarde de un mérito que el propio Schopenhauer reconoce, y es que se opone al eudemonismo, aunque para ello recurra a ciertos planteamientos que sí tienen que ver, no obstante, con el eudemonismo religioso (cf. Savater, 1999: 507). Por encima de todo, la mayor falta que un filósofo irracionalista como Schopenhauer extrae de la ética kantiana es su estricto racionalismo, pues ninguna razón teórica puede hacer frente al fuerte peso que el egoísmo representa en la práctica. 4.2. Crítica a la fundamentación moral kantiana 4.2.1. Consideraciones previas Sin lugar a dudas, vemos que el mérito que posee la ética de Kant es el de un intento de fundamentarse bajo supuestos que no obedezcan a la búsqueda de la felicidad, pues hasta ahora la virtud siempre ha sido considerada como un medio para un fin. No obstante, como señala Schopenhauer, en el concepto del Bien Supremo kantiano aparece un nexo entre la virtud y la felicidad, cuando dicha virtud debería ser independiente a la felicidad. Kant acaba por admitir que todo obrar humano lleva implícito un significado que se extiende más allá de la experiencia, y es por ello que aquí aparecerá la unión con su mundo inteligible y la búsqueda de un conocimiento a priori, que junto con la claridad con la que se van deduciendo los resultados morales a partir de ese punto, es lo que ha otorgado a su ética el mayor reconocimiento. Sin embargo, en la crítica llevada a cabo por Schopenhauer, el filósofo encuentra el primer gran error de la fundamentación kantiana en que ésta presupone leyes morales para todas las situaciones, incluso aunque no se lleguen a dar nunca. Esto es un error, dice, porque a la hora de analizar la realidad nos debemos conformar con los hechos y no con preceptos que todavía no han sido demostrados; la única ley demostrable para Schopenhauer es la de la motivación, pues es la única que responde a la voluntad del hombre. Kant está dotando inconscientemente a su moral de un origen teológico, pues como apunta Panea (1998: 409), “Kant en todo momento quiere distinguir la moral de la religión […] pero al final afirmará que la moral conduce inevitablemente a la religión”. Esto no es algo nuevo, pues a menudo la ética se ha basado en la teología para construir sus formas y prescribir, ya que al ser la teología imperativa, también lo serán las éticas que se basan en ella. Y desde luego, no seríamos capaces de pensar en una autoridad 23 que crea obligaciones si no es a través de la recompensa o de la amenaza, por lo que se deduce que tal obligación está carente de valor moral, ya que no surge de la propia libertad moral del individuo. Otro de los conceptos kantianos mencionados antes y por el que se refuerza la teoría de que Kant se apoya indefectiblemente en la religión es el concepto de Bien Supremo, algo que sigue siendo un eudemonismo disfrazado del que quiso librarse Kant al principio y que ahora “se cuela por la parte de atrás” (Schopenhauer, 2007: 164). 7 No hablemos ya de la difícil tarea que sería alcanzar el Bien Supremo sin contar con la existencia de Dios. Con todo esto, es sencillo comprobar que una vez la ética se acoge a la forma imperativa de la religión, el resto viene solo, pero para fundamentar una ética de manera independiente y sin la ayuda de la metafísica es preciso librarse de supuestos como el de “es tu deber”: Kant acaba convirtiendo en resultado la teología mientras toma como supuesto el mandato, cuando debería haber sido al contrario. Kant hablará también de deberes para con uno mismo, algo que Schopenhauer rechaza alegando que, como ya hemos visto anteriormente en el capítulo tercero de esta exposición, todo lo que hacemos es porque queremos (aunque sea necesario). En su lugar, esos deberes hacia nosotros mismos de los que habla Kant no son más que razones contra el suicidio, a las que Schopenhauer también criticará duramente calificándolas de superficiales y ancladas en prejuicios; según él, la existencia o no de motivos morales contra el suicidio ha de buscarse con una profundidad mayor a la que nos tiene acostumbrados la ética habitual. 4.2.2. Acerca del fundamento ético de Kant Schopenhauer reconoce que el gran descubrimiento de Kant es haber distinguido entre el a priori y el a posteriori, logro que invita a que dicho método sea utilizado por Kant en todos los casos, aun cuando no debiera ser así. El principal problema, insistimos, es que la ley moral surge en la conciencia de Kant sin que pueda ser verificada posteriormente mediante hechos; los fundamentos morales son creados a priori y se basan, según Kant, en “conceptos de la razón pura” o “juicios sintéticos a priori”, por lo que esto significa que toda metafísica queda excluida y no tenemos nada a lo que agarrarnos según su planteamiento. En su artículo, Panea (cf. 1998: 397) cree que este Bien Supremo no afecta a la coherencia teórica de la fundamentación kantiana, sino que más bien posibilita la eliminación del desánimo del escenario moral. 7 24 Schopenhauer acusa a la moral kantiana de ineficaz puesto que la considera incapaz de habérselas con la conducta real del hombre, al ser prisionera de apriorísticos castillos de naipes, alejada de los graves apremios de la vida” (Ortega y Mínguez, 2007: 123) Dado que estas leyes morales se encuentran en la razón pura, automáticamente se deduce que son válidas para todos los seres racionales que pudieran existir, no solo para el hombre. Schopenhauer le contradirá diciendo que lo único que posee el ser humano de carácter auténticamente metafísico es su voluntad, pues la razón no deja de estar supeditada al organismo de cada individuo. El valor moral que atribuye Kant a las acciones del hombre es otra de las cuestiones con las que más en desacuerdo se mostrará Schopenhauer, pues según el primero, llevar a cabo una acción por el simple hecho de que el concepto mismo del deber exige que así sea, ya otorgaría a esa acción valor moral, aun cuando procediese del más despiadado de los hombres; como consecuencia está descartando la intención con la que dicha acción se lleva a cabo. Schopenhauer sostiene que el móvil moral debe surgir por sí mismo y de manera empírica, ya que esa es la única realidad que existe para el hombre, lo que nos lleva hasta el segundo de los defectos de la fundamentación kantiana: la falta de contenido real. No obstante, es posible que esta falta de contenido se deba a que en el fondo Kant no quiere dificultar el camino de la “decisión moral” con trabas propias de la voluntad como el hastío, la apatía o la desesperanza (Panea, 1998: 414). Respecto al principio superior de la ética de Kant, “obra sólo según la máxima de la que puedas querer al mismo tiempo que valga como ley universal para todo ser racional”, Schopenhauer se pregunta qué es exactamente lo que podemos querer y lo que no, porque la voluntad no entiende por sí sola el sentido de la justicia, sino que simplemente quiere. Sería entonces necesario que Kant aclare qué es lo que se puede querer, esto es, que regule, pues el egoísmo siempre tomará las decisiones antes que la justicia. En este sentido, vemos que incluso las leyes morales de las que nos habla Kant se nutren del egoísmo, ya que están basadas en la reciprocidad: por ejemplo, yo no podría desear una ley del mentir dado que jamás se me creería cuando hablo. Existe un segundo modo más directo con el que Kant nos presenta el fundamento de su ética y cuyas formas se derivan de su principio supremo del que he hablado en el párrafo anterior. Este modo habla de los fines, es decir, de los motivos directos que presenta un acto volitivo, distinguiéndolos de los medios, que serían indirectos. En 25 primer lugar, Schopenhauer nos dice que la sentencia de Kant que dice: “el hombre y, en general, todo ser racional, existe como fin en sí mismo” es altamente contradictoria, puesto que el fin solo se entiende en relación a la voluntad, es algo que es querido, y esta voluntad además no puede distinguir entre fines y medios —de ello se ocuparía el conocimiento, algo que como ya hemos dicho se encuentra subyugado por la voluntad—. Por otro lado, la expresión fin en sí no viene a ser más que otra obligación, otro nexo más con el que se advierte la influencia teológica que posee la fundamentación kantiana. Este fin en sí falla nuevamente al ser calificado por Kant de “valor absoluto”, dado que todo valor siempre es relativo y se basa en la comparación. Lo que en resumidas cuentas intenta el imperativo categórico kantiano es legislar desde una voluntad que no quiere, es decir, no tiene interés, sino que simplemente prescribe acciones por deber; es una voluntad con autonomía, lo que resulta contradictorio e invalida el fundamento moral de Kant si tenemos en cuenta todo lo que hemos dicho acerca de la voluntad hasta ahora, amén de los principios kantianos que han tomado como base de las acciones un interés, bien sea propio o ajeno. 8 Es preciso además distinguir el concepto de conciencia moral en Kant, ya que hasta el momento el imperativo categórico, al prescribir, se situaba en el a priori, mientras que la conciencia moral nos habla de la experiencia. El hombre sólo puede verse a sí mismo en los actos, en su conciencia moral, puesto que todos somos capaces de los pensamientos más crueles en casos hipotéticos, pero hasta no verse materializados no tendrían por qué pesar sobre nuestra conciencia moral. Por último, y antes de pasar a la fundamentación moral que propone Schopenhauer, cabe destacar un logro del que sí puede presumir la filosofía kantiana: el de su teoría de la libertad. El filósofo nos dice que tanto libertad como necesidad son compatibles, esto es, afirma algo con lo que Schopenhauer estará de acuerdo: la estricta necesidad de los actos de voluntad. Pero además distingue entre carácter empírico, con el cual nos sentimos identificados con los actos que hemos llevado a cabo y su espontaneidad, o sea, que hubiesen podido suceder de otro modo si hubiésemos querido, y el carácter inteligible: fundamento interno desligado de la experiencia, el ser en sí de la cosa. Lo que determinará el acto son los dos factores de los que venimos hablando y que Schopenhauer ha mencionado previamente: el motivo y el carácter. Por interés ajeno estoy haciendo referencia al segundo de los principios de la moral de Kant, el de “obra de modo que utilices a la humanidad, tanto en su persona como en la persona de todos los demás, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca como un medio”. 8 26 4.3. Fundamentación de la ética de Schopenhauer 4.3.1. Observaciones preliminares En este último apartado que pone punto y final a toda la exposición realizada hasta ahora se agrupa la visión de Schopenhauer respecto a cómo ha de construirse una moral verdadera, pues como hemos visto, la ética que ha ofrecido Kant, aun teniendo en cuenta sus logros, no constituye en el fondo más que un artificio que carga con el peso de la moral teológica. Schopenhauer nos dice que el requisito con el que debe cumplir una moral es el de que sea sencilla y accesible para todos, sin importar el nivel de instrucción intelectual, esto es, que sea intuitiva y se base en la vida de los hombres, no en suposiciones apriorísticas. Su pensamiento otorga además el pleno derecho al hombre y no a una voz legisladora externa, pues si tenemos siempre en mente su concepto de la voluntad schopenhaueriano, el hombre será siempre el responsable de sus actos y sobre el que recaerán las consecuencias futuras. Recordemos que a lo largo de la historia la ética siempre había situado su punto de apoyo en la religión, siendo ambas un necesario complemento a la legislación y al Estado. No obstante, de todos los actos “buenos” y legales que dichas éticas instan a llevar a cabo, tan solo un reducido número de ellos contienen verdadero valor moral, pues la mayor parte se basan en dos exigencias externas: la del orden legal, por el cual un poder como el del Estado se hace cargo de los derechos fundamentales de cada individuo, y la necesidad del honor o el buen nombre. Por ejemplo, si el rico posee un código de honestidad, al pobre, según Schopenhauer, le interesaría conservar su honor, temeroso de que si lleva a cabo una acción ignominiosa acabe convertido en un paria para toda su vida. Pero este tipo de necesidades, como hemos dicho, son opiniones externas y escépticas que no tienen en cuenta la conciencia moral, esto es, están basadas en el concepto de la obligación que encuentra sus raíces en la moral teológica. Así pues, el objetivo buscado por Schopenhauer será el de establecer un fundamento último que sirva para hallar todas aquellas acciones del hombre que posean un genuino valor moral, como son las de la justicia ejecutada de manera voluntaria, la compasión y la nobleza verdadera de las que hablaré más adelante. 27 4.3.2. Móviles morales y antimorales Recordemos que la voluntad del hombre tiende a afirmar la vida, esto es, a preservar la existencia y buscar el bien propio. Su afirmación se refleja en el instinto sexual, que es lo que alimenta la voluntad de vivir; sin embargo, al contrario de lo que se cree, la expresión básica de la renuncia a la voluntad no es el suicidio. “Los suicidas demuestran tanto apego a la voluntad de vivir por su temor a los dolores posibles de su existencia, que eligen la autosupresión antes que continuar soportando la frustración” (Savater, 1999: 510). Respecto a esta voluntad, es el egoísmo el que se sitúa como principal móvil del hombre; pero para llevar a cabo las metas que se propone esta voluntad, el interés de cada individuo hace uso de la razón que, a través de la reflexión, permite construir el puente hacia esos fines de manera planificada. La naturaleza del egoísmo es ilimitada y hace que cada individuo haga de sí mismo el centro del universo —hay que recordar que para Schopenhauer la realidad está mediada por la representación que el sujeto se hace de ella, por lo que toda la experiencia que obtiene va a parar a la autoconciencia—, hasta el punto de que a veces, según declara Schopenhauer en su Metafísica de las costumbres, “uno llega a destruir toda la dicha o incluso la vida del otro para incrementar su propio bienestar mediante una insignificante adición” (1993: 87). Sin embargo, no es el egoísmo el peor rasgo del hombre, sino la pura maldad, pues ésta busca la desdicha y el sufrimiento ajenos de manera completamente desinteresada, situando el dolor de los demás como un fin propio que provoca placer (sadismo), mientras que el egoísmo al menos busca ventajas propias. Para evitar las consecuencias del egoísmo tenemos al Estado, el cual se encarga de regular y prevenir posibles efectos dañinos de este egoísmo mediante el temor, esto es, de manera negativa. En resumidas cuentas, el egoísmo es el primer móvil antimoral que hay que combatir si se quiere hallar acciones de valor moral y se encuentra directamente enfrentado a la virtud de la justicia. Respecto a lo anteriormente dicho surge la pregunta de cómo podríamos hablar de desinterés, o sea, lo contrario al egoísmo, cuando vivimos bajo la amenaza de un castigo o de una recompensa que alimenta nuestra voluntad. Schopenhauer menciona las recompensas de carácter divino a las que se atienen muchos que actúan de manera desinteresada con la creencia de que en la siguiente vida se les bonificará por ese desinterés, esto es, se atienen una vez más a la religión, hecho que queda automáticamente descartado en la búsqueda filosófica de Schopenhauer. Así, cabe preguntarse una vez más: ¿cuál es el motivo para el que el hombre aparque todo 28 desinterés y lleve a cabo acciones de auténtico valor moral? Para demostrar dicho móvil moral, Schopenhauer establece una serie de premisas que vienen a decir lo siguiente: lo que mueve a la voluntad es el placer y el dolor en general, por lo que todo motivo, por consiguiente, se encuentra necesariamente emparentado con el dolor o el placer. Si hemos dicho que no podemos ubicar estos dos conceptos en el agente de la acción puesto que estaríamos ante un acto de egoísmo en el que sería imposible encontrar valor moral alguno, ¿dónde situamos este placer y dolor? “Para Schopenhauer, la acción debe producirse únicamente en razón del otro, entonces su placer y dolor tienen que ser inmediatamente mi motivo: igual que en todas las demás acciones lo son los míos.” (Ortega y Mínguez, 2007: 124) Así pues, en el placer o el dolor del otro encontramos la excepción, solo tomando este fin podrán tener lugar acciones de auténtico valor moral. En otras palabras, la compasión es el verdadero sostén de la justicia libre y de la auténtica caridad, y junto al egoísmo y la maldad forman los tres móviles fundamentales del comportamiento moral del hombre. Por último, la pregunta clave que surge inevitablemente y a la que quiere dar respuesta Schopenhauer es: “¿cómo es en absoluto posible que el placer y dolor de otro muevan mi voluntad inmediatamente? Sabemos que cuanta más felicidad experimentamos, más en contraste nos encontramos con aquel que sufre, por lo que nuestra receptividad para la compasión aumenta; Schopenhauer piensa que el proceso por el que esto sucede no está carente de algo de misterio: la manera en que podemos sentir como nuestro el sufrimiento del otro; cómo su dolor, su necesidad pueden convertirse en motivo para nosotros. Y dice que se trata de un proceso misterioso porque es algo de lo que la razón no puede dar ninguna cuenta inmediata y cuyos fundamentos no se pueden averiguar por vía de experiencia, siendo, no obstante, un proceso cotidiano. 4.3.3. Acerca de las virtudes de justicia y de caridad Schopenhauer nos habla de cómo el sufrimiento que atraviesan otros nos incita a obrar o dejar de obrar. Por un lado, podemos obrar a modo de contención para no infligir un mayor daño del que alguien padece, lo cual se identifica con la virtud de la justicia, pero también ese sufrimiento ajeno nos puede impulsar a adoptar un rol activo con el que 29 aliviar ese dolor, lo cual toma el nombre de virtud de caridad. En cualquier caso, dicen Ortega y Mínguez, “ambas virtudes tienen su origen en la compasión natural: no ofender y ayudar para no hacer sufrir o aliviar y suprimir el sufrimiento del otro.” (2007: 125) En este sentido, la compasión siempre se muestra en primer lugar con el carácter de justicia, pues se opone de manera dominante al sufrimiento que experimenta el otro. Schopenhauer, en su Metafísica de las costumbres, profundiza un poco más en este concepto de virtud y afirma que su origen se encuentra en el conocimiento, pero no en un conocimiento abstracto y teórico que sea expresado a través del lenguaje, sino en un conocimiento más intuitivo. Los dogmas carecen aquí de validez, pues son los hechos los que realmente cuentan: “Ciertamente, los dogmas pueden ejercer un gran influjo sobre la conducta, sobre los actos externos, al igual que lo ejercen la costumbre y el ejemplo, en la medida en que el hombre corriente desconfía de su propio juicio, cuya debilidad conoce, dejándose guiar siempre por la experiencia propia o ajena. Mas ese influjo del dogma sobre los actos no modifica la intención.” (cf. Schopenhauer, 1993: 140 y ss.) 30 5. Conclusión y valoración Tras haber demostrado el carácter necesario de la voluntad, concepto cumbre en la obra de Schopenhauer, inquiriendo tanto a la autoconciencia o conciencia del yo, como a la conciencia de las cosas externas, y haber negado finalmente esa supuesta libertad de la voluntad debido a la existencia de motivos que nos obligan a actuar de un modo u otro queriendo cada vez una única cosa (que no deseando), Schopenhauer ha trazado el camino necesario para comprender el carácter y libertad morales del hombre y poder fundamentar así su moral. Dicho fundamento encuentra sus raíces en los actos compasivos, pues son los únicos que, según el filósofo, poseen valor moral al ser contrarios al resto de móviles antimorales como el egoísmo o la maldad. Esta compasión de la que nos habla Schopenhauer encuentra sus motivos de manera intuitiva sin necesidad de complicados razonamientos teóricos, por lo que uno de los puntos fuertes de su moral es el carácter accesible de ésta, basado en una simple identificación del sufrimiento ajeno con el fin de que la generosidad y la equidad se materialicen. No obstante, cabe preguntarse por qué debe la compasión situarse como comportamiento a seguir cuando el egoísmo parece ser la opción más lógica y “natural”. Viéndolo desde otro punto de vista, ¿acaso no es la compasión otra forma más de egoísmo oculto en el que se satisfacen nuestros deseos personales de una manera más sutil? Puede que la compasión esté basada en una reciprocidad en la que el individuo actúa de manera aparentemente desinteresada para así calmar inquietudes o deseos que anidan en lo más profundo de su ser, o por la sencilla razón de que espera los mismos favores por parte del otro individuo en el futuro. En cualquier caso, resulta un tanto contradictorio el fundamento moral de un filósofo que desde el comienzo hace manifiesto su ateísmo y su rechazo a todas aquellas morales que han estado basadas en dogmas de fe — incluyendo a Kant y su inevitable parentesco con la moral religiosa que extrae como conclusión tras haber realizado una crítica de sus principios morales —, para invitarnos a comulgar con un comportamiento típico de la moral cristiana: la caridad. Schopenhauer está actuando de manera inconsciente como un teólogo, como aquello a lo que desde el principio había mostrado rechazo. Otro de los puntos en los que el pensador no parece acertar del todo es en su afirmación de que el carácter es innato y no puede ser modificado a lo largo de la vida. Cuesta creer que esas desigualdades en el comportamiento de los hombres, las cuales guían y motivan todos sus actos, se deban simplemente al fruto del azar, pues eso nos 31 convertiría en autómatas para los que ya se ha fijado un destino que no puede ser cambiado: el que es malo, continuará siéndolo toda su vida sin posibilidad alguna de redención. Si esto fuese cierto, también quedarían suprimidos cualquier tipo de mérito o culpa alguna en nuestras acciones, ya que todas ellas serían atribuibles única y exclusivamente a los rasgos de nuestro carácter, algo que no depende de nosotros. En cualquier caso, el ataque a la razón que realiza Schopenhauer marca las pautas para una nueva aproximación a la comprensión metafísica de la realidad en la que se pone de manifiesto el carácter absurdo de la existencia y nuestro inevitable sometimiento a los caprichos de una voluntad que conduce sin piedad al sufrimiento y al dolor. No obstante, este dolor es un precio a pagar razonable si tenemos en cuenta las otras muchas virtudes que nos puede ofrecer la vida, pues creo oportuno insistir en que todo conocimiento filosófico, al igual que apunta Schopenhauer, no deja de ser una mera especulación teórica, y por ello debiera carecer del poder necesario para anular el apetito de vivir. La propia voluntad de la que nos habla Schopenhauer es demasiado arrolladora como para quedar sometida a ningún tipo de razonamiento. Por todo esto, creo que el mayor mérito que debemos atribuir a Schopenhauer es el de haber sabido cumplir perfectamente con el papel de educador, pues al señalar lo auténticamente propio de nuestro ser ha abierto el camino para la superación del malestar de su propia época. 32 6. Bibliografía Aramayo, R. R. (2001). Para leer a Schopenhauer. Madrid: Alianza. González, L. A. (1999). “Los fundamentos de la filosofía idealista alemana: Kant, Fichte, Schelling”. Realidad, núm. 69, pp. 357-383. Kant, I. (2012). Fundamentación para una metafísica de las costumbres (2ª ed.) (Trad. R. R. Aramayo). Madrid: Alianza. Marques, A. (1992). “Schopenhauer, Kant y las aporías de la voluntad incondicionada”. Anales del seminario de historia de la filosofía, vol. 9, pp. 169-180. Ortega, P. y Mínguez, R. (2007). “La compasión en la moral de A. Schopenhauer. Sus implicaciones pedagógicas”. Teoría de la educación, núm. 19, pp. 117-137. Ortiz-Ibarz, J. M. (1995). “Del sufrimiento a la virtud. Fundamentación de la ética en Schopenhauer”. Cuadernos de anuario filosófico (2a ed.). Pamplona: Universidad de Navarra. Panea, J. M. (1998). “Discernimiento y ejecución en la ética de Kant”. Pensamiento: revista de investigación e información filosófica, vol. 54, núm. 210, pp. 397-415. Philonenko, A. (1989). Una filosofía de la tragedia (Trad. G. Muñoz-Alonso). Barcelona: Anthropos. Rábade, A. I. (1995). “Apuntes sobre la ética de Schopenhauer”. Revista de filosofía, 3a época, vol. VIII, núm. 13, pp. 205-212. Savater, F. (1999). “Schopenhauer”. En Historia de la ética, vol. 2, pp. 500-521. Barcelona: Crítica. Savater, F. (1986). Schopenhauer: la abolición del egoísmo. Barcelona: Montesinos. Schopenhauer, A. (2000). El arte de ser feliz (2ª ed.) (Trad. A. Ackermann). Barcelona: Herder. Schopenhauer, A. (2013) El mundo como voluntad y representación (Vols, 1-2) (1a ed.) (Trad. R. R. Aramayo). Madrid: Alianza. Schopenhauer, A. (2008). Eudemonología (1a ed.) (Trad. E. González). Buenos Aires: Losada. Schopenhauer, A. (2009). Los dolores del mundo (Trad. M. de Oz). Madrid: sequitur. Schopenhauer, A. (2007). Los dos problemas fundamentales de la ética (3a ed.) (Trad. P. López). Madrid: Siglo XXI. Schopenhauer, A. (1993). Metafísica de las costumbres (1ª ed.) (Trad. R. R. Aramayo). Madrid: Debate. 33