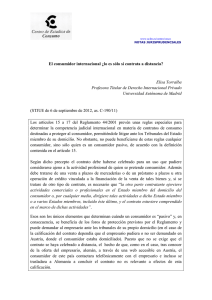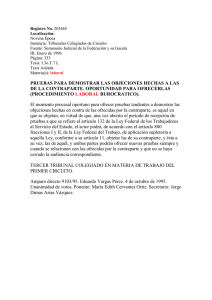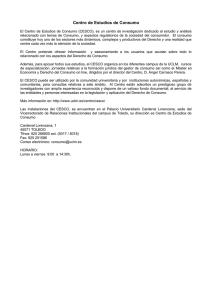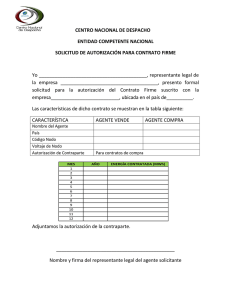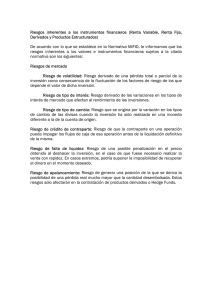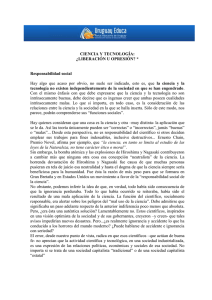¿PERJUDICA AL CONSUMIDOR LA IGNORANCIA
Anuncio

www.uclm.es/centro/cesco ¿PERJUDICA AL CONSUMIDOR LA IGNORANCIA DEL DERECHO?1 Angel Carrasco Perera Catedrático de Derecho Civil Centro de Estudios de Consumo Universidad de Castilla-La Mancha Fecha de publicación: 3 de octubre de 2014 I. El derecho “pertinente” siempre se aplica En el estado actual de la ciencia jurídica y de la aplicación judicial de las normas constituye un lugar comúnmente aceptado que el art. 6.1 CC no contiene un predicado deontológico (los sujetos a la ley deben conocerla) ni se soporta en un presupuesto fáctico implícito de que los ciudadanos normalmente conocen las leyes. La larga tradición jurídica relativa a la (in)excusabilidad de la ignorantia iuris no tiene más valor que el de curiosidad histórica. Por ejemplo, el airado e ideológico arrebato de Joaquín Costa sobre el problema de la ignorancia de la ley, sobrevalorando en el principio un componente ideológico que no tiene hoy, aunque acaso pudo tenerlo en el ánimo personal (obsesivo en este punto) de Justiniano. El art. 6.1 CC no incorpora presuposiciones ni valores algunos en especial, afirma sólo que las normas se aplican incondicionalmente sin importar el estado subjetivo de sus destinatarios. Como por demás debería ser cosa obvia. Al legislador le da igual – es neutral - si Joaquín Costa tenía o no razón en su denuncia; incluso aceptando que los ciudadanos no estén sujetos a ningún deber de conocer las leyes, éstas se aplican incondicionalmente. Ahora bien, si el art. 6.1 no tiene nada que ver con pretensiones normativas de conocimiento efectivo de las normas ni se sustenta en presupuestos fácticos determinados, ¿cuál es entonces su valor? ¿De qué está hablando la norma? La norma no tiene como objeto real la elucubración de si las leyes deben ser conocidas – pretensión pasada de moda cuando se aprueba en 1974 el Título Preliminar del Código Civil-, sino la regulación de los efectos del error de Derecho. El error de Derecho no puede hacerse valer para excusar el cumplimiento de la norma de referencia, pero puede tener otros efectos distintos de servir de condición negativa a la aplicación de la norma. 1 Trabajo realizado dentro del Proyecto de Investigación DER2011-28562, del Ministerio de Economía y Competitividad (“Grupo de Investigación y Centro de Investigación CESCO: mantenimiento de una estructura de investigación dedicada al Derecho de Consumo”), que dirige el Prof. Ángel Carrasco Perera. www.uclm.es/centro/cesco ¿Qué otros efectos? Los que establezcan las leyes, responde el precepto. El error de Derecho no puede tener como consecuencia específica la inaplicación de la ley sobre la que se yerra, pero puede provocar la aplicación de otra ley (¡la cual casi seguramente también se ignora por el sujeto!) que establezca que la primera ley se aplique con restricciones o paliativos. Entonces la primera ley queda restringida o desplazada, no por mor del error sobre su contenido, sino por aplicación de otra ley cuyo supuesto de hecho es el error sobre la primera y su consecuencia o sanción un paliativo a la aplicación de la primera. Esta otra ley es una metanorma, como la que, por ejemplo, establece que en caso de error de prohibición invencible deje de aplicarse la norma penal primaria cuyo supuesto criminológico el sujeto ha realizado por ignorancia iuris (art. 14.3 Código Penal). En consecuencia, cuando existe un error de Derecho, bien se aplica incondicionalmente la norma cuyo supuesto se ignoraba, bien se aplica otra norma – acaso también ignorada en su contenido- que tiene como supuesto de hecho que el supuesto de hecho de la primera haya sido ignorado por el sujeto al que esta norma competía. II. Los escenarios del error del Derecho Procede exponer cuáles son los escenarios jurídicos que se abren a los operadores cuando un sujeto de derecho opera sin conocer (o confundiendo) los términos de una norma cuya aplicación es del caso. Hay cuatro escenarios jurídicos que se producen como resultado de la confluencia entre inobservancia de la norma e ignorancia de la norma por el sujeto activo de la conducta prohibida. Primero, el error/ignorancia puede merecer el trato de un error de prohibición y de esta forma aliviar las consecuencias sancionatorias del Ordenamiento. Segundo, el error de Derecho puede neutralizar (o no) la aplicación de la regla nemo auditur propriam turpitudinem. Tercero, la ignorancia puede cursar como error contractual susceptible de anular el contrato o la atribución patrimonial que se producen. Cuarto, la ignorancia o error por parte del sujeto infractor, pero tutelado por la norma, puede conducir a la posibilidad de que se reponga su interés en del status quo (favorable) ex ante, que el afectado había perdido por el no ejercicio (adecuado, temporáneo) del derecho. Un último escenario que no voy a desarrollar con detalle, porque me parece no problemático, es el del error del Derecho sufrido por el sujeto beneficiado por la norma (consumidor en nuestra hipótesis) que yerra creyendo que es titular de un derecho contractual o de una posición jurídica activa que la normativa en cuestión (la normativa de consumo) no le reconoce. Por ejemplo, cree que tiene derecho a una indemnización en casos en que el art. 159.4 LGDCU no la reconoce o que está legitimado para resolver el contrato cuando el art. 121 no le reconoce esta legitimación. O bien, el consumidor (o el que se cree razonablemente tal) cree equivocadamente que su posición está defendida www.uclm.es/centro/cesco por una norma que le protege, cuando no es el caso; por ejemplo, porque sufre un error en la calificación jurídica del supuesto (cfr. arts. 3, 10, 92, 93 LGDCU, art. 3 Ley de Crédito al Consumo, etc). Estos errores son irrelevantes. No se puede acceder a un status normativo favorable para el sujeto con la sola condición de haber creído y errado razonablemente sobre la procedencia de dicho status, que en realidad no era el caso. Es singular que errores de este último tipo aumentan exponencialmente a medida que se hace más compleja y vasta la normativa protectora del colectivo consumidor. Ante un instrumento tan denso y complejo como, por poner un ejemplo señero, la Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (Directiva “MiFID II”), puede indistintamente ocurrir con la misma frecuencia que un consumidor (“minorista”) crea erróneamente gozar de derechos de los que no goza o carecer de derechos que en verdad ostenta. III. Leyes “favorables”, sanciones y “nemo propriam” Ha de repararse en que el Derecho de Consumo – esto es, el Derecho contenido en la LGDCU, en las leyes sectoriales accesorias a la LGDCU y en las leyes autonómicas correspondientes- es como regla un Derecho que sólo impone gravámenes a la parte empresarial o profesional. Respecto del consumidor, cada norma del sistema (siempre que no sea ociosa o redundante) contiene una ventaja jurídica o, cuando menos, es neutra en relación con el resto del sistema normativo. Por esta razón, el consumidor ignorante del Derecho no puede participar en el añejo discurso penalista o administrativista sobre la eficacia lenitiva del error de prohibición cuando se trata de aplicar normas sancionatorias [comparar arts. 14.3 Código Penal y 179.2 d) de la Ley General Tributaria]. El consumidor no puede cometer por principio infracciones administrativas de consumo (cfr. art. 49 LGDCU), por lo que es irrelevante a tal respecto la existencia de un error de prohibición y si éste ha de servir para mitigar la calificación de dolo o para hacer enteramente excusable la infracción. La ignorancia de las normas que integran el corpus de Derecho de Consumo no puede implicar nunca para el consumidor la sorpresiva aplicación de una norma desfavorable. Esta circunstancia lleva consigo que el coste y las desventajas de no conocer sean menores cuando se trata de una norma atributiva de posiciones activas que cuando se trata de normas prohibitivas-sancionatorias. Mientras que en el segundo caso el brocardo iura novit curia conduce a la sanción del ignorante, en el primero aquella misma paremia conducirá en suficientes casos a aplicar la ventaja al beneficiado que ignoraba en origen su existencia al tiempo de contratar, pero acaso no al tiempo de demandar, o incluso al tiempo de demandar, dada le creciente tendencia jurisprudencial a aplicar de oficio la normativa protectora de consumidores. Descartada la relevancia del discurso sobre la sancionabilidad de una conducta acometida bajo error de prohibición por parte de un consumidor, el segundo escenario www.uclm.es/centro/cesco que abre una conducta de inobservancia es el resumido y concentrado bajo el apotegma nemo propriam turpitudinem allegare potest (cfr. arts. 1305 y 1306 CC). Como principio, reza el aforismo, el infractor de la norma no puede ampararse en su infracción pretendiendo que se cumpla lo convenido [no hay acción de cumplimiento], ni puede obtener remedio judicial frente a la contraparte que pretende sacar ventaja de la infracción [no hay restitución de lo entregado], ni puede finalmente pretender retornar al status quo ex ante de la nulidad cuando el contrato ha dejado de interesarle [no hay espacio al arrepentimiento]. Pero para ello es preciso que aquella parte se encuentre in pari causa que la contraparte respecto del modo y circunstancias en los que la norma ha sido inobservada. En principio, no se encuentra in pari causa turpi la parte que excusablemente ignora la existencia de la prohibición o que, en cualquier caso, es precisamente la parte cuyos intereses tutela la norma infringida2. Para hacerse una idea del contorno del presente discurso, ilustraré con una resolución judicial reciente. La SAP Sevilla, secc. 5ª, 28 noviembre 2013, declara que la participación en un cártel (algodón) no sólo es un negocio nulo por ilícito, sino también un negocio “en causa torpe” del art. 1306 CC, aunque ni el TDC ni la jurisdicción contenciosa entraran en este extremo cuando declararon la nulidad del cártel. En consecuencia, lo que una empresa miembro del cártel entregó, no ya sólo en cumplimiento del contrato, sino también de los laudos arbitrales que resolvieran contiendas entre los cartelistas, no puede recuperarse, por haber sido entregado con causa torpe. No importa que la situación conduzca a un enriquecimiento de la contraparte. Una empresa del sector que se agrega a un cártel, sigue la sentencia, no puede alegar ignorancia de ley y así eximirse de la calificación de “torpeza” por su parte. No sólo esta ignorancia es improbable, sino que, en todo caso, es exigible a una empresa asesorarse sobre tales extremos. No existe ninguna restricción prima facie que evite el juego de la regla nemo propriam en el ámbito del Derecho de Consumo. Pero para su operatividad deberían darse dos condiciones singulares. Primera, que la norma infringida no fuere precisamente una norma de tutela del interés del consumidor. Segunda, si lo anterior no es el caso, que el consumidor “ignorase” la existencia de la prohibición y la contraparte no, o que el primero la ignorase excusablemente y la contraparte la ignorase de manera inexcusable. El ámbito que abre esta segunda condición es marginal, porque las normas de Derecho de Consumo son típicamente tuteladoras del interés de la parte consumidora. Por tanto, de ordinario no estará el consumidor “in pari causa turpi” ni aunque conozca y no ignore la norma de referencia. 2 Es el clásico locus communis del menor que devuelve el préstamo desconocedor de que le protege el Senadoconsulto Macedoniano (cfr. SAVIGNY, Sistema de Derecho Romano Actual, 1878, tomo II, pag. 387). www.uclm.es/centro/cesco Pero no siempre es el caso. Imaginemos el art. 66 bis 2 de la LGDCU. El precepto impone una carga al consumidor comprador: ha de dar al empresario una segunda oportunidad cuando el envío no ha llegado en treinta días y, sólo transcurrida esta segunda oportunidad, puede resolver el contrato. Con todo, el ejemplo no sirve para nuestros propósitos. El art. 66 bis 2 es una norma que impone una “carga” en terminología legal. Las cargas no pueden “incumplirse” en el sentido del art. 6.3 CC. Simplemente, si el sujeto a la carga no realiza la conducta, deja de obtener la ventaja correspondiente o pierde una expectativa que tenía abierta. El consumidor que no puede resolver por no haber dado una segunda oportunidad de cumplimiento al vendedor no está incurso en la regla nemo auditur, sino que más simplemente no acredita cumplidos los requisitos precisos para una resolución contractual. Hay otros muchos casos de esta clase fuera del ejemplo propuesto. Imaginemos el supuesto habitualísimo del consumidor que paga arras en la compraventa de vivienda, firma la cláusula según la cual se trata de “arras penitenciales” y luego pretende que le devuelvan el dinero cuando por circunstancias financieras imprevistas no ha podido conseguir la financiación. Fuera de las normas específicas de Derecho de Consumo, el consumidor contratante puede sucumbir como cualquier otro contratante bajo el ámbito de aplicación de la regla nemo propriam. Consideramos a tales efectos como normas ajenas al sistema del Derecho de consumo aquellas que, aunque incluidas en un cuerpo legal identificado como Derecho de Consumo, son normas que imponen conductas, prescripciones, pérdidas de derechos, sacrificios al consumidor (cfr. arts. 108 y 160). El consumidor que compra infringiendo la normativa de blanqueo de capitales no puede pedir cumplimiento del contrato. Tampoco puede hacerlo el consumidor que compra productos falsificados a un vendedor callejero. Con todo, seguro que hay matices. No me cabe duda que el consumidor no podrá alegar ignorancia (salvo que esté producida por el dolo de la contraparte) cuando se trate del incumplimiento de normas que pertenecen a la estructura básica del sistema jurídico y que ni siquiera al más ignaro le es lícito ignorar, por lo menos en el grado de conocimiento exigible a un profano. En otros casos la solución puede ser otra, especialmente cuando se trata de una normativa sectorial especializada que se produce para regular el sector de mercado en que opera la contraparte empresarial, por ejemplo, normativa bancaria. Muchas veces serán las normas de este tipo normas tuteladoras del interés de la contraparte; pero incluso de no ser así es muy probable que en tal caso la ignorancia del consumidor non noceat. Cuánta incertidumbre puede existir en esta materia puede ejemplificarse con la jurisprudencia contradictoria que resuelve reclamaciones de devolución de sobreprecio, instadas por compradores de viviendas con precio tasado, aunque el consumidor alegue (poco convincentemente) no conocer la norma prohibitiva del sobrepago o que ha sido impelido a “pasar por el aro” como una vía para poder acceder a una vivienda protegida. www.uclm.es/centro/cesco Con todo, y para generalizar, si la norma infringida era una norma prohibitiva o prescriptiva, el consumidor contratante no era ignorante de la contravención y la norma en cuestión no tenía por objeto (único / prioritario) la tutela del consumidor, el consumidor contratante estará incurso en la regla “nemo auditur” en los mismos términos que otro cualquiera contratante. Finalmente, por si lo anterior no fuera bastante, incluso si – lo que se niega- el consumidor pudiera estar sujeto a las consecuencias negativas de la inobservancia de una norma que tuviera como objetivo la tutela de intereses de aquél, el Ordenamiento provee de una norma de cierre. Aunque sólo se formula expresamente para la hipótesis particular del art. 100.2 LGDCU, su alcance es el propio de una regla principalista. La contraparte no consumidora, reza el precepto, no podrá invocar que el contrato incurre en causa de nulidad por haber sido contraído con inobservancia de una norma de aquella clase. IV. Error de derecho y “excusabilidad” del consumidor Aunque no es materia que corresponda a esta ponencia, no es inútil para lo que sigue hacer alguna indicación de cómo está operando en nuestro Ordenamiento el error de Derecho. Enorme es la extensión del problema del error, pero para lo que ahora importa, y limitándonos al ámbito del Derecho privado, en el estado actual de la jurisprudencia no se mantiene ninguna dogmática separación entre error de hecho y error de Derecho. Ambos son prima facie relevantes en la medida en que el error sea relevante en Derecho, y no siempre lo es – o casi nunca lo es. Ni en las acciones de nulidad contractual por error en el consentimiento, ni en la praxis de las condictiones por pago erróneo de lo indebido, ni en la cualificación de la culpa/negligencia, como contraria al dolo, existe una discrepancia fundamental entre los efectos de uno u otro tipo de error. Si el error merece un trato ventajoso, no importa cuál sea la clase de error. La diferencia es únicamente operativa en la medida en que uno u otro modo de error puedan satisfacer los requisitos para que un error resulte relevante. Pero esta cuestión sólo importa cuando procede determinar el alcance y condiciones de la impugnación del contrato por error; sólo aquí el error relevante tiene que estar especialmente cualificado. El error bastante para impugnar la validez de un contrato ha de ser, como se sabe, esencial y excusable. En cambio, para reclamar la devolución lo que uno pagó sin deberlo, por error en las circunstancias del pago, lo puede recuperar sin importar por qué erró de tal manera. Es un postulado que se verifica con el examen estadístico de la mucha jurisprudencia que existe sobre el error anulatorio que ordinariamente no se considera excusable el error de Derecho. Podría pensarse que late bajo este postulado un remanente de la antigua doctrina del obligado conocimiento de las leyes. Es posible. Pero el peso de este presupuesto no debe ser grande. Para el conocedor del Derecho vivo, es sabido que un error se dice inexcusable cuando no se encuentran razones de justicia contractual para www.uclm.es/centro/cesco imputar a la contraparte el coste del error. No se juzga tanto la indolencia de quien ignora normas como la insostenibilidad de endosar a la otra parte de buena fe las consecuencias de deshacer una posición contractual a causa del error de derecho del actor. Por lo tanto, y lo primero, el dolo de la contraparte hace normalmente excusable el error contractual fundado en la ignorancia o error de Derecho. Uno estaría tentado a sostener que el consumidor (tal como viene definido en el art. 3 LGDCU) es una más de las clases de sujetos que deberían merecer un trato más benévolo en materia de ignorancia de las leyes y sus consecuencias. Recuérdese que hasta la entrada en vigor del CC en 1889 rigieron en Castilla las Leyes de Partida y que éstas recibieron la tradición romana según la cual había una clase de sujetos (mujeres, soldados, rústicos) que estaban exentos en todo o en parte del pesado deber de ser conocedores de las leyes. Desaparecida, por discriminatoria, la antigua distinción por clases, quedaría acaso como única excepción cualificada – que de hecho englobaría a sujetos de muy diversos colectivos- la de los consumidores y usuarios. ¿Por qué no? ¿Por qué no sostener hoy como postulado que al consumidor en sentido legal ni se le impone el deber ni se le presupone la ciencia del Derecho? Un axioma de esta clase no tendría, conforme a lo expuesto anteriormente, más relevancia que la de deparar al consumidor un trato ventajoso a la hora de enfrentarlo a las consecuencias del error de Derecho. Un sujeto consumidor sería un contratante cuya ignorancia iuris valdría siempre como error excusable. Repárese en lo poco que confía el legislador en el conocimiento jurídico del consumidor que con la reforma hipotecaria operada por la Ley 1/2013 ya no basta que el consumidor afirme en la escritura que está enterado cómo puede jugar en su contra la variabilidad de tipos de interés, sino que es preciso que lo escriba de su propio puño y letra. Con todo, este postulado no está formulado ni siquiera implícitamente en el Derecho español de consumo. No está recogido en el repertorio de ventajas legales que el Ordenamiento concede al colectivo de consumidores, ni en la lista de presupuestos de debilidad institucional que hacen necesaria una especial tutela del consumidor. No puede inferirse aquel postulado del “principio general” formulado en el art. 51 de la CE o en el art. 1 LGDCU. No se menciona ni se supone implícito en el listado de “derechos específicos” que como clase les atribuye con carácter genérico el art. 8 LGDCU. El art. 10 de la LGDCU contiene una restricción justificada al art. 6.2 CC (el consumidor no puede renunciar los derechos reconocidos en la LGDCU), pero no se encuentra una restricción ni una expansión equivalente del contenido normativo del art. 6.1 CC. Los arts. 17, 18 y 20 LGDCU contienen una atribución positiva de privilegios de clase en materia de información, formación y educación, pero no una rebaja del principio de incondicionalidad del art. 6.1 CC ni una previsión expresa de que a causa de la desinformación institucional del consumidor como clase contractual los errores que cometa al contratar han de ser reputados excusables por principio y correr a riesgo de la www.uclm.es/centro/cesco contraparte. Las disposiciones contractuales de carácter general contenidas en el Capítulo I del Título I del Libro II de la LGDCU (Disposiciones Generales en materia de contratos con consumidores) no incorporan ninguna regla particular en materia de error contractual, ni presuponen que tal especialidad exista, por mucho que las más significativas de estas reglas se definan por incorporar un conflicto de intereses en el que la parte empresarial no ha dado (arts. 61, 65) toda la información exigible o debe procurar (arts. 60, 60 bis, 60 ter, 63) a la contraparte consumidora una información adicional o específica a la que es propia de la contratación en general. El asunto tiene alguna importancia práctica especial cuando la norma de cuya ignorancia se trata es el art. 1911 CC (responsabilidad universal del deudor) y la “creencia” del consumidor-deudor hipotecario de que su responsabilidad se limita al valor del inmueble. En la práctica es difícil que una ignorancia excusable se produzca, porque de hecho todas las escrituras de hipoteca se cuidan de advertir que lo que sigue se entiende sin perjuicio de la responsabilidad universal del deudor. Aunque así no fuera, el (en el mejor de los casos) error excusable del consumidor sobre este extremo no le permitiría “reducir” el montante de su responsabilidad por el préstamos hipotecario sino impugnar el contrato por error, para lo cual tendría que devolver la totalidad del préstamo recibido, de una vez, más sus intereses legales, conforme al art. 1307 CC. V. Sobre la inexistencia de un deber de procurar a la contraparte el conocimiento de las normas El escenario expuesto cambiaría significativamente si, por tratarse de una relación contractual típica de consumo entre contrapartes definidas en los arts. 3 y 4, el empresario o profesional hubiera de ser considerado sujeto pasivo de una carga contractual específica, que el resto de las contrapartes no soporta en el Derecho común de contratos. A saber, la carga de informar al consumidor sobre el contenido o significado del Derecho y correr con el riesgo de la ignorancia de aquél (esto es, soportar la impugnación del contrato) si la carga correspondiente no ha sido cumplida. Repárese que la propuesta es paradójica. Como ya hemos expuesto, el Derecho de consumo contiene sustancialmente normas favorables a los consumidores, no normas de gravamen ni restrictivas de derechos (salvo la norma restrictiva que declara ineficaces las renuncias que los consumidores hagan a las ventajas conferidas por ley). El consumidor tiene un incentivo natural a conocer tales normas, porque de su empleo o exigencia sólo se le pueden deparar ventajas posicionales en el contrato. Es extraño exigir al empresario que éste ilustre a aquél sobre cómo tiene que defenderse legalmente frente a la contraparte obligada a ilustrar del Derecho. Con todo, la cosa es así, y en el objetivo de conseguir “efectividad” en la tutela normativa del consumidor, el legislador puede imponer puntualmente al empresario la carga de ilustrar a aquél sobre los www.uclm.es/centro/cesco derechos que le corresponden frente al informante. En otras palabras, el legislador podría dar un paso más en el objetivo de la “tutela efectiva” haciendo que la ignorancia del derecho por parte del consumidor cursara a riesgo de la contraparte que en cada caso sacara ventaja de dicha ignorancia. Para comprobar si existe en nuestro sistema un mandato como el expuesto, procedamos a repasar el articulado de la LGDCU. Uno de los “derechos básicos” de los consumidores es el de recibir una “información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso y disfrute” [art. 8 d)]. Pero se trata de una “información” sobre hechos concernientes a los bienes y servicios y además no es un derecho bilateralizado en una obligación correspectiva de la contraparte, y muy bien puede tratarse de un “derecho de información” sin sujeto pasivo obligado a procurar su cumplimiento. Es casi seguro que los que deben procurar “educación” y “divulgación” con carácter general son las Administraciones Públicas. El art. 13 contiene una lista de prohibiciones impuestas a los empresarios al servicio de la observancia del “deber general de seguridad” Algunas de las conductas no son de tipo relacional y no presuponen (de momento al menos) la existencia de una contraparte consumidora contractual. Otras sí, como las letras c) [prohibición de venta a domicilio, con excepciones], e) [distribución de bienes sin marcas de trazabilidad], f) [obligación de retirada de productos inseguros], g) [empleo de ingredientes prohibidos]. Mas no tiene sentido exigir en tales casos que el empresario informe al consumidor de las normas a las que está sujeto, al menos para precaver a aquél; simplemente ocurre que este incumplimiento de normas de conducta generará el correspondiente deber de responder por los daños, o la anulación del contrato o una intervención administrativa. Cierto, es mejor para el consumidor que supiera que los productos no pueden venderse sin marcas de trazabilidad, pero el empresario (eventual incumplidor de la norma) no está obligado a enseñarle tal cosa, sino a responder por no existir tales marcas. La información y educación a que se refiere el art. 17 es otro derecho abstracto del colectivo de consumidores; seguramente no es un derecho individual con contraparte determinada. Sin duda, aquel derecho comprende toda la “información precisa para el eficaz ejercicio de sus derechos”, pero es seguro que la norma no está concediendo al contratante consumidor un específico derecho subjetivo contractual, promocional ni reaccional, no está creando un nicho del que el consumidor puede extraer una cause of action contra el contratante profesional. La “información necesaria a incluir en la oferta” contractual, reiterada con variaciones en los arts. 20, 60, 96, 97 LGDCU, sólo se refiere a las condiciones materiales relativas al bien o servicio. Como ocurre en general en todos los sectores del Derecho, el resultado cambia cuando el consumidor ha requerido del empresario información legal (por ejemplo, en la oficina de información a que se refiere el art. 21.2 LGDCU) y éste no se la da, www.uclm.es/centro/cesco incurriendo en reticencia dolosa. Se trata de un supuesto clásico de dolo in contrahendo que habilita la vía de la impugnación del contrato Con todo, en ocasiones aisladas impone el legislador al empresario un deber de informar sobre el contenido de la norma tutelar de la expectativa contractual del consumidor. Si mis cálculos son correctos, el legislador sólo repara en ello en dos ocasiones en la Ley General y en casos aislados en la sectorial (por ejemplo, art. 10.3 letras m) a r) de la Ley de Crédito al Consumo). En primer lugar, en la imposición (repetida) de un deber de hacer conocer al consumidor que éste dispone de un derecho de desistimiento, así como el modo de ejercicio, cuando la ley se lo otorga [arts. 60.2 h), 69, 97.1 i)]. El segundo caso es más desvaído y marginal y se contiene en el art. 97.1 m), que impone al empresario (sólo en la venta a distancia y fuera de establecimiento mercantil) el deber de “recordar” al comprador que éste dispone de una garantía legal frente a la falta de conformidad del producto vendido. En rigor, empero, ninguna de las dos prescripciones proyectan su efecto sobre la eventual excusabilidad del error contractual del consumidor. Si el empresario no informa sobre el derecho de desistimiento, la norma concede al consumidor el beneficio de un largo plazo de ejercicio de este derecho y un favorable régimen de responsabilidad en el trato con la cosa; el consumidor que llega a ser sabidor de su derecho, ocultado por el vendedor, se limitará a hacerlo valer, sin necesidad de articular para ello una acción judicial de anulación por error. Igualmente ocurre con la garantía legal frente a la disconformidad; si el bien es conforme con el contrato, el consumidor no podrá articular una acción de nulidad por error sobre la base de que no conocía sus derechos legales ante la falta de conformidad y el empresario no se los “recordó”. Con todo, se presenta aquí una posibilidad no marginal que invita a considerar un posible juego autónomo de la acción de error. Imaginemos que han transcurrido los dos años del plazo legal de garantía y los tres años de prescripción del art. 123.4 LGDCU, pero no los cuatro años de anulabilidad del art. 1301 CC; en mi opinión, el consumidor no puede utilizar el art. 97.1 m) para dar consistencia a una demanda de anulación por error excusable (no habérsele “recordado” sus derechos en cuanto a la falta de conformidad) cuando ha dejado pasar, por una razón u otra, los plazos para reclamar por falta de conformidad. En alguna normativa consumerista sectorial es más acusado el énfasis sobre la existencia de una carga de ilustrar al consumidor, que recae sobre el empresario, y que alcanza a la explicación de las consecuencias legales del contrato (cfr. art. 11 Ley de Crédito al Consumo). En todos estos casos funciona la equivalencia entre deber de puesta en conocimiento y asunción del riesgo del desconocimiento por parte del sujeto beneficiado por la norma. El resultado es la legitimación para impugnar el contrato por error, siquiera cuando la omisión informativa afecte a un elemento que hubiera sido esencial en la prestación del consentimiento. Cuanto más es asimétrico el sector en www.uclm.es/centro/cesco cuestión – el más asimétrico de todos es el financiero- mayor propensión habrá a que el legislador imponga deberes de esta clase. Nuestra jurisprudencia se ha asentado también en un discurso casi inflacionario en materia de deberes de información precontractual. Es ejemplo de ello la serie amplia de jurisprudencia, demagógica e injusta socialmente, que viene admitiendo sistemáticamente acciones de anulación por error contractual en los contratos de adquisición de participaciones preferentes vendidas por las entidades rescatadas con dinero del FROB. Aparte de otras perversiones de esta doctrina, que remito a otro lugar3, lo particular que ahora importa es que este tipo de productos financieros están configurados por rasgos típicos imperativos, descritos e impuestos por la ley, y en algunos casos también explicados por la norma; como, por ejemplo, que se trata de un producto subordinado, de una inversión no rescatable, de una rentabilidad no asegurada porque depende de contingencias objetivas, etc. La jurisprudencia viene condenando a las entidades financieras- aparte de por otros motivos normalmente espurios- porque no han desempeñado la labor educativa necesaria para que el inversor comprenda el alcance y riesgo de cada una de estas cualificaciones. En mi opinión, esta doctrina está sesgada. Porque sólo puede ser congruente si extiende su alcance al resto de la contratación con consumidores. ¿Acaso sabe más el comprador de vivienda hipotecada sobre la naturaleza del producto financiero que compra, bastante más complejo que una participación preferente? ¿Conoce que en la ejecución hipotecaria apenas tendrá posibilidad de manifestar su oposición?¿Anularemos por eso el contrato? ¿Sabe el comprador de vivienda o de cafetera el entramado de reglas sobre reparto de riesgo contractual entre vendedor y comprador, sabe que no puede resolver sin más el contrato si la cafetera no funciona, sabe que el vendedor de la cafetera le puede quitar la cosa si deja de pagar un plazo pero que el vendedor de la vivienda seguramente tiene que esperar hasta que se produzcan tres impagos? En mi opinión, no hay error de Derecho, excusable merced a la inobservancia por la contraparte del deber de enseñar el Derecho, cuando el consumidor tiene una percepción empírica precisa sobre lo que quiere y cómo funciona materialmente el producto como producto de consumo o producto de inversión, siempre que preste su consentimiento fáctico – sin necesidad de acertar en la cualificación negocial precisa- al intercambio de bienes y servicios que se le presenta. En mi opinión, el error sobre las consecuencias normativas de una cualidad típica o el error sobre las consecuencias jurídicas del propio incumplimiento no son desplazables a la contraparte contractual. Aunque esto es un extremo que depende en cualquier caso del legislador, el Derecho positivo vigente no impone a la contraparte un deber de enseñar sus derechos al 3 CARRASCO PERERA, Aventuras, inventos y mixtificaciones en el debate relativo a las participaciones preferentes, RDBB 133, 2014, pags. 7 y sigts. www.uclm.es/centro/cesco consumidor salvo en el extremo relativo a la posibilidad - ¡porque de otra manera no se creería existente!- de que este consumidor pueda desistir sin costes de la operación contratada. Se trata de un derecho tan excepcional y, sobre todo, de duración tan limitada (cuando se otorga por ley, que sólo ocurre de manera marginal), que el consumidor lo podría perder irremisiblemente antes de que apareciera una “contingencia de controversia” sobre la compraventa. Es muy distinto “enseñar” a la contraparte que dispone de este derecho de desistimiento puro que enseñarle que tiene a su disposición acciones para reclamar por falta de conformidad, porque cuando la contingencia de disconformidad se produzca, ya se cuidará el comprador de enterarse cuáles son sus derechos al respecto, que en ningún caso podrán haber caducado antes de que dicha contingencia apareciese. VI. Pérdida por ignorancia y renuncia de derechos Consideramos ahora el último de los escenarios jurídicos producidos por la confluencia entre infracción de norma consumerista y la ignorancia del Derecho de parte del consumidor. Volvemos una vez más a las normas consumeristas que son (casi todas) atributivas de derechos o posiciones activas al colectivo salvaguardado por la norma, pero desenvolvemos ahora el error fuera del ámbito propio de las acciones de nulidad contractual por causa de error. El repaso de la legislación existente revela que el sistema de Derecho de Consumo es una sucesión de normas que atribuyen a una clase de sujetos ventajas o derechos especiales de muy diversas clases, que el consumidor puede ejercitar contra la otra parte del contrato (cfr. arts. 60 bis, 60 ter, 61, 62, 63, 64, 66 bis, 66 ter, 66 quater, etc) El consumidor puede ignorar que dispone de estos privilegios y operar con la contraparte sin hacer uso de los mismos, perdiendo (de momento) por ignorancia la oportunidad de aprovecharse de la norma. ¿Qué resultaría de todo esto? Si el empresario ha impuesto al consumidor una carga que éste no sabía que podía no aceptar, la carga no se considera impuesta, y la atribución patrimonial realizada en favor del empresario puede ser revertida por el consumidor. Si el empresario ha jugado con un opting-out cuando la norma impone un opting-in (por ejemplo, art. 66 TR LCU), el silencio del consumidor no equivale a aceptación. Si no se ha producido propiamente una atribución patrimonial en favor de la contraparte (por ejemplo, en el art. 63), la retroacción de efectos opera como la modificación del status quo no se hubiera producido. Si la alteración del equilibrio en ventaja de la contraparte depende de que el consumidor preste un consentimiento cualificado y no lo ha hecho por ignorancia de la norma, aquella alteración se tiene por no producida. Si el consumidor paga la mercancía perdida porque erróneamente considera que el riesgo del contrato se le ha transmitido (cfr. art. 66 ter), tendrá una acción para recobrar el dinero pagado. Si no sabía que en determinada contingencia podía exigir al vendedor el duplo de lo pagado (cfr. arts. 66 www.uclm.es/centro/cesco bis 3 y 107.1), puede reclamar esta cantidad aunque hubiera firmado un finiquito por la cantidad simple. En todos estos casos y otros similares no se está haciendo operativo en favor del consumidor el error de Derecho, sino que se aplica el principio (art. 13) de que el consumidor no puede renunciar anticipadamente a los derechos que la ley concede, y no se entiende que renuncia quien desconocía que era titular de estos derechos. El que renuncia con ignorancia de ley no se entiende que renuncia, y esto sólo indirectamente equivale a conceder relevancia al error de derecho. VII. El riesgo que asume el consumidor que ignora Con todo, el repertorio anterior no agota todas las hipótesis posibles que pueden incluirse en este cuatro escenario. Hay dos situaciones en las que el consumidor sufre el riesgo de no haber conocido sus posibilidades de acción. En primer lugar, cuando – me referí a ello antes- la norma impone al consumidor una carga que el consumidor no ejecuta por ignorancia, cuyo cumplimiento resulta exigido para adquirir así el derecho correspondiente (cfr. arts. 66 bis 2, 71.3, 105.1, 107.1) y la ejecución de la conducta correspondiente ha devenido ya imposible o ha caducado por transcurso del tiempo señalado. En tales casos, la oportunidad está definitivamente perdida y error iuris nocet, salvo dolo de la contraparte o salvo que la contraparte haya incumplido un deber positivo de “ilustrar” al consumidor de la existencia de la carga (cfr. art. 71.3). Representémonos el caso ilustrativo del art. 160 LGDCU. El consumidor ha decidido rescindir el contrato vacacional contratado y solicita que le devuelvan lo pagado. Es un derecho del que dispone como un privilegio de clase, pero está sometido en su ejercicio al pago de dos cantidades en concepto de “multa penitencial”. Si el consumidor declara su voluntad de resolver y el empresario le reclama dichos pagos, aquél puede arrepentirse de la resolución (“impugnarla”) alegando que había sufrido un error de derecho por ignorar las consecuencias gravosas de la norma. Pero si a pesar de todo quiere resolver, o la resolución ya no puede ser retrotraída por causa no imputable al empresario, los efectos negativos asociados a su ejercicio se producen, a pesar de que el consumidor ignorase, incluso excusablemente, que existiera esta norma. El segundo supuesto en que el consumidor asume el riesgo de perder la atribución de la ventaja legal como consecuencia de su ignorancia es el del transcurso de los plazos de prescripción (arts. 123.4, 143, 164) ¿Se suspende el cómputo de estos plazos si el consumidor ignorase la existencia o alcance de la norma que le concede la pretensión determinada? En mi opinión, el problema no es propio del Derecho de Consumo, sino del régimen general de cómputos de plazos del art. 1969 CC. Esto es, el asunto consiste en saber si el cómputo de la prescripción se produce cuando el titular de la acción no la ejercita oportunamente por ignorar (incluso excusablemente) que fuera titular de la www.uclm.es/centro/cesco misma. Si la contraparte no es de mala fe, la acción se pierde, por exigencias de seguridad jurídica. No porque el error de derecho noceat, sino porque la norma sobre plazos de prescripción no está sujeta a condiciones subjetivas del tipo examinado. Si se diera el caso de que el consumidor pudiera todavía anular algún contrato, el error podría venir en su ayuda, pero el error no puede introducir una condición negativa de aplicación, que es incondicional, de las normas sobre plazos de prescripción. VIII. Conclusión En un punto es indiscutible que Joaquín Costa tenía razón en su diatriba contra el apotegma ignorantia iuris naeminem excusat. Siempre tiene más oportunidades de medrar en la vida quien conoce las leyes que quien no las conoce. Aunque el Derecho haga lo imposible por neutralizar las desventajas que la ignorancia produce en el consumidor, el conocimiento como tal es fácticamente una ventaja que no puede ser enteramente neutralizada, como la inteligencia o la riqueza también lo son. Erraba Costa, en cambio, cuando atribuía esa “desventaja de los pobres” a aquel brocardo latino. El art. 6.1 CC no es capaz de producir efectos sociales prósperos ni adversos ni sirve para distribuir ni redistribuir la renta. El precepto no sanciona que el conocimiento del Derecho prodest en términos jurídicos. No es la regla que “sanciona” (¿) la ignorancia del Derecho la que tiene un componente clasista, sino el factum del mayor conocimiento que unos poseen frente a otros. Y esto está más allá de los efectos posibles de ninguna regla de Derecho. El compromiso con la mejora de la condición profana del consumidor está en la “educación” (jurídica en este caso). Pero la educación pública es cara de gestionar por las Administraciones, y su utilidad marginal para el consumidor no deja de ser cuestionable, porque no tiene incentivos inmediatos – el consumidor casi nunca valora el largo plazo- para invertir tiempo y dinero en ella.