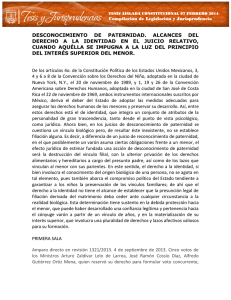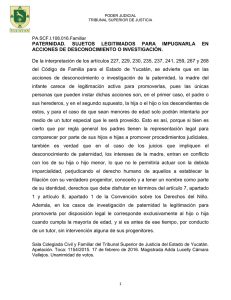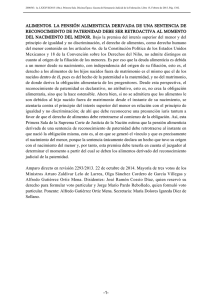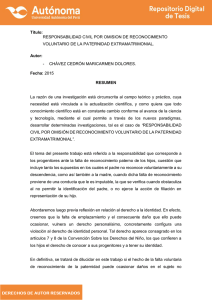El "desconocimiento de la paternidad" del hijo nacido... Rivero
Anuncio

FRANCISCO RIVERa HERNANDEZ
Catedrático de Derecho civil
EL "DESCONOCIMIENTO DE LA
PATERNIDAD" DEL HIJO NACIDO
DENTRO DE LOS CIENTO OCHENTA
DIAS SIGUIENTES AL MATRIMONIO,
EN LA COMPILACION NAVARRA
SUMARIO
I.
INTRODUCCION.
11.
NA TURALEZA y CARACTERES DEL "DESCONOCIMIENTO" DE LA
PATERNIDAD POR EL MARIDO.
III.
PRESUPUESTOS DEL "DESCONOCIMIENTO".
1. Matrimonio anterior al nacimiento.
2. Nacimiento dentro de los ciento ochenta días siguientes al de la celebración
del matrimonio.
IV.
ELEMENTOS Y REQUISITOS DEL "DESCONOCIMIENTO"
1. Elementos personales.
A) Sujeto activo del desconocimiento.
a) Legitimación.
b) Capacidad.
B) Sujeto pasivo del desconocimiento.
2. Elementos objetivos del desconocimiento.
3. Elementos formales.
A) Forma del desconocimiento.
B) Plazo para el desconocimiento.
V.
EXCEPCIONES A LA POSIBILIDAD DE DESCONOCIMIENTO.
1. Consideración general.
2. El reconocimiento expreso.
3. El reconocimiento tácito.
4. Relevancia de otros hechos o actitudes del marido.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --_..
__.
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
VI.
CONSTANCIA REGISTRAL DEL DESCONOCIMIENTO Y DE LOS
HECHOS IMPEDITIVOS.
VII. EFICACIA DEL DESCONOCIMIENTO EFECTUADO POR EL MARIDO.
VIII. IMPUGNACION DEL DESCONOCIMIENTO Y DEL RECONOCIMIENTO
OBSTATIVO.
IX. ACCIONES DE FILIACION EN RELACION CON EL DESCONOCIMIEN­
TO EFICAZ O FRUSTRADO.
1. Acción de reclamación de filiación.
2. Acción de impugnación.
1.- INTRODUCCIÓN
En la vieja y polémica cuestión de la filiación de los hijos concebidos antes del
matrimonio y nacidos después de su celebración -particularmente discutida en los ordena­
mientos latinos, por culpa de ciertos preceptos que daban ocasión a ello, como nuestro
viejo art. 110 c.c., versión original- han incidido tres recientes reformas de los Derechos
hispanos (del Código Civil en 1981, del Fuero Nuevo navarro por Ley foral de 1 abril
1987 y en Derecho catalán, por Ley del Parlamento de Catalunya de 27 abril [991) que
dan tres soluciones distintas, aunque próximas. con el denominador común de guardar
una creo que equivocada fldelidad a los antecedentes históricos -desde otro punto de
vista, persistencia en viejos defectos- y mantener en el ámbito extrajudicial la determina­
ción de la filiación de esos hijos, dejada todavía a un excesivo y peligroso voluntarismo,
lo que sigue dando cierta originalidad a nuestro sistema jurídico en ese orden, en claro
contraste con otros.
Vaya ocuparme aquí, limitado en el espacio disponible y por el tiempo, a los intere­
santes problemas que plantea la facultad del marido de desconocer su paternidad respecto
del nacido en los primeros ciento ochenta días del matrimonio, de acuerdo con la ley 68,
párrafo 3°, apartado 2) del Fuero Nuevo, precepto más sencillo y de mejor técnica que el
actual y desaf0l1unado arto 117 c.c., cuya complicada redacción sólo se puede entender
conociendo los avatares de su gestaci6n parlamentaria.
Se me permitirá, sin embargo, mostrar mi inicial desacuerdo con la expresión que
encabeza ese pálTafo 3° de la ley 68, común a sus tres apartados: "se consideran hijos
matrimoniales...". ¿Por qué se consideran, y no se presumen? ¿Por qué ha renunciado el
legislador navarro a la técnica y la terminología de la clásica presunción de paternidad, y
apela al término menos jurídico, más coloquial de considerar?
A pesar de esa expresión, imprecisa y desusada para lo que pretende decir y califi­
car, creo que es jurídicamente equi valente al "se presumen" del art. 116 c.c. o del arto 1, l
de la ley catalana de filiaci6n y al de prácticamente todos los Códigos del mundo jurídico
occidental que tmtan la misma cuestión: la filiación de los hijos nacidos en matrimonio y la
paternidad de los mismos. Pienso, pues. que también hay en la ley 68-HI F.N. una presunta
paternidad marital, si bien implícita, y debe ser tratada jurídicamente en términos semejan­
tes (naturaleza, funcionamiento, impugnabilidad y demás) a las explícitas de los otros dos
Ordenamientos hispanos.
Volviendo a los hijos nacidos dentro de los 180 días siguientes a la celebración del
mallimonio, resulta que la ley 68-III-2) F.N., aún manteniéndose en la línea del arto 117 c.c.',
J. Creo que ello ,e ha hecho consciente y deliberadamenle, lo que aplaudo. en pri,nci,pio, si no debiera lamen­
tar más el que, puesto el legislador navarro a cambiar algo respecto de SU modelo. no se haya fijado en otros orde­
nam.íentos para mejorar algunas cosas de ese precepto y filiación que regula.
....
conserva ciertos resabios del alt. 110 c.c. (versión 1889) en tanto que la matrimonialidad de
esos hijos queda subordinada a cierta actitud del marido: positiva en el antiguo ar!. 1\ O c.c.
(haber conocido el embarazo antes de casarse, haber consentido que se pusiera su apellido al
nacido, o haberlo reconocido como suyo), y negativa en la norma navana (no desconocer su
paternidad en la forma y plazo que menciona). Recuérdese, en apoyo de cuanto digo, que en
el Proyecto de RefOIma del Fuero Nuevo de 1983 el precepto que ahora estudio decía: "se
consideran hijos matrimoniaJes: ... 2) los nacidos dentro de los 180 días siguientes al de la cele­
bración del matrimonio si el marido los reconociere como suyos ex.presa o tácitamente": es
decir, prácticamente la misma redacción que la del originario art. 110 c.c., aunque con la
única tercera "circunstancia" de éste, y supresión de las otras dos.
En todo caso, deja hoy la ley 68-I1I-2) F.N, menos dudas acerca de la naturaleza de
los hijos de concepción antenupcial y nacidos en matrimonio que las que planteaba aquel
art, 110 c.c. acerca de su legitimidad (cuestión harto debatida y no siempre bien resuelta
entonces)2. El hijo nacido en esas circunstancias es, en principio, matrimonial, y tiene por
padre al marido de la madre si él mismo no desconoce su paternidad en los términos que
previene ese precepto.
Todo ello es consecuencia de la presunción de paternidad implícita en la norma de
referencia, en cuya interpretación hay que tener en cuenta no sólo las palabras empleadas
sino las ideas y datos subyacentes (los ISO y 300 días que menciona, como plazos legales
mínimo y máximo de gestación, comunes a todos los ordenamientos; la presunción de con­
cepción, la presunción O regla omni meliore momento, etc., que fonnan ya parte del acervo
nonnati va quasi-universal en esta materia). Esta presunción de paternidad marital (la regla
pauliana pater is est quem nuptiae demonstrant), con amplía y varia justificación" no opera,
sin embargo, con la misma energía si la época de la concepción coincide total o parcialmen­
te con el matrimonio -cuando las relaciones sexuales entre los cónyuges son nom1ales. e
incluso presuntas (efr. arto 69 c.c.), y opera la obligación de fidelidad-, que si la concepción
es antenupcial, época en que aquellas relaciones, posibles, no se hallan cubiertas por idénti­
ca presunción legal y de hecho de la cohabitación matrimonial.
En razón de la menor fuerza de la presunción de paternidad en este úl'timo caso -pero
idéntica presunción pater ís es!, y no distinta de la que considera hijos del marido a los con­
cebidos en matrimonio, como alguien ha dicho~-, todos los Ordenamientos jurídicos, prácti­
camente, permiLen desviltuarla (es decir, privar al hijo nacido en esas circunstancias de la
matrimonialidad y de la paternidad marital) con mayor facilidad que cuando se trata de
hijos nacidos después de los 180 días siguientes al matrimonio, para los que se requiere la
acción de impugnación de paternidad, con la obligada demostración de la no paternidad del
marido. Esa más fácil desvirtuaciólíl de la presunción de paternidad y pérdida de la matri­
monialidad del hijo tiene lugar en otros sistemas jurídicos mediante una sencilla acción
judicia~ de desconocimiento que no exige la prueba de la no paternidad marital; yen los tres
Ordenamientos hispanos (Código civil, Fuero Nuevo y Ley catalana de filiación), en cam­
bio. mediante un acto extrajudicial de desconocimiento o de destrucción de la presunción
(mera negación de la paternidad).
A este último acto y procedimiento, y referido al Fuero Nuevo en su actual redac­
ción, vaya dedicar mi atención aquí: al desconocimiento de la paternidad de la ley 6S-IJI­
2) de dicho cuerpo legal.
2. Cfr. RIVERO HERNANDEZ. "La presunción de paternidad legítima", Barcelona, 1971, p. 38 Yss., con amplias
referencias doctrinales. bibliográficas y de Derecho comparado (si bien referido a la situación normativa anterior a
los cambios legislaüvos habidos en casi lodos los paises europeos en los años setenta).
3. Véase RIVERO. "La presunción...". cit., p. 206 a 286.
4. P¡,ÑA BERNALDO DE QUIROS en "Comentarios a las reformas del Derecho de familia""(Tecnos, Madrid,
t 984), ad arto I 17, t. l. p. 870, donde disti ngue dos tipos de presunciones: una provisional. que prevalece a todos
los efectos mientras no sea impugnada judicialmente. pues su fuerza depende del requisito negativo de que en el
plazo legal no haga el marido una declaración auténtica en contrario; y otra definitiva. cuando ya sea imposible esa
declaración contraria del marido, momento en que la presunción tiene la fortaleza ordinaria incluso frente al mari­
do. No comparto esa idea. ni creo que pueda hablarse de dos presunciones, en esos términos, dentro del art. 117
c.c. o de la ley 68-1I1-2) F.N .. por las razones que indico en el texto.
EL DESCONOCIMIENTO..,
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
11. NATURALEZA Y CARACTERES DEL "DESCONOCIMIENTO" DE LA
PATERNIDAD POR EL MARIDO.
Según el precepto recién citado, se consideran hijos matrimoniales los nacidos den­
tro de los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio" si el marido no descono­
ciera su paternidad mediante declaración formulada ... "; y añade al final en qué casos le está
vedado tal desconocimien.to. He aquí los principales caracteres del mismo.
2.1.- La primera cuestión que destacar es la naturaleza extrajudicial de ese "descono­
cimiento". De ello creo que no cabe ninguna duda'. Ese primer dato o denominador común
con el Código civil y con la Ley catalana de filiación, así como sus precedentes (viejo art.
110 c.c., y antes la Ley de matrimonio civil de 1870 y el Proyecto de Código civil de 1882­
88). No era así, en cambio, en el Proyecto de 1851 -sin duda, por influencia del Code y su
arlo 314-, en el que si su arlo 104 era parecido al I JO c.c. (de 1889), el art. LOS del Proyecto
exigía acción judicial para todos los casos de contradicción de la legitimidad, y el 106 se
refería, para el supuesto de los hijos de concepción antenupcial, a "demanda"".
En este punto no puedo aplaudir la solución extrajudicial del Fuero Nuevo y los
otros Ordenamientos españoles, que en ello se separan de los más importantes y próximos
de nuestra área cultural y jurídica (si se ex.ceptúa el Código portugués tras la reforma de
1977): así, en los Códigos francés (art. 314.3) e italiano (art. 233-2°) y otros.
Mi desacuerdo fundamental con esa naturaleza extrajudicial del desconocimiento no
radica ya en su facilidad para dejar sin efecto la matrimonialidad del hijo y la presunta
paternidad del marido', sino por las menores garantías jurídicas que ofrece la simple decla­
ración del marido (aún formulada en documento auténtico, cuyo destino no prevé la norma
navarra, a diferencia de la catalana) y el procedimiento registra! para acreditar cuestiones
tan importantes como son el anterior reconocimiento expreso o tácito (que impide el desco­
nocimiento), así como el conocimiento del embarazo por el marido o las circunstancias que
desvi¡1úen su propia eficacia impeditiva (aI1. 117 c.c.), o las relaciones sexuales antematri­
moniales a que alude el art.2.2-c) de la ley catalana. Es preciso que todos esos hechos, en
los tres ordenamientos, puedan ser discutidos con todas las garantías formales y probato­
rias, y ello sólo lo puede asegurar cumplidamente un proceso judicial contradictorio; no Jo
proporciona, en mi opinión, con la misma calidad y garantías, el procedimiento registral ­
con todos mis respetos para éste y sus protagonistas-o
2.2. El desconocimiento que me ocupa consiste en una declaración del marido for­
mulada en el tiempo y forma que la ley 68 establece. Aunque esta norma es bastante parca e
inconcreta, se trata, sin duda, de una declaración de voluntad que, en CUZlllto tal, dehc reunir
los requisitos propios de éstas (libremente emitida, exenta de otros vicios del consentimien­
to, coincidente lo declarado con lo querido, ...). No es una declaración de voluntad negocial:
no constituye negocio jurídico. Sus efectos no son ex voluntate, sino ex lege, lo que permiti­
ría hablar -si se pretende su calificación e inclusión en uno de los "cajones" elaborados por
las dogmáticas al uso- de un acto jurídico, con todas sus consecuencias.
Se trata de una declaración unilateral de voluntad, del marido precisamente (acto
personalísimo suyo), no recepticia y. una vez hecha irrevocable (aunque sí impugnable) ­
5. Así parece entenderlo con casi total unanimidad (con la sola excepción, que yo conozca, de ESPIN Ct\NO­
"Manual de Derecho civil español", vol. IV, Madrid 1981. p. 324-325) la doctrina española, para el Código
civil y su actual art. 117.
6. GARClA GOYENA, en su comentario del art. 105 de su Proyecto. decfa que .,... la reclamación o contradicción
deberá .~er jl/eJidal (el subrayado es suyo): la legitimidad del hijo no puede quedar pendiente de lo vago e incierto
de contradicciones privadas".
7. Esto ocurre también en otros ordenamientos: en el art. 314·3° c.c. francés e.I marido puede "desavouer" al
hijo "sur la seule preuve de la date de I'accouchemenl". y el tribunal no dispone de ningún poder de apreciación de
olras pruebas y debe contentarse con lomar nota de la declaración de voluntad del demandante.
VAS,
regla general para las declaraciones que determinan la filiación: cfr. RR.27 enero 1970 y 25
marzo 1985-, aunque sea revocable el acto o documento en que se realice.
No necesita tener otro contenido volitivo que el de "desconocer" la paternidad, en el
sentido de dejar inoperante la presunción de patemidad implícita en la ley 68-1Il-2) F.N. y
hacer que decaiga la matrimonialidad del hijo -calidad que tendría en defecto de tal desco­
nocimiento­
2.3.- El "desconocimiento" aparece en la norma navarra, como en el 31t. 117 c.c.,
desligado en la relación biológica y de la verdadera paternidad. No tiene, por tanto, natura­
leza impugnatoria de la paternidad presunta del marido, aunque es compatible, en su caso,
con la acción de impugnación de paternidad. Su efecto es, como acabo de decir, el del
decaimiento, por la sola voluntad del marido que "desconoce", de la matrimonialidad del
hijo. Es, pues, un mero acto voluntario, del que sólo trasciende la voluntad del marido de
privar de su paternidad al hijo nacido en el supuesto legal 8.
En razón de esa naturaleza, no es preciso que el marido haga ninguna afirmación o
protesta de no paternidad, ni explícita negación de la misma, y menos que aduzca ningún
hecho o prueba en su apoyo: si así se hiciera, resultará inocuo (al menos, en cuanto al mero
desconocimiento). Tampoco es necesario que la declaración de desconocimiento coincida o
no con la convicción o dudas internas del marido que la haga, incluso con manifestaciones
suyas anteriores, con tal que no constituyan reconocimiento expreso o tácito del hijo.
2.4.- El desconocimiento por parte del marido constituye el ejercicio de un derecho
que la ley le concede. Si se me exige mayor precisión, podría calificarse como una especie
de derecho potestativo (efr. R. [4 noviembre 1989), o de modificación jurídica, relativo al
ámbito del estado civil de la persona. Por su adscripción a este campo, donde produce sus
efectos, tiene unos caracteres palticulares -que también alcanzan, por idéntico motivo, a las
acciones judiciales de filiación-o Así, su carácter personalísimo, la indisponibilidad de ese
derecho (y, por tanto, su inenunciabilidad anticipada: la única renuncia eficaz es la que
pueda ser interpretada como reconocimiento tácito), la gran dificultad o total inadecuación
para quedar sometida a condición o término (que, en caso de ser apuestos, se consideran
como inexistentes), su irrevocabilidad y su imprescriptibilidad, aunque sí sometido a cadu­
cidad en razón de la seguridad jUIídica y estabilidad del estado civil, como es sabido.
11I.- PRESUPUESTOS DEL "DESCONOCIMIENTO".
Como tengo ya dicho en otro lugar para el arto 117 C.c., son presupuestos del desco­
nocimiento estos dos: la celebración del matrimonio antes del nacimiento del hijo, y que
éste ocurra dentro del plazo de 180 días siguientes al matrimonio,
1.- Matrimonio anterior al nacimiento.
La ley 68-1I1-2 F.N. habla del nacimiento dentm de los 180 días siguientes "al de la
celebración del matrimonio". Es indiferente, desde luego, que el matrimonio sea religioso o
civil (cfr. arto 49 c.c.). No se exige que éste exista en el momento del matrimonio, sino que
haya existido (se haya celebrado) y que el hijo nazca dentro del plazo indicado. Por tanto,
8. Esta es una muestra más del excesivo voluntarismo que impregna el moderno Derecho de tlliación en nues­
tro país (dígase lo mismo para el Código civil: en menor medida para la Ley catalana de filiación): quiz¡\ el caso
más caracterizado y enérgico. puesto que no hay ningún control para su eficacia negadora de la filiación, con la
sola excepción del previo reconocimiento dd hijo (también acto volunt¡u'io, y único elemento obstativo), que hace
ineficaz el desconocimiento.
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
concurre este presupuesto incluso cuando el matrimonio se haya disuelto (por muerte del
marido casi siempre~ es difícil que dé tiempo para la obtención del divorcio). Obviamente,
y con más motivo, en caso de separación legal (provisional o definitiva) o de hecho, en que
sigue habiendo matrimonio.
Más problemas presenta la declaración de nulidad del matrimonio, que equivale a que
nunca ha existido real y jurídicamente. Sin embargo, la aplicación de la doctrina del matrimo­
nio putativo soslaya esa dificultad, porque siempre produce efectos respecto de los hUos, aun­
que los cónyuges actúen de maJa fe (art. 79). Se requerirá, en todo caso, que el matrimonio
nulo haya tenido una apariencia mínima para que se pueda hablar de "celebración" (término
usado por la norma navarra), apariencia o forma mínima que valorará el tribunal que pronun­
cie la nulidad. Creo que no se precisa la inscripción del matrimonio en el Registro Civil, pues
produce efectos, aunque no reconocidos plenamente, desde la celebración (art. 61.1 Cc.), y
tales efectos, por mor del art. 79, no se invalidan con la declaración de nulidad.
No altera esas conclusiones el que la nulidad matlimonial derive de impedimento de
parentesco en grado no dispensable (progenitores hermanos, o en línea recta): y ello no sólo
porque el arto 79 Cc. no hace distinción alguna, sino porque en Derecho navan-o no ha lugar a
plantearse los problemas y dudas que suscita el arto 125 CC., a falta en aquél de nOlma seme­
jante -y aun pienso que tampoco en el ámbito del Código habría lugar a aplicar para el caso
que nos ocupa las restricciones de dicho arto 125-. No tiene aquí mayor trascendencia la nuli­
dad del matrimonio por bigamia, sin peljuicio de las dudas que sobre la paternidad puedan
derivarse de la colisión entre las normas de los ap'u·t. 2 y 3 de la ley 68-I1I, lo que daría lugar
en algún caso a un conflicto de patemidades, en cuya cuestión no puedo entrar.
2.- Nacimiento dentro de los ciento ochenta días siguientes al de
la celebración del matrimonio.
Es preciso también que el hijo nazca dentro de este plazo, dala caracterizador del
tratamiento especial que tienen estos hijos y de la posibilidad y facilidad de su desconoci­
miento ". Como momento a qua del plazo de referencia ha de tomarse precisamente el de la
celebración del matrimonio (aunque el cómputo del mismo sea civil, y los 180 días se cuen­
ten desde el inicio del día siguiente al matrimonio). Por tamo, puede el marido desconocer
al hijo el mismo día de la boda, pero después de ésta; no, en cambio, si nace en ese mismo
día, pero antes de su celebración, en cuyo caso se aplicará el párrafo 5° de la ley 68 -aunque
esa diferencia de régimen es hoy prácticamente intranscendente-.
El cómputo del plazo de 180 días es, como acabo de apuntar (y es hoy opinión casi
unánime para el art. 1]7 Cc.) el civil (del art. 5.1. c.c.), aunque la constancia en el Registro
Civil del momento exacto del nacimiento y del matrimonio y la referencia al de la "celebra­
ción del matrimonio" permitieran pensar en algún momento otra cosa (cómputo natural).
Por tanto, el día del matrimonio queda excluido del cómputo, que se inicia a partir del
siguiente, y termina al finalizar el día centésimo octogésimo: el hijo nacido antes de las 24
horas de ese día puede ser desconocido por el marido.
IV. ELEMENTOS Y REQUISITOS DEL "DESCONOCIMIENTO"
El carácter de declaración de voluntad unilateral del desconocimiento, no sometido a
control judicial (prácticamente, sólo al del Encargado del Registro Civil, cuando se preten­
9. La razón de esta facilidad (en lugar de tener que ejercitar una acción judicial impugnatoria) reside en que.
estimando el legislador que el plazo mínimo de gestación es de 180 días (a efectos legales: presunción de concep­
ción), el nacimienio dentro del plazo de referencia indica que ha sido concebido anles del matrimonio. cuando la
probabilidad de que haya sido engendrado por elll1lU'ido es menor, ya que las relaciones sexuales conyugales no se
hallan cubiertas por una presunción legal ni de hecho, ni hay en la época de la concepción el deber de fidelidad.
que sí existe en matrimonio; por ello precisamente se permite al marido hacer decaer con su sola declaración la
presunción de paternidad marital, y su paternidad. cosa no posible respecto del hijo presuntamente concebido des­
pués del matrimonio.
--
da su inscripción, y en tal caso, a un mínimo control de legalidad, que no de contenido, a
diferencia de las acciones de fi liación, ha detem1inado que sea el legislador quien establez­
ca una serie de requisitos y de excepciones -exigencia más compleja todavía en el Código
civil que en el Fuero Nuevo- para el desconocimiento. Vaya estudiar aquí primero los ele­
mentos estructurales (personales, objetivos y formales: sistemática que he seguido en otros
trabajos para las acciones de filiación yel reconocimiento), y los requisitos que cada uno
debe reunir, dejando para otro apartado las excepciones al desconocimiento.
1.- Elementos personales.
A) Sujeto activo del desconocimiento.
a.- Legitimación.- El marido es el único legitimado para este acto. El Fuero Nuevo
sigue en este punto la línea del art. 117 c.c. (y de sus precedentes históricos) y de la mayo­
ría de los ordenamientos extranjeros 10. La razón de esa exclusiva legitimación del marido ha
de verse en la ya apuntada intención de facilitar al presunto padre la destrucción de una pre­
sunción que le afecta, y que es menos enérgica (por la realidad vivencia! subyacente) que la
normal regla pater is est en los supuestos ordinarios. eximiéndole del ejercicio de la acción
de impugnación de la vía procesal. No es ajeno a aquella exclusividad el que el desconoci­
miento se desenvuelva en el plano extrajudicial, lo que exige cierta excepcionalidad: el
extender esa facultad a otras personas acentuaría en exceso el voluntarismo incontrolado
que ya apenas se justifica en la oportunidad y en los télminos del otorgado al malido.
Por tanto, ni la esposa/madre, ni el hijo ni los herederos del marido (si muere antes
de terminar el plazo para el desconocimiento) podrán desconocer al hijo"; legitimación (de
alguno de ellos, al menos) que probablemente estuviera justificada en el caso de que se
hiciera judicialmente (1os códigos francés e italiano la conceden a los herederos, y el segun­
do, al hijo). Todos ellos -en los tres ordenamientos hispanos- si creen que el marido no es el
verdadero progenitor del hijo nacido en el plazo de ciento ochenta días siguientes al matri­
monio, habrán de ejercitar la acción de impugnación de paternidad (en la Compilación
Navarra, cfr. ley 70)1', en la forma ordinaria para la filiación matrimonial, y teniendo que
demostrar cumplidamente la paternidad del marido.
b) Capacidad.- El Fuero Nuevo navaITo (wmo el Código civil y la Ley ¡;atalana de
filiación) no contiene ninguna regla reJalÍva a capacidad para el desconocimiento, ni en
orden a vicios del consentimiento e impugnación del mismo. Ello plantea, junto al proble­
ma concreto que aquí estudio, el más general de a qué tipo de normas cabe acudir para lle­
nar esa laguna y resol ver esas cuestiones. En principio. parece evidente que no ¡;abe recurrir
a las normas de Derecho patrimonial, que regulan situaciones jurídicas y derechos muy dis­
tintos en su naturaleza y en su función. ¿Habrá lugar a invocar las normas sobre reconoci­
miento, aplicables por analogía? Así lo sugiere R. VERDERA SERVER " . quien apunta que
"aunque esta posibilidad pueda no satisfacer enteramente, siempre será preferible que recu­
rrir a normas generales sin conexión directa con los problemas de la filiación".
10. Cabe apuntar la sola excepción, entre los ordenamientos foráneos nlils próximos, del Código civil portu­
gués, cuyo art. 1828 legitima también a la madre para declarar, al tiempo de la inscripción del nacimiento del hijo.
que el marido no es padre.
11. Quede constancia de la opinión disidente ele GARciA CANTERO (en Castan Tobeñas, "Derecho civil espa­
ñol, común y foral". T.V-2°, Madrid 1985. p. 111), quién. con referencia al art. 117 c.c. dice que "cabe sostener
que JO$ herederos del marido o de la mujer podrán desconocer en forma auténtica la paternidad del hijo cuando el
fallecimiento de aquéllos se produjo a'Hes de caducar las acciones que a ellos cOlTespondían".
12. En esta norma no es seguro que la esposa madre tenga legiti mación nj siquiera en representación del hijo
durante la minoría ele edad, dado que el hijo podrá hacerlo solo "durante el año siguiente a habcr alcanzado o rccu­
perado la plena capacidad o il la inscripción de su nacimiento, si fuera posterior".
13. "Los reconocimientos pillemos en la filiación malrimonial", tesis docloral (que me cupo el honor de diri­
girl. mecanografiada, p. 32R.
-
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
Tiene razón este autor y su explicación; mas no creo que se puedan aplicar todas las
normas sobre el reconocimiento al desconocimiento -más peligroso en el Código civil, cier­
tamente, que en el Fuero Nuevo-, habida cuenta de su naturaleza y alcance. Por ello, pienso
que, partiendo de esas reglas como criteJio director, habrá de establecerse en cada caso y
para cada cuestión hasta dónde cabe la aplicación analógica de referencia.
No parece haber problema en cuanto a la capacidad para desconocer al hijo por el
menor de edad, ya que como aquél habrá nacido después del matJimonio del desconocedor,
éste es menor emancipado, y en defecto de norma que se lo impida, le será de aplicación la
de la ley 66-III". Por otro lado, la ley 68-lIf-2 habla del desconocimiento por "el mmido", y
lo es todo casado, aun menor de edad.
Menos claridad hay en cuanto al desconocimiento por un incapacitado. Habrá que
estar, en todo caso, a lo dispuesto por la sentencia de incapacitación (cfr. art. 210 Cc.). Mas
en el supuesto en que ésta nada diga, ¿habrá que aplicar las reglas de la ley 69-flI F.N., que
exige la aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fiscal? Las otras dos opciones
serian el no permitir el desconocimiento al incapacitado, o deferir el ejercicio de tal derecho
al representante legal del mismo (éste sólo, o conjuntamente con el propio incapacitado,
completando su limitada capacidad).
Ninguna de estas dos últimas alternativas satisface: el denegar el desconocimiento
al incapacitado ha de rechazarse, cuando puede ejercitar condicionada o limitadamente
(casi) todos ~os derechos y facultades jurídicas, amén que esa solución alteraría profunda­
mente todos los esquemas del desconocimiento y de la determinación de la filiación del
hijo de constante referencia sin razón suficiente, cuando caben otras soluciones. El defe­
rir el ejercicio del desconocimiento al representante legal del incapacitado tampoco pare­
ce admisible, habida cuenta que se trata de un derecho personaJísimo y relativo al estado
civil de las personas. Recuérdese el tratamiento que dan el Código civil al matrimonio del
incapacitado y el Fuero Nuevo al reconocimiento de la filiación, actos extrajudiciales
como el desconocimiento; y que el art. 129 Cc. y la ley 70-IV F.N. se refieren sólo a "las
acciones que cOITespondan al menor de edad o incapacitado", precepto que no creo apli­
cable a nuestro caso.
Por tanto, parece que la solución más apropiada debe ser la de la ley 69-I1I EN.
para el reconocimiento: se requerirá aprobación judicial con audiencia del Ministerio Fis­
cal. Es dudoso si se trata de un requisito de vatidez (como en el art. 121 Cc.) o requisito
de eficacia (caso del arto 123 y 124 c.c.), ante el silencio a ese respecto de la norma nava­
rra. SANCHO REBULLIDA dice (refiriéndose al menor emancipado) que es "una condifio
iuris de eficacia del reconocimiento, pero no complemento de la capacidad de su otorgan­
te:" En caso de duda (y la tengo), me decanto por esta misma solución, si bien esto no
sería igualmente procedente para los casos de incapacitación en grado máximo y discer­
nimiento mínimo.
Esto lleva a preguntarse qué discernimiento cabe exigir al incapacitado para el
desconocimiento. Salvo precisión cn otro sentido de la sentencia de incapacitación, creo
que no puede "desconocer" al hijo el totalmente incapaz, que nada sabe ni entiende del
acto y hechos que hay detrás (procreación derivada ele la relación sexual). Pienso que
tampoco hay que exigir que se halle el incapacitado en intervalo lúcido, y me parece sufi­
ciente que el desconocedor tenga discernimiento bastante para comprender que el hijo no
es suyo, y que quiere que no lo sea jurídicamente; discernimiento ese que apreciará el
Juez.
No es más explícita la Compilación navan'a en cuanto al criterio que deba seguir el
Juez para la concesión o denegación de la aprobación -que formalmente se tramita en expe­
diente de jurisdicción voluntaria (cfr. R. 24 marzo 1983)-. Mas habida cuenta que se rela­
14. En el mismo sentido R. BERCOVITZ, "La patria potestad y la filiación en la ley foral 51l987, de 1 de abril.
por la que se modifica la Compilación del Derecho civil foral o Fuero Nuevo de Navarra". en esta revista. N° 6-11.
1988, p. 1I 1. En cambio, SANCHO REBULLIDA ("La filiación en la ley foral de 1 de ¡¡bril de 1987". en esta misma
revista, W. 1990, p. 47) cree que precisan aprobación judicial.
15. Obra y lugar citados. p. 47.
_.
ciona con un acto jurídico de persona que sin ella no podría desconocer la filiación que la
ley le atribuye, y de la naturaleza de este acto, entiendo que el Juez deberá atender eminen­
temente al discernimienlo del autor del desconocimiento (si entiende el sentido del acto y
de la negación de su presunta paternidad) y a la voluntad (o grave vicio) del declarante, ya
que el acto ha de ser álido y las condiciones subjetivas del mismo son un tanto suspectas.
De otra parte, y por ser acto y voluntad desligada de la relación biológica y de la verdadera
paternidad. creo que el Juez no debe examinar la verosimilitud o no de la paternidad ni
hacer un juicio de conveniencia u oportun:dad del desconocimiento.
B) Sujeto pasivo del desconocimiento.
Queda, en principio, bien definido en la nOll11a que comento: "los nacidos dentro de los
180 días siguientes al de la celebración del matrimonio". Ha de concunir, pues, cn el "hijo"
que desconocer el doble requisito antes visto: nacimiento después del matrimonio, y que ocurra
dentro de los 180 días siguientes a su celebración. No se exige que vida el hijo: puede ser des­
conocido incluso después de fallecido (con tal de que reúna los requisitos dichos)I".
Otra cuestión: ¿puede ser desconocido el nascilurus? Pienso que sí '\ no por analo­
gía con el caso del reconocimiento, sino porque como no podrá ser eficaz el desconoci­
miento cuando hubiera habido un reconocimiento anterior, expreso o tácito, y siendo posi­
ble el reconocimiento del concebido y no nacido, parece que por lógica y una simetría
razonable ha de permitirse también el desconocimiento a quien puede reconocer (al nascitu­
rus) y al que puede ser reconocido (ese mismo). No puede invocarse como argumento en
contra el que en tal caso se desconoce a una "no persona": tampoco lo es el reconocido den­
tro de las veinticuatro horas primeras de su vida, y nadie niega tal posibilidad.
En todo caso, el desconocimiento del nasciturus exigirá que el nacimiento se pro­
duzca luego dentro de los 180 días siguientes al de la celebración del matrimonio, presu­
puesto de aplicación de la norma: a ello queda condicionada la eficacia de lal desconoci­
miento. Y este último, hecho t'ormalmente antes del nacimiento (sólo posible si no ha
precedido un reconocimiento expreso o tácito prenatal), impedirá probablemente (discuti­
ble) un reconocimiento ulterior: en tal caso, es dudoso si deberá recUlTir el marido a una
acción judicial de reclamación de filiación (porque el hijo había quedado ya sin filiación
legalmente determinada) o si es eficaz tal reconocimiento.
2.- Elementos objetivos del desconocimiento.
Al estudiar esta cuestión referida al reconocimiento, en otro lugar 18, me preguntaba
yo si es requisito necesario del mismo que el reconocedor sea el verdadero progenitor del
reconocido. Aquí cabría reproducir una pregunta semejante: ¿qué contenido tiene el desco­
nocimiento?; ¿tiene que alegar o acreditar algo relativo a su no paternidad el que lo hace?
La ley 68-IIJ-2 del F.N. dice sencillamente " ... si no desconociera su paternidad
mediante ... ". Se trata, pues, sólo de eso: desconocer la paternidad, que, como sabemos,
comporta únicamente una declaración de voluntad de hacer decaer la paternidad marital que
legalmente tenclría el lLijo en otro caso. No tiene, por tanto, nada quc añadir ni acreditar, y
menos probar hecho alguno en relación con su paternidad o hechos causales.
16. No ha lugar a plantearse aquí siguiera el problema ~ugerido por algún autor (R. VERDERA, tesis citada, p.
338 y ss.) para el Código civil de la (supuesta) necesidad de aprobación por los herederos de hijo desconocido, por
aplicación analógica del art. 126 y por mor del peljuicio que a ellos proporcionaría ese desconocimiento, ya que no
existe en la Compilación navarra un precepto semejante al recién aludido del Código (y aún para este cuerpo legal
pienso que tampoco es exigible el consentimiento de los herederos).
17. En el mismo sentido ,ne he pronunciado para el caso del art. 117 c.c. (en Lacruz y otros, "Elementos de
Derecho civil", Barcelona 1989. t. IV-2°. p. 76. aunque allí Imís lacónicame.nte, por la naturaleza de la obra).
18. Obra llltimamente citada. t. IV-2°. p. 122.
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
Reitero esto, que era cosa dicha, para manifestanne en contra de cierta opinión, si
bien minoritaria 19, que exigida que el marido justifique la inexistencia del reconocimiento
expreso o tácito del hijo y el desconocimiento del embarazo -razonamiento referido al arto
) 17 c.c.- por considerar excesivo que se permita destruir [a presunción de paternidad del
arto 116 con una simple declaración de desconocimiento.
Ya expliqué la razón de esta facultad del marido, que no debe relacionarse con la
exigencia de la aludida prueba o justificación, prueba prácticamente imposible, por otro
lado, pues se trataría de hechos negativos -¿cómo puede probar una persona que ignoraba el
embarazo de su mujer, o que no ha producido ningún acto de reconocimiento, aformal o
tácito')-. Otra cosa es que se pueda discutir sobre esos hechos en el expediente registral que
se instruya en su caso para la inscripción del desconocimiento.
Esta cuestión parece de más fácil solución (en el sentido expresado) en la norma
navarra, donde el marido necesita desconocer para destruir la presunción de paternidad y
dejar al hijo sin padre; y "no podrá desconocer eficazmente su paternidad quien la hubiere
reconocido con anterioridad expresa o tácitamente". El reconocimiento previo impide la
eficacia del desconocimiento, y habrá de ser probado por quien lo alegue para que surta
efecto negativo, en el expediente registral previo a la inscripción del desconocimiento en el
Registro Ci vil, o en su caso en un proceso judicial si este último hubiera tenido ya acceso al
Registro. El desconocedor nada tiene que decir ni demostrar en ese sentido. Y se nadie
invoca un reconocimiento anterior, surtirá pleno efecto el desconocimiento.
3.- Elementos formares.
A) Forma del desconocimiento, Dice a este respecto la ley 68-IJI-2 F.N. que el des­
conocimiento se hará "mediante declaración formalizada en documento auténtico". expre­
sión más clara que la de "declaración auténtica" del art. 117 c.c., que motivó dudas y dis­
cusión acerca de su alcance. La alusión a documento aUTéntico, ténnino más amplio que el
de documento público, al tiempo que excluye el documento privado, permite la formaliza­
ción del desconocimiento en una amplia gama de documentos otorgados ante fedatario
público (que les da autenticidad: sentido que tiene el término legal empleado), que puede ir
desde la escritura pública notarial y la manifestación ante funcionario diplomático o consu­
lar de España en el extranjero, hasta documentos judiciales (incluido el acto de concilia­
ción) y los otorgados ante el Encargado del Registro Civil.
Otra cuestión interesante a este respecto es si cabe hacer el desconocimiento mediante
declaración incidental (trasunto a este terreno de la problemática del reconocimiento inciden­
tal). Habida cuenta de la concreta carga finalística del desconocimiento, parece poco adecua­
do hacerlo en forma incidental (cuando el desconocimiento no sea objeto directo de las decla­
raciones recogidas en el documento autorizado. como dice PEÑA BERNALOO DE QU1ROS para el
reconocimiento indidental), conclusión que parece reforzada desde el punto de vista legal con
la palabra mediante que precede a la "declaración fonnaJizada" que exige la norma navarra.
B) Plazo para el desconocimiento.- En este punto es bastante clara la Compilación
navarra: "dentro de los seis meses siguientes al conocimiento del parto" 2". Ese plazo. como
el del arto 117 c.c., es de caducidad (por tanto, no susceptible de interrupción) y, transcurri­
do, decae la posibilidad del desconocimiento, cualquiera que sea la causa por la que éste no
se realizó.
19. DE LA CAMARA, "Comentario a los arls. 108 a 141 del Código civil". en Comentarios al Código civil. de
Edersa, T.ll!· t", Madrid 1984, p. 218; MARTfNEZ SANCHIZ. "Influencia del Derecho público sobre el Derecho de
familia", R.O.N.. 1986, abril-junio, p. 49; Y SERNA MERONO, "La reforma de la filiación", Madrid, t985, p. 216 Y
ss. (lodos ellos refiriéndose al art. 117 C.e).
20. Reproduce aquí el Fuero Nuevo la misma expresión que el arl. 117, donde el legislador de 1981 optó por
un tiempo intermedio entre el ptazo de un año para la impugnación judicial de la filiación y el de dos meses que se
proponía en una enmienda parlamentaria. Desde luego, no tiene nada que ver ese plazo de seis meses de la norma
navalTa y del Código civil con el plazo de 180 días después de la celebración del matrimonio que ambos preceptos
citan como presupuesto principal.
_ID
También aquí el cómputo es civil, y el dies a quo es el siguiente a aquel en que el
marido conoce el nacimiento; lo que no impide que, como dije para el desconocimiento del
nasciturus, pueda tener lugar este acto incluso antes del nacimiento. Como el plazo se esta­
blece en meses, se computan éstos de fecha a fecha (art. 5.1 c.c., aplicable en su integri­
dad). El dies Mi quem es el último de los seis meses, en los términos vistos.
Más conflictivo es el dato inicial del "conocimiento del parto" (equivalente a cono­
cimiento del nacimiento) 21. Habida cuenta de la importancia de ese momento y el subjeti­
vismo que comporta, algún autor echa de menos que el legislador no haya previsto, para
mayor concreción y evitar enojosos problemas, la notificación del nacimiento al marido en
términos semejantes a como el art. 47 L. R. C. prevé para al madre en el caso en que a ésta
se le permite desconocer la matemidad. Hubiera sido útil, ciertamente, preverlo aquí tam­
bién, pero la Compilación navan·a (tampoco el Código civil) nada dice a ese respecto, y por
tanto se tratará de un hecho sometido a las reglas normales de prueba en caso de discusión.
Como la inscripción del nacimiento en el Registro no goza de una presunción de
conocimiento por terceros (a falta de un principio de publicidad material del Registro Ci vil
al modo y con la energía del establecido en la Ley Hipotecaria), no cabe una presunción de
conocimiento del hecho del nacimiento por la mera inscripción de éste. La convivencia
matrimonial y otros hechos semejantes son simples presunciones fácticas que contribuirán,
con otras pruebas, a la cumplida demostración del hecho del conocimiento del parto por el
marido; pero nada más".
Creo que no compete al marido acreditar, en el acto de desconocimiento, la fecha en
que tuvo conocimiento del parto') Todo lo más (y no creo que sea siempre necesario),
puede indicarla si el acto tiene lugar después de los seis meses siguientes al nacimiento.
Compete a la parte que niegue la veracidad de la manifestación del marido sobre aquella
fecha, o si hay discusión sobre ella, la prueba de ese dato.
"Conocimiento del parto": es noticia cierta que debe tener el marido del hijo tenido
por su mujer, cualquiera que sea la fuente de su conocimiento. Pienso que debe bastar la
mera noticia del nacimiento, su ocurrencia, sin necesidad de que vaya acompañado de las
concretas circunstancias del mismo (grado de madurez del recién nacido, datos raciales o
morfológicos, etc.yl. Para averiguar estos últimos tiene tiempo ho~gado el marido (así como
la distancia temporal entre el nacimiento y el matrimonio, que él calculará). Por otra péllte,
sería muy difícil determ~nar qué datos y elementos de juicio son necesarios o suficientes
para poder hablar del "conocimiento del parto".
V.- EXCEPCIONES A LA POSIBILIDAD DE DESCONOCIMIENTO.
1.- Consideración general.
La Compilación navarra sigue en este punto la línea marcada por el art. J 17 c.c. -si
bien simplificando y mejorando notablemente el complicado régimen de excepciones que
21. El arto 2.2. de la Ley de filiación catalana exige que cl desconocimiento tenga acceso al Registrn civil "en
el térmillo de seis trI.eses siguiente,' al nacimienlO ". con objeto de evitar los problemas que puede comportar el
cómputo de ese plazo desde el momento del conocimiento del pano. Las dificultades y posible injusticia que
pueda crear el conocimiento tardío o incluso una ocultación del nacimiento, y el obligado ejercicio de la acción de
impugnación de paternidad si ello ocurre pasados los seis meses del nacimiento, se ve compensado por la seguri­
dad jurfdica que ese criterio legal propurciona -amén de lo improbable que resulta hoy (era de la comunicación)
que un marido tarde más de seis meses en enterarse que su mujer ha tenido un hijo poco después de casados-o
22. Algún autor. como GARCiA CANTERO (op. loco cit.. p. 108-109) distingue según que los cónyuges convivan
normalmente y el nacimiento se haya inscrito del1lro de plazo, en cuyo caso el dies a qua sería la fecha de nacimiento
inscrita en el Registro, del caso en que el nacimiento ocurra eo ausencia del marido y la inscripción se realice fuera de
plazo. supuesto en que para este autor se tomaní en consideración la fecha en que el marido diga haber conocido el
nacimiento, salvo prueba en contrario. No estoy seguro. por mi parte, que ello pueda y deba ser así, como regla gene­
ral, y me parece preferible estar a lo que en cada caso se pruebe. en los términos que digo en el texto.
23. Para DE LA CAMARA, en cambio. debe acreditar el marido que no tuvo conocimiento del parto sino en una
determinada fecha. pues sólo así podrá saberse si ba caducado o no su facultad de desconocimiento (op. cit.. p. 222)
24. Sobre esta cuestión. véase más ampliamente la tesis doctoral citada ele R. VI3RDI3RA SERVER (pág. 371 del
texto mecanografiado), obra que merece y espero tenga pronta publicación.
EL DESCONOCIMIENTO. ..
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
éste prevé-, y dispone en la ley 68-I11-2): "no podrá desconocer eficazmente su paternidad
quien la hubiere reconocido con anterioridad expresa o tácitamente". Se trata, pues, de un
requisito impeditivo o, quizá mejor, de ineficacia del desconocimiento, de forma que si ha
habido un previo reconocimiento del hijo no será eficaz el desconocimiento y no podrá
tener acceso al Registro, una vez constatado en el expediente gubernativo-registral; o, si se
prueba posterioffilente, puede dar lugar a la declaración de ineficacia del desconocimiento
(judicialmente), con el ulterior y conespondiente reflejo registral, y restauración de la filia­
ción matrimonial del hijo indebida e ineficazmente desconocido. Por tanto, esa excepción,
como el desconocimiento que hace ineficaz, afectan a la determinación extrajudicial de la
filiación, y no al título de atribución de la misma ni a la presunción de paternidad marital 25
La limitación de la excepción al reconocimiento, expreso o tácito, frente al complica­
do régimen del mi. 117 c.c. y del viejo art. 110. supone una notable mejora legal y técnica.
De una parte, con la mención y expresa limitación al reconocimiento disipa las dudas acerca
del numeras clausus o apertus de las circunstancias relevantes a ese efecto: evidentemente,
en Derecho naValTO se trata de numeras clausus. sólo los reconocimientos aludidos. De otro
lado, el amplio juego del reconocimiento tácito permite que queden comprendidos dentro de
él no sólo alguno de los hechos que antes se mencionaban separadamente (conocimiento del
embarazo, pelmitir el malído que se pusiera su apellido al niño al inscribirlo en el Registro),
sino darles un tratamiento más correcto y menos formalista que el que exigía su concreta
expresión legal de otrora.
Quizá el punto más censurable de esta regulación en el Fuero Nuevo resida en la
limitación al reconocimiento de la exclusión o ineficacia del desconocimiento, y que no
tengan un alcance semejante otros hechos, como la posesión de estado de filiación, la con­
vivencia more uxorio del desconocedor con la madre al tiempo de la concepción o la prueba
de relaciones sexuales entre los mismos en idéntica época -hecho este último que menciona,
como determinante de la ineficacia del desconocimiento, el art. 2.2-c) de la ley catalana y el
art. 256 b-2°) del Código suizo-o
La omisión de estos hechos, más objetivos y mejor constatables que el reconoci­
miento, y en todo caso igualmente o más convincentes de la verosimilitud de la paternidad
del marido -por tanto, razonablemente obstativos del desconocimiento- contribuye a acen­
tuar el carácter voluntarista, casi arbitrario, del desconocimiento, que queda así al libre
designio, incontrolado c incontrolable, del marido (insisto: tanto el desconocimiento como
la excepción o causa impeditiva), lo que no deja de sorprender un poco en el actual momen­
to jurídico y evolutivo del Derecho de filiación, y de esta institución, de la que creo que
nuestra Constitución (are 39.2) tiene una idea más objetiva y equilibrada.
Una cosa es dar facilidades al marido para excluir unilateralmente su paternidad sin
necesidad de una impugnación judicial y de pleitear, en un supuesto en que es menos enér­
gica la presunción de paternidad que le hace padre del hijo de su mujer nacido en un tiempo
suspecto, y otra cosa es que se deje a su solo arbitrio, casi a su capriche, tanto dicho medio
de exclusión unilateral de su paternidad como el único mecanismo impeditivo, denegando
este último efecto a hechos muy próximos al reconocimiento (la posesión de estado) y otros
(como la convivencia o las relaciones sexuales en la época de la concepción) que juegan el
mismo papel que la convivencia matrimonial en el fundamente profundo de la presunta
paternidad de pleno alcance y eficacia. Obsérvese que esos hechos que la ley 68-IIl-2) igno­
ra son suficientes, en cambio, para poder declarar judicialmente la paternidad: los menciona
la ley 71-b), 1 Y 2 del F.N. para la filiación extramatrjmooial, pero operarían exactamente
25. Obsérvese que aunque la norma que comento tiene cierto parecido formal con el viejo arl. 110 CC.. esta
ex.cepción tiene en la Compilación navarra una función inversa a las "circunstancias" de. aquel arl. J 10, pues si
estas últimas (babel' conocido el marido antes de casarse el embarazo de su mujer, haber consentido que se pusiera
su apellido al hijo o haberlo reconocido como suyo expresa o tácitamente) debían concurrir (alguna de ellas) para
considerar al hijo como legítimo, en cambio en la ley 68-IU.2) -como en el actual ar!. 117 CC.- la ocurrencia de la
excepción impide Ja eficacia del d.esconocimiento. Lo que en el Cc. de 1889 -como en sus precedentes legales. el
Proyecto de 1851 y la Ley de matrimonio civil de 1870- actuaba en sentido positivo (debía darse para rener tras­
cendencia jurídica), en Ja nonna navarra y en el mI. 117 Cc. opera negativamente (si hay reconocimiento será ine­
ficaz el desconocimiento).
_fIJ
igual en la matrimonial. Y, por otro lado, que la ley 68-I11-3) F.N. se aparta del criterio sub­
jetivista de su homólogo el art. 118 c.c. al introducir elementos objetivos, como la gesta­
ción más prolongada o la reunión de hecho de los cónyuges separados, donde el arto 118
c.c. sólo admite el consentimiento de ambos cónyuges: creo que es plausible esa apertura
de la norma navana a hechos y elementos objetivos (frente al estricto consentimiento de
ambos cónyuges del arto 118), que lamento no haya seguido también en el supuesto que me
ocupa de la ley 68-IlJ-2).
2.- El reconocimiento expreso.
Se (rata de un reconocimiento explícito, con directa afirmación de propia paternidad,
que hace el marido -único legitimado a ese efecto, como sólo él lo está para desconocer- del
hijo habido por su esposa en el plazo de ciento ochenta días. No es el reconocimiento fonnal
y solemne de la ley 69 EN. ni se halla sometido al régimen jurídico de ese reconocimiento.
Participa sustancialmente de su naturaleza (declaración unilateral, exenta de vicios, acto per­
sonalísimo, irrevocable pero impugnable, ... ). No requiere aquí voluntad específica ni que
tenga particulares efectos familiares, ya que su único alcance (querido y previsto, o no, por el
marido) es el de impedir o hacer ineficaz el desconocimiento. Por su naturaleza y función es
intranscendente la verosimilitud o posibilidad de real paternidad del reconocedor".
En cuanto a la capacidad para este reconocimiento, habrá que estar, en principio, a
las reglas de la ley 69 F.N.; mas no como de aplicación directa, pues el reconocimiento que
ahora interesa no determina directamente la filiación, sino por analogía, y adecuadas a este
caso. El problema se plantea, sobre todo, para el supuesto de reconocimiento hecho por un
menor, y anterior al matrimonio (perfectamente posible, ya que no hay otro límite temporal
inicial que el de la procreación del hijo cuestionado, antenupcial). En este caso el menor no
es emancipado (como lo es en el momento del desconocimiento). La ley 69-11I exige que el
reconocedor sea púber y, si es menor de edad, aprobación judicial. La capacidad mínima
parece estar, efectivamente, en la del puber (14 años, ley SO-Il), que es, razonablemenle, la
edad mínima para procrear un varón, edad también en la que hay discernimiento suficiente
para saber y entender lo que significan paternidad y reconocimiento. Pero ¿será exigible en
ese caso la aprobación judicial?
Es en este punto donde creo que no es aplicable aquella norma con el mismo rigor
que para el reconocimiento formal. Habida cuenta que la función no es idéntica, y que el
reconocimiento que ahora me ocupa no determina filiación, sino que es sólo elemento obs­
tativo del desconocimiento, selÍa incongruente e irrazonable que una manifestación explíci­
ta de paternidad hecha por persona con capacidad natural y discernimiento bastante, único
requisito subjetivo exigible, pudiera luego desconocer al hijo reconocido como propio por
la inoperancia de éste a falta de aprobación judicial. Además de la clara no eticidad de tal
actuación, e ir contra sus propios actos y las razonables expectativas creadas antes, signifi­
calÍa llevar más allá incluso del capricho y la arbitrariedad el subjetivismo que caracteriza
al desconocimiento si es permitido dar éste por válido y eficaz, no obstante el reconoci­
miento anterior, por la sola razón de la falta de aprobación judicial, que la ley 69-III exige
en otro contexto legal y funcional (para la determinación de la filiación extramatrimonial).
Piensese, finalmente, que el mismo razonamiento ha de valer para el reconocimiento expre­
so y para el tácito: ¿qué aprobación judicial hablÍa de recaer para ést.e?
26. En el reconocimiento formal cabe plantearse la cuestión del elemento objetivo del mismo. y si es exigible
la realidad o la posibilidad al menos de la paternidad del reconocedor (cfr. cuanto digo a ese respecto en LACRUZ y
otros. "Elementos ..." Cil.. \. IV-2°, p. 122-(23). En ese contexto parece evidente que cabe exigir al menos la posibi­
lidad de paternidad del reconocedor, y que difícilmente cabría autorizaJ' o aprobar judicialmente el reconocimiento
de un hijo mayor en edad que el reconocedor (por poner un ejemplo). Esa situación no se da aquí, porque el reco­
nocimiento no va referido a una persona cualquiera, sino a una IllUY concreta, el hijo alumbrado en el plazo de 180
días siguientes al matrimonio por la esposa del miu·ido.
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
En cambio, cuando se trate de incapacitado habrá que estar a lo que disponga la sen­
tencia de incapacitación y, salvo que otra cosa diga ésta, será precisa la aprobación judicial
con audiencia del Ministerio Fiscal (ley 69-Ill), en los términos y por las razones que expu­
se al hablar del desconocimiento del incapacitado, a que me remito.
Por lo que se refiere a lafarma de este reconocimiento expreso, nada dice la ley 68­
1I1-2): vale, pues, cuaJquiera por la que se deje constancia de la manifestación de propia
paternidad del reconocedor. Puede hacerse, por tanto, en forma verbal (cuyo único proble­
ma será luego el de prueba, que es otra cuestión) o escrita, en documento público o privado;
no se exige ningún requisito especial, lejos ya de la vieja jurisprudencia interpretadora del
originario art. 135 C.c., versión de 188927 • Es irrelevante, por tanto, la forma (máxime cuan­
do surte los mismos efectos el reconocimiento tácito), y sólo importa el carácter de recono­
cimiento, y su certeza. Por esa misma razón, así como por la de su función (no determinante
de filiación, sino sólo impeditiva del desconocimiento), es posible y eficaz aquí el reconoci­
miento incidental, en el que no consta menos la manifestación de propia paternidad aunque
no sea esa la finalidad del acto en que se produce.
El tiempo apto para este reconocimiento no está aludido en la norma navarra, pero
en razón de su función se deduce que el momento final hábil a tal efecto es el del propio
desconocimiento -siempre anterior a él, ya que si precede el desconocimiento, el reconoci­
miento ulterior, aun inmediato, resulta inocuo-o El momento inicial es más borroso; mas si
tenemos en cuenta que cabe el reconocimiento solemne del nasciturus, e incluso el desco­
nocimiento del mismo, parece evidente que podrá hacerse el reconocimiento que me ocupa
no sólo antes del nacimiento del hijo sino antes del matrimonio: basta tener conocimiento
del embarazo, y a partir de ese instante puede ser reconocido el ya concebido.
El efecto del reconocimiento es, como tengo dicho reiteradamente, el de ser impedi­
tivo del desconocimiento, no otro. Si no hay desconocimiento posterior no tiene trascenden­
cia jurídica, ya que no contribuye a la determinación de la filiación, pues el hijo nacido den­
tro de los 180 días siguientes al matrimonio, reconocido en aquellos términos y, por tanto,
no desconocido (ni desconocible ya), deviene automáticamente matrimonial, pero no en
razón de ese reconocimiento, sino por el juego de la regla pater is es! y de la frase inicial de
la ley 68-Tll-2) F.N.
3.- El reconocimiento tácito.
Este reconocimiento, también apto para impedir el desconocimiento, es una manifes­
tación de propia paternidad en forma no expresa, sino por medio de hechos del reconocedor
que, interpretados en el contexto relacionall en que tengan lugar, permitan deducir razona­
blemente la paternidad cuestionada.
El principal problema en este caso reside en la interpl'etación y valoración del hecho
o hechos de los que se deduzca la paternidad. Cabe aplicar aquí la doctrina de las declara­
ciones de voluntad tácitas. Sólo quiero subrayar quc los hechos aludidos deberán ser toma­
dos en consideración en su conjunto (no ai'slada o fraccionadamel1te), y que en principio es
intranscendente la protesta en sentido contrario al hecho deducible si es posterior, pero ten­
drá relevancia si fuere anterior O contemporánea, en cuyo caso será juzgada en relación con
aquellos hechos e integrada en el conjunto de todos los actos.
No es preciso que sean plurales estos elemen~os fácticos, aunque la jurisprudencia
española a veces ha parecido exigir que sean varios (CfL RR. 5 agosto 1970 y 20 mayo
1977). Tampoco debe confundirse el reconocimiento tácito con la posesión de estado y sus
27. Véase, entre los pocos casos y prononciamientos sobre el reconocimiento de que me ocupo ahora, la R. 28
enero 1958 (relativa a una inscripción eJe nacimiento fuera de plazo de un hijo nacido 27 días después del matri­
monio, expediente incoado a petición del marido de la madre), que consideró como reconocimiento expreso de
éste último la petición de inscripción de nacimiento fuera de plazo.
elementos configuradores (y aquí también ha habido cierta asimilación en alguna ocasión:
véase S. 16 enero 1928, en aplicación del viejo art. 135 c.c.).
Frente a la opinión de cierto sector doctrinal, referida al Código ci vil lS, entiendo que
el silencio del marido y el transcurso del plazo de seis meses sin haber "desconocido" al
hijo tenido por su esposa no constituye, por regla general, lIna forma de reconocimiento
tácito, sino mero decaimiento, por caducidad, de su derecho a desconocer -por razones
objetivas, pues: las que justifican la caducidad (seguridad jurídica, estabilidad del estado
civil); y no por motivos subjetivos, como sería la voluntad no explicitada del reconocedor-o
Mas ello, insisto, por regla general; porque, como he sostenido en otro lugar 2", el silencio o
inactividad del marido podría constituir reconocimiento tácito cuando esa actitud, interpre­
tada en relación con otros hechos, pueda ser considerada como tal reconocimiento según el
mismo esquema deductivo que para otras declaraciones tácitas (ex faclis circunstantiis).
Aun no mencionado por la nonna navaITa como hecho excepcionante del desconoci­
miento, el conocimiento por el marido del embarazo de su mujer antes del matrimonio -sí
incluido, en cambio, en el art. 117 c.c. y en el arto 2.2-b) de la Ley catalana de fi Iiación-,
puede constituir también un claro y típico caso de reconocimiento tácito, según el esquema
valorativo aludido y concretas circunstancias en que se produzca. En la generalidad de los
casos, ese conocimiento del embarazo seguido del matrimonio será interpretado como reco­
nocimiento de la paternidad y asunción de las responsabilidades propias de la generación.
Este conocimiento del embarazo debe comportar el de los datos que proporcionen
suficiente verosimilitud a la noticia del embarazo y permitan inferir que el marido es el
autor del mismo. En consecuencia, si el conocimiento de aquél era deficiente de tales datos,
y el marido cree inicialmente ser padre y luego comprueba que estaba mal infonnado y que
el hijo no es suyo, cabrá la impugnación del reconocimiento tácito por vicio del consenti­
miento (en el Fuero Nuevo con menos dificultades que en el c.c. para el conocimiento del
embarazo tipificado como hecho autónomo). A ese respecto, bastará probar el eITor para el
éxito de la acción impugnatOlia, sin tener que demostrar el marido la no paternidad (pues
no se trata de impugnación de esta última).
Para ese conocimiento del embarazo (reconocimiento tácito) basta cualquier origen
y fuente de información, provenga de la embarazada o de tercero (médico, amigos o parien­
tes de la mujer, ... ); incluso cuando lo deduzca el marido por noticia propia y de datos por él
obtenidos o relacionados. En todo caso, es problema de prueba, y ésta podrá hacerse con
toda clase de medios probatorios (incluso con testigos o presunciones fácil, por más que
sean falibles y suspectas estas pruebas).
Si en el art. ] 17 c.c. (yen otros ordenamientos) se exige que el conocimiento del
embarazo tenga lugar antes del matrimonio, en la Compilación navarra. en que no funciona
como autónomo hecho impeditivo el desconocimiento, no hay aquel límite temporal. En
consecuencia, como ese conocimiento del embarazo sólo resulta transcendente a tal fin si
puede ser interpretado como reconocimiento tácito, y para éste no hay más límite temporal
que el del desconocimiento al que debe preceder, éste será el momento último apto para su
operancia, y no el del matrimonio.
'Tampoco hay en la ley 68-I1I-2) F.N. norma alguna que prevea la declaración del
marido contra su paternidad (más o menos semejante a la del art. I 17 c.e. in fine. sea unila­
teral o juntamente con su esposa). La solución nos la brinda de nuevo, y de forma más sen­
cilla que en el c.c., la calidad del reconocimiento tácito del conocimiento del embarazo: se
trata, otra vez, de la interpretación que puedan tener este último y la protesta o declaración
28. Cfr. YIDAL MARTINEz, ··El hijo legílimo", Madrid. 1974. p. 166; LLEDO YAGUE. ··Acciones de filiacióo",
Madrid, 1987, p. 153; SANCHO REBULLIDA, en cambio. lo considera como reconocimiento presunto (en LACRUZ,
"Elementos....· cit., 1. IY, p. 625 Y 641, ed. 1984). Esta opinión fue mayoritaria entre los primeros comentaristas
del Código enfrentados a esta cuestión. ante la que guardaba silencio el viejo arl. 108 c.c.. en lo que se aparlaba de
su precedente la Ley de matrimonio civil de 1870, que consideraba como reconocimiento t¡\CilO cl transcurso del
plazo ele seis meses. Véase sobre esta cuestión, y sobre el recooocimiento tácito y sus muchos problemas. VERDA­
DERA SERVER, tesis citada, p. 402 y ss. y 464 Y ss.
29. En LACRUZ y otros, ·'Elementos...". cit., t. IY-2°, p. 95, nota 18.
EL DESCONOCIMIENTO...
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
contraria a la paternidad hecha por el marido, en el conjunto de circunstancias en que todo
ello se produzca. Y en ese ámbito e inteligencia, la conclusión a que se llegará las más de
las veces será no de reconocimiento tácito, sino contraria a la paternidad. por tanto, no
alcanzará el efecto impeditivo del desconocimiento que aquí interesa.
El amplio marco conceptual y fáctico del reconocimiento tácito permite pensar en
muchos otros casos y ejemplos. Permítase me recordar sólo el hecho de "haber consentido
el marido, estando presente, que se pusiera su apellido en la partida de nacimiento del hijo
que su mujer hubiese dado a luz" (del viejo art. 110 C.c., redacción 1889), y algunos
hechos que han sido valorados como reconocimiento en la realidad forense: así, el haber
celebrado el marido con sus amigos el alumbramiento de su mujer en forma que todos
interpretaron como celebración del nacimiento de un hijo propio, o la búsqueda angustiosa
por otro marido de una nodriza para el hijo tenido por su mujer (casos ambos de la juris­
prudencia francesa).
Por lo demás, es aplicable a este reconocimiento tácito cuando he dicho para el
expreso sobre capacidad, legitimación, impugnabilidad y eficacia, que doy aquí por repro­
ducido.
4.- Relevancia de otros hechos o actitudes del marido.
Al iniciar el estudio de las excepciones al desconocimiento mostraba yo cierta
decepción por que la ley 68-1II-2) redujera aquéllas al reconocimiento, y no mencionara
otros hechos, como la posesión de estado de filiación, la convivencia more ~lXorio O la prue­
ba de relaciones sexuales entre marido y mujer en la época de la concepción, hechos más
objetivos y convincentes de la verosimilitud de la paternidad del marido, por lo que podrían
y deberían ser obstati vos del desconocimiento con más razón que el reconocimiento.
Mas freme a ese planteamiento teórico y crítico, la realidad es que en la norma nava­
rra no aparecen aludidos aquellos tres hechos. y sí sólo el reconocimiento 3l>. En este
momento, y de lege data importa determinar si puede tener relevancia obstativa frente al
desconocimiento la concurrencia, en un caso concrBto, de alguno de aquellos tres hechos.
En vista del texto legaL parece inevitable concluir que la mera alegación y prueba de cual­
quiera de ellos, en su realidad y ocurrencia objetiva, sin más, no impediría el desconoci­
miento, aunque de ese hecho (aisl'adamente O unido a otros datos y circunstancias) se pudie­
ra deducir racional y convincentemente la paternidad del marido desconocedor. Esto es así,
en principio, porque la Compilación navarra continúa en este punto la línea seguida históri­
camente por el Código civil y sus precedentes J1 de acentuado subjetivisl110, y deja a la
exclusiva discreción del marido el hacer decaer la presunta paternidad que la ley le atribuye
en este caso, con independencia de cuál sea la verdadera paternidad y aUIil la convicción del
marido a ese respecto. Creo, como ya dije, que hoyes equivocada y trasnochada esa con­
cepción subjetivista y casi arbitraria de una institución como la filiación (y su juego funcio­
nal) eminentemente objetiva; pero el legislador navarro piensa y ha resuelto otra cosa, y a
ello hay que atenerse.
O
Mas si bien sería intranscendente la posesión de estado o la convivencia more uxorio
las relaciones sexuales prematrimoniales antes aludidas, per se, nada impide que puedan
30. Creo que no es de este lugar el insistir más en I~ conveniencia y fundamento de su inclusión. Los legisl~,
dores operan con criterios que exceden ~ veces de lo r~cional y lo técnico, apremiados por los de oportunidad y
política jurídica, que hay que respetar. y atenerse a la norma promulgada. Sólo quiero recordar aquí que la Ley
cal~lana de filiación de 1991 prevé como causa de ineficacia del desconocimiento. junto a otras. la prueba de la
existencia de ret,lCiones sexuales de l<l madre del hijo con su marido durante el periodo legal de concepción (en
parecidos términos, el Cc. suizo. arto 256-b-2°).
31. Desde el Proyecto de 1836, pasando por el de 1851 -de cuyo arto 104-3° (casi igual que la norma navarra)
decía García Goyena que "en un<l materia tan importante y delicada no debe admitirse una retractación que lasti­
mmía el honor de la madre y los derechos que por el reconocimiento expreso o tácito había <ldquirido ya el hijo", y
la Ley de matrimonio civil, hasta el art. ti OCc. (de 1889) y el actual 117 Ce.
_.
tener eficacia excluyente del desconocimiento en el caso que pueda inferirse de una u otras,
en la forma conocida, un reconocimiento tácito.
Donde parece más viable es en relación con la posesión de estado de filiación, que
ya en alguna ocasión ha sido confundida con o asimilada al reconocimiento tácito (incluso
por la jUlisprudencia). En pUlidad de principios no se deben confundir, pues sus diferencias
son notorias: a) la posesión de estado viene definida por los tres conocidos elementos
nomen, tractat.us y fama, de los que son más relevantes estos dos últimos (para algunos,
más el t.ractafus; otros ponen el acento en lafama: cfr. s. 10 mayo 1988), elementos que no
se dan en el reconocimiento tácito; b) éste último compOlta y requiere una afirmación de
paternidad (una declaración, siquiera tácita, en ese sentido), y los actos que definen la pose­
sión de estado atienden más al contenido vivencia! de la relación paterno-filial (un compor­
tamiento); c) para que haya reconocimiento tácito basta un acto (pues acto jurídico es); la
posesión de estado es una situación y una conducta reiterada en el tiempo que trasciende
socialmente, y requiere una valoración objetiva en aquel sentido de la sociedad que la perci­
be (elemento fama, ajeno por completo al reconocimiento tácito); etc.
Pues bien: no obstante esas diferencias, es perfectamente posible que de la conduc­
ta del marido en relación con el hijo de su mujer (el tractatus de la posesión de estado),
interpretada en cierto ambiente y circunstancias, se pueda inferir una implícita afirmación
de paternidad propia del reconocimiento tácito: Jos Jacta concludentia son ahora el trato
continuado del niño como hijo, las muestras de afecto, el apellido que le da quizá y la tras­
cendencia social que eso alcanza. Evidentemente, para que haya reconocimiento tácito no
es necesario todo eso (sobra, ante todo, la fama); pero el exceso de datos y elementos de
juicio no impide que del resto (eminentemente, el tractalUs) se pueda deducir razonable­
mente una afirmación de paternidad por parte del marido, yeso es suficiente para el reco­
nocimiento tácito y para hacer ineficaz el desconocimiento -que es lo que ahora interesa-o
Sólo en ese caso y condiciones ]a posesión de estado, no tanto como tal, sino en cuanto
comporta un implícito reconocimiento (tácito), puede llegar a constituir el hecho obstativo
del desconocimiento.
Consideraciones parecidas cabe hacer respecto de la convivencia more uxorio y de
las relaciones sexuales prematrimoniales, en la época de la concepción del hijo. Por sí mis­
mas son legalmente irrelevantes para impedir o hacer ineficaz el desconocimi1ento; pero
unidas a otros hechos pudieran resultar relevantes si cualquiera de aquéllas y estos últimos
permiten inferir en la forma conocida un reconocimiento tácito. Obsérvese, sin embargo,
que lo verdaderamente eficaz (obstativo del desconocimiento) es el reconocimiento, no la
convivencia more uxorio o las relaciones prematrimoniales en sí mismas consideradas 32 .
Vio-CONSTANCIA REGISTRAL DEL DESCONOCIMIENTO Y DE LOS HECHOS
IMPEDITIVOS.
Por ser la filiación uno de los hechos inscribibles en el Registro Civil (art. 1 R.R.C.), y
afectar el desconocimiento del marido a la filiación del hijo de concepción antenupcial, es
lógico que deba constar en el Registro, aunque esto no constituya requisito fOlmal del propio
desconocimiento (como en la ley catalana de filiación) y produzca &LIS efectos en el orden sus­
tantivo en cuanto quede formalizado en documento público con los demás requisitos.
Surgen en este punto varios problemas, habida cuenta que el desconocimiento
puede preceder a la inscripción de nacimiento del hijo o ser posterior, que puede hacerse
directamente ante el propio Registro o en documento público exterior al mismo; y que, a
32. La convivencia more l/xorio y las relaciones sexuales mencionadas IlO pasan de ser. ya, en el Fuero Nuevo
yen el c.e.. sino un dato y unos hechos que junto COIl otros permiten deducir tal reconocimiento tácito, a <liferen­
cia de lo que ocurre. por ejemplo, en la Ley catalana de filiación, cuyo art. 2.2-c) permite la alegación y prueba de
las relaciones sexuales alliempo de la concepción en el expediente gubernativo ex art. 184 y concurdantes R.R.c.,
que constituyen elemento obstativo del desconocimiento intentado por el marido.
EL DESCONOCIMIENTO. ..
..
lailiI
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
su vez, pudo haber un reconocimiento expreso o tácito anterior al desconocimiento (ante­
rior o posterior, también, a la inscripción de nacimiento) que impida o haga ineficaz el
propio desconoci miento. De ahí que haya que coordinar todas esas variantes, y constatar,
calificar y probar cada uno de tales hechos antes de acceder al Registro, en el que quizá
ya figura inscrita la filiaclón paterna y materna al amparo de las primeras palabras de la
norma que comento.
Inesueltas estas cuestiones en la Compilación navarra, han sido abordadas en rela­
ción con idénticos problemas derivados de su homólogo el arto 117 c.c., respecto del que ha
habido soluciones doctrinales y legales distintas, hoy allanadas por el art. 184 R.R.C.
(redacción de 29 agosto 1986), aplicable en Navana con la sola remisión a la ley 68-I1I-2)
en lugar de al arto 117 c.c. que cita.
Aunque dicha norma reglamemaria menciona el expediente gubernativo sólo para la
cancelación de la paternidad inscrita una vez efectuado el desconocimiento, parece indicado
y creo inevitable que se instruya expediente de esa clase en todo caso en que haya descono­
cimiento, antes incluso de la inscripción de la paternidad)J, ya que debe depurarse tanto sus
requisitos como la existencia o no de reconocimiento previo obstativo (sea expreso o tácito,
con la debida demostración de los hechos de que pueda deducirse).
En ese expediente gubernativo -tramitado con arreglo a los al1s. 341 y sS. R.R.C.­
será siempre pat1e el Ministerio Fiscal, con función de control de legalidad del expediente
en el que podrá proponer diligencias y pruebas, en las que intervendrá, y deberá emitir
informe antes de la resolución del Juez encargado (cfr. arts. 343 y ss. R.R.C.).
Legitimados para intervenir en este expediente están, en primer lugar, el marido y la
esposa (ésta, en interés propio y en nombre del hijo, si consta ya la maternidad); pero tam­
bién "cualquier persona que tenga interés legítimo" (art. 97-1 L.R.C.), legitimación e inte­
rés que ha de interpretarse en el sentido de que se trate de persona cuyo estado civil se vea
afectado por la filiación que se pretende desconocer (véase R. 2 septiembre 1986). En caso
de fallecimiento de los legitimados principales intervendrán sus herederos.
0
Será objeto del expediente gubernativo estrictamente la constatación de la concu­
rrencia del desconocimiento, con sus requisitos temporales y formales, y la presencia o no
del reconocimiento obstativo. No es objeto de este ex,pecliente, ni de discusión en el mismo.
la cuestión de la verdadera paternidad, que queda reservada a la vía judicial y al ejercicio de
las acciones de filiación (de reclamación o de impugnación).
Reducido, pues, el expediente a aquellos hechos (desconocimiento y, en su caso,
reconocimiento), habrá lugar, en cuanto al desconocimiento, además de la presentación del
documento público en que debe constar, a la demostración o prueba de algunos datos, como
la fecha en que el marido tuvo noticia cierta del nacimiento (para comprobar que el desco­
nocimiento se hace en tiempo oportuno). Respecto del reconocimiento expreso, si es en
documento privado será necesaria su aportación y prueba de su autenticidad (reconocimien­
to del documento por su autor, etc.). En el reconocimiento expreso verbal habrá de demos­
trarse que así se hizo (prueba confesoria o de testigos). Si se trata de reconocimiento tácito
deberá probarse los hechos constitutivos del mismo.
En cuanto a diligencias y pruebas a practicar, con amplio margen y discreción del
Juez Encargado del Registro, véase art. 351 R.R.c.
Finalmente, el Juez Encargado resolverá el expediente decidiendo si ha lugar al des­
conocimiento o no, según se haya formulado en tiempo y forma legales y no concurra, o sí,
el reconocimiento obstativo. Esa decis.ión es recurrible (art. 355 R.R.C.), y contra la resolu­
ción del recurso por la Dirección General de Registros no cabe recurso alguno en vía guber­
nativa. pero no impide acceder a la vía judicial ordinaria sobre la misma cuestión (al1. 362
R.R.C.) -sin perjuicio de las acciones de filiación peltinentes-.
33. Quizá pueda excepcionarse el supuesto en que el desconocimiento se haga anle el propio encargado del
Registro al tiempo de la inscripción del nacimiento y en presencia y con participación de la madre, que asiente sin
protes!" alguna al desconocimiento y a la inscripción de su maternidad y de la filiación extrama{limonial del hijo
(sin padre legal. por el desconocimiento).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . -...-
_
VII.- EFICACIA DEL DESCONOCIMIENTO EFECTUADO POR EL MARIDO.
Dados los términos de la ley 68-IU EN. ("se considerarán hijos matrimoniales: ... 2)
los nacidos dentro de los 180 días (...) si el marido no desconoóera su paternidad ..."), pare­
ce bastante clara la eficacia del desconocimiento -más que en el actual arto 117 c.c. y que
en el viejo arto 110 c.c.-: compolia el decaimiento de la matrimonialidad del hijo por la pri­
vación de la paternidad, consecutiva a la mera negación de la misma por el marido, que la
ley le permite hacer con tal de que reúna los requisitos formales y temporales y no concurra
hecho impeditivo del desconocimiento.
La matrimonialidad de la filiación supone el nacimiento de 'mujer casada y la concep­
ción a marito: importa menos el momento de la concepción y del nacimiento, ya que aunque
aquella sea antenupcial el hijo es matrimonial si nace en matrimonio y el marido no lo desco­
noce. Por tanto, el hijo nacido dentro del plazo de referencia es matrimonial y goza de una
presunción de patemidad marital (la clásica regla pater is est) en los mismos ténninos que en
el Código civil (a1t. 108 Y 116) yen todos los ordenamientos de nuestra área cultural y jurídi­
ca (francés, italiano, portugués, alemán, suizo,...). En esa situación incide el desconocimiento
"de su paternidad", que la ley permite al marido por razones conocidas: hecho con los requisi­
tos legales, se traduce en la no atribución o privación de la paternidad marital al hijo. Y esa
privación de la presunta paternidad. que es a lo que directamente afecta el desconocimiento,
determina el decaimiento de la filiación matlimonial del nacido dentro de aquel plazo.
Dicho en otros términos: el desconocimiento supone la eliminación del título de
determinación, o mejor, de la simple determinación extrajudicial de la filiación, en la
misma forma y ámbito (extrajudicial) en que queda determinada inicialmente, sin necesidad
de ejercitar una acción judicial. No constituye, como sabemos, una impugnación de la
paternidad marital (stricto sensu): el marido nada tiene que probar, y le basta con formular
su declaración de desconocimiento.
La eficacia del desconocimiento es definitiva, irreversible, en el ámbito extrajudicial
en que se produce. No impide, sin embargo, la discusión sobre la filiación en el ámbito
judicial, sea para impugnar la que resulta del frustrado desconocimiento, bien para reclamar
(el hijo o la madre) la filiación desconocida por el marido. El desconocimiento, además de
inevocable, hace ineficaz el (ulterior) reconocimiento no solemne de la filiación, aunque
puede ser eficaz luego en el ejercicio de una acción judicial de reclamación de filiación
(matrimonial).
Desconocida la paternidad por el marido. el hijo deja de ser matrimonial. Queda
intacta la maternidad; pero aunque sea de mujer casada el hijo es ya extramatrimonial, y sin
padre. Por tanto, ese hijo puede ser reconocido por un tercero, o determinada judicialmente
su filiación pOF el ejercicio de una acción de reclamación de paternidad por persona distinta
del marido. También éste puede ejercitar idéntica acción después del desconocimiento. Más
dudoso es si puede reconocerlo extrajudicialmente (en forma solellU1e y en el marco de [a
ley 69 F.N.), pues ésta es una forma de determinación de la filiació¡;t extramatrimonjal, y la
de ese marido sería ya una patemidad matrimonial. para la que los bnicos reconocimientos
previstos en principio son los de los apartados 2 y 3 de la ley 68-III. Pero razones de econo­
mía procesal y de simple racionalidad aconsejan no rechazar el reconocimiento formal del
marido para no obligarle a ir a un proceso que parece innecesario, cuando el reconocimien­
to es un medio hábil para acreditar la paternidad (también la matrimonial: cfr. ley 68-lll-2)
Y 3) F.N.); Y si resulta así establecida, y referida a un hijo de pareja casacla, es difícil encon­
trar argumentos razonables -exceptuado el fOlmal antes sugerido- para rechazar la eficacia
de aquel reconocimiento expreso en la determinación regal de esa filiación matrimoniaP'.
En la Compilación navan'a, que no exige como requisito formal para el desconoci­
miento su acceso al Registro civil (a diferencia del arto 2.2 Ley fil. cal. 1991), el desconoci­
miento opera al margen de su inscripción y con mayor automatismo, de la misma forma y por
34. En el nlismo senlido. DE LA CAMARA. op. cil.. p. 717-719, Y VERDERA. tesis citada. p. 561-662.
EL DESCONOCIMIENTO...
fIJ
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
idéntica razón que el hijo de concepción antenupcial (no desconocido) tiene filiación mao;­
monial, y padre y madre, antes de su inscripción en el Registro. No obsta a esa eficacia del
desconocimiento la necesidad de que no le haya precedido el reconocimiento del marido: si es
que se ha producido, el desconocimiento deviene ineficaz; en el aspecto registra] su relevancia
viene determinada por el arto 184 R.R.c. y demás, a que me he referido poco ha.
VIII.- IMPUGNACION DEL DESCONOCIMIENTO Y DEL RECONOCIMIENTO
OSSTATIVO.
8.1.- En tanto que el desconocimiento es una declaración de voluntad unilateral del
marido, de tipo formal, con naturaleza, caracteres y requisitos específicos, parece obvio que
podrá ser impugnado según los esquemas propios y típicos de los actos jurídicos. Aunque
de signo contrario que el reconocimiento formal - porque el desconocimiento va dirigido a
hacer desaparecer una filiación, en Jugar de a detenninarla-, es el acto jurídico a que más se
parece; creo, por tanto, que puede constituir el punto de referencia conceptual y normativa
(siquiera sea por analogía) a la hora de abordar la impugnabilidad del desconocimiento.
Como éste último va dirigido sólo a la privación de la paternidad, con independencia de
su realidad, en caso de impugnación de aquél no se discute la veracidad o no de esta última. Por
tanto, la impugnación del desconocimiento se reduce a la de la declaración de voluntad, en cuan­
do acto consciente y libre, no en cuanto se adecúe o no a la paternidad que niega. Quiere ello
decir que esa impugnación queda prácticamente limitada a los defectos de capacidad y a los
vicios de! consentimiento. En ese orden creo aplicable -a falta de norma directa, y de oO'a más
idónea o análoga-, la de la ley 70-c) EN., con legitimación exclusiva del otorgante" y plazo de
un año (de caducidad, obviamente) siguiente a la cesación del vicio. No cabe aquí la impugna­
ción por 'justa causa" a que alude luego el precepto, ni tampoco la impugnación por los perjudi­
cados del párrafo último, pues el desconocimiento es discrecional y exclusivo del marido.
En atención a que el desconocimiento es acto formal (documento público, y dentro
de cierto plazo), podrá ser impugnado por defecto de forma, que, si prospera, dará lugar a
su nulidad y total ineficacia.
8.2.- El reconocimiento (expreso O tácito) obstativo del desconocimiento también es
impugnable por las causas generales por las que lo es toda declaración de voluntad: aquí, fun­
damentalmente, por defecto de capacidad o vicio del consentimiento. En cuanto a éstos, se
aplica, por analogía, la ley 70-c) 3". No creo que quepa la impugnación por el representante del
menor o incapacitado "mediante justa causa" -en contra, SANCHO REBULLIDA (op. loe. cit.)-,
porque esta clase de impugnación guarda relación con la exigencia de consentimiento para el
reconocimiento, de la ley 69-IV, yen razón de que ese reconocimiento fOlmal detennina pater­
nidad, cosa que no ocurre con el que aquí estudio. No cabe tampoco impugnación por los per­
judicados por el reconocimiento, porque éste se limita a la filiación no matrimonial.
IX.- ACCIONES DE FILIACiÓN EN RELACiÓN CON EL DESCONOCIMIENTO
EFICAZ O FRUSTRADO
El desconocimiento del nacido dentro de Jos 180 días siguientes al matrimonio y el
reconocimiento impeditivo del mismo se desenvuelven en el ámbito extrajudicial, que es
donde queda determinada o no la filiación matrimonial. Todo ello ocurre, como tengo
35. No creo que pueda predicarse para el Ordenamiento navarro lo que PEÑA BERNALDO DE QUIROS (op. loco cil., p.
873) dice respecto del desconocimiento del art. 117 c.c.: "parece que la acción de invalidación podría ser ejercit..1da no
sólo por el marido (quizás muerto) (\ sus herederos (orclinariamente interesados en que valga la declaración), silla por
cualquier en hacer valer la presunción de paternidad mauimonial". Y ello, en mi opinión, no sólo porque la Ley 70-c)
F.N. es mucho más parca en la legitimación activa que el arto 138 en relación con el 141 c.c. -que podría justificar la
legitimación de los heredefOs en este ordenamiento-o ,ino porqu~ en ningún caso (ni en el C.c. ni en el F.N.) creo que
"cualquier interesado" pueda impugnar el desconocimiento ni el reconocimiento por vicios de consentimiento. con ese
específico alcance y efectos. Otra cosa es que se pueda reclamar la tiliación según el esquema norma) propio de ésta en
forma distinta y por personas diferentes de aquella "acción de invalidación" del desconocimiento.
36. En el mismo sentido. R. BERCOVITZ. op. loc. cil.. p. 116, Y SANCI-IO REBULLIDA. en esta revista, loe. cit., p. 55.
_.
dicho, sin perjuicio de las acciones de filiación. Por otro lado, el desconocimiento, acto dis­
crecional del marido, es independiente de la verdadera paternidad, no se atiene a ella.
Queda, pues, sin abordar la realidad de ésta, y el problema de la adecuación de la filiación
formal a la verdad biológica, a que tiende y facilita nuestra Constitución (art. 39.2).
Irresuelta, por tanto, la cuestión de la verdadera filiación en el marco de la ley 68­
IlJ-2) F.N., será inevitable plantearla judicialmente, cualquiera que sea el resultado, eficaz o
ineficaz, del desconocimient0 3]. Esta materia debe enfocarse e ir presidida por el principio
de veracidad dimanante del art. 39.2 C.E. ("la ley posibilitará la investigación de la paterni­
dad"), al que no se opone la Compilación navarra (cfr. ley 70-1).
Al margen de las acciones de impugnación del desconocimiento y del reconocimien­
to obstativo -que también son acciones de filiación y afectan a su determinación-, hay dos
supuestos problemáticos sobre investigación de la verdadera filiación: el del hijo de con­
cepción antenupcial que ha sido "desconocido" por el marido de su madre; y el del marido
que no desconoció eficazmente ese hijo porque antes lo había reconocido. ¿Podrá reclamar
el hijo, en el primer caso, la paternidad del desconocedor? ¿Podrá el marido, en el segundo
supuesto, impugnar la paternidad que la ley le atribuye y que no ha hecho decaer mediante
el desconoci miento?
Ambas preguntas tienen, en mi opinión, respuesta afirmati va, y dan lugar a sendas
acciones: de reclamación de filiación la primera, de impugnación en el segundo caso.
1.- Acción de reclamación de filiación.
Cuando el malido haya desconocido en tiempo y forma legales su paternidad, el hijo
no tendrá. primafacie, filiación matrimonial (paternidad), ni puede ser inscrito como tal, o
será cancelada la inscripción de la paternidad por expediente gubernativo del Registro civil
(art. 184 R.R.c.). En defecto de paternidad formal, no puede impedirse a las personas legiti­
madas el ejercicio de la acción de reclamación de filiación, cuyo objeto es precisamente
debatir y pronunciarse acerca de la verdadera filiación (la biológica, no la formal y legal),
cuestión todavía no resuelta en ese caso. A este efecto será de aplicación lo dispuesto en la
ley 71-a) F.N.
Legitimados para reclamar la filiación están, en primer fugar, el hijo y la madre
(ésta, proprio nomine, además de como representante legal del hijo menor: ley 70-IV), Creo
que también puede accionar el propio marido que antes había desconocido su paternidad,
pues aunque ello suponga ir contra sus propios actos, debe ceder aquí el juego de esa doctri­
na (que se acomoda mal a las cuestiones de estado e interés público por la indisponibilidad
de los presupuestos del estado civil de la persona: efr. S. 28 noviembre 1992).18, ante el prin­
cipio constitucional del art. 39.2 y el interés prevalente del establecimiento de la verdadera
filiación, que es el de los protagonistas de la relación patemo-filial. Si hubiese posesión de
estado de flliación matrimonial (poco probable tras el ejercicio del desconocimiento, aun­
que posible, y en todo caso posterior al mismo), cualquier persona "con interés lícito y
directo"'~ puede reclamar la declaración de esa filiación.
En el proceso correspondiente compete a la parte actora probar cumplidamente la
verdadera paternidad, para lo que podrá disponer de toda clase de pruebas (ley 70-1): las
biológicas son las más seguras y eficientes, y hoy prácticamente j¡ll1prescindibles. Cualquier
tiempo es hábil para el ejercicio de esta acción (ley 71-a), que es imprescriptible y no some­
tida a plazo de caducidad.
37. Ello ocurre aquí de la misma forma que en la filiación del concebido y nacido en matrimonio puede ,el'
impugnada la paternidad formal ya determinada, o reclamada una no determinada.
38. En el mismo sentido. SANCHO REBULLIDA. op. loe. cit., p. 60.
39. A este respecto, véase cuanto digo sobre el "interés legítimo" del ano 131 e.c. en mi comentario a este pre·
cepto eD "Comentario del Código Civil", publicado por el Ministerio de Justicia (Madrid, 1991), t. 1, p. 492.
EL DESCONOCIMIENTO ..
FRANCISCO RIVERa HERNÁNDEZ
2.- Acción de impugnación.
La ley 70-b) legitima al marido de la madre para impugnar la paternidad en el plazo de
un año, y al hijo, en otro plazo idéntico, con distinto cómputo. Mas no distingue casos ni según
la forma en que hubiera quedado deterrn.inada legalmente esa paternidad. Si la Compilación no
distingue a efectos de impugnación entre los supuestos posibles (aquellos tres en que la ley 68
considera hijos malrimoniales), ninguno puede ser excluido, y en los tres cabrá la impugna­
ción: por tanto, también en el caso del hijo de concepción antenupcial en que el marido no des­
conoce su patemidad por cualquier motivo o porque hubo un reconocimiento expreso o tácito
que se lo impedía. Hay una razón de fondo, además del argumento formal de la no discrimina­
ción en la ley 70-b): si la presunción de paternidad gue cubre al hijo de concepción antenupcial
es menos enérgica que en casos de concepción en matrimonio (por las razones tantas veces
dichas), no es razonable que el marido que nada objetó inicialmente a su presunta paternidad
en ese caso no pueda luego impugnarla judicialmente, o tenga más dificultades para ello que en
el caso de nacimiento después de 10$ 180 días siguientes al matrimonio, en que la presunción
de paternidad es más enérgica, e impugnable la paternidad que atlibuye al marido.
Por todo ello, cabe concluir que en el caso en que el marido no ha desconocido efi­
cazmente su paternidad, ha lugar y puede ejercitar todavía una acción de impugnación de
paternidad, stricto sensu, sin perjuicio y al margen de la impugnación del reconocimiento
por vicio del consentimiento. Y, consecuente también con lo antes dicho, creo que la
impugnación de la patemidad es posible incluso en el caso en que un reconocimiento ante­
rior haya impedido el desconocimiento, tanto si impugna el hijo (entonces no hay duda
alguna) como si acciona el marido que había realizado ese reconocimiento'o.
La acción de impugnación de referencia queda sometida al régimen normal de la
misma, de la ley 70, apart. b), en el que ya no debo entrar a examinar: me remito a la doctri­
na autorizada que lo ha estudiado".
40. SANCI-IO REIlULLlDA (op. loc. cit., p. 53) cree que no es posible la impugnación judicial de la paternidad cuan­
do el marido hubiera reconocido expresa o tácitamente al hjjo. y ese reconocimiento hubiera impedido el desconoci­
miento. A pesar de su autoridad, me permilo disentir de la opinión de tan insigne y querido maeslro. Como he dicho
en otro lugar para idéntico supuesto en el Código -"Elementos..." cit.. 5. IV-2°, p. 96, Y en "Comentario del Código
Civil", cit., ad arto 117-. creo que cabe la impugnación en ese caso. a pesar del reconocimiento expreso o tácito, cuan­
do no haya vicio del comentimiento, si luego el marido tiene graves dudas sobre su patemidad al enterarse, por ejem­
plo. de airas relaciones de 'u mujer contemporáneas con las suyas. Téngase en cuenta que estos reconocimientos no
son determinantes de la filiación -como lo es el previslO en la ley 69 F.N., cuya impugnación regula la ley 7Ü-c)-, sino
un mero elemento impeditivo del desconocimiento. tan discrecional y arbitrario (en cuanto no sometido a otro cliterio
o límite que la voluntad del marido) como el propio desconocimiento, ajenos uno y otro a la cuestión de la verdadera
palernidad. La impugnación de esos reconocimientos no detenninantes de filiación, que creo posible, no contradice la
irrevocabilidad del reconocimiento: no es un acrus conlrarius. sino el ejercicio de la facultad o derecho de demostrar
judicialmente la no paternidad en un supuesto en que ha quedado determinada por estrictos criterios formales.
41. R. BERCOVITZ, op. loc. cit.. p. 113 y ss.. y SANCHO REBULLIDA, en esta misma revista, loe. cit.. p. 52 Yss_