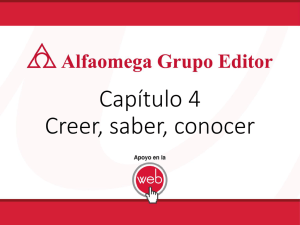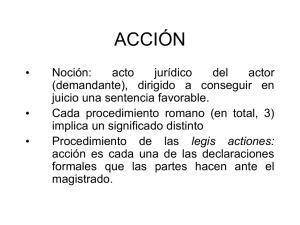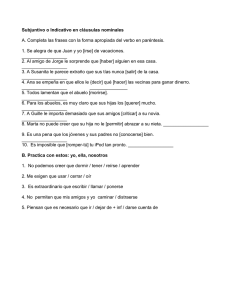Actuar es creer - Universidad Autónoma del Estado de México
Anuncio

Actuar es creer Acting is believing Resumen: Se analiza al actor dramático desde un punto de vista epistemológico, toda vez que el arte del teatro puede interpretarse como un estudio sobre el conocimiento del hombre a partir de él mismo. Observar la actuación dramática como objeto de estudio implica reconocer la paradoja constante de la creación ficticia de una realidad simultánea a la cotidiana. Así, la creencia del histrión debe ser una disposición a actuar como si la situación planteada fuera verdadera, y determinar una postura general de vida que permita hacer de la actuación una profesión capaz de mostrar la complejidad del ser humano en un escenario. Palabras clave: artes escénicas; teatro; artista escénico; epistemología *Universidad Autónoma del Estado de México, México. Correo-e: [email protected] Abstract: Dramatic actor is analyzed from an epistemological point of view, since theatrical art can be interpreted as a study about man’s knowledge from himself. Approaching dramatic acting as subject of study means to recognize the constant paradox of fictional creation of a simultaneous reality, parallel to ours. So the belief of the actor must be a disposition to play as if that given situation were true, and to establish a general life position that allows him to make acting a profession able to show the complexity of a human being in a stage. Fecha de recepción: 23 de octubre de 2013 Fecha de aceptación: 15 de octubre de 2014 Key words: performing arts; theatre; performing artist; epistemology 69 pp. 69-74 enero-marzo de 2015 Luis de Tavira La Colmena 85 La actuación es un proceso epistemológico y hermenéutico con anverso y reverso: si la mente es todas las cosas, todas las cosas son la mente, porque si el actor existe, puede pensar, pero si el personaje no piensa, no existe. ISSN 1405-6313 Adalberto Téllez-Gutiérrez* La Colmena 85 enero-marzo de 2015 ISSN 1405-6313 E l teatro ha tenido desde siempre una enorme capacidad de comunicar y exponer de diversas maneras la posición del hombre frente a su destino. Como un hecho de profundo origen litúrgico, el arte dramático permite que el individuo se reconozca mediante la representación de sus conflictos. El ser humano —como homo signifer— consigue generar por medio de su actividad cotidiana todo un conjunto de manifestaciones expresivas, creando lo que Gilbert Durand llama un “Universo simbólico” (1993: 36) como síntesis de lo que es el universo humano entero. Mediante esta operación se puede afirmar, sin temor a la redundancia, que el hombre es el hombre —con todo lo que esto significa— en el teatro. De ahí la estrecha relación entre dos conceptos inherentes a este arte: el mito y el rito; el segundo como forma de preservar al primero, pues el hombre le da sentido a sus actos y a los de sus semejantes guiado por ideales (el bien, la libertad, la justicia…), y establece diversos rituales que funcionan como símbolos en los que su significación va más allá de los actos realizados. La capacidad humana de simbolizar se verifica con todos sus códigos en el teatro, entre otras muchas manifestaciones —la lengua, por ejemplo—. En el arte dramático, representar una escena imaginaria, entendiendo ésta como algo inexistente, constituye la posibilidad de una realidad dada mediante una operación mental asociada con la creencia. El actor hace presente lo ausente, aquello que pudo haber ocurrido o no en otro tiempo y espacio; para ello se vale de su percepción o su recuerdo respecto a aquello que le interesa recrear, asociando la evocación a la posibilidad de representarlo. Al hacer esto lo rememorado se vuelve a vivir. Para el actor ese objeto de percepción es el personaje, que en el escenario se nos muestra físicamente de cuerpo presente y que por su propia naturaleza va asociado a emociones y sentimientos que se manifiestan mediante códigos establecidos. 70 Actuar es creer Para lograr esta operación (recuerdo-recreaciónemoción), el actor debe partir de ciertas asociaciones emotivas e intelectuales que le remitan a experiencias sensibles, concretas o no. La creencia, por ejemplo, implica una operación de la que el actor debe partir para asumir como cierto aquello que en realidad no lo es, por lo menos para él en el momento de presentar una idea o un carácter en el escenario. Creer en algo que no es cierto pareciera a simple vista un autoengaño, y en realidad lo es. Afirmar que una idea ficticia es real no tiene que ver con la idea misma, sino con la capacidad del actor para asumirla como tal, es decir, con su modo de aprehenderla, de interpretarla. Luis Villoro formula esto de la siguiente manera: “El objeto que determina la creencia puede, en efecto, no existir realmente, puesto que la creencia podría ser falsa ¿Cómo un objeto no existente podría causar un estado psíquico cualquiera?” (2004: 66). Esto se logra gracias a un estado de disposición en el que el actor, con base en un entrenamiento específico, se determina a responder de una determinada manera ante una circunstancia dada. Parafraseando a Villoro, podemos afirmar que una creencia es un estado de la conciencia mediante la cual podemos ser capaces de representar una parcela de la realidad, lo cual implica sentir de manera viva y con asentimiento de una idea. En el caso particular del teatro, para poder creer en una situación el actor debe partir de una proposición planteada: un texto dramático, la indicación del director o su propia percepción acerca de ella; al hacerlo, asume una actitud de convencimiento de que lo que va a representar debe ser lo más real posible. Para poder creer en algo es necesario aprehenderlo de manera objetiva y así darle el calificativo de 'creído'. Quizá por eso un actor logra reconocimiento entre el público cuando consigue hacer de esa creencia una cualidad que se percibe como algo extraordinario. Más aún cuando el ejecutante añade a la representación un juicio determinado, con lo que consigue manifestar además una postura respecto de esa situación. “Si el objeto creído no hubiera sido Adalberto Téllez-Gutiérrez aprehendido no sería justamente objeto de nadie, aunque existiera realmente; en cambio, puedo creer en objetos representados por la imaginación o comprendidos por el entendimiento aunque no existan realmente” (Villoro, 2004: 63). posibilidad personal de creer no hay un número específico de comportamientos provenientes de una creencia en particular. La creencia es la disposición en cuanto puede ser común a muchos sujetos, por estar determinada justamente por el objeto […] los aspectos afectivo y connativo, en cambio, no pueden ser comunes a todos los sujetos de la misma manera, por estar determinados por factores individuales (deseo, querer), en principio subjetivos Actuar es creer Adalberto Téllez-Gutiérrez 71 enero-marzo de 2015 Resulta interesante ver cómo una misma idea o situación puede representarse de distinta forma por varios actores. Y es que creer constituye una cualidad mental y emotiva que va acompañada de la experiencia personal de quien la ejecuta. Por eso es posible ver un carácter tan complejo como Hamlet —por citar sólo un ejemplo paradigmático— representado por un actor inglés, uno mexicano, japonés, ruso o estadounidense, y todos, en el mejor de los casos, muestran que ese personaje contiene en sí mismo la complejidad propia del ser humano, aun cuando pertenezca éste a otro lugar o tiempo. Una misma acción puede ser la manifestación de varias creencias. Dos actores pueden tener la misma creencia y actuar de un modo distinto porque intervienen en ello capacidades emotivas e intelectuales diferentes. Creer dispone estados emocionales muy particulares y se manifiesta simultáneamente a través de los estímulos sensoriales que lo generan. Gracias a la La Colmena 85 Detalle de Límites y acumulación 6 (2012). Mixta sobre tela: José Luis Vera. Cada ser humano tiene dentro de sí mismo el acceso a su propia experiencia y con ella puede ser capaz de creer en lo que desee o necesite. Hacerlo bien o mal dependerá del ejercicio de sus capacidades y de la técnica empleada para su ejecución. De hecho casi cualquiera puede hacerlo, pero cuando se realiza conscientemente, con la convicción de una premisa planteada y bajo ciertos códigos, es posible hablar de una creación artística que, como tal, establezca un equilibrio entre el pensamiento y su manifestación a través del lenguaje. De la relación entre ambas esferas se genera un concepto de lógica que devela lo necesariamente verdadero. Hablar de la creencia como una ocurrencia, es decir, como algo que sucede en un tiempo determinado, da al actor la posibilidad de poner linde a dicha operación. “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo” (Wittgenstein 2013:111); esta manera de compartir la concepción de realidad a través del lenguaje y del pensamiento es una forma lógica mediante la cual creamos formas del mundo para describirlo, para nombrarlo y realizarlo: volverlo real. Si consideramos al pensamiento como una representación de la realidad, ésta habrá de describirse con un lenguaje que le dé significación precisa. Por ello es de suma importancia poder determinar a través de un código establecido —un lenguaje— aquello en lo que creo, porque cuando algo no es posible a través del lenguaje tampoco lo es en la ISSN 1405-6313 (Villoro, 2004: 70). ISSN 1405-6313 enero-marzo de 2015 La Colmena 85 realidad. Según Wittgenstein, “todo lo que está más allá del lenguaje no puede ser formulado verbalmente sino sólo mostrado” (Pears, 1973: 71). Existen diferentes metodologías actorales para crear un personaje planteado por un texto o por una situación propuesta; sin embargo, la tentación de “encarnar” un carácter escénico a partir de lo más superficial con lo que cuenta un actor puede conducirlo a que anteponga su propia personalidad a la del personaje. En el medio cinematográfico mexicano es paradigmático el caso de Pedro Infante, quien se caracterizaba por poseer una alta capacidad de creer en las situaciones concebidas por el guion o por el director. Aquella escena en la que Pepe el Toro saca a su hijito carbonizado de una carpintería en llamas es memorable porque transcurrió mucho tiempo para que el ídolo dejara de creer en aquello que acababa de interpretar en el set. Es decir, su modo de aprehender la idea del personaje no le permitió marcar los límites de su creencia y convirtió su 'actuación' en algo real, con lo que dejó de ser, si es que lo fue alguna vez, un hecho artístico. “‘Determinar’ quiere decir aquí ‘circunscribir’, ‘delimitar’, ‘acotar’ las respuestas posibles del sujeto” (Villoro, 2004: 67). “Los límites del lenguaje, como los del pensamiento, son límites necesarios” (Pears, 1973: 63). Casos como estos dan fama, pero también conducen a cierta esquizofrenia que no le aporta nada al arte dramático. De ahí que para creer en algo sea necesario poseer la capacidad de desarrollar una técnica o conocimiento adquirido que le sea útil al actor sólo en el momento en que éste lo requiera y no en su vida diaria. Es decir, confiar sin conciencia en nuestros sentidos, en nuestras emociones, nos puede llevar a un autoengaño, a afirmar vívidamente como cierto algo que de antemano sabemos que no lo es. Afirma Wittgenstein: “Podemos desconfiar de nuestros propios sentimientos pero no de nuestras propias creencias” (Villoro, 2004: 133). Ante esto, parece incoherente creer que algo es cierto y al mismo tiempo admitir su falsedad… pero en el teatro esto sí es posible. 72 Actuar es creer El personaje debe ignorar todo el tiempo lo que el actor sabe; el actor desconoce todo el tiempo las verdaderas intenciones del personaje. Sólo en los oídos del espectador el actor llega a entender al personaje [...] La exigencia poética de la actuación supone una extraña operación epistemológica que todo artista de la actuación realiza con conciencia racional o por virtud de su especial intuición (De Tavira, 2007: 11). Un actor puede cantar, bailar, dar saltos mortales en el aire, llorar, reír, etcétera, pero todas esas capacidades adquiridas con el entrenamiento deben estar a su disposición en el momento en que el planteamiento de una idea le demande creer en algo para representarlo en un escenario. La falta de disposición de estos recursos implica que la creencia denota cierta inseguridad o vacilación en la ejecución. Quizá este sea un elemento para distinguir una buena de una mala interpretación: La paradoja de la actuación como arte se formula como la capacidad de sucumbir a una reacción que si es tal, es real a través de un estímulo ficticio, es decir, no es real. Las lágrimas del personaje en el escenario son físicas, lo que las provoca es ficticio en la mente del actor (De Tavira, 2007: 12). Para creer hace falta, además de un entrenamiento académico, la disposición como un proceso mental de abstracción. Debo tener la habilidad de reaccionar ante un estímulo ficticio como si fuera real. Lo real pertenece a un plano que se desarrolla en el vivir cotidiano. Lo ficticio es sólo una cualidad que el actor impone al estímulo al permitirle operar sobre sí y se plantea como un plano de la realidad paralelo al cotidiano en el que se mueve el actor en el escenario. ¿Qué hacer para no confundir ambos planos, como Pedro Infante? Al creer, espero que lo creído regule mi relación con el mundo que me rodea, con la realidad, con mi realidad. Creer en una idea Adalberto Téllez-Gutiérrez mina cuáles son las acciones a que estoy pro- Naufragios (2012). Dibujo digital: José Luis Vera. penso en el conjunto de acciones posibles […] El objeto de la creencia puede verse como el contenido propio de un estado disposicional llega a ser él mismo cuando es y no es el perso- que determina esa disposición, al orientarla naje (De Tavira, 1997: 5). hacia un número limitado, aunque impreciso, de acciones adecuadas (Villoro, 2004: 67). El actor debe tener claro que su capacidad de creer debe expresarse en acciones sólo cuando le es requerida, y estar dispuesto a afirmar su creencia en la situación que se le plantee como parte de un proceso vital que le permita manifestarse en un escenario. Porque actuar es algo antinatural, un ejercicio superior del espíritu. El actor no crea de la nada. Y aunque esta operación no se reduce a la técnica, sí constituye una técnica; es una condición que afecta ontológicamente: se es actor o no. ¿Cómo es posible que lo que no es, siendo lo que es, sea lo otro? A través del actor. Actor y personaje son la misma cosa en el momento justo de su realización efímera […] Porque la obra de arte que hace artista al actor es la acción en el inefable aquí y ahora en que Actuar es creer La creencia de un actor debe ser una cualidad mental que permanezca en la potencialidad de su ser y se traduzca en un comportamiento observable, matizado por la técnica y la sensibilidad de una emoción en relación con una situación planteada en un entorno específico. Profesar esa creencia hace que el actor se convierta en militante de una idea, de una forma de vida; de ahí la necesidad de entender la actuación como una verdadera profesión. ¿Es posible creer en algo (una ocurrencia) sólo mientras estoy en el escenario? ¿Cuando salga de este espacio puedo dejar de hacerlo? Al creer en algo, aunque no coincida con lo que en verdad creo, pongo en juego mi complejidad como ser humano. “Creer no implica necesariamente actuar como se cree” (Villoro, 2004: 73). Mi disposición para que los estímulos que se me plantean me permitan reaccionar mediante cierta conducta manifiesta mi posibilidad de responder de una manera muy Adalberto Téllez-Gutiérrez 73 La Colmena 85 Toda disposición tiene un contenido que deter- enero-marzo de 2015 ISSN 1405-6313 me hace considerarla como parte del mundo en el que me desenvuelvo y lo hago con la confianza de que existe, por lo menos para mí como actor. “La dificultad estriba en que la conclusión ontológica de Wittgenstein no es meramente que hay objetos, sino que tiene necesariamente que haberlos” (Pears, 1973: 74). Creer me dispone a responder de determinada manera ante una circunstancia, me pone en situación. Pero cuando una creencia se convierte en una forma de conducta ésta se manifiesta en acciones cotidianas que contaminan ambos planos. Porque como afirma Wittgenstein: “nos hacemos figuras de los hechos” (2003: 53)… de nuestros propios hechos. “El mundo es mi representación” (De Tavira, 1999: 183), decía por su parte Shopenhauer. ISSN 1405-6313 enero-marzo de 2015 La Colmena 85 particular, de acuerdo con mi propia experiencia y capacidad. Bajo este planteamiento cabría afirmar: si creo en algo puedo reaccionar de cierta forma, aunque sea sólo por el tiempo que yo establezca, para que una vez que termine ese momento deje de creer en eso. Entonces, ¿en qué creo? ¡En mi propia capacidad de creer cuando yo lo requiera! ¡En que mi disposición no es una ocurrencia, es decir, no tiene límite determinado en el tiempo! Debo creer que puedo creer y hacer creer a alguien más. Puedo, mediante mi creencia en la ficción, hacer que un personaje se comporte de cierta manera hasta definir su carácter. La posibilidad de creación siempre será tan amplia como la serie de condiciones que se plantean. Creer debe ser un estado interno del individuo que determine una forma de conducta ante un estímulo planteado, y entre ese estímulo y la respuesta que le precede ejecutar una acción explicada mediante intenciones y emociones. La creencia debe ser una disposición a actuar (en el sentido más amplio) como si la situación planteada fuera verdadera. Deberá determinar una postura general de vida que permita, en nuestro caso particular, hacer de la actuación una profesión, una actitud que deje profesar la creencia en que mediante la ficción es posible mostrar la complejidad y el conflicto del ser humano en un escenario, o como reiteradamente lo afirmaba Raúl Zermeño: debiéramos entender la ficción como una manera total de existencia. ¿Cuál es la ética que debe predominar en el placentero y doloroso proceso de gestación artística? Yo diría [que] el de continuar siendo lo que hemos sido, señalar a la sociedad, al individuo y a nosotros mismos; un reflejo más verdadero del ser. Y un reflejo más verdadero del ser, y del ser social, ni puede ni debe ser complaciente. Si el artista falla en señalar, otra vez placentera y dolorosamente, las verdades del reflejo social humano, se está traicionando a sí mismo, a su gremio, a la sociedad y a su función. El no caer 74 Actuar es creer en esta mentira es la necesidad ética de todo creador (Zermeño, 2008: 4). Referencias De Tavira, Luis (2007), Interpretar es crear. Reflexiones críticas sobre la diversidad conceptual del hacer del actor, México, Paso de Gato, Col. Cuadernos de Ensayo Teatral. Durand, Gilbert (1993), De la mitocrítica al mitoanálisis: figuras míticas y aspectos de la obra, Barcelona, Editorial Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana. Pears, David (1973), Wittgenstein, Barcelona, Ediciones Grijalbo. Villoro, Luis (2004), Creer, saber, conocer, México, Siglo XXI Editores. Wittgenstein, L. (1991), Tractatus logico-philosophicus, Madrid, Alianza. Zermeño, Raúl (2008). Ética del hacedor, ponencia dictada en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, México. Adalberto Téllez Gutiérrez. Es actor egresado del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha participado en más de 30 obras de teatro en el Distrito Federal, Toluca, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima y Colombia. Posee el Diplomado en Actuación (1992-1997) por el Centro Universitario de Teatro de la UNAM. Es Licenciado en Arte Dramático por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México (Generación 1999-2004); y candidato a la Maestría en Humanidades con especialidad en Estudios Literarios por la misma institución (2009-2011) con el proyecto “La vigencia del mito guadalupano en la idiosincrasia mexicana. Un estudio a partir de Corona de Luz de Rodolfo Usigli”. Actualmente es coordinador de la Licenciatura en Artes Teatrales en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, México, y catedrático de la Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca, México. Adalberto Téllez-Gutiérrez