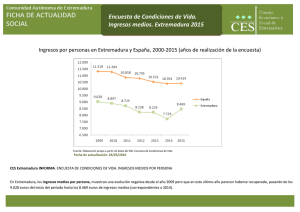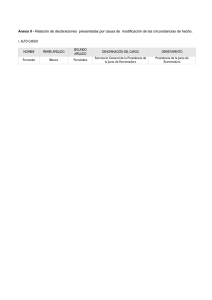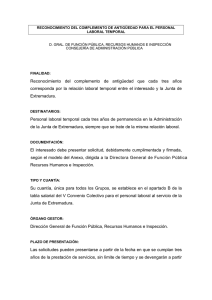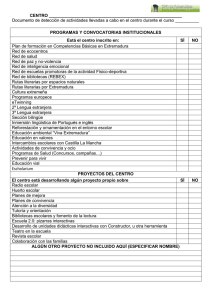Josep M. Gurt i Esparraguera
Anuncio

Ressenyes finalment, quina ha estat l'atmosfera de cocció. La suma de tots aquests passos i les seves circumst¿mcies dóna lloc a un resultat que és el que nosaltres observem. Pero, podem assimilar facilment característiques físiques observades i lloc d'origen de la ceramica? No, perque estem ignorant tot el seu procés tecnologic i, per arribar a coneixer-lo, necessitem fer ús d'una via indirecta, l'arqueometrica, que sera la que ens explicara a que corresponen les característiques observades a ull nu o amb la lupa binocular. Resultat que ve a demostrar que, pel conjunt deIs materials estudiats, a partir de la descripció macroscopica no es pot arribar on ha pretes arribar l'arqueologia tradicional, és a dir, a fixar amb precisió 1'0rigen de tot producte ceramic. Fet aquest llarg exercici experimental, l'autor retorna a les fabriques identificades arqueometricament i proposa una descripció macroscopica estandarditzada per a cadascuna, pero tenint sempre present, per a cada individu ceramic estudiat, les característiques que ha determinat l'estudi arqueometric. El resultat, acompanyat d'un bon aparell grafic a partir de fotografies de cada fabrica fetes en binocular, és una proposta molt seriosa de per on han d'anar els estudis basats en ceramiques arqueologiques. A la base, un bon treball arqueometric per a determinar fabriques i, a continuació, una bona descripció de les mateixes amb binocular, per tal que l'arqueoleg pugui, mitjan~ant l'ús d'una simple lupa binocular, rastrejar i identificar el material ceramic que previament ha estat caracteritzat arqueometricament. De ben segur que, amb les presentades en aquest estudi, ja es pot fer. En definitiva, un llibre d'arqueometria -o diversos- per a arqueolegs. Josep M. Gurt i Esparraguera MATEOS, Pedro y CABALLERO, Luis (eds.), Repertorio de arquitectura cristiana en Extremadura. Época Tardoantigua y Altomedieval, Instituto de Arqueología de Mérida (Junta de Extremadura, Consorcio de Mérida, CSIC), Anejos de Archivo Español de Arqueología, XXIX, Mérida, 2003, 344 p. El presente volumen constituye la presentación de los resultados del proyecto de investigación «Extremadura entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media», cuyo objetivo principal era la elaboración de un corpus o repertorio de la documentación existente relativa a la arquitectura cristiana de la provincia de Extremadura entre los siglos rv y el IX. El libro se estructura en dos grandes partes: un catálogo de yacimientos y una serie de trabajos de síntesis (nueve artículos en total) donde distintos especialistas reflexionan sobre diversos aspectos relacionados con el tema del volumen. La publicación se complementa al final con una bibliografía específica sobre arquitectura cristiana tardo antigua y altomedieval, además de la aportada en cada ficha del catálogo y en los diferentes artículos. PYRENAE, núm. 35, vol. 2 (2004) ISSN: 0079-8215 (p. 133-162) 159 Ressenyes El catálogo está constituido por un total de 23 yacimientos a los que cabe sumar dos, las villas de La Sevillana y Torre Águila, que se incluyen como addenda, puesto que son muy dudosos. Las fichas de cada uno de los 23 edificios de culto ordenadas alfabéticamente tienen el mérito de haber sido redactadas, muchas y en la medida de los posible, por los arqueólogos que han excavado y publicado acerca del yacimiento; por eso el libro cuenta con varios colaboradores. Las fichas están organizadas en dos partes: una primera de carácter técnico y la segunda, de tipo descriptivo. La parte técnica es muy escueta y proporciona los datos de ubicación geográfica y cronológica, además del tipo de planta del edificio. Quizá las dos entradas de adscripción y cronología son un poco confusas. También hubiese sido interesante indicar desde un principio el contexto en el que se construye el edificio (ciudad, aglomeración, villa) y la función eclesiástica a la que se asocia, es decir, si se trata de una iglesia funeraria, bautismal, episcopal, martirial o monástica, para situar más rápidamente al lector. Cabe subrayar el notable esfuerzo realizado por Pedro Mateos, coordinador del proyecto y editor junto con Luis Caballero de este corpus, en la preparación de nuevas planimetrías, unificadas gráficamente, pero quizá excesivamente esquemáticas, para todos los yacimientos aquí publicados. Aunque casi todas las fichas están además ilustradas con algunas fotografías, se echan de menos más plantas, sobre todo las de excavación y las cronológicas, que ilustren las distintas fases del edificio, y las que reflejen todo el conjunto arqueológico, como son las plantas del edificio con las sepulturas. Sin duda hubiese sido también muy útil presentar, con cada una de las fichas, dibujos y fotografías de los materiales más significativos relacionados con el uso y función de estos edificios cristianos. Por poner algún ejemplo, faltan los interesantes planos de las diferentes fases de Santa Eulalia que ya había publicado P. Mateas, pero que permiten comprender la evolución cronoarquitectónica del edificio no se reflejan el mobiliario y objetos litúrgicos, como por ejemplo los hallados en La Cocosa, ni los diferentes espacios litúrgicos, importantes en la mayoría de los casos, como en el de Casa Herrera, del que existe un excelente material gráfico de las diferentes excavaciones. Pero los editores han tenido que aplicar un criterio selectivo, debido sin duda a las características de la publicación. La segunda parte del volumen se estructura en nueve artículos, que contextualizan de forma general el catálogo y profundizan en algunas de las principales problemáticas relativas a la arquitectura cristiana de Extremadura. Contrario a la idea de decadencia de las ciudades en época tardía, J. Arce (Augusta Emerita en los siglos IV-V d.C.: la documentación escrita, p. 121-133) reconstruye el panorama de la ciudad desde su nueva situación de capitalidad de la diocesis hispaniarum en el siglo IV. También a partir de la información contenida en las fuentes, valiéndose fundamentalmente del texto de las Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium para la ciudad y de la documentación conciliar para el ámbito rural, P.C. Díaz presenta un trabajo sobre la formación del patrimonio monumental de la iglesia lusitana en época visigoda (p. 133-143). Los textos que siguen abordan los problemas generales de esta arquitectura desde un punto de vista arquitectónico y cronológico, decorativo, litúrgico, urbanístico, además de presentar el contexto rural y la epigrafía. Sin duda los autores de los artículos no han podi- 160 PYRENAE, núm. 35, vol. 2 (2004) ISSN: 0079-8215 (p. 133-162) Ressenyes do obviar el debate existente entre «visigotistas» y «mozarabistas» relativo a la arquitectura altomedieval de la Península y que ya fue objeto de un volumen publicado en esta misma serie (1. Caballero Zoreda y P. Mateos (eds.), Visigodos y Omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la alta Edad Media, Anejos de Archivo Español de Arqueología XXIII, CSIC, Madrid, 2000). Las tesis visigotistas se ven representadas por A. Arbeiter (Los edificios de culto cristiano: escenario de la liturgia, p. 177-231), quien analiza los distintos espacios de las iglesias extremeñas y su función desde un punto de vista litúrgico. El trabajo de Arbeiter constituye una de las aportaciones más originales publicadas últimamente sobre la arquitectura cristiana hispánica, puesto que analiza de modo exhaustivo cada documento desde las características arquitectónicas de los edificios, su secuencia evolutiva, la presencia de sepulturas y las características del mobiliario litúrgico, llegando a conclusiones interesantes sobre la función y los evergetas que patrocinaron su construcción. Por su parte, 1. Caballero defiende una cronología mozárabe para iglesias como Santa Lucía del Trampal, caracterizadas por plantas más complejas, la decoración arquitectónica y el uso de nuevas técnicas como la sillería reutilizada (Arquitectura tardo antigua y altomedieval en Extremadura, p. 143-177). Entran en este debate M. Cruz Villalón (La escultura cristiana y altomedieval en Extremadura, p. 253-271), desde el análisis de la escultura visigoda y postvisigoda o mozárabe, y M. Alba (Apuntes sobre cerámica de época tardoantigua (visigoda) y altomedieval (emiral) en Extremadura a partir del registro arqueológico emeritense, p. 293-333) en un ensayo sobre cerámicas comunes de los siglos V-IX. P. Mateos (Arquitectura y urbanismo en las ciudades de la actual Extremadura en época tardo antigua, p. 231-241) plantea arqueológicamente la evolución del tramado urbanístico de Emerita entre los siglos IV al IX. Tras una exposición de la evolución en la ocupación del campo extremeño desde época tardorepublicana hasta época tardoantigua, E. Cerrillo (Las áreas rurales en la Extremadura tardoantigua, p. 241-253) reflexiona sobre lo que pudo ocurrir en las áreas rurales tras 711, planteándose diversas hipótesis sobre continuidad y cambio en la propiedad. Por último, señalar el estudio de J.1. Ramírez Sádaba (Epigrafía monumental cristiana en Extremadura, p. 271-291), que a partir de una serie de epígrafes conmemorativos de la construcción de edificios o monumentos cristianos provenientes de Mérida y el resto de Extremadura, realiza algunas consideraciones relativas a los edificios que dichas inscripciones celebraban. Desde el punto de vista formal se observa cierta falta de sistematización en cuanto a los criterios de presentación de los artículos, evidente en las notas bibliográficas (que incluso llegan a estar ausentes en el artículo de E. Cerrillo) o el tipo de párrafo, algunos errores en los pies de figura (cfr. fig. 21 en la p. 155) Y los numerosos errores de carácter tipográfico que presentan tanto los textos como el catálogo. En cualquier caso, tales errores no desmerecen la gran utilidad de esta importante iniciativa, paralela por otra parte a otros proyectos que han ido apareciendo en los últimos años y que queremos señalar antes de finalizar. Así, por ejemplo, el excelente y útil volumen publicado por A. Arbeiter y S. Noack -Haley (Christliche Denkmaler des frühen Mittelalters vom 8. bis ins 11. Jahrhundert, en Hispania Antiqua, Philipp von Zabern, Maguncia, 1999), PYRENAE, núm. 35, vol. 2 (2004) ISSN: 0079-8215 (p. 133-162) 16f Ressenyes que aborda la arquitectura de los siglos VIII al XI, llamada tradicionalmente arquitectura de reconquista, y que como es habitual en la serie Hispania Antiqua comporta unos capítulos generales y luego una serie de fichas de los edificios y los materiales (arquitectónicos, decorativos y arqueológicos). También hay que resaltar el utilísimo Del roma al romanic coordinado por P. de Palol y A. Pladevall (Del roma al romanic. Historia, art i cultura de la Tarraconense mediterrania entre els segles IV i x, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1999), que cubre no sólo los edificios eclesiásticos, sino también todos los demás tipos de documentos y yacimientos arqueológicos. Muy probablemente todas estas experiencias encuentran un modelo en el proyecto pionero y con más de veinte años de existencia de la Topographie Chrétienne des cités de la Gaule des origines au milieu du VIII siecle, que ha dado como resultado la publicación de un gran numero de volúmenes (que llevan el mismo nombre) y que es fruto a la vez de los tres volúmenes editados por N. Duval del Atlas des monuments paléochrétiens de la France y de un cuarto con los textos de síntesis (N. Duval et alii, Naissance des arts chrétiens, Ministere de la Culture-Imprimerie Nationale, París, 1991). Este tipo de corpora son de gran utilidad para la comunidad científica y el publicado ahora de Extremadura servirá, sin duda, como ejemplo a tener en cuenta, sobre todo en proyectos que son todavía embrionarios, como el Corpus ofthe European Early Medieval Churches (IV-X century), que desde la Universidad de Zagreb promueve M. Jurkovic con numerosos países europeos. Todos ellos permiten alcanzar un mejor conocimiento sobre la arquitectura y la topografía cristiana y, en definitiva, sobre el impacto del cristianismo en la Europa tardo antigua y altomedieval. Silvia Alcaide 162 PYRENAE, núm. 35, vol. 2 (2004) ISSN: 0079-8215 (p. 133-162)