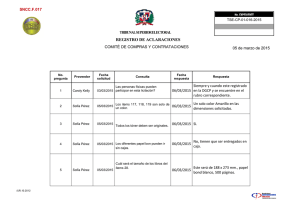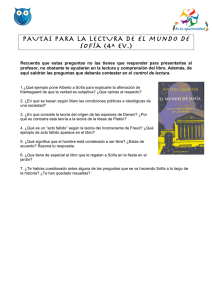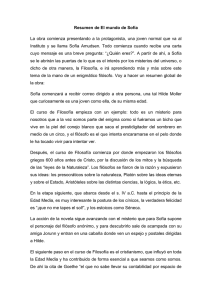CASA DE MUÑECAS
Anuncio

Concurso STADT: historias de la gran ciudad 2014 CASA DE MUÑECAS ANAXIMANDRO Sofía no recuerda nada de su madre, excepto el día en que le dio el único regalo que le sobrevive. Al cumplir cuatro años organizaron una fiesta. Llevaba una falda blanca con arandelas azules que ha aprendido a recordar a fuerza de verlo en las fotos polaroid del álbum familiar. Se encuentra sentada sobre la mesa del comedor al lado de un pastel con forma de conejo y sostiene una muñeca parlanchina. Es rolliza, de cabellera rubia, y al estar inclinada tiene sus párpados plásticos ocultando unos ojos azules que parpadean mientras al cantar mueve la lengua. La mañana del cumpleaños la despertó la voz de su madre. Aturdida, no acertaba a decir en dónde estaba y quién la llamaba. Cuando sus ojos lograron enfocarla la descubrió llevando un regalo entre sus manos. Lo tomó apresuradamente y rompió el papel para descubrir a Fiona, el juguete que canta. La abrazó, la besó, pero el resto del día, junto con las imágenes maternas, quedó borrado de su memoria. Unos meses después su madre murió, y padre e hija dejaron aquella casa. Se mudaron a un caserón colonial cerca del centro de la ciudad. Tenía dos pisos y un patio interno inmenso. En el segundo estaban la alcoba principal y dos secundarias, cada una con un balcón que daba a una antigua calle empedrada, y el estudio. En el primero estaba la sala de estar, el comedor, la cocina, una serie de cuartos donde vivieron tíos y primos, un patio gigante con un árbol de brevas en el centro y un cuarto de herramientas al fondo. Como único recuerdo de su antigua vida Sofía guardó aquella mañana de cumpleaños y el juguete regalado. La muñeca tenía un parlante en el torso, y en la espalda había un compartimiento que una vez abierto revelaba una especie de tocadiscos con una pequeña aguja que leía un disco de plástico azuloso. Al mover la pata se iniciaban los cantos, que salvo uno grabado internamente, dependían de cuál disco se usara. Con el tiempo no quedaron discos y la pata se desprendió de tanto usarse. Para que hablara, debía introducirse un lápiz en el muñón de la extremidad y se escuchaba sólo una retahíla de sonidos estentóreos que sonaban parecido a un “mata–mata–mata”; el 1 chillido se apagaba al volver a introducir el lápiz en el orificio. Tiempo después de llegar al centro su padre volvió a casarse y Sofía llamaba a la nueva esposa “mamá”, sin olvidar aun el rostro de su madre. Alejandra, su madrastra, la amó, quizás porque ella misma era incapaz de tener hijos. La colmaba de mimos, juguetes, y sobre todo incendiaba la imaginación de la pequeña Sofía contándole cuentos antes de dormir y regalándole libros. En su cuarto tuvo primero unas repisas con varias enciclopedias con las que hacía sus deberes escolares. Prefería por sobre todas El mundo de los niños, aunque era bastante difícil encontrar algún dato exacto para hacer la tarea. Leía cada tomo viendo los retratos y repasando las historias: niños de todo el mundo, poesías y canciones, cómo se hacen las cosas… En el segundo volumen, su preferido, le llamaba la atención la historia de un muñeco que busca incansablemente al hada que lo hiciera humano para así llenar de felicidad a su creador. Lejos de gustarle la llenaba de un miedo que se negaba a morir, pensando en el momento en que sus juguetes empezaran a hablarle. Por ello todos los arrumaba en el armario detrás de una puerta con espejo de cuerpo entero, dejando especialmente enterrada a la maltrecha Fiona, a quien el cuento había hecho caer en el oprobio del terror infantil. Las enciclopedias pronto dieron lugar a libros y a novelas juveniles donde Sofía aprendió sobre anillos únicos, baobabs y países maravillosos. De tanto leer, decía su padre, se le iba secar el ceso, y de seguro era cierto, pues pasaba días enteros sin dormir leyendo y releyendo las historias que la impresionaban, no tanto porque le gustasen como porque le producían un terror y una curiosidad mórbida que se saciaba paulatinamente cuando descubría un final atroz o banal que le permitía conciliar el sueño. Ese estado onírico se convertía en un teatro donde los personajes leídos reaparecían para atormentar sus noches y se levantaba llorando con lágrimas que Alejandra corría a secar. Al día siguiente llegaba con un nuevo libro que esperaba fuera más amable con la fantasía de la niña. En su decimosegundo cumpleaños una vecina que ignoraba su aversión por los muñecos le regaló en la fiesta un monigote que imitaba un arlequín. Su rostro y manos eran de porcelana negra y el vestido coloreado era de tela rellena acaso con paja. Tenía un sombrero de tres puntas coronadas con cascabeles, los ojos repintados con rombos blancos a su alrededor, y la boca dibujando una sonrisa sardónica que apenas disfrazaba la maledicencia de su carácter alegre. Una vez hubo destapado el regalo su cara de espanto hizo que Alejandra se lo arrebatara presurosa de las manos para subirlo al cuarto, pero cuando estaba a punto de 2 guardarlo en el cementerio de cacharros los gritos de dos niños peleando hicieron que olvidara para qué había entrado a la habitación de la niña y lo dejó tirado en un rincón mirando a la pared. Cuando se fueron los amigos de Sofía, continuó en la sala del primer piso retozando con los otros regalos y comiendo las últimas boronas del pastel de chocolate. Al quedarse dormida su padre la llevó en brazos a la alcoba y sin ponerle el pijama la dejó con su vestido de arandelas sobre la cama. Bajó de nuevo y continuó la celebración bebiendo con los mayores mientras recordaba tiempos mejores sin pedirle a su mujer que cambiara a la niña. Pasadas varias horas Sofía sintió el frio del alba cuando aun el Sol no traspasaba las cortinas de paño, y abrió los ojos asustada; todo estaba tan negro como si aun los tuviese cerrados. Trató de moverse pero sentía manos y piernas atadas con cadenas, y una presión en el pecho que hacía su respirar profundo y moroso. Una babosa fría y húmeda empezó a separar sus labios hasta llegar a la garganta, donde se movía con la agilidad de los tentáculos que apresaban los submarinos de sus lecturas pasadas. Trató de gritar, pero ningún sonido pudo salir de su boca. La luz de la mañana iluminó un poco el lugar al tiempo que la presión desaparecía y pudo sentarse aterrada sobre la cama. No lloró, ni gritó, ni salió en busca de ayuda. Se refregó los ojos tratando de ver mejor pero todo parecía normal: la puerta y las ventanas cerradas, y tampoco se escuchaba el sonido de pasos alejándose. Se metió entre las cobijas tapándose la cara y continuó durmiendo. Ese día no comentó con nadie lo sucedido juzgándolo un sueño, aunque sí preguntó en el almuerzo si todos los invitados se habían ido, o si alguien se había quedado en casa. Ante la broma de Alejandra de que buscara en la casa si alguno de los amigos borrachos del papá aun yacía en un rincón, hizo lo propio. Subió a la alcoba principal, donde una luz mortecina iluminaba pobremente a su padre, que aun dormía; miró en el baño, revisó el estudio, el cuarto de sus hermanos, y no encontró a nadie extraño. Bajó de nuevo, miró detrás de los muebles de la sala, en el cuarto de San Alejo, salió al patio detrás de la cocina. En toda la mitad yacía solo la higuera que en época de estación llenaba la casa con un olor azucarado que obligaba a Alejandra a preparar el dulce de breva con panela que Sofía comía rebajado con leche. Se acercó al cuarto hecho de tablas podridas que estaba desde siempre cerrado con cadena. Trató de abrirlo sin éxito, e intentó mirar por entre las hendiduras de las vigas pero no vio más que oscuridad. Cuando en la tarde preguntó a Alejandra por qué estaba siempre cerrado ella le contó que el casero guardaba allí las herramientas con las que el 3 jardinero podaba los vergeles coloniales de esa casona alquilada, jardines que jamás había visto arreglados; más bien padecían devorados por los hierbajos. Continuó el resto de esa tarde y la mitad de la noche ayudando a arreglar el desorden de los invitados y sin tiempo y ganas de leer entró a su cuarto para arrojarse con ropa sobre la cama y quedar profunda. De nuevo a la madrugada la despertó el frío, pero esta vez al dormir boca abajo su cabeza quedó fija contra la esquina donde ahora descubría que yacía el arlequín. Sus ojos adivinaban las borlas del sombrero entre la oscuridad y sus oídos apenas le permitían escuchar el leve tintineo que producían al girar el cuello. –Sofía– escuchó que la llamaba una voz chillona que adivinó del bufón. Sin poder huir cerró de nuevo los ojos. Esta vez no sintió besos ni ahogo, pero sí el mismo pavor que le contraía los músculos y le impedía gritar. Trató de dormirse aunque siguió en vela hasta que la llamaron a desayunar. Apenas entró Alejandra saltó de la cama, la abrazó y le pidió que botara el muñeco que yacía con el cuello doblado hacia la cama, tal como ella recordaba haberlo arrojado al rincón descuidadamente el día del cumpleaños de Sofía. Adivinando la causa de los temores aceptó sacarlo en la basura esa noche y decidió llevar los demás juguetes al cuarto de San Alejo. Luego de ese incidente el sueño de la niña mejoró. Continuó con sus lecturas pero por varios años nunca despertó en la noche presa de temores como los que en esa época vivió. Un año después, con motivo del aniversario de la muerte de su madre se organizó una misa de difuntos a las seis de la tarde, a la que fue engalanada con su vestido de cumpleaños de doce meses atrás. Rezaron por el alma en pena de la difunta y encomendaron a Dios que cuidara de los suyos. De nuevo hubo invitados en la casa esa noche, se repartió comida y se bebió, pero por obvias razones no hubo jolgorio ni regalos. Los tíos y primos mayores se dedicaron a recordar a la mujer que conocieron en su mejor época y de la que Sofía sólo retenía ya una imagen borrosa de un rostro el día en que despertó sin saber quién era y por qué estaba aquí. Hacia la media noche todos se acostaron con el mismo ánimo que habían mostrado en la ceremonia. En la madrugada un exasperante un chillido que parecía venir de ninguna parte los despertó. Su padre empezó a buscar por los cuartos de arriba con el “mata–mata” como banda sonora, bajó a la cocina con el “mata–mata” perforándole los oídos, se asomó al mismo cuarto de madera del patio creyendo escuchar ahí la fuente del “mata–mata” pero el candado no cedió; finalmente Alejandra recordó que en el cuarto de San Alejo estaban los juguetes viejos y en el fondo de un costal 4 descubrieron a Fiona gritando los restos de una vieja canción. Por más que le oprimieron el muñón, que quién sabe cómo se había activado, la muñeca no calló porque la cantaleta parecía venir incorporada de fábrica; los golpes contra el mesón de la cocina sólo dejaron una voz más grave y trémula que escupía “mata– matas” sin compasión. Finalmente el padre subió a la alcoba, abrió de par en par las ventanas del balcón y arrojó con todas sus fuerzas el juguete. Luego toda la familia y los invitados despertados con los alaridos se acostaron a dormir. A la mañana siguiente alguien timbró luego del desayuno. El vecino preguntó si la muñera era de esa casa. Llamaron a Sofía y la instaron disimuladamente a agradecer las buenas maneras del vecino, quien parecía trasnochado por la misma alharaca que a ellos los había despertado, y recibió la muñeca con mal disimulado disgusto. Estaba sin ropa, tenía la cara raspada, la lengua cantante afuera; los ojos seguían parpadeando al inclinarse sin daño aparente de su mecanismo y al verla detenidamente entre sus manos Sofía recordó de nuevo con perfecta nitidez el rostro de su madre al entregársela; se alegró de tenerla de nuevo entre las manos. Sonrió sinceramente y prometió no volver a perderla. Una vez en casa sólo se percibía el leve cloc–cloc que anunciaba la agonía de la batería interna del juguete e infirieron que no volverían a ser despertados por sus gritos, para dejarla así en el fondo del armario por muchos años más. A sus quince años Sofía empezó a leer filosofía en la secundaria y en su fiesta, entre valses, corte de cadetes alquilados, filetes de cerdo y brindis con cidra le regalaron un libro que resumía la historia del pensamiento desde los griegos hasta las postrimerías del siglo XIX. Como si los sofismas y paralogismos hubiesen despertado los fantasmas de la niñez empezó a soñar de nuevo con aquello que leía. Tales, Anaximandro, Sócrates y Epicuro se anunciaban en sueños, preguntándole por el hilemorfismo, el origen de las cosas y secreto de la felicidad. En una ocasión se vio a sí misma amarrada en una gruta con sombras respondiendo a un invisible tutor qué figuras veía formándose en las paredes de piedra iluminadas con las chispas de una lumbre a sus espaldas, y en otra vio como unos embriones crecían al interior de las vainas de una planta hasta que se hacían hombres y eran expulsados como las pepas de un mamoncillo chupado, desnudos y babosos sobre la orilla del mar. Una noche el frio de la aurora la despertó de nuevo justo antes de que la luz fuera lo suficientemente fuerte como para entender con claridad qué le rodeaba. Alcanzó a entrever, sin embargo, la puerta del armario entre abierta, pero esta vez se levantó sin dificultad para 5 cerrarla. Al hacerlo reparó en el espejo que apenas se adivinaba platinado por los destellos que atravesaban, débiles, las cortinas. Vislumbró debajo del camisón su cuerpo que no era ya el de una niña y se concentró en los pechos que se veían reflejados mientras templaban la tela de algodón de su bata. Extendió su mano para tocarlos en el reflejo y sintió que el vidrio ondeaba al contacto de su mano como la superficie del agua cuando se arroja una piedra. Pasó su brazo, su pierna, finalmente toda ella entró. A ese lado la luz era más fuerte. Pudo ver su cama totalmente tendida y al volverse aun divisaba el cuarto oscuro que había dejado atrás. Pasó a la alcoba de sus hermanos que jugaban ajedrez callados. Los llamó, pero no la escuchaban; era como si no estuviese allí. En la alcoba de su padre no había nadie. Al bajar al primer piso vio el comedor decorado como en su fiesta de quince, vacío. Salió hasta el patio y se dirigió al cuarto de madera del fondo del jardín. Esta vez el candado abrió con facilidad. Adentro un aroma a pasto recién cortado disfrazaba el vaho de la gasolina de la máquina podadora. Había una mesa y una silla sobre la que un hombre sentado parecía leer un viejo libro. Cuando levantó la vista Sofía vio sus ojos cenicientos por las cataratas. “Los espejos y la cópula son abominables –sentenció el ciego– porque multiplican el número de los hombres”. Sofía le preguntó por qué nadie estaba en la fiesta, y el viejo refirió la historia de la casona. Construida por un rico comerciante colonial había sido hermosa hasta el día del Bogotazo; entonces la ocuparon sobrevivientes de la revolución de esos días de abril. Luego se convirtió un prostíbulo. Las mujeres que quedaban embarazadas interrumpían su embarazo y enterraban los cuerpos de los fetos en el fondo del patio, justo debajo de donde estaban ahora. Por eso algunas veces las almas de los niños escapaban y hablaban a través de los muñecos. Después fue un inquilinato en el que vivían familias de provincia que llegaban desplazados por la violencia en el campo. Uno de sus antiguos huéspedes se había enriquecido y la compró echando a todos los demás, pero con el tiempo enloqueció y mató a su mujer, cuyo cuerpo está enterrado con los fetos como cohorte; por eso está siempre cerrado. Uno de los hijos que le sobrevivió arregló la casa, pero ante esas historias nadie había querido tomarla, hasta que su padre, haciendo caso omiso de los cuentos de brujas, se había mudado. Por eso nadie había querido ir a la fiesta. Al salir del cuarto Sofía siguió por una calle paralela a los cerros hasta desembocar en un camino de adoquines donde bajaban los buses rojos que remplazaron al tranvía, articulados y con un fuelle en la mitad que los hace ver como acordeones. Llega a una zona de casas viejas donde entra a una 6 librería. La esconde un pequeño local de ediciones escolares, pero al subir se vislumbran los viejos anaqueles de lo que antiguamente fue la biblioteca de una mansión señorial. Hacia la habitación del fondo está la sección de filosofía, iluminada por los grandes ventanales que rompen las altas paredes de la casa y recuerda que debe buscar los datos sobre el hilozoísmo para una tarea. Escoge un volumen sobre los presocráticos y casi al azar encuentra la sección dedicada a Tales de Mileto: «Las cosas tienen vida propia, todo es cuestión de despertarles el ánima», lee. Al terminar de copiar lo necesario para hacer sus deberes levanta la vista y se dirige hacia la mitad de la sala donde unas puertas abiertas parecen anunciar otro cuarto con más escaparates de libros en la otra mitad del recinto. Hacia el fondo se ve un letrero que dice: “Sala de otros mundos”. No recordaba esa sección y duda si seguir caminando:ese lado se ve oscuro a pesar de que a este lado la luz entra a borbotones. De pronto percibe el vidrio y gira su cabeza. Justo detrás, en el dintel de la entrada a esta ala de la librería ve el letrero original y comprende, mientras ríe, qué está sucediendo: . Luego de salir de la librería busca un teléfono, llama a su padre y quedan en una cita para tomar café. – ¿Cómo va el griego? –pregunta a su padre apenas lo ve entrar–. –No va –responde intrigado – hace mucho estudié algo en la universidad, pero ya sólo me queda un viejo manual. ¿Por qué? –Hago una tarea sobre filósofos. Estuve en la librería de Alejandra. A propósito, amplió el segundo piso con una nueva sección. – ¿Amplió? ¿En qué momento? – preguntó extrañado–. –Sí, hay nueva sala y tienes que verla, fue muy recursiva –replicó Sofía–. El caso es que encontré unos fragmentos en griego, pero además quería contarte qué soñé. Soñé que los muñecos de la casa me hablaban. Me llamaban por mi nombre, y Fiona de pronto empezaba a gritar y a decir que nos mataba a todos hasta que tenías que arrojarla por la ventana. ¿Por qué sólo dice “mata–mata”? – ¿Hace cuánto la escuchaste por última vez? No dice “mata–mata” –acertó a decir riendo–. Es una muñeca irlandesa. Traía grabada una canción de cuna: Gartan Mother's Lullaby. Fue la última que escuchaste con tu madre el día que nos dejó. Tanto que al final se dañó y se quedó trabada con una sola palabra del título, justo antes de empezar a cantar: “mother”. Cada que se prendía moviendo la pata empezaba a chillar. Después de un tiempo la pata no encendía más y decidiste arrancarla para ver si podías hacerla funcionar. ¿No lo recuerdas? 7 –No, nunca me ha gustado esa muñeca– dijo Sofía– ¿Dónde está ahora? –. – ¡No es cierto! –Interpeló su padre–. Te la pasabas todo el día con ella cantando, dormías con ella, hasta entrabas al baño con ella. Cuando llegó Alejandra la muñeca ya no sonaba. Simplemente dejaste de jugar porque estaba prácticamente destrozada. Luego abandonaste los demás muñecos. La guardamos en el cuarto de San Alejo junto con los demás. Nunca volviste a preguntar por ella. La olvidaste hasta hoy. –No recuerdo nada antes de mis ocho años, padre. Nada. –Nunca preguntas por ella. –Sólo recuerdo el día en que me regaló a Fiona. Me despertó con el regalo. – ¿Nada más? –No más. –Pregunta, ¿qué quieres saber? –Todo. 8