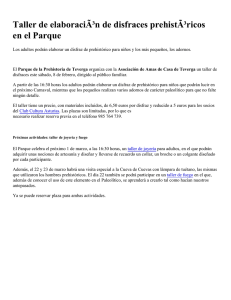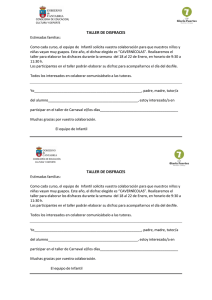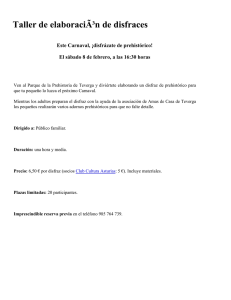Fiesta de disfraces
Anuncio

Fiesta de disfraces Autor: Gustavo Vignera – www.gustavovignera.com.ar Yo creía que no había nada en este mundo que me moleste más que las fiestas de disfraces. Ver a los grandulones sacar a la luz su alma de niño sin darse cuenta que al otro día deben volver del ridículo con sus caras lavadas, me fastidiaba de sobremanera. Debo confesar que estaba muy pero muy equivocada, había algo que me jodía muchísimo más que las fiestas de disfraces, y eran las fiestas de disfraces organizadas por la guacha de mi cuñadita. El origen de todo, llamémoslo entre comillas “resentimiento”, surge de no poder entender, ¿por qué si hay dos hermanos que nacieron de la misma mamá y con los mismos espermatozoides del papá, uno es gerente general en una fábrica de galletitas y el otro solamente come galletitas como un orangután enjaulado mientras escucha el futbol de los domingos? ¿Porqué, a uno la vida lo miró con una sonrisa y al otro, o sea al mío, la vida le dio la espalda, por no decir que le mostró el trasero? El gordo no pega una, ni siquiera en el álbum de figuritas de los chicos, siempre de un trabajo a otro, dura menos que una velita de cumpleaños, apenas terminó la secundaria y el otro ahí, siempre ahí en lo alto, siempre brillando, diplomas por acá, Masters por allá, toda una eminencia el tipo. Y yo, la estúpida, que no supe elegir entre los dos hermanos, ya que ambos, y con conocimiento de causa, me miraban con cariño cuando era joven y bella. Ahora ando contando las monedas para llegar a fin de mes o haciendo polenta cada dos por tres para poder pagar la cooperadora del Nacho y del Carlitos con un mes de atraso para no perder la costumbre. Y como me iba a sentir el día que sonó el teléfono y la perra me dice con esa voz de falsa que tiene “¡Los esperamos el sábado! ¡Es el cumpleaños de Rubén y estoy organizando una fiesta de disfraces!”. Fiesta de las re-mil vírgenes con menopausia, ¡de que mierda me iba a disfrazar yo! Si nunca me había disfrazado en mi puta vida y la figurita esbelta que tuve cuando me llevé el número equivocado de la rifa, ya la había perdido por completo después de tanta polenta y las dos cesarías de estos burros que salieron como el padre. Esa misma tarde me puse a revolver el ropero y trataba de imaginar que prendas podría combinar o modificar para hacerme un disfraz. Pensé en Hawaiana, si me ponía la treintaiúnica enteriza que compramos cuando nos fuimos de luna de miel a Mar Chiquita, con un cinturón hecho con tiras de papel crepé, pero me arrepentí al toque, debido a que visualicé un ciempiés gigante atorado mientras se traga una media res. Analicé la posibilidad de hacerme un sombrero con cartulina negra, un cono puntudo, con una visera toda alrededor y con un batón oscuro que tengo me podía disfrazar de bruja, pintándome con marcador algunos pelos pinchudos, aunque pensándolo bien… con el tiempo que hace que no me depilo, no hacía falta, pero para ser justa ese disfraz ya tendría una dueña y sin duda sería mi señora suegra. Pensé en muchas cosas más, desde aldeana, bailarina clásica, princesa, hasta en Bob esponja, pero todos me hacían sentir ridícula e imaginaba que iba a ser el hazmerreír de toda la mersa de invitados que tendría la insoportable de mi cuñadita en la fiesta. Cuando vino el gordo a la noche de su reciente empleo, luego de servir la polenta en la mesa, apagué el televisor y le pregunté “¿Sabés que el Sábado es el cumpleaños de tu hermano?”. Él, después de engullir una cucharada humeante, me hizo una mueca similar a la que me haría si le pidiera que me enumerara cuales son las siete maravillas del mundo. Encogió los hombros y cargó la cuchara nuevamente. Me dio tanta bronca que le quité el plato y le dije “¡y tenemos que ir disfrazados! Así que anda pensado de que mierda te vas a disfrazar… aunque el Oso Yogui te quedaría bárbaro y no tendríamos que gastar un mango.”. El agarró el plato y siguió morfando y yo me fui a buscar la alcancía donde los chicos guardan la plata que le regalan para los cumpleaños. La puse sobre la mesa, los chicos me miraron con pavura, con el tenedor hice palanca y la abrí y con la plata en la mano le grite “y mañana vamos a la casa de disfraces, yo no quiero que la mujer de tu hermano se burle de nosotros”. Al otro día no le quedó otra que acompañarme al negocio. Entramos y empezamos a mirar fascinados los disfraces bien confeccionados en los maniquíes. Había uno de Mujer Maravilla, otro de reina, de la malvada Cruella de Vil, de enfermera, pero el que más me gustó era el de Gatubela, ese me encantó. Sabía que casi seguro que no me entraría, pero no podía dejar de intentarlo. El gordo estaba mirando uno de piratas, para motivarlo le dije “…y vos tenés que ir de Batman”. Él se agarró la buzarda con las dos manos y me miró con la misma cara de ternero resignado yendo para el matadero que tanto lo caracteriza. Le pedí al encargado si podíamos probarnos los trajes. El muy maleducado relojeó toda mi anatomía y me dijo que si lo descocía iba a tener que pagar el arreglo. A mí no me importó y me metí en el probador con mi disfraz de Gatubela, me quité el jean y los zapatos y empecé a luchar tratando que me suba por las piernas. Primero se me quedó trabado a la altura de los jamones, pero por suerte el disfraz estaba hecho de esas telas que se estiran, de esas elastizadas y así logré después de retener la respiración y empujar más que con el parto de mis hijos, logrando que me entrara todo. Me puse las orejas de gata y el antifaz y me miré al espejo. Podía ver que alguno de mis royos se habían acomodado como podían por arriba y por abajo del cinturón de la Bati-villana, pero no me importaba. Podría parecer un matambre apretado, pero con una buena faja lo podría solucionar. Sacármelo fue otro acto de arrojo, pero al menos tuve la recompensa posterior de volver a respirar normalmente. Al gordo el disfraz de Batman no le llegó ni a las rodillas, por eso busqué y busqué y me pareció que el más adecuado para él era uno de “el Pingüino” que era muy simpático e iríamos a tono como la pareja de bandidos de ciudad Gótica. ¡Ahora sí! no seríamos dos pobres ridículos entre las estiradas amistades de la turra de mi cuñadita. Todas esas noches dormí con dos pulóveres para perder grasa, suprimí el azúcar, el pan, las pastas y los bizcochitos, hice quinientas flexiones por día y hasta me calcé la yoguineta y salí a trotar por el barrio. El viernes por la noche hicimos ayuno, todo ese sacrificio para que el traje me entrara lo mejor posible. El gordo estaba como loco porque quería al menos morfarse la polenta fría que había quedado del jueves. Y llegó el día, me fui a la pieza de los chicos para ponerme el disfraz de Gatubela sin que nadie me molestara, tomé aire, me puse la faja y comenzó la faena. El esfuerzo para que me entre fue supremo, parecía que se había achicado, estaba exhausta, pero con un poco de talco logré subírmelo hasta el final. El pingüino, o sea mi gordito me estaba esperando en la puerta. Juro que estábamos preciosos. Tomamos el colectivo que mejor nos dejaba en la mansión del hermano de mi marido. No tenía vergüenza ya que con el antifaz nadie podía reconocerme. Unos chiquitos le hicieron una seña a su mamá, le dije al gordo que sin duda se habrían confundido con los personajes de la Tele. Al fin llegamos después de una hora treinta de viaje. Respiramos hondo, pusimos las panzas para adentro, endurecí mis glúteos y tocamos el timbre. Pasaron unos veinte segundos que fueron una eternidad, se podía escuchar la música desde la calle, en eso se abrió la puerta y salió la yegua de mi cuñadita, con su larga cabellera rubia, su figura estupenda, dos copas de champagne en cada mano y su traje de Gatubela. La miré de arriba a abajo, lo miré al gordo que parecía un pingüino empetrolado. Tragué saliva y le dije “Gorrrrrdo, vámonos para casa… dejé la polenta en el fuego”. Fin.