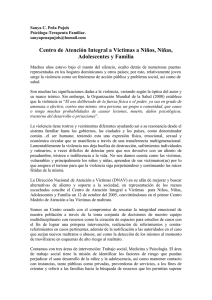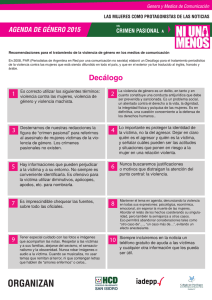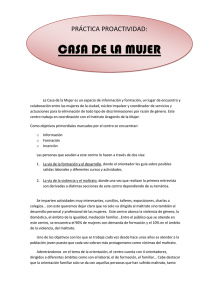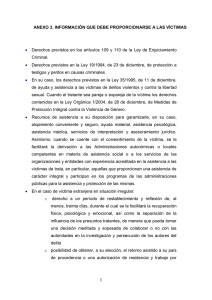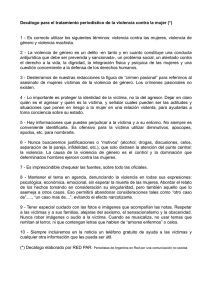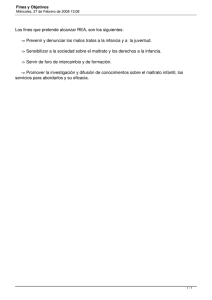violencia sutil y delitos sin víctimas: psicosociología de la impunidad
Anuncio

VIOLENCIA SUTIL Y VIOLENCIA INVISIBLE: PSICOSOCIOLOGÍA DE LA IMPUNIDAD. Rafael González Fernández Profesor Titular de Universidad Departamento de Psicología Social Universidad Complutense 1- LA ELEGANTE CONDENA DE LA “VIOLENCIA EXPLÍCITA” Y EL SISTEMÁTICO OLVIDO DE LAS “VÍCTIMAS INVISIBLES”. El auge de la militancia institucional a favor de lo políticamente correcto, ha ido desarrollando mecanismos de castigo y de control disuasorio de muchos tipos de agresiones tradicionalmente soportadas por las principales minorías – étnicas, culturales, sexuales, etc- que en las últimas décadas han reivindicado, de manera activa, sus derechos de ciudadanía en los países desarrollados en los que habitan. Potentes organizaciones y grupos de presión constituidos por mujeres, inmigrantes, homosexuales, discapacitados, víctimas de las agresiones domésticas o del terrorismo de estado, han ido erigiéndose en referentes claves de la movilización ciudadana contra toda clase de violencias explícitas, recibiendo el apoyo activo del Estado, y al amparo de las nuevas legislaciones que –cada vez en más países- tipifican como delito las agresiones e incluso los insultos de corte racista, sexista, etc. Naturalmente, todas estas medidas formales no han conseguido, en modo alguno, la disminución de este tipo de actitudes y prejuicios. Pero, al menos, muchos racistas, sexistas y homófobos, han tenido que ir acostumbrándose, en los últimos tiempos, a manifestar en público sus opiniones de manera más “moderna”, esto es, “simbólica” o “sutil” (véase a este respecto McConahay, 1986, y Pettigrew y Meertens, 1995). Pero, a mi juicio, el racista, el sexista o el homófobo “sutil” no suele ser menos racista, sexista u homófobo que los –llamémosles- “fanáticos explícitos” (esto es, los que agreden y/o insultan de manera pública y directa); quizá los “sutiles” sean más corteses, más educados, o –simplemente- más precavidos y discretos, temerosos –por ejemplo- de que alguien les pueda denunciar por un delito de injurias o –sin diligencia alguna- partirles directamente la cara. Pero desde la perspectiva de las investigaciones disponibles acerca de los procesos de formación y cambio de actitudes, estoy cada vez más convencido de que – aparte de sus diferentes estilos de manifestarse en público- tanto los racistas y sexistas “sutiles” como los “explícitos”, suelen compartir prácticamente las mismas ideas, opiniones y respuestas emocionales respecto a los grupos y categorías de personas que odian y/o desprecian. Desde un punto de vista psicosociológico “constructivo” y “optimista”, no cabe duda de que las continuas agresiones, el insulto institucionalizado, y las 177 persecuciones de todo tipo injustamente sufridas por las diversas minorías (que cuentan, cada una de ellas, con sus mártires y días conmemorativos), les ayudaron a definir su identidad diferencial como endogrupos o categorías sociales amenazadas (Tajfel, 1984), motivándoles para encuadrarse en organizaciones políticamente activas, tal y como ha ocurrido en el caso de las mujeres (Bard, 2000) los homosexuales (Eribon, 2001), las lesbianas (Viñuales, 2002), y otros colectivos desde antiguo perseguidos y despreciados, como los negros de Estados Unidos (que allí se denominan african-americans) y –en el caso de España- con los gitanos (Fonseca, 1997). Y es de suponer que la misma conciencia de pertenencia endogrupal y destino común habrá de movilizar, en poco tiempo, a los nuevos grupos recientemente estigmatizados bajo los estereotipos colectivos de “indeseables” y “peligrosos”, como es el caso, por ejemplo, de muchos de los inmigrantes que, en los últimos años, están llegando a España desde países africanos y del este de Europa. Merced a la creciente eficacia asistencial del Estado amparador (al que se denomina, cada vez más pomposa y vacuamente, “Social” y “de Derecho”), a mediados de los años sesenta del pasado siglo la atención de algunos científicos sociales comenzó a dirigirse hacia los que entonces se denominaron delitos sin víctimas (Schur, 1965). A diferencia de –por ejemplo- los atracos a mano armada cometidos violentamente y a plena luz del día, los delitos sin víctimas quedaron definitoriamente circunscritos a aquellas transacciones voluntarias características del mercado negro de servicios ilegales, como los vinculados al tráfico de drogas, la prostitución y el aborto ilegal, tema que en nuestro país ha recibido la atención de Emilio Lamo de Espinosa (1989). El problema de estas víctimas ocultas radica en la dificultad con la que el Estado Bienhechor es capaz siquiera de calcular su número y localización, que aumenta imparable desde las últimas décadas, agravándose su situación con el desembarco de potentes mafias que provienen de los países, (empobrecidos y destartalados en su economía y vertebración política) antaño mantenidos en la órbita soviética. Sus sicarios, habitualmente armados con fusiles de asalto en cuyo manejo se adiestraron hasta la perfección durante sus experiencias como soldados del Pacto de Varsovia, asesinos de las ciudades colombianas, o transportistas de las rutas norteafricanas del cannabis, ignoran por completo cualquier atisbo de compasión por la vida y el sufrimiento ajenos, y no dudan en enfrentarse con la liviana y cada vez más desmoralizada policía de “guante blanco” de las democracias occidentales, sabedores de la escasa capacidad sancionadora de unas leyes amparadas en un sistema penitenciario absolutamente ineficaz desde el punto de vista punitivo y/o rehabilitador. La retumbante visibilidad de los violentos asesinos (que cruzan nuestras fronteras sin demasiadas molestias) y el miedo que a cualquier persona sensata les producen; la ubicuidad de la prostitución urbana (que se muestra, impune, las veinticuatro horas del día, en las calles más céntricas de nuestras ciudades); la relevancia mediática del previsible terrorismo islámico (que nadie supo prever), o el crecimiento exponencial (especialmente entre los jóvenes) del consumo de drogas y alcohol, constituyen –entre otras cosas- gravísimos problemas sociales, frente a los que el Estado Bienhechor, Social y de Derecho, es capaz, en cierta medida, de proteger a las muy visibles “víctimas 178 institucionalizadas” (mujeres maltratadas, homosexuales, heridos y muertos a causa de atentados terroristas, etc); se trata, en todos estos casos, de víctimas “visibles”, víctimas “reconocidas”, víctimas “con voz” (Hirschman,1972), víctimas con derecho a acceder a subvenciones y códigos legales que las amparan. Todos, prácticamente sin excepción, seguiremos condenando esa violencia explícita, con un clamor decidido, unánime y creciente. Pero también existen víctimas invisibles. Hombres, mujeres y niños cuyas peripecias y sufrimientos rara vez alcanzan las páginas de los periódicos o las salas de los tribunales, y que nunca, desde luego, conseguirán organizarse con eficacia en asociaciones, sindicatos o grupos de presión que consigan despertar el interés de periodistas, políticos y legisladores. Son, entre otras, las víctimas cotidianas y ocultas de la violencia sutil, una violencia que transcurre casi siempre en los ámbitos domésticos de la familia y los entornos cuasi privados de los centros de trabajo, una violencia, en fin, algunas de cuyas características trataremos de describir –sucintamente- en las páginas que siguen. 2- UNA TIPOLOGÍA PSICOSOCIOLÓGICA DE LAS AGRESIONES. ACOSO Y VIOLENCIA SUTIL EN EL TRABAJO. Los centros de trabajo han sido, tradicionalmente, los escenarios elegidos por los psicólogos sociales para describir y analizar los estilos más frecuentes de agresión interpersonal. Según la conocida clasificación de Baron y Newmann (véase Baron y Byrne, 1998), dichos estilos pueden clasificarse en función de tres variables o criterios polares, a saber: agresión verbal o física, agresión pasiva o activa, y agresión directa o indirecta. Combinándolos, surgen ocho tipos principales de agresión, de los que proporcionamos algunos ejemplos ilustrativos: 1-Verbal-Pasiva-Indirecta: por ejemplo no negar rumores falsos sobre alguien; no transmitir una información necesaria para alcanzar un objetivo, etc. 2-Verbal-Pasiva-Directa: no devolver llamadas; dar un tratamiento silencioso. 3-Verbal-Activa-Indirecta: esparcir falsos rumores sobre alguien. 4-Verbal-Activa-Directa: gritar, insultar, dar voces, alardear de superioridad o estatus social. 5-Física-Pasiva-Indirecta: provocar retrasos en acciones importantes para las persona objetivo. 6-Física-Pasiva-Directa: dar la espalda a alguien o abandonar el local cuando entra la persona objetivo; reducir formalmente las oportunidades del otro para expresarse. 7-Física-Activa-Indirecta: robar o destruir las propiedades del objetivo. 179 8-Física-Activa-Directa: ataque físico, gestos obscenos o negativos, etc. Como la violencia física activa, o pasiva -pero necesariamente explícita y visible- se niega, se persigue y se castiga, las formas actuales más frecuentes de agresión en el trabajo suelen ser de tipo verbal-pasivo-directo, y a continuación se sitúan –aunque de manera mucho menos habitual- las restantes formas de violencia verbal. Por la misma razón, de las escasísimas agresiones físicas en el trabajo de las que se suele tener conocimiento, las más frecuentemente detectadas son la pasiva-directa y la pasiva-indirecta. Tales tipos de agresión son las que en la actualidad describen las modernas tácticas de “acoso laboral”. Pero dicho acoso laboral, o "mobbing" (tal y como lo bautizó un ilustre psicólogo del trabajo, el sueco Heinz Leymann) suele manifestarse muchas veces de manera aún más sutil y aparentemente anodina, propagándose sin embargo con desgarradores efectos psicofísicos entre los trabajadores que lo padecen. Tácticas sutiles de acoso laboral consisten, de manera prioritaria, en aislar informativamente al acosado, imposibilitándole cualquier tipo de comunicación directa y reveladora con los superiores, cómplices necesarios de este tipo de situaciones de indulgencia con los acosadores, siempre y cuando las consecuencias de estos abusos no redunden en un grave escándalo público o en una pérdida de beneficios para la empresa. "Hay direcciones -escribe Hirigoyen (2004, p.68)- que saben tomar medidas autoritarias cuando un empleado no es competente o cuando su rendimiento resulta insuficiente, pero que, por contra, no saben amonestar a un empleado que se muestra irrespetuoso o desagradable con uno de sus compañeros. Este tipo de dirección "respeta" la esfera privada sin entrometerse porque considera que los empleados ya son suficientemente mayorcitos como para arreglárselas solos, pero, en cambio, no respeta al individuo en sí". Un ejemplo emblemático nos lo proporciona el inquietante relato de F.F., profesora de la Universidad Complutense, en quien las tácticas de acoso sutil le produjeron, poco a poco, una profunda depresión: “Mi director de departamento mantuvo siempre conmigo una cortesía ejemplar, pero distante, que adornaba con pequeños y continuos detalles demoledores para mí...Una de sus tácticas habituales para fastidiarme eran las diferencias de saludo simultáneo conmigo y algún otro compañero con el que coincidíamos en el pasillo...mientras a mí me saludaba con un correcto pero expresivamente escueto “buenos días”, al otro le saludaba con gran entusiasmo, dedicándole siempre algunos segundos de alegre y animada conversación, siempre más alegre cuando yo estaba delante...Su mala intención era tanto más evidente cuando la persona que coincidía conmigo era otra mujer, a la que mi jefe aprovechaba para adular enfáticamente en mi presencia, sin dirigirme siquiera una mirada...Esta táctica la empezaron a imitar conmigo otros compañeros...Ni cuando tuve que examinarme de mis oposiciones de titular, ni cuando años después cuidé de mi padre, enfermo terminal de cáncer, nadie en el departamento se ofreció a sustituirme durante algunos días, pero mi jefe hacía, en mi presencia, constantes y entusiastas ofrecimientos a personas que estaban 180 en mi misma situación, brindándose a darles sus clases mientras preparaban sus oposiciones o mientras atendían a sus deberes familiares cuidando a sus hijos, a sus enfermos o, cuando simplemente, se quejaban de estar muy fatigados, y tenían que irse unos días de descanso...Dichas tácticas sutiles de discriminación produjeron en mí un estado psicológico de absoluto desamparo aún más agudo que si me agredieran o insultasen, y lo peor de todo es que no sabía qué hacer, o responder , ni a quién podría quejarme, ni de qué podía, en realidad, quejarme...Cuando comencé a sufrir los primeros ataques de ansiedad, y el médico de cabecera me derivó al psiquiatra, y el psiquiatra me recomendó ir al psicólogo, lo cierto es que no sabía por dónde empezar para explicar los posibles motivos de mi presunta depresión...” Evidentemente, los compañeros de trabajo y los sindicatos rara vez atienden este tipo de quejas, basadas en tan espumosamente ambiguas y sutiles manifestaciones de acoso, que muchas veces atribuyen a delirios paranoicos de la persona que intenta denunciar dicha situación. De hecho, sólo cuando llegó al grupo de apoyo y conoció a media docena de personas en su misma situación, esta mujer empezó a convencerse de que no estaba loca, frente a los rumores que, acerca de su maldad y su presunto desequilibrio, difundieron, sutil pero eficazmente, sus jefes y compañeros de trabajo. Las nuevas tecnologías de la información han contribuido –sin duda alguna- a que las conductas de acoso y violencia en el trabajo puedan desarrollarse de manera mucho más rápida y eficaz, de la misma manera que los “ciberacosadores” juveniles insultan a sus víctimas (compañeros de clase) publicando en internet todo tipo de imágenes y documentos mediante los que se insulta y/o ridiculiza a las personas, sin que nunca se pueda prever el alcance –en ocasiones mundial- con que se van a difundir tales acciones. A nivel de violencia sutil, la imaginación de los acosadores descarta de antemano cualquier tipo de insulto directo o agresión explícita, descartando incluso la propagación de rumores difamatorios. Las nuevas tecnologías proporcionan tácticas muy eficaces para excluir visiblemente a la víctima, para mantenerla desinformada, y, por supuesto, para que la víctima se percate y sea absolutamente consciente de que ha sido excluida, tal y como nos relata J.J., otro profesor de la Universidad Complutense en tratamiento psicológico por depresión: “La propia secretaria administrativa de mi Departamento no dudó en sugerir a mis compañeros un sistema para mantenerme al margen…y preparó dos listas de correo electrónico, una para enviarnos a todos información profesional estrictamente relacionada con las tareas docentes, lista en la que aparecía mi dirección, y otra lista que se usaba para convocar a eventos festivos o anunciar reuniones informales…en esa lista yo no aparecía, y nunca recibía ese tipo de correos…al principio no le di mayor importancia, pero con el paso del tiempo, la sensación de maltrato psicológico aumentó hasta niveles insoportables…lo denuncié a la Inspección de Servicios y a la Defensora del Universitario, pero jamás me contestaron ni me brindaron ayuda ninguna”. Por otro lado, la mayoría de las organizaciones suelen cerrar filas en torno a los victimarios con poder, demostrando –con todo tipo de represalias 181 psicosociales- que impedirán por todos los medios que un posible escándalo llegue a ver la luz. Esto nos relataba una doctoranda de apenas 30 años de edad: “Desde que comencé la carrera me llegaron rumores de que el profesor X solía acosar de manera muy inteligente a las alumnas de quinto, porque casi todas solían desaparecer al curso siguiente, cosa que le facilitaba mucho sus flirteos…conmigo siempre se portó de manera muy amable y educada, jamás tuve con él el más mínimo incidente, y él mismo se dolió delante de mí de que le “difamaban injustamente”…le creí a pies juntillas…todo fue muy bien hasta que al terminar los cursos de doctorado acepté ir a su casa a recoger unos libros que iba a prestarme amablemente…empezó a babosearme y yo alucinaba, pensé que estaba de broma, o que se había tomado alguna droga chunga, porque cada vez estaba más violento…me costó evitar que me violase…” Cuando esta mujer contó a otros profesores el suceso tan desagradable que acababa de suceder, todos le recomendaron el más estricto silencio: “Me dijeron que peligraba mi beca, pero decidí denunciarle en mi Departamento, confiando en que, por lo menos las profesoras y las demás becarias se solidarizarían conmigo…(pero)…enseguida noté una transformación absoluta en todos los profesores y becarios…evitaban interactuar conmigo en público y en privado…dejaron de saludarme…se impuso la ley del silencio…al final opté por no hacer la tesis y abandoné la Universidad…fue mucho peor el ostracismo al que me sometieron desde entonces, que el intento de violación…” El absoluto aislamiento de la víctima se acompaña de un circuito de culpabilización estigmatizadora: los victimarios justifican su comportamiento hacia la víctima basándose en que se trata de una persona “agresiva”, “rara”, “excéntrica”, “difícil” , “paranoica”, “neurótica-obsesiva” o de “trato imposible”. Estas atribuciones permanecerán para siempre en la biografía personal de la persona estigmatizada. En el caso de que la víctima sea una mujer, las verbalizaciones injuriosas se suelen acompañar de estigmas caracterológicos femeninos de índole machista y naturalizadora, tales como “histérica”, “menopáusica”, o “mal follada”. Este tipo de insultos son utilizados tanto por hombres como por mujeres, especialmente cuando la víctima trata de quejarse o intenta denunciar en público su situación. 3-VIOLENCIA INVISIBLE Y VIOLENCIA SUTIL EN LA FAMILIA Aparte de los contextos laborales, es en el seno de la familia donde este tipo de violencias agudizan y cronifican sus perfiles más dañinos, con efectos demoledores, por su casi siempre absoluta, rotunda, permanente invisibilidad, y – debido a ello- por las mayores dificultades de las víctimas para poder pedir y encontrar ayuda. Desde 1984 el chileno Jorge Barudy ha trabajado como psiquiatra en el equipo "SOS Enfants-Famille" de la Clínica Universitaria Saint-Luc de la Facultad 182 de Medicina de la Universidad Católica de Lovaina, confeccionando un programa terapéutico y preventivo del maltrato infantil en el seno de la familia. Mediante la adopción de una perspectiva ecosistémica, y a partir de su experiencia psiquiátrica en la asistencia a exiliados y torturados de diversos países latinoamericanos que han padecido dictaduras militares, así como su propia experiencia de cárcel, tortura y exilio en el Chile del golpe de estado de 1973 (véase Barudy,1983) este autor ha localizado, tanto en los escenarios de violencia organizada (que es como la OMS denomina, desde 1987, a los actos de tortura, prácticas carcelarias inhumanas, etc.) como en los grupos familiares en los que se produce maltrato, los mismos tres tipos de personas: "Existe-escribeun primer grupo compuesto por los represores, torturadores, abusadores, maltratadores, etc.; un segundo grupo, conformado por las víctimas: hombres, mujeres y niños perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados; y un tercer grupo, constituido por los terceros, los otros, los instigadores, los ideólogos, los cómplices, pero también los pasivos, los indiferentes, los que no quieren saber o los que sabiendo no hacen nada para oponerse a estas situaciones y/o tratar de contribuir a crear las condiciones para un cambio" (Barudy,1998, 20-21). El maltrato familiar suele sustentarse en una ideología grupal o sistema de creencias que permite al maltratador justificar, como algo legítimo y "necesario", el abuso y la violencia ejercida sobre la "víctima", que se convierte así en “chivo emisario” y “paciente identificado” de un sistema familiar que no funciona de manera equilibrada (González, 1993). La aceptación y/o el silencio cómplice del resto de la familia procede muchas veces de la consideración de los maltratos como la única "solución" para resolver determinados "problemas" del grupo (como el "mal comportamiento" de los hijos, la "pereza" de la esposa que "no cumple con sus obligaciones de ama de casa", o el abuelo al que "se le va la cabeza y hace locuras peligrosas"). Estas ideas forman parte de una "ideología" o "cultura familiar" más o menos aceptada (o tolerada), que responde con el maltrato ante situaciones de "crisis" (entendiendo así ciertas características de los niños como la hiperactividad, los trastornos del sueño y la alimentación, etc) frente a las que el grupo se siente en peligro. El riesgo comprobado de que las prácticas de maltrato se aprendan y perpetúen generación tras generación, se agudiza, obviamente, cuando las familias se desarrollan en una situación crónica de pobreza, exclusión social y marginación, con las carencias afectivas que suelen acompañarla, propiciando desde las negligencias educativas más elementales, hasta la cronificación de los abusos sexuales incestuosos (Barudy, 1989). En la tipología de malos tratos familiares proporcionada por Barudy (véase cuadro 1), el maltrato psicológico tiende a perpetuarse fácilmente en función de su relativa "invisibilidad" pública, así como por las dificultades para encontrar, en el seno mismo de la familia, no sólo a alguno de sus miembros que se atreva a hacer público y "visible" dicho maltrato, sino a algún miembro que sea capaz de identificar, en su misma raíz, al maltrato psicológico como una forma “real” de maltrato. 183 CUADRO 1 MALTRATO VISIBLE INVISIBLE ACTIVO Golpes, abuso sexual Maltrato psicológico PASIVO Negligencia Abandono Fuente: Barudy, 1998, p.36. El problema se agudiza todavía más cuando a la invisibilidad del maltrato se unen, en familias en modo alguno marginales, tácticas perversas de maltrato psicológico y acoso moral cuya invisibilidad es absoluta para allegados y profesionales. En el caso de los niños, dicho maltrato puede incluir desde comportamientos sádicos y despreciativos, hasta exigencias excesivas en relación con la edad del niño, normas contradictorias o imposibles de cumplir, que sirven para romper la voluntad y espíritu crítico del niño. En todos estos casos escribe Marie-France Hirigoyen (2004, p.42), "...lo que los niños notan muy claramente es que no satisfacen los deseos de sus padres o, más sencillamente, que no han sido deseados. Se sienten culpables de decepcionarlos, de producirles vergüenza y de no ser suficientemente buenos para ellos. Por ello, piden excusas, pues quisieran reparar el narcisismo de sus padres. Lo hacen en vano". En muchos tipos de violencia indirecta y acoso moral, mientras uno de los cónyuges se erige activamente en "verdugo", el otro se convierte, sin saberlo, en pieza clave del "sistema familiar de maltrato", que se perpetúa a lo largo del tiempo, con efectos devastadores para todo el grupo: "La perversión –continúa Marie-France Hirigoyen (op.cit.43)- desgasta considerablemente a las familias; destruye los lazos y echa a perder toda individualidad sin que uno se dé cuenta. Los perversos falsifican tan bien su violencia que dan con frecuencia una muy buena imagen de sí mismos. El proceso de descalificación se puede llevar a cabo de un modo aún más perverso, al hacer intervenir a una tercera persona que, generalmente, es el otro progenitor. Este último, que se encuentra también sometido al dominio de su cónyuge, no se da cuenta de ello". Naturalmente, el perverso desea mantener el sistema grupal sin destruirlo, dado que en su seno es donde puede desarrollar su influencia y poder sobre quienes le rodean. Para ello utiliza un sistema de comunicación -comunicación perversa- caracterizada según Hirigoyen (op. cit. pp.87-100) por una serie de variables que se entretejen entre sí formando una malla prácticamente invulnerable: mentiras y calumnias acerca de terceros (especialmente personas que conocen al perverso, y podrían aportar datos que facilitasen su desenmascaramiento), desprecios y burlas constantes acerca de conocidos y miembros lejanos de la familia (a los que el perverso teme y envidia), sarcasmos divertidos hechos en público acerca de miembros cercanos y presentes de la familia (casi siempre los más débiles), y descalificaciones basadas en presuntos conocimientos científicos (como en el caso del padre médico que afirma ante su hijo: "te aseguro, como psiquiatra que soy, que esa novia tuya tiene algo raro que no me gusta"). 184 Pero el arma más peligrosa con la que suelen agredir sutilmente los miembros perversos de la familia es a través de sus estrategias comunicativas, incluyendo la manipulación de su voz y su lenguaje: "Cuando los perversos hablan con su víctima -describe espléndidamente Hirigoyen (2004, pp.87-88)- suelen adoptar una voz fría, insulsa y monocorde. Es una voz sin tonalidad afectiva, que hiela e inquieta, y por la que se asoman, a través de las palabras más anodinas, el desprecio y la burla. Incluso los observadores neutros pueden percibir las insinuaciones, reproches o amenazas que se ocultan en la misma tonalidad...Quien haya sido víctima de un perverso reconoce inmediatamente esa tonalidad fría que desencadena el miedo y que lo pone a uno en vilo. Las palabras no tienen ninguna importancia; sólo importa el tono. Los niños que han sido víctimas de un padre perverso moral describen muy bien el cambio de tono que precede a una agresión: "A veces, durante la cena, después de hablar tranquilamente con mis hermanas, su voz adoptaba un tono gélido y áspero. Yo me daba cuenta enseguida de que no tardaría mucho en decirme algo hiriente"...El perverso no suele alzar la voz, ni siquiera en los intercambios más violentos; deja que el otro se irrite solo, lo cual no puede hacer otra cosa que desestabilizarlo: "Desde luego, ¡no eres más que un histérico que no para de gritar!"...El mensaje de un perverso es voluntariamente vago e impreciso y genera confusión. Luego, elude cualquier reproche diciendo simplemente: "Yo nunca he dicho esto". Al utilizar alusiones, transmite mensajes sin comprometerse...Otro procedimiento verbal habitual en los perversos es el de utilizar un lenguaje técnico, abstracto y dogmático que obliga a su interlocutor a considerar cosas de las que no entiende nada y sobre las cuales no se atreve a preguntar por miedo a parecer imbécil". El manejo de los recursos paralingüísticos en las interacciones cara a cara y el tratamiento de informaciones con las víctimas, es muy parecido a las tácticas de acoso sutil en el trabajo, tal y como evidencia el relato de B. L., una mujer soltera, de 40 años, agente de seguros: “Cada vez que llamo por teléfono a mi madre, viuda desde hace años, ella me saluda detallándome lo bien que se lo ha pasado en casa de alguno de mis hermanos, en las reuniones familiares a las que nunca me invitan...Siempre me llama para advertirme con entusiasmo: “mañana es el cumpleaños de tu hermano, tienes que felicitarle”, cuando mi hermano jamás me ha felicitado a mí...Cuando la visito, rara vez se interesa por mis posibles problemas, demostrando una gran inquietud por los demás, incluyendo personas que yo ni siquiera conozco...A veces me pregunto quién es el culpable de esta situación: si es que mis hermanos manipulan a mi madre, si es mi madre la que manipula a mis hermanos para que me ninguneen de esta manera, o si yo soy la culpable de todo, culpable de que mi propia familia me transforme en un ser inexistente, en un miembro invisible, como en una especie de fantasma...” Muchos perversos se caracterizan por su extremo narcisismo, alimentado por una irrefrenable necesidad de ser admirado como un ser único y superior, al que todo se le debe (el éxito, el poder), y cuya arrogancia le permite manipular a los demás (por los que no siente ningún interés ni empatía, aunque necesite su 185 reverencia y admiración) en su propio beneficio. Envidioso más que envidiado, como ha señalado Kernberg (1979), el perverso narcisista suele desembocar fácilmente en delirios paranoicos henchidos de celos, suspicacias y agresividad que le hace interpretar como adversos y malvados a irrelevantes acontecimientos, absolutamente neutros. Sus cónyuges, enamorados de sus peculiares formas de cariño en el transcurso de un noviazgo en el que no se han detectado señales especialmente visibles de peligro, suelen tardar mucho en descubrir la verdad escondida tras las que consideran divertidas excentricidades propias de su habitual talento. Esta es la experiencia de C.F., una mujer de 56 años, que cuenta su historia tras treinta años de matrimonio con un perverso y sutil maltratador: “Me casé absolutamente enamorada de mi marido, abrumada por su inteligencia, su generosidad y su cortesía conmigo...pero el mismo día de la boda empecé a notar en él esa especie de impaciencia, de desprecio hacia todo lo que él no podía controlar...En pocos años nos fuimos peleando con mis hermanos, con mis cuñados, que no podían soportar sus para mí siempre inteligentes comentarios...Me quedé completamente sola, pero yo le defendía, siempre me convencía de que la culpa era de "ellos", nunca de "nosotros", de sus envidias y sus celos, puesto que "nosotros", según él, no sentíamos envidia ni celos de nadie...El progreso económico de mis hermanos y mis cuñados, se debía exclusivamente, según comentaba con desprecio mi marido, a que eran unos "meapilas"...Los contratiempos y fracasos que él sufría en su profesión eran resultado del resentimiento y envidia que sus jefes y compañeros demostraban frente a su talento...Poco a poco, y sin apenas darme cuenta, mis hijos y yo comenzamos a acostumbrarnos a vivir en la sospecha y el odio a todo lo exterior, en el miedo a todo aquello que no era "nosotros"...Una de mis hermanas me decía que mi marido estaba loco, que era un anormal, pero él nunca se portó como un loco, ni era violento, ni gritaba nunca, y, por supuesto, jamás me puso la mano encima...Yo le consideraba "especial", y siempre creí en la verdad de su versión acerca de los celos y rencores que solía despertar entre quienes, según él, envidiaban su superioridad...” Instalado muchas veces en los dominios de la fantasía, el perverso narcisista trata de curar la herida auto-estimativa que le impone su deficiencia como sujeto, mediante una suerte de ortopedia del yo, el delirio, con la que trata de compensar esa deficiencia, construyendo ante el mundo “un yo exultante y grandioso” (Castilla del Pino, 1998). El delirio, sabiamente administrado, alimenta en el perverso su capacidad de maniobra para la manipulación y el engaño de quienes más de cerca le rodean, transformando en víctimas propiciatorias de sus manejos a aquellas que más les quieren y admiran. Como botón de muestra, traemos a estas páginas el estremecedor testimonio literario de Mercedes Pinto acerca del descubrimiento, a los pocos días de casarse, de la espeluznante conducta de su esposo , desgranada con aterrador realismo descriptivo en su novela autobiográfica "EL", que, acompañada de comentarios de ilustres jurisconsultos y psiquiatras de la época, como el doctor Julio Camino Galicia (el libro se editó en 1926) estremeció al 186 cineasta Luis Buñuel, inspirándole uno de los más inquietantes films de su fecunda etapa mexicana: -“Yo no descansaré-me dijo “EL” un día con acento reconcentrado- hasta ser más rico que Fulano- y me nombró a un amigo que unos días antes le había hecho un favor inmenso. -“¿Y para qué?-le pregunté. -“Para poder aplastarlo y vencerlo. ¿Crees tú que le estoy agradecido por el favor que me ha hecho? No; lo odio tanto desde entonces, que es mi obsesión de día, y de noche no me deja dormir la idea de que estoy moralmente rebajado” (Pinto, 1989,p.26). La arrogancia y necesidad de ser admirado como un ser superior, fue pronto descubierta por Mercedes Pinto en su perverso marido, quien sentía hacia sus amigos, conocidos y parientes unos incontenibles impulsos de desprecio, que sin embargo ocultaba con inteligente prudencia. El éxito profesional de su esposo, la extrema cortesía con la que en público trata a familiares y visitantes de la pareja, privó a Mercedes de una de sus posibles armas de defensa: los testigos, ante quienes “EL” mantenía siempre una exquisita cortesía y gentil normalidad: En aquella ocasión obtuvo ciertamente un triunfo en su carrera y los amigos llenaban nuestra casa en visitas de felicitación. -“Tiene mucho talento”-me decían- “Que sea enhorabuena” “Enhorabuena”- y las felicitaciones se sucedían. Una persona de mi familia que en más de una ocasión había recibido mis confidencias, me decía en voz baja: -“Ya ves como eran infundadas tus sospechas de que “El” no anda bien de la cabeza; si así fuera, no trabajaría con el talento que lo hace. Yo escuchaba desorientada. (Pinto, op.cit.29). Las víctimas de la violencia sutil de los narcisistas perversos confían, al principio, en el valor “terapéutico” del paso del tiempo “que todo lo cura”, y en la esperanza de que los cambios en la composición de la familia puedan traer la normalidad y el sosiego a las relaciones conyugales. Así describe Mercedes Pinto la experiencia de su primer embarazo: Le tenía yo que decir a “El” que íbamos a tener un hijo, y mis ideas todas se reconcentraban en un solo punto: Por triste que fuese mi matrimonio, podía ser un rayo de sol la llegada del primer hijo. A “El” seguramente lo llenaría de ternura y, tal vez, cambiaría notablemente. Cuando lo sentí más tarde subir la escalera, mi corazón saltaba y una sensibilidad intensa me llenó. ¿Iría a mejorar todo para nosotros? Pude decírselo al fín, y al levantar los ojos, vi su rostro profundamente contrariado, mientras su voz enérgica me respondió: -“¡Qué inoportunidad más grande. Por todos lados gastos y más gastos!”... ...Nuestras amistades nos visitaban y “El”,-disimulador sin rival,- tomaba al niño en los brazos e interrumpía las alabanzas adoptando un aire ingenuo y exclamaba: -“Lo más lindo que tiene son los ojos. Son iguales a los de su madre ¿verdad?” 187 ¡Como llegaba hasta las gentes abroquelado en su dignidad!¡Como sabía reunir ante el público, y con que maestría, los restos de su razón dispersa! (Idem, pp.34-39) A Mercedes Pinto le salvó de la desesperación y la locura que su marido comenzó a agredirla de manera física y violentamente explícita, llegando incluso a herirla con un disparo de revólver, agresiones que determinaron la enérgica intervención de la familia y las autoridades, facilitando la huida a América de la víctima y sus hijos, y el internamiento de EL en una clínica frenocomial. Pero esto rara vez ocurre con el auténtico maltratador sutil quien, como buen verdugo, necesita "ayudantes", cómplices en el seno de un sistema familiar en cuyo ámbito se controlen todas las informaciones que entran y salen, para preservar constantemente su identidad como grupo "perfecto", delirantemente cerrado e inatacable. Dichos cómplices suelen ser las primeras víctimas del verdugo, cónyuge, hijos, que aceptan las reglas del juego con las que la víctima será destruida, en un holocausto necesario para preservar la "pureza" de la familia, mediante rituales de grupo como los que relata esta otra mujer, recordando su matrimonio a los 33 años de edad, y cuyo marido, en tratamiento psiquiátrico con antidepresivos, se suicidó quince años después de este episodio: "Llegamos al pueblo de mi marido, donde nos esperaban sus padres y hermanos...Al cabo de unos minutos, sentados en el patio de la casa, bajo la parra, mientras merendábamos, comenzaron a pasar revista a una docena de familias del pueblo, denostándolas con exquisita cortesía, en un derroche de ingenio y de crueldad...Cebándose en la crítica a una de esas familias, comenzó un intercambio de descripciones jocosas acerca de la gordura de la mujer, el alcoholismo del marido, y la fealdad de los hijos adolescentes, cuando una de mis cuñadas exclamó: "y esos niños que tiene tan raros, todos con gafas de culo de vaso"...yo miraba espantada a mi marido, a mis suegros, a mis cuñadas y sus maridos, todos con gafas de culo de vaso, burlándose al unísono bajo la sombra de la parra de las desgracias de sus vecinos, pero sólo veían la paja en el ojo ajeno, jamás la viga en el propio, tal y como pude comprobar en años sucesivos, hasta que me negué a compartir las vacaciones con ellos...Entonces, al observar nuestro distanciamiento y nuestras cautelas, comenzaron con la tarea de destruirnos, a través del vacío, de su silencio, de su abandono...Pero, reunidos en verano bajo la parra, se las apañaban siempre para convencerse ellos mismos de que éramos nosotros los únicos culpables de aquel alejamiento que ellos motivaron y han seguido alimentando con su odio inteligente, helado y sin piedad...” Esta otra mujer, de 58 años, relata un detalle de la experiencia recurrente con su suegra, a la que cuida con total dedicación y esmero desde hace cinco años, en un estado de tensión que le ha obligado a buscar ayuda psiquiátrica: "Le di el pésame a mi suegra por la muerte de la esposa de su hermano. -"Esa vieja asquerosa -me replicó sin pestañear, con su suave y despreciativa frialdad habitual-tenía la edad ideal para morirse". -"Seis años menos que tú -me atreví a contestarle, indignada con su crueldad. Entonces me miró, sonriendo, callada con la misma sonrisa de 188 desprecio que me ha brindado siempre, desde que hace 25 años me casé con su hijo, al que nunca he visto besar en mi presencia. Luego, aprovechando mi ausencia, estuvo durante hora y cuarto describiéndole a mi marido mis defectos, mientras él, como siempre, permanecía en silencio...A mi madre, - me dice siempre, mirando al suelo-, no le hagas caso, es una pobre mujer, con sus pequeñas manías...” Uno de los fenómenos que más me ha llamado la atención al entrevistarme con mujeres casadas en tratamiento por trastornos depresivos y de ansiedad, es el hecho de la unánime certeza entre la mayoría de ellas de que “los hijos son egoístas por naturaleza”, “todos los hijos son egoístas”, “es normal que los hijos sean egoístas”, etc. De estas y otras muy semejantes maneras, las mujeres justifican no sólo la habitual ausencia de ayudas brindadas por sus vástagos, sino también conductas de auténtico maltrato, modales despectivos cronificados, y explotación financiera. Si bien la mayor parte del maltrato explícito y las conductas de violencia desarrolladas contra los padres los suelen protagonizar hijos varones, la violencia sutil suele ejercerse indistintamente por mujeres y hombres. En muchas ocasiones he observado que, aunque de acuerdo con la tradición machista, una hija debería desempeñar, dentro del grupo familiar, el rol de apoyo sistemático a la madre, en muchas ocasiones no sucede así; tal es el caso de una mujer de 54 años en tratamiento por depresión mayor, al referirse a su hija veinteañera –y maltratadora- con un evidente sentimiento de culpa: “No ha conseguido superar nuestro divorcio, pobrecilla, lo pasó muy mal cuando su padre y yo nos separamos, y desde siempre ha mantenido la esperanza (mi hija) de que en algún momento volvería (yo) con su padre…Le doy todo lo que me pide…incluyendo los 600 euros al mes para que pueda pagar el alquiler del piso en el que vive con su novio…Se lleva siempre muy mal con todas mis parejas…A mi último novio le levantaba la voz y una tarde le maldijo, le dijo “ojalá se te muera alguien que quieras!!!” y yo le dije por dios, hija, cómo puedes decir esas cosas…Cada vez que nos enfadamos está varias semanas sin llamarme…pero al final siempre la llamo yo, y hacemos las paces…ella tiene sus problemas, claro, y yo intento ayudarla…pero los jóvenes son así, y los hijos son siempre muy egoístas, eso lo sabemos muy bien todas las madres”. 4- LAS MUJERES, UN COLECTIVO SIEMPRE VULNERABLE. Coincido con la hipótesis sostenida por Vergara y Páez (1989, 241) según la cual “…las mujeres manifiestan más malestar psicosomático, ansiedad, depresión y tristeza que los hombres, ya que por su posición y rol social, las mujeres deben enfrentar más situaciones de pérdida y de estrés interpersonal que los hombres”. En las entrevistas que hace años realicé a mujeres en tratamiento con antidepresivos y tranquilizantes, más del 90% de los sucesos familiares relatados como “adversos” en los seis últimos años, se referían de manera directa a 189 cambios en la relación conyugal (por conflictos matrimoniales cronificados, viudedad, divorcio, desempleo o jubilación del marido), cambios en la composición del grupo familiar (por nacimiento de hijos no deseados, incorporación a la vivienda de pariente anciano o hijos casados –y con dificultades económicas graves- abandono del hogar familiar o fallecimiento de alguno de sus miembros, etc.), y cambios en el estado de salud de alguno de sus integrantes, por lo general enfermos de avanzada edad y escasa o nula autonomía para realizar las actividades de la vida diaria (González, 1995). Estos resultados coinciden con los hallazgos de diversas investigaciones en las que se ha resaltado, de manera contundente, cómo el peso de la atención a los enfermos de la familia recae de manera primordial sobre las mujeres, independientemente de que las cuidadoras sean amas de casa o trabajadoras con un empleo fuera del hogar (Durán, 1999). La mayoría de las situaciones de estrés crónico originadas en la familia y el trabajo, pivotando de manera coincidente sobre las mujeres del hogar, pueden considerarse una variable decisiva para explicar que los síntomas de ansiedad crónica y los trastornos depresivos en pacientes de sexo femenino, dupliquen a los diagnosticados entre los varones (véase Martínez Benlloch, 2004). Además, debería quedar claro que las situaciones de estrés crónico padecido por la mayoría de las mujeres no sólo son de carácter multivariable, sino que, por lo general, su duración en el tiempo se alarga durante muchos más años que en el caso de los varones. 5- CONCLUSIÓN DESESPERANZADA: LA DIFÍCIL GESTIÓN DEL TRATAMIENTO. Excepto cuando se alcanzan los límites del maltrato explícito visible, la violencia sutil, invisible y perversa se considera (como hasta hace poco ocurría con el "mobbing" o la "violencia de género" ejercida contra las mujeres) un "problema privado”, doméstico, sin trascendencia social, sin consecuencias "irreversibles" que exijan, espontáneamente, una intervención de oficio por parte de los poderes públicos del Estado Protector. La visibilidad de sus consecuencias en las víctimas es siempre indirecta, descubierta a media voz en la consulta del psicólogo o en el servicio de psiquiatría, casi siempre cuando ya el daño ha devorado, irreversiblemente, la capacidad de respuesta de las personas que padecen la tiranía cotidiana de la violencia sutil, ejercida sobre ellas por aquellos a quienes más admiran: esposos, padres, hijos. Reconocerse como víctima es, sin duda alguna, la etapa primordial. Buscar ayuda especializada es el segundo paso, siempre difícil, limitada a las terapias individuales y los grupos de apoyo y autoayuda hacia los que el psicólogo avezado tendría que poder derivar estos casos. La terapia sistémica de familia rara vez llega a poder desarrollarse plenamente, por el habitual rechazo de los verdugos, salvo en aquellos casos en los que la víctima es un menor de edad 190 que ha intentado suicidarse, consiguiendo así el apoyo de algún otro miembro de la familia. La víctima suele llegar al grupo de apoyo tras una etapa, casi siempre imprescindible, de medicación combinada (antidepresivos y benzodiacepinas de alta potencia, como el alprazolam) para el tratamiento sintomático de las crisis de pánico. Las técnicas de relajación mediante el control respiratorio y las terapias de reestructuración cognitiva, constituyen el segundo paso. Pero dado que la víctima debe aprender a defenderse no sólo de una persona o situación, sino de todo un sistema grupal organizado para mantenerla como tal víctima, suelen ser útiles las técnicas psicosociológicas de aprendizaje de habilidades sociales practicadas en grupo a través de simulación de casos y role-playing. A pesar de la relativa eficacia de estos arsenales terapéuticos, muchas veces, la liberación llega sólo con una enfermedad definitiva, y, en algunos casos, incluso con el suicidio de la víctima, al margen de su sexo, edad y condición. A veces, con suerte, pueden cambiar las situaciones, y desaparecer los victimarios, aunque los agresores más hábiles se habrán encargado –previa e impunementede que los sentimientos de culpa perpetúen, para siempre, su fría, sutil, demoledora e invisible capacidad destructiva sobre la conciencia de la víctima. 6-AGRADECIMIENTOS. Agradezco profundamente a las mujeres del grupo de apoyo “Andrés Mellado” su autorización para reproducir aquí algunos fragmentos de sus experiencias personales. 7-BIBLIOGRAFÍA -Bard,C. (ed.): Un siglo de antifeminismo, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. -Baron,R.A. y Byrne,D.: Psicología social, Madrid, Prentice-Hall, 1998. -Barudy,J.: "La mise à jour de l´inceste et de l´abus sexuel: crise pour la famille, crise pour l´intervenant", Cahiers critiques de thérapie familiale et de pratique de réseaux, nº 10, Bruselas, 1989. -Barudy,J.: El dolor invisible de la infancia. Una lectura ecosistémica del maltrato infantil, Barcelona, Paidós, 1998. -Castilla del Pino,C.: El delirio, un error necesario, Oviedo, Nobel, 1998. -Durán, M.A.: Los costes invisibles de la enfermedad, Madrid, Fundación BBV. -Eribon, D.: Reflexiones sobre la cuestión gay, Barcelona, Anagrama, 2001. -Fonseca, I.: Enterradme de pie, Barcelona, Península, 1997. -González, R.: Modelos de comunicación y psicopatología: Dimensiones metodológicas de la terapia familiar, Interacción social (1993), 3, pp.273-300. -González, R.: Los discursos de la magnificación álgica en el ama de casa. Para una relectura de los síntomas de “histeria”, Revista Iberoamericana de Rehabilitación Médica (1995), Vol. XVI, nº 47, pp. 52-63. -Hirigoyen,M-F.: El acoso moral. El maltrato psicológico en la vida cotidiana, Barcelona, Paidós, 2004. 191 -Hirschman, A.O.: Exit, voice and loyalty: Responses to decline in firms, organizations and states, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1972. -Kernberg,O.: Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico, Buenos Aires, Paidós, 1979 -Lamo de Espinosa,E.: Delitos sin víctima. Orden social y ambivalencia moral, Madrid, Alianza, 1989. -Martínez Benlloch, I.: Diferencia sexual y salud: un análisis desde las políticas de igualdad de género, en Barberá, E. y Martínez Benlloch,I.: Psicología y género, Madrid, Pearson-Prentice Hall, 2004. -McConahay,J.B.: Modern racism, ambivalence and the modern racism scale, en Dovidio y Gaertner (eds): Prejudice, discrimination and racism, Orlando, Academic Press, 1986. -Pettigrew, T. y Meertens,R.W.: Subtle and blatant prejudice in Western Europe, European Journal of Social Psychology (1995), 25, 1, pp. 57-76. -Pinto,M.: “El”, Novela, Edición facsímil de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, 1989, e.o.1926. -Schur,E.M.: Crimes without Victims: Deviant Behavior and Public Policy (Abortion, Homosexuality, Drug Addiction), PrenticeHall, Englewood Cliffs, 1965. -Tajfel,H.: Grupos humanos y categorías sociales, Barcelona, Herder, 1984. -Vergara, A. y Páez, D.: Rol sexual y diferencias en vivencia emocional: explicaciones psicológico-sociales, en Echebarría y Páez: Emociones: perspectivas psicosociales, Madrid, Fundamentos, 1989. -Viñuales,O.: Lesbofobia, Barcelona, Ediciones Bellaterra, 2002. Fuente: González Mas, R. (2006): Violencia humana, Sevilla, RD Editores, pp. 177-192. 192