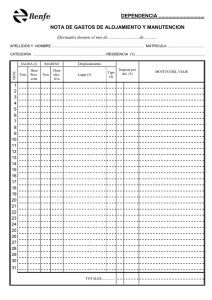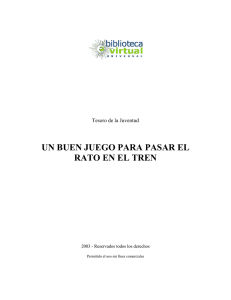Hamlet Lima Quintana
Anuncio
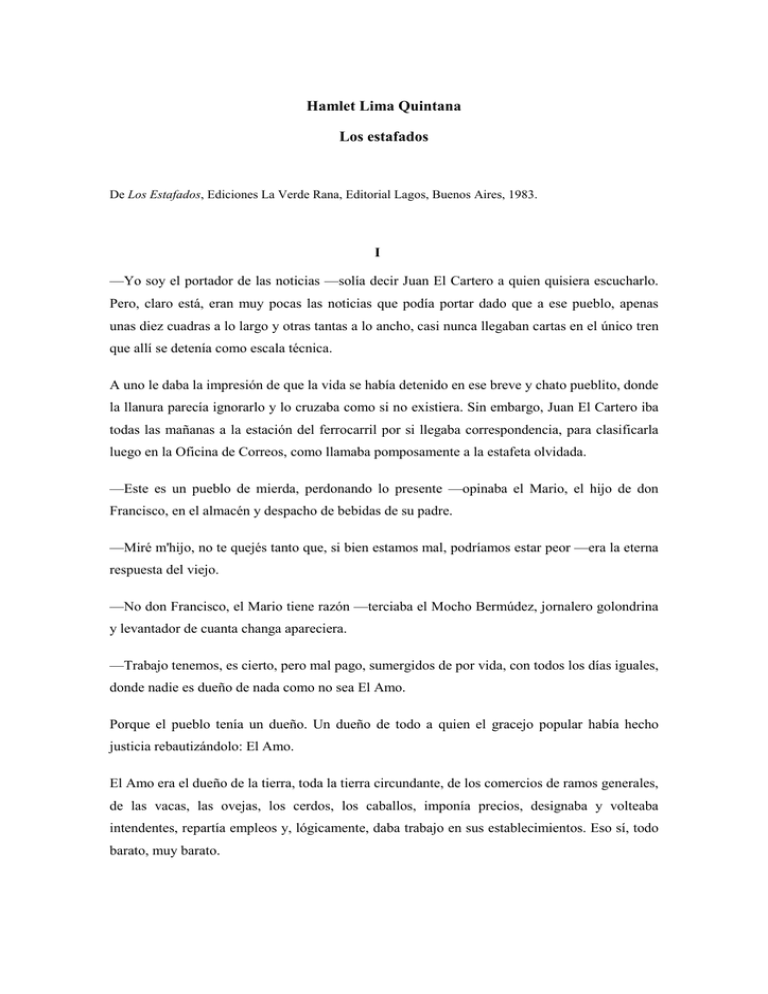
Hamlet Lima Quintana Los estafados De Los Estafados, Ediciones La Verde Rana, Editorial Lagos, Buenos Aires, 1983. I —Yo soy el portador de las noticias —solía decir Juan El Cartero a quien quisiera escucharlo. Pero, claro está, eran muy pocas las noticias que podía portar dado que a ese pueblo, apenas unas diez cuadras a lo largo y otras tantas a lo ancho, casi nunca llegaban cartas en el único tren que allí se detenía como escala técnica. A uno le daba la impresión de que la vida se había detenido en ese breve y chato pueblito, donde la llanura parecía ignorarlo y lo cruzaba como si no existiera. Sin embargo, Juan El Cartero iba todas las mañanas a la estación del ferrocarril por si llegaba correspondencia, para clasificarla luego en la Oficina de Correos, como llamaba pomposamente a la estafeta olvidada. —Este es un pueblo de mierda, perdonando lo presente —opinaba el Mario, el hijo de don Francisco, en el almacén y despacho de bebidas de su padre. —Miré m'hijo, no te quejés tanto que, si bien estamos mal, podríamos estar peor —era la eterna respuesta del viejo. —No don Francisco, el Mario tiene razón —terciaba el Mocho Bermúdez, jornalero golondrina y levantador de cuanta changa apareciera. —Trabajo tenemos, es cierto, pero mal pago, sumergidos de por vida, con todos los días iguales, donde nadie es dueño de nada como no sea El Amo. Porque el pueblo tenía un dueño. Un dueño de todo a quien el gracejo popular había hecho justicia rebautizándolo: El Amo. El Amo era el dueño de la tierra, toda la tierra circundante, de los comercios de ramos generales, de las vacas, las ovejas, los cerdos, los caballos, imponía precios, designaba y volteaba intendentes, repartía empleos y, lógicamente, daba trabajo en sus establecimientos. Eso sí, todo barato, muy barato. Y siempre había sido así, desde épocas inmemoriales. Porque antes que El Amo, estuvo el padre de El Amo y, antes que aquél, el abuelo, en una suerte de herencia total: se heredaba la fortuna y el pueblo, como si les perteneciera la vida y la muerte de las personas y de los animales. Ellos decidían todo, no había ni que pensar en nada, "CASI, CASI NI EN DIOS", solía repetir el Mario. Todo sucedía como a las cansadas, con desgano. Y de tanto pasar el tiempo como una gran modorra, entre tarde y tarde, uno se encontraba de pronto ennoviando después casado y con los hijos marcados por el mismo destino. El único que en realidad tenía contacto con el exterior era Juan El Cartero. Durante los quince minutos que el tren permanecía detenido en la estación, él hablaba con los maquinistas, los guardas, miraba las caras de los pasajeros en tránsito, curiosos sobre las ventanillas y, a veces, hasta echaba algún párrafo con alguno de esos afortunados e incomprensibles seres que viajaban hacia algún punto distante y misterioso. —¿Cómo andan las cosas por allá? —preguntaba Juan El Cartero, sin concretar, porque no lo sabía, a qué lugar se refería cuando decía: por allá. A veces, observando las caras recortadas contra las ventanillas, él imaginaba cosas que luego repetía en el boliche como si fueran ciertas. Una vez, por ejemplo, vio a una mujer joven, de largos cabellos rubios, una mano apoyada en la barbilla, que miraba hacia la estación como sin ver nada. Y como él siempre esperaba que del tren bajara la felicidad, una felicidad simple y económica, no precisaba más, soñó que la mujer bajaba del tren, se tomaba de su brazo y caminaba a su lado, dulcemente, para toda la vida. Así, por lo menos, cortaba la soledad. Más tarde, ya instalado en el boliche de don Francisco, contó, con variantes, una historia de amor correspondido. —¿Y cómo es la mujer? —preguntó el Mocho Bermúdez. —La más hermosa mujer que podés haber visto en tu vida. Y me dijo que la esperara porque volverá —soñó en voz alta. —Si es tan hermosa, será para el hijo de El Amo —tajeó el Mario. Y Juan El Cartero sintió como si en el alma le hubieran violado la correspondencia. Otra vez fue un ministro. Así lo dijo mientras tomaban un vino. —Y estaba allí, mirando todo el pueblo desde la ventanilla del tren. —¿Cómo sabés que era un ministro? —le preguntaron. —Eso se nota. Un ministro es un ministro. Y seguro que observó al pueblo y pronto tomará medidas para mejorarnos. Y así día tras día, sueño tras sueño, mientras la vida andaba sin apuro, descalza, entre las calles de tierra. Sin embargo, desde aquella vez de la mujer rubia y dulce, Juan El Cartero miraba afanosamente las ventanillas del tren y las puertas por donde bajaría su historia. Pero él sabía que en ese pueblo nunca bajaba nadie del tren. II En realidad eran pocas, muy pocas, las personas que alguna vez en su vida vieron a El Amo o a su familia. Ellos estaban en Buenos Aires o vaya a saber uno dónde pasaban su existencia. Quizá los viejos, don Francisco por ejemplo o, más seguro, el Sargento Pardales, encargado de la comisaría aunque sin el cargo de comisario. El sí lo había visto. Y mucho. El había sido nombrado a instancias de El Amo y, según decían los más conocedores de la historia, había sido guardaespaldas del mismo, aunque no se sabía, a ciencia cierta, en qué lugar del país. Lo que sí se sabía era que todos los negocios de El Amo en el pueblo, estaban en manos de El Administrador. De modo que había que estar en buenas relaciones con El Administrador y su familia si uno no quería perder el magro conchabo. Era estar en su presencia y todo se iba en aparentar los mejores modales, ocasión en que el "sí señor" o el "cómo no, señor" les brotaba a todos como la flor de la manzanilla, en un rato nomás. El Mario siempre continuaba en sus trece afirmando que "este es un pueblo de mierda, perdonando lo presente", ante el creciente escándalo y temor de don Francisco, que dejaba escapar un "adónde vas a ir que más valgas, botarate", mientras el Mocho Bermúdez apoyaba al muchacho diciendo: —Tiene razón el Mario. A uno aquí le comen la vida y, lo que es peor, le estafan la esperanza o se la niegan porque no hay futuro, don Francisco. Estamos meados por los perros. Pero el comentario en un pueblo chico se ve tan claramente como el humo o el amor. Y es seguro que El Administrador había sido informado de las opiniones de todos. —Vea Sargento, estoy enterado de algunos revoltosos que tratan de alborotar al pueblo. ¿Qué medidas ha tomado para cortar por lo sano? —Qué va, señor, si no le hace. Nadie tiene razón ni motivo de queja. Son majaderías de muchachos. —Mire que si llega a oídos del patrón, la cosa se nos va a poner fiera —replicaba El Administrador. Porque él le decía: patrón. Nada de El Amo, aunque no desconocía el apodo. —Quedesé tranquilo, señor, tengo todo controlado. Fuera de estas minucias, todo seguía igual, como siempre, ante la pesadumbre de una vida estéril, sin sentido, con algunas notas de color de tanto en tanto, como cuando llovía y la mujer del Mocho hacía tortas fritas para matear como de fiesta. El único distinto era Juan El Cartero. Porque él vivía de prestado con las ventanillas del tren. Y desde que pasó aquello de la mujer rubia, ella se le había transformado en un sol que llevaba adentro y "ya vas a ver cuando vengas y vivamos juntos", decía para su coleto por las noches, antes de dormirse y al día siguiente, cuando el tren detenía su marcha, Juan El Cartero recorría los vagones con toda su esperanza chica a cuestas, buscando el rostro de aquella que se le deshinchaba en el alma, como el humo de los trenes. Pero como era el portador de las noticias, siempre estaba atento en el viejo andén por si llegaba carta, encomienda o bulto para felicidad del destinatario y motivo de charla para los vecinos. —Seguro que en este tren llega correspondencia o llega ella, puesto que hace un momento acaba de pasar una torcaza sobre las vías pensaba, al tiempo que alimentaba los sueños justificando la cosa: —Cuando una palomita vuela antes que el tren, es señal de buenas noticias. Algo habrá. Pero no pasaba nada y después el tren partía otra vez con su carga de vida activa, mientras Juan El Cartero se quedaba al borde de esa ameba gigante que era el pueblo, sin poderse desprender más que en sus pensamientos, con un pie en el abismo de lo desconocido. Y todo seguía igual, pesado, duro, descolorido, los chicos yendo al colegio unos breves años, a veces sólo unos meses, hasta que la necesidad familiar les reclamaba los brazos para tareas más urgentes, aprendiendo y desaprendiendo con la misma maestra siempre, que ya estaba vieja y todavía alguien recordaba cuando estuvo a punto de casarse con el inspector de escuelas de la zona pero a él lo trasladaron y, desde entonces, en el pueblo la llaman La Inspectora. Con la misma reunión del boliche y los mismos comentarios, hasta el "puta que duele vivir" que se le escapó una noche a don Francisco, cosa que causó el asombro de todos. Y la historia comenzó de golpe, una mañana cualquiera. Lo natural fue que le ocurrió a Juan El Cartero. Claro, es lógico, él era el portador de las noticias y todo el pueblo lo dio como un hecho natural, así como revientan las flores en primavera o el balar de los corderitos durante la época de la parición, cosas tan sabidas como que el sol sale todos los días. Ese día, precisamente como todos los días, Juan El Cartero fue a la estación y esperó. No se fijó si había pasado antes la palomita, pero cuando el tren se detuvo, bajó un hombre extraño, pulcramente vestido a la manera de la ciudad y dio unos pasos por el andén. Grande fue la sorpresa de Juan El Cartero, pero se repuso y se acercó hasta el forastero con curiosidad. El otro se sintió observado, sonrió y lo miró de frente. —¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo andan las cosas por este pueblo? —A mi me va bien, señor, como siempre. Y en este pueblo las cosas también andan como siempre. —¿Pero bien o mal? —¿Usted viene a quedarse? —No mi amigo, voy de paso. Bajé sólo para estirar las piernas. —Bueno, si es así le puedo decir que en este pueblo estamos mal. Trabajo tenemos ¿sabe? Pero ni para comer seguido alcanza. Y nadie es dueño de nada, ni nadie tiene oportunidad de decidir nada. Todo es de El Amo. —¿El Amo? —y largó la risa. —¿Con que así lo llaman al doctor? —¿Usted lo conoce? —preguntó Juan El Cartero abriendo los ojos como si viera a un fantasma. —Sí, claro. Lo conozco de allá —respondió el hombre que sonreía siempre, sin aclarar tampoco dónde quedaba ese: allá. —Como le digo entonces. Vivimos mal y sin posibilidad de nada. Como dice el Mario: "este es un pueblo de mierda, perdonando lo presente". El hombre largó una carcajada extraña. Cuando finalizó hizo una larga pausa preñada de presagios, al menos eso le pareció a Juan El Cartero y de pronto dijo, como si fuera un secreto compartido: —Bien mi amigo, le doy la noticia de que ese estado de cosas pronto terminará y ustedes podrán resolver sus vidas. —¿Cómo es eso? —preguntó Juan casi temblando. —Que pronto El Amo, como ustedes lo llaman, dejará de ser el dueño de sus vidas. Hasta él, fíjese lo que le digo, hasta él está de acuerdo con El Cambio. —¿El Cambio? —Sí; El Cambio. Todo será modificado. —¿Y cómo sabremos nosotros? ¿Para cuándo será eso? —preguntó la ansiedad de Juan El Cartero ante la inminencia de la partida del tren. —Ustedes lo que tienen que hacer es, el día y la hora indicados, concentrarse en la plaza. Todos deben ir a la plaza, los viejos, los jóvenes, las mujeres, los niños. Debe ser una demostración de la voluntad popular, ¿me entiende mi amigo? —¿Y cómo sabremos la fecha? —Yo pasaré de vuelta dentro de unos quince días. Espéreme aquí que entonces le diré el día y la hora, mi amigo. El hombre ascendió al tren, sonó una campana, levantó un brazo a manera de saludo y el tren partió lentamente. Juan El Cartero voló al pueblo como una paloma portadora de la esperanza. III A partir de ese momento, la vida del pueblo cambió fundamentalmente. La esperanza que portaba Juan El Cartero creció como una ola gigantesca, a la que nada detenía. Invadió todo, las calles, el boliche, los almacenes, los jardines, las casas, los patios, el sembrado, los maizales, el girasol que, como era verano, había comenzado a florecer, se metió por los ojos, anduvo en las orejas, en el pulso y en las manos de los destinatarios. Llegó hasta el mismo despacho del Sargento Pardales, que se largó de inmediato para el boliche a fin de "cortar por lo sano", como le había dicho El Administrador. —¿Qué es eso que andan proclamando por aquí? —dijo la autoridad a manera de saludo. Y entre "que estos son unos brutos", dicho por don Francisco para calmar al Sargento, Juan El Cartero contó esa parte de la conversación que afirmaba que "hasta El Amo está de acuerdo con El Cambio". Allí fue cuando el Mocho Bermúdez acotó: —Vea mi Sargento que con El Cambio seguro, seguro, que usted pasa a Comisario. Y ya el Sargento pidió caña y dijo: —Hablemos con tranquilidad. Dos horas más tarde, lleno de caña y de vanidad, el Sargento había crecido dos palmos de ancho y de alto y el Mocho le decía: —Ya verá, mi Comisario, ya verá. De allí en adelante ya no hubo freno. Algo de eso habían intentado los más viejos, entre ellos don Francisco, diciendo que "cambiar es difícil" y que "quién sabe en qué vamos a parar", pero los jóvenes, especialmente el Mario, argumentaban que tenían, por fin, "la esperanza de un futuro". Y al poco tiempo, esa esperanza fue compartida por todos. Todo distinto, hasta los saludos en las calles. Parecían todos nuevos, recién nacidos que habían esperado salir del primer llanto para comenzar a sonreír. Hasta se concertaron nuevos matrimonios para cuando la cosa se cumpliera. Y, como según había anunciado Juan El Cartero, eso sería, dentro de pocos días, las novias estaban muy atareadas preparando los ajuares, las sábanas con los monogramas bordados con las iniciales entrelazadas, así como las fundas y toda ropa de cama, todo muy bonito y de un celeste prometedor. Mientras tanto, Juan El Cartero escribía cartas que no enviaba a ningún lado, puesto que no sabía el nombre ni la dirección de la mujer rubia del tren. Pero como en ese tren había llegado una esperanza compartida, ¿por qué razón no iba a llegar ella? En cada carta decía más o menos lo mismo: "Amor mío, ahora ya podés llegar cuando quieras. Te espero cada minuto y junto conmigo te espera este pueblo de maravilla, porque ya ha dejado de ser "un pueblo de mierda, perdonando lo presente", como dice el Mario. Yo sabré cuándo llegarás porque delante de tu tren vendrá volando la palomita". Pero ella no llegó nunca, aunque quedó para siempre viviendo en el pensamiento y en los sueños de Juan El Cartero. Desde ese día del anuncio, Juan llegaba a la estación dos horas antes que el tren se detuviera allí, en la escala técnica. Recorría vagón por vagón, ventanilla por ventanilla, sin descuidar las puertas por si bajaba El Hombre del Cambio o la mujer que cambió su vida. Así, día tras día. Hasta que por fin, unos quince días después, según lo convenido, cuando el tren se detuvo el Hombre se asomó por una ventanilla. Juan El Cartero se acercó de inmediato. —Hola, señor. ¿Cómo le ha ido? —Bien respondió el Hombre del Cambio sin mirarlo, como si mirara a lo alto y a lo lejos. —¿Y la fecha? ¿Y la hora en que debemos acudir a la plaza? ¿Ya las sabe? —preguntó mientras la ansiedad le roía el alma y el sistema nervioso como si le pasaran la garlopa. —Sí —dijo el Hombre y cayó en un silencio pesado y gomoso. Ahora giró la cabeza y lo miró profundamente a los ojos: —Será el sábado a las cuatro de la tarde—, nada más dijo, ni un suspiro siquiera, sólo sonrió y bajó el vidrio. Después que el tren partió, Juan El Cartero respiró con fuerzas como para aspirar hasta el horizonte y, otra vez, se sintió portador de la esperanza. Desde ese momento, era miércoles, el pueblo vivió como en un susurro que iba desde los labios hasta las orejas, desde los pies hasta el pelo, con un sólo canto: el sábado a las cuatro de la tarde, el sábado a las cuatro de la tarde, el sábado, el sábado, el sábado. Cuando se cruzaban rumbo a sus trabajos se daban las manos, se hacían guiños entre sonrisas, se prometían asados, comidas, fiestas de cumpleaños y a más de cuatro que se pasaron en las copas, alzándose una curda de primera, el Sargento y futuro Comisario ni siquiera los amenazó con el calabozo. Era casi una fiesta perpetua. Hasta que por fin amaneció el sábado. A las 10 de la mañana la mujer del Mocho Bermúdez ya tenía hechas como cuatrocientas tortas fritas para llevar a la plaza. "La gente cuando está contenta tiene hambre", decía y dale con la masa y con derretir la grasa para la fritura. Hasta el Mocho salió para el boliche con olor a torta frita. Y todos se vistieron de domingo, tiesos, almidonados, limpios de cuerpo y alma, esperando las cuatro de la tarde. Cuando el reloj marcó las cuatro en punto de la tarde, comenzaron a salir a la calle. Parecía un hormiguero reventado y, si se les miraba bien, hasta tenían alas. De todas las puertas salían los hombres, las mujeres, los viejos, los muchachos y las muchachas, los chicos y hasta los perros guardianes. Salían sonrientes, algunos cantaban en voz no muy alta, se saludaban aunque se hubieran visto hacía unos momentos, se cruzaban chanzas, se hacían burlas por el vestuario, comenzaban a masticar las tortas fritas. El tiempo fue pasando como una gran prensa hidráulica, comprimiendo todo. A las seis de la tarde ya nadie reía y continuaban caminando de una calle a otra, ya no se saludaban y apenas si, de cuando en cuando, se escuchaba algún murmullo apagado. Pronto comenzó a caer la noche y ellos continuaban pasando como si fueran pequeñas sombras adentro de una gran sombra, como si fueran hechos de humo negro, doblaban las esquinas, las caras compungidas, alargadas, con el cansancio y la desilusión pintados en los ojos, en los labios, en los cabellos despeinados, se entrecruzaban y hasta parecía que eran de aire verdaderamente, como si uno pudiera pasar a través del otro o quedar un cuerpo, dos, o cinco, en un mismo espacio para luego repartirse y continuar con los brazos caídos, fantasmales. Después la soledad y el silencio se adueñaron del pueblo. Eso fue cuando uno por uno fueron entrando en sus casas, como quien penetra en una cueva oscura e interminable. Al final, ya noche cerrada y sin luna, únicamente Juan El Cartero quedaba en la calle, caminando sin rumbo, los ojos muy abiertos, como mirando hacia la nada. Ese fue el momento en que dijo, sin que nadie lo escuchara: —¿Pero cómo? ¿Cómo fue? ¿Cómo nadie recordó, ni yo tampoco, que en este pueblo no hay plaza? —¡No hay plaza! Y regresó a su casa para escribir otra carta.