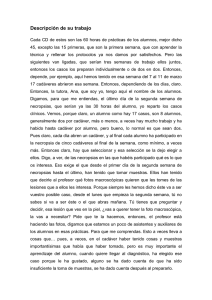Muerte - Universidad de Navarra
Anuncio

56. Muerte Antonio Pardo Departamento de Humanidades Biomédicas, Universidad de Navarra En: Carlos Simón Vázquez, ed. Diccionario de Bioética. Burgos. Monte Carmelo, 2006, pp. 522-8. A diferencia de lo que se suele pensar fuera del ámbito médico, la determinación de la muerte puede ser una cuestión sumamente difícil; las implicaciones éticas de esta determinación son obvias: las obligaciones médicas con respecto a una persona viva son radicalmente distintas a las que existen con respecto a un cadáver. Estructuraremos esta exposición en dos partes, una primera relativa a la definición de la muerte, determinación científica del momento de la muerte, y situaciones problemáticas que se pueden presentar alrededor del diagnóstico de muerte, y una segunda, que se referirá a las cuestiones éticas sobre el diagnóstico de la muerte. Dejaremos aparte las cuestiones éticas previas a la muerte (véase Cuidados paliativos). Definición de muerte Aunque nos interesa centrarnos en el caso del hombre, si dejamos aparte las peculiares características de su alma, la cuestión del vivir corpóreo y de la muerte corporal pueden verse del mismo modo en el caso del hombre y de otros animales. Clásicamente, se entiende por muerte la desaparición de la animación corporal o, dicho de otro modo en el caso del hombre, la separación del alma y el cuerpo: el cuerpo pasa de ser una unidad vital, con automovimiento, a ser un conjunto de elementos sin una actividad unitaria, que se disgrega en el proceso denominado corrupción o putrefacción. El automovimiento de los seres vivos, antes que producir manifestaciones externas (como pueden ser el crecimiento o la locomoción), tiene una función más básica que podríamos denominar “interna”: el mantenimiento de las condiciones del medio interno del organismo en una situación distinta a las del medio externo, y con unas condiciones bastante homogéneas a lo largo del tiempo. Es lo que, en Medicina, se denomina homeostasis, que precisa procesos activos por parte del ser vivo, para mantener la temperatura, el contenido de agua o sales, etc. El alma no abandona al cuerpo caprichosamente, sino sólo cuando, según expresión filosófica acuñada, el cuerpo se indispone con respecto a ella. Dicho de otro modo: cuando se produce una alteración corporal que impide al organismo mantener las funciones vitales (automovimiento, homeostasis) que caracterizan al ser vivo. Esta descripción, básicamente filosófica, tiene alguna utilidad en Medicina, pero relativamente poca: sólo se puede determinar la muerte con estas apreciaciones globales cuando los procesos que siguen a la pérdida de la vida ya están avanzados: se ha perdido la homeostasis hace tiempo y la temperatura del organismo se iguala con la exterior, o el proceso de disgregación o putrefacción está suficientemente avanzado y es patente. Aquí es importante tener en cuenta que estamos hablando del organismo como un todo: lo que está vivo es todo el ser animado, no una célula o una parte por su cuenta; la muerte del ser vivo se caracteriza por la desintegración. El ser vivo es un todo unitario; el cadáver puede tener partes que todavía vivan durante algún tiempo (células sueltas, tejidos más o menos resistentes), pero esas partes vivas ya no son el ser viviente, sino sus restos. Así, una célula de córnea de un cadáver, que sobrevive durante algunas horas a la muerte del individuo, no es un hombre, del mismo modo que no lo es una célula sanguínea extraída para un análisis. Es un grave error conceptual pensar que la muerte adviene poco a poco al ser vivo (hombre incluido). En este error, quizá demasiado difundido, influye en parte una visión cientificista de la vida: el organismo está compuesto por células vivas (desde el punto de vista científico, eso significa que muestran procesos bioquímicos en marcha); la muerte del organismo como un todo supondrá, desde ese punto de vista, la muerte de un porcentaje significativo de las células de organismo. Aquí surge la duda, insoluble, de qué porcentaje debe estar muerto para que nos encontremos ante un cadáver; y, como quedan muchas células vivas durante mucho tiempo, la cuestión quedaría, como máximo, en una definición arbitraria de ese porcentaje. La cuestión es más viable si se acoge el concepto de integración orgánica: si el ser viviente es un todo vivo integrado, es decir, un cuerpo que muestra una actividad vital como un todo, entonces se trataría de buscar, no el porcentaje de células que han dejado de funcionar, sino la desaparición de funciones en el organismo como un todo. Es decir, cuándo se pierde en el ser vivo la integración, el hecho de que todo tenga que ver con todo. Esta pregunta tampoco tiene respuesta exacta, como veremos a continuación. Es curioso cómo, en esta búsqueda, aunque más razonable que la mencionada en el párrafo anterior, se puede perder de vista completamente el fundamento: buscamos la desaparición de las funciones integradas del organismo, porque el organismo es uno gracias a su principio vital, el alma. La vida no es un conjunto de procesos bioquímicos más o menos complejos, es el ser del viviente, que se manifiesta como automovimiento del cuerpo del viviente como un todo. Entre el ser vivo y el cadáver no existen situaciones intermedias, pues una realidad es o lo uno o lo otro. O se trata de un hombre, o sea, de un cuerpo humano vivo, o se trata de otra cosa: unos restos mortales o cadáver, en el que ya no hay hombre. Los hombres muertos no existen, existen restos que denominamos cadáveres, que no son hombre de ninguna manera; ni siquiera se puede decir que la pervivencia del alma espiritual tras la muerte sea, de algún modo, la pervivencia del hombre muerto: el alma no es el hombre. Es sólo la pervivencia del alma. La muerte es, por tanto, un salto instantáneo, de ser una cosa (hombre) a ser otra (cadáver). Evidentemente, se prepara con ciertos procesos orgánicos durante la enfermedad, y se sigue de otros procesos durante la putrefacción. Pero el paso de una situación a la otra no es un cambio progresivo: no puede serlo. Determinación científica del momento de la muerte Como hemos dicho, la aproximación filosófica a la muerte permite identificarla sólo cuando es muy clara: cuando existen signos claros de desintegración corporal o de putrefacción. La normativa legal que exige dejar pasar un lapso de 24 horas entre el diagnóstico de muerte y el entierro tiene como objetivo dejar tiempo suficiente para que aparezcan esos signos de putrefacción, y que no se pueda dar el caso de enterrar a una persona viva. Sin embargo, aunque esta aproximación básica es razonable, normalmente es necesaria mayor precisión para determinar la muerte de una persona. Esta mayor precisión se intenta con lo que podríamos denominar diagnóstico científico o médico de muerte. Éste tiene que apoyarse, necesariamente, en la apreciación filosófica que hemos visto en el apartado anterior, y en la observación empírica de ciertos signos que acompañan al cese de la actividad del ser vivo como un todo, especialmente los primeros en aparecer. Sin el marco de ideas filosófico no se podría saber qué hay que buscar, y sin la observación empírica no podríamos encontrar esos signos. Para dicho diagnóstico médico de muerte, cabe adoptar básicamente dos enfoques. Se puede buscar si existe una función orgánica que no puede fallar durante mucho tiem- 2 po sin que se produzca la muerte (con el inicio inmediato de los procesos de putrefacción), o bien buscar si persiste una función íntimamente ligada con el funcionamiento integrado del organismo (dicho de otro modo, si se produce la pérdida de la homeostasis, cuestión previa a la putrefacción). Entre las primeras, son clásicas la desaparición de la respiración o del latido cardíaco. Sin embargo, no son pruebas definitivas, así, sin más. Es necesario que esta desaparición se dé durante un tiempo prolongado pues, de lo contrario, caben maniobras de reanimación (véase) que pueden permitir volver a poner en marcha dichas funciones; además, existen situaciones en que éstas se pueden detener durante un tiempo más o menos prolongado (niños, hipotermia, acción de ciertos medicamentos) sin que suponga la muerte de la persona. Todos estos detalles han de ser tenidos en cuenta a la hora de diagnosticar la muerte por este procedimiento. De todos modos, ya permite una cierta precisión, normalmente más fina de media hora. No entro en la posibilidad de suplir una de esas funciones de modo temporal – hasta que se recupere lo suficiente de modo que vuelva a ponerse en marcha espontáneamente, como sucede al aplicar el respirador a pacientes en coma– o permanente –no se espera que se recupere, pero el paciente puede vivir con esa función suplida por medio de un aparato–, que cambia completamente el panorama de la parada respiratoria como signo de muerte, y que ha introducido en el siglo XX nuevos problemas éticos en Medicina, inexistentes anteriormente (véase Encarnizamiento terapéutico, Futilidad). Entre las segundas, cabría contar los signos que manifiestan la desaparición de la homeostasis: enfriamiento corporal, cambio de la composición de los distintos compartimentos orgánicos, etc. Estos signos suelen ser posteriores a la detención de la respiración, latido cardíaco y circulación sanguínea. No obstante, entre ellos se suele contar la persistencia o no de las funciones del sistema nervioso central. En efecto, el sistema nervioso central juega un papel integrador clave de muchas funciones orgánicas. Así, el mantenimiento de la temperatura corporal y de la tensión arterial (entre otras funciones orgánicas), dependen en buena medida del funcionamiento del encéfalo. Este papel integrador lo hace clave para el diagnóstico de muerte en el caso de que se hayan suplido mediante aparatos las funciones orgánicas que habitualmente se vigilan al respecto (respiración con el respirador, latido cardíaco durante un tiempo mediante maniobras de reanimación, que, si tienen éxito, hacen que el corazón siga latiendo espontáneamente). Con esas funciones básicas ayudadas o suplidas, ¿el paciente está aún vivo o ha muerto? Aparecen para esta determinación los criterios neurológicos de muerte. Básicamente, dichos criterios intentan determinar si en un paciente se encuentra completamente destruido el contenido de la cavidad craneal; no sólo parte, sino absolutamente todo. Esto es frecuente tras traumatismos craneales graves, que se pueden seguir de la imposibilidad de llegada de la sangre al cerebro, que queda destruido por esa falta de riego y oxígeno. El paciente, que ingresa en estado de coma, precisa pronto el respirador por detención de la respiración espontánea; los días se suceden y se duda si se está manteniendo en el respirador un enfermo o un cadáver. Se trata de determinar entonces si su encéfalo se encuentra totalmente destruido, o sólo en parte (lo que supondría sólo un estado de coma prolongado). Como el sistema nervioso central cumple un papel integrador, los criterios neurológicos de muerte son aplicables también si la respiración está suplida con un aparato. Estos criterios están precisados no sólo por directivas o consejos profesionales, sino también legalmente. De todos modos, el diagnóstico neurológico de muerte, ampliamente admitido por la clase médica desde los años 70, no permite una determinación exacta del momento de 3 la muerte. Ni tampoco lo permite ningún otro procedimiento diagnóstico: como una parada cardíaca se puede reanimar en los primeros minutos, ¿en qué momento exacto podemos decir que el paciente ha muerto? Aunque se puede afinar, la determinación exacta es imposible. Por este motivo, sólo se puede determinar sin lugar a dudas que un cadáver es un cadáver, y no un ser vivo, cuando han pasado al menos unos minutos de los momentos en que cabe tener dudas sobre si ha fallecido o no. El momento en que cesa el latido cardíaco no es el momento de la muerte, es un poco después; ¿cuánto? No lo podemos determinar. Juan Pablo II, en uno de sus discursos, ha confirmado este extremo: aunque es razonable intentar afinar, buscando el momento exacto de la muerte, nunca se puede conseguir llegar a dicho resultado, pues no existe un indicador que señale la pérdida irreversible de la integración de las partes del organismo. La ciencia sólo puede dar un resultado aproximado. Sin embargo, aunque sea imposible determinar el momento exacto, este intento de afinar no es irrelevante: dado que muchos enfermos donan sus órganos para trasplante, y dado que los tejidos de ciertos órganos se estropean muy rápidamente en el cadáver, es fundamental afinar para evitar que el órgano donado se deteriore excesivamente por haber esperado demasiado tras el fallecimiento y sea entonces imposible el trasplante. Situaciones problemáticas en el diagnóstico de muerte Aunque, como hemos mencionado, los criterios neurológicos de muerte están ampliamente aceptados por la clase médica, desde los años 90 han surgido voces discordantes. Los problemas que intentan afrontar son varios, como los siguientes: la impresión de que, aunque se haya efectuado correctamente el diagnóstico neurológico de muerte, el enfermo no es un cadáver, pues está caliente, le circula la sangre, tiene reflejos, etc., es decir, parece un cuerpo vivo con funciones integradas; el hecho de que, en distintos países, haya criterios neurológicos de muerte no sólo distintos, sino discordantes, de modo que alguien vivo en un país estaría muerto en otro, y viceversa; y, por último, el hecho de que existan numerosos casos clínicos (más de un centenar) que cumplen los criterios neurológicos de muerte y, sin embargo, han vivido meses o años (aunque sin el más mínimo signo de conciencia, racionalidad o respuestas no puramente reflejas al entorno). Como consecuencia, apuntan la duda razonable sobre si esos sujetos están aún con vida. Otros autores se han inclinado decididamente a afirmar que estos pacientes están vivos, y han apuntado que el diagnóstico neurológico de muerte sería, más bien, un criterio pronóstico, pues lo normal es que estos pacientes fallezcan (sufran una parada cardíaca irrecuperable) al cabo de una o, como mucho, dos semanas. Por supuesto, nunca, en ese periodo, podrán tener la más mínima consciencia ni ejercitar el más mínimo acto racional, ni siquiera internamente, pues tienen todo el encéfalo destruido. Ante este panorama, nada banal, se han arbitrado dos soluciones, siempre minoritarias, pues, como hemos mencionado, la equivalencia de destrucción encefálica total y muerte es lo más ampliamente admitido por la clase médica. La primera, considera que dichos pacientes diagnosticados como muertos por los criterios de muerte encefálica están vivos, y que, por tanto, la extracción de órganos vitales sería éticamente incorrecta; para evitar este problema, han desarrollado los protocolos de donación a corazón parado: cuando se tiene un paciente en estado de muerte diagnosticada por criterios neurológicos, se espera a que se produzcan otros signos de muerte (parada cardíaca), y, si es el caso, se espera un tiempo prudencial para realizar el trasplante (que, con técnicas especiales, da buen resultado para riñones). Otros, por el contrario, aunque también opinan que está vivo, como un paciente en ese estado está abocado a la muerte (que sólo estamos retrasando con medios fútiles), y ya no puede realizar actos racionales, afirman 4 que sería correcto tomar sus órganos para el trasplante: se seguiría así la práctica habitual de la Medicina, pero con un fundamento teórico distinto. En todo caso, como hemos mencionado, excepto en contadísimas excepciones (rarezas, normalmente niños, que tienen un sistema nervioso muy plástico, en el que el tallo cerebral puede asumir algunas funciones encefálicas –no las racionales, sino las meramente reflejas, como respirar, tragar, etc.–), estos pacientes están abocados a una parada cardíaca irreversible en poco tiempo, y todos los cuidados que se empleen son inútiles (véase Futilidad) y pueden ser retirados. La excepción es que hayan expresado su voluntad de ser donantes: entonces, es razonable mantenerlos con la respiración mecánica (si se puede) hasta que llegue el receptor y entonces proceder al trasplante, quitando esos medios inútiles. Cuestiones éticas Las cuestiones éticas básicas que están en juego alrededor de la muerte de un paciente son numerosas. Aunque ya hemos mencionado de pasada algunas de ellas, esquematizaremos a continuación las más importantes: En primer lugar, toda vida humana, esté en las condiciones en las que esté, es digna del máximo respeto. En ningún caso se puede atentar directamente contra ella, es decir, en ningún caso es éticamente correcto plantearse, como fin o como medio, la muerte de una persona dentro de un curso de acción planeado. En el ejercicio de la Medicina está excluida la eutanasia (provocar la muerte del paciente), incluso de modo solapado, con la excusa del beneficio de otro o de otros enfermos. Este deber de máximo respeto cesa con la muerte del paciente: el cadáver sólo merece un respeto mucho menor, el debido al cuerpo de lo que fue una persona. De ahí que tenga gran importancia un correcto diagnóstico de la muerte: desde ese momento, nuestra conducta deberá ser bien distinta; de aplicar medidas paliativas del dolor o las molestias, nutrición o cuidados, pues la prioridad es el enfermo, a considerar prioritaria la atención de terceros, y considerar entonces la práctica de la autopsia (para beneficio de futuros pacientes), con la toma de muestras que sean necesarias, así como la práctica de trasplantes, siempre que conste la voluntad de donación del fallecido. Esto exige la adecuada competencia técnica para el diagnóstico de muerte, poniendo en práctica el estudio y adquiriendo la formación que sea menester hasta adquirirla. Como en todo lo que se refiere a la formación médica, inicial durante la carrera y formación continuada después, la responsabilidad que lleva anejo el trabajo del médico hace que nunca pueda descuidarse la correcta formación técnica. Y en el caso del diagnóstico de muerte, con más razón si cabe. En el caso concreto de la realización de trasplantes, no es correcto tomar los órganos sin respetar los criterios objetivos y adecuados que certifiquen la muerte del donante. Normalmente, se aplicará a este respecto la lex artis: los criterios normalmente admitidos para el diagnóstico de muerte, es decir, los criterios neurológicos de muerte. En el caso de que exista alguna duda positiva en la aplicación de dichos criterios (por las razones anteriormente apuntadas en la descripción de los protocolos de trasplantes con donante a corazón parado), es obligación del médico informarse detalladamente sobre la cuestión y, a continuación, actuar en conciencia, pues la norma próxima de moralidad es la conciencia bien formada, no unos criterios elaborados por terceros: obraría mal si los siguiera a la vez que piensa de buena fe que esos criterios tienen algún extremo equivocado. En el caso de pacientes irrecuperables, diagnosticados como muertos según los criterios admitidos, es obligación del médico proceder a desconectar los aparatos que sostienen la ventilación artificialmente, pues se trata de cuidados fútiles, que no sirven 5 para nada (véase Futilidad), y que privan a otros pacientes de esos medios técnicos, normalmente escasos. Cuando se habla de utilidad en este contexto, no es necesario que se trate solamente de utilidad para el enfermo, para que recupere la salud, sino que también caben otros tipos de utilidad razonable: que se le puedan administrar los últimos sacramentos, que pueda verle algún familiar próximo que tiene que llegar de viaje, o que se pueda realizar un trasplante (inviable si se desconecta el respirador, por el deterioro subsiguiente de los órganos donados). Por último, toda esta cuestión tiene una repercusión en la opinión social sobre el papel del médico en la muerte de los pacientes. Por tanto, además de seguir los principios hasta aquí enumerados, el médico debe actuar de modo que no deje ni la más mínima sombra de duda entre familiares y allegados al paciente de que no está provocando su muerte de ninguna manera. Si, dado el estado del paciente, ya es inútil prolongar unos medios técnicos, y lo lógico es retirarlos, esto no se debe hacer si la familia no está convencida de que es lo más correcto. Esos medios técnicos se mantendrán hasta que la familia, por la fuerza de los hechos, se dé cuenta de que ya no hay nada que hacer, y que lo adecuado es desconectar los aparatos, y posibilitar así la atención de otros pacientes graves pero recuperables. Sólo entonces se podrá proceder a la retirada de medidas técnicas de soporte vital y, en su caso, a la extracción de órganos para trasplante. Bibliografía Juan Pablo II. Carta Encíclica Evangelium vitae sobre el valor y el carácter inviolable de la vida humana. 25 de marzo de 1995. Accedido el 31-III-05. Disponible en http://www.unav.es/cdb/spevanvitae.html. Juan Pablo II. Discurso del Santo Padre Juan Pablo II con ocasión del XVIII Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes. 29 de agosto de 2000. Accedido el 27 de abril de 2005. Disponible en http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/2000/julsep/documents/hf_jp-ii_spe_20000829_transplants_sp.html. Pardo A. Muerte cerebral y ética de los trasplantes. Noviembre 1998. Accedido el 31-III-05. Disponible en http://www.unav.es/cdb/dhbapmcindice.html. Real Decreto 2070/1999, de 30 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante de órganos y tejidos (BOE 3/2000 de 04-01-2000, pág. 179-190). En el Anexo 1 se encuentran los criterios neurológicos de muerte legalmente exigibles en España. Shewmon A. Indeterminación del momento de la muerte: nuevas evidencias, nuevas controversias. En: González AM, Postigo E, Aulestiarte S, editoras. Vivir y morir con dignidad: temas fundamentales de bioética en una sociedad plural. Pamplona: EUNSA; 2002. p. 153-71. Disponible en http://www.unav.es/cdb/uncib3a.html. Thomas H. Ética de los trasplantes. En: González AM, Postigo E, Aulestiarte S, editoras. Vivir y morir con dignidad: temas fundamentales de bioética en una sociedad plural. Pamplona: EUNSA; 2002. p. 115-30. Disponible en http://www.unav.es/cdb/uncib2b.html. 6