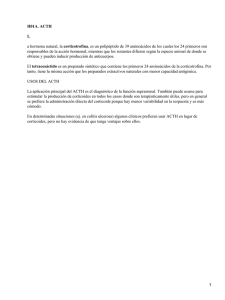Síndrome de West - Revista de Neurología
Anuncio

ORIGINAL Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos Elena Arce-Portillo, Miguel Rufo-Campos, Beatriz Muñoz-Cabello, Bárbara Blanco-Martínez, Marcos Madruga-Garrido, Luis Ruiz-Del Portal, Ramón Candau Fernández-Mensaque Introducción. El síndrome de West es una epilepsia dependiente de la edad que asocia espasmos infantiles, hipsarritmia y un retraso o detención en el desarrollo psicomotor, aunque este último no es imprescindible. Objetivos. Definir el perfil del síndrome de West en nuestro medio atendiendo a la etiología, semiología, respuesta a distintas opciones terapéuticas y aparición de efectos adversos, y establecer factores pronósticos que determinen la evolución. Pacientes y métodos. Se ha elaborado un documento de recogida de datos en el que se constatan los criterios de inclusión. La recogida de datos se ha realizado mediante la revisión de historias clínicas de los pacientes diagnosticados de síndrome de West en el período comprendido entre enero de 2003 y enero de 2009. Posteriormente, se ha realizado un estudio estadístico con análisis descriptivo y se ha establecido el nivel de significación estadística de los posibles factores pronósticos. Resultados. El estudio abarcó 70 pacientes. La etiología sintomática fue predominante, destacando la hipoxia-isquemia como causa principal. Respondió a vigabatrina el 58% de los pacientes, independientemente de la etiología. Más del 80% de los pacientes en tratamiento con hormona adrenocorticotropa quedaron libres de crisis y sin hipsarritmia. Casi la mitad de los pacientes evolucionó a otras epilepsias. Conclusiones. Los factores de mal pronóstico estadísticamente significativos fueron: existencia de antecedentes prenatales, antecedentes neonatales, etiología sintomática, edad de inicio inferior a 4 meses, crisis epilépticas antes del inicio de los espasmos y fuera del período neonatal, y retraso en el desarrollo psicomotor previo al inicio de los espasmos. Palabras clave. ACTH. Efectos adversos. Espasmos infantiles. Etiología. Factores pronósticos. Síndrome de West. Vigabatrina. Servicio de Pediatría. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Sevilla, España. Correspondencia: Dra. Elena Arce Portillo. UGC Pediatría. Sección de Neuropediatría. Hospitales Universitarios Virgen del Rocío. Avda. Manuel Siurot, s/n. E-41013 Sevilla. E-mail: [email protected] Aceptado tras revisión externa: 14.10.10. Cómo citar este artículo: Arce-Portillo E, Rufo-Campos M, Muñoz-Cabello B, Blanco-Martínez B, Madruga-Garrido M, Ruiz-Del Portal L, et al. Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos. Rev Neurol 2011; 52: 81-9. © 2011 Revista de Neurología Introducción El síndrome de West (SW) es una epilepsia dependiente de la edad que asocia una tríada clásica de espasmos infantiles, un trazado eléctrico hipsarrítmico y un retraso o detención en el desarrollo psicomotor, siendo este último no imprescindible para su definición. La edad de inicio se sitúa entre los 4 y 10 meses, con un pico de incidencia en torno al quinto o sexto mes. Se calcula que la incidencia del síndrome es de 1 por 4.000 niños [1,2]. Su frecuencia oscila entre el 2-10% de todos los casos de epilepsia infantil, y representa la forma más frecuente de epilepsia en el primer año de vida, excluyendo las convulsiones neonatales y las crisis febriles. Tiene un leve predominio en los varones (1,5 a 1) [2]. Los espasmos infantiles se clasifican etiológicamente en sintomáticos y criptogénicos. El número de casos criptogénicos ha disminuido en relación con el perfeccionamiento de las técnicas de neuroimagen, especialmente la resonancia magnética (RM), www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 que permite en muchos casos determinar la etiología y precisar la extensión y localización de la lesión cerebral [3]. La etiología del síndrome condicionará la respuesta al tratamiento. Dos terapias se han mostrado claramente eficaces en el SW, la vigabatrina (VGB) y el tratamiento hormonal con hormona adrenocorticotropa (ACTH). Se discute la idoneidad del fármaco de primera elección (a excepción de la esclerosis tuberosa, donde la VGB desempeña un papel predominante) e, incluso, hay estudios en marcha (International Collaborative Infantile Spasms Study) para evaluar la eficacia del tratamiento combinado desde el inicio. Otro de los puntos clave y objetivo de múltiples publicaciones en los últimos años es determinar cuáles son los factores pronósticos asociados a una evolución favorable [4-6]. El objetivo de este trabajo es definir el perfil del SW en nuestro medio atendiendo a la etiología, las características semiológicas, la respuesta a las distintas opciones terapéuticas y la aparición de efec- 81 E. Arce-Portillo, et al tos adversos en relación con ellas, así como establecer los factores pronósticos que determinen la evolución de nuestros pacientes basándose en la influencia de las distintas variables estudiadas. Pacientes y métodos Se realizó un estudio observacional analítico retrospectivo de pacientes diagnosticados de SW en el período comprendido entre enero de 2003 y enero de 2009. Para ello, se elaboró un documento de recogida de datos en el que se constataba el cumplimiento de los criterios de inclusión (espasmos infantiles y trazado hipsarrítmico) y se recogían las siguientes variables: sexo, edad de inicio, antecedentes familiares de epilepsia, antecedentes prenatales, antecedentes perinatales, desarrollo psicomotor previo al inicio de los espasmos, crisis epilépticas fuera del período neonatal y antes de la aparición de los espasmos, tipo de espasmos, anomalías en la exploración neurológica, comorbilidad no neurológica, etiología, alteraciones en la neuroimagen, tratamiento médico inicial, tipo de respuesta a VGB y ACTH, tiempo perdido entre la aparición de los espasmos y el inicio del tratamiento, tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la desaparición de la hipsarritmiam y supresión de los espasmos, recaídas, aparición de efectos secundarios, evolución hacia otros tipos de crisis epilépticas y retraso psicomotor, y electroencefalograma (EEG) a los seis meses del diagnóstico. En seis de los 76 casos que cumplían los criterios de inclusión no se pudieron obtener los datos clínicos, y se produjeron siete pérdidas en el seguimiento evolutivo. El análisis estadístico se realizó con el paquete SPSS v. 16.0 de la Unidad de Apoyo a la Investigación del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Se ha realizado una estadística descriptiva de las variables del estudio, para lo que se utilizaron frecuencias absolutas y relativas en el caso de las variables cualitativas. La comprobación de los grupos de estudio se hizo mediante el test χ2 o el test exacto de Fischer para las variables cualitativas. El nivel de significación estadística se estableció en p < 0,05. Resultados De los 70 pacientes estudiados, 42 (60%) fueron de sexo masculino y 28 (40%) de sexo femenino. Se encontraron 19 pacientes (27%) con antecedentes patológicos familiares de epilepsia. Respecto a la edad 82 de inicio de los espasmos infantiles, predominó el grupo entre 4 y 7 meses (47,1%). El 12,8% comenzó antes de los 4 meses y el 40% después de los 7 meses. La edad media al diagnóstico fue de 6,5 meses. El inicio más precoz fue a los 2,5 meses. Hubo antecedentes prenatales en 21 pacientes (30%), destacando entre los más frecuentes: amenaza de aborto o parto prematuro (el 21,5% de la muestra total), diabetes gestacional (5,7%) y crecimiento intrauterino retardado (4,3%). Los antecedentes perinatales fueron positivos en 39 pacientes (55,7%), siendo los más frecuentes: parto distócico (38,6%), test de Apgar con puntuación baja y prematuridad (27,1%), reanimación (25,7%), bajo peso para la edad gestacional, crisis neonatales e hipoxia (presentes en el 22,9% pacientes). Algo más del 50% de los pacientes tuvieron antecedentes patológicos personales (antecedentes posnatales), siendo los más frecuentes: crisis fuera del período neonatal y antes del inicio de los espasmos (23%), patología oftalmológica (22,9%) patología digestiva (20,3%), respiratoria (20%) y cardiológica (18,6%). Las cromosomopatías encontradas fueron trisomía del cromosoma 21 (cuatro casos) y una paciente con síndrome de Angelman. Un 23% de los pacientes de la muestra presentó crisis fuera del período neonatal y antes del inicio de los espasmos. Las crisis fueron focales en un 7,1% y generalizadas en un 15,9%. El 74,3% de los pacientes presentaba retraso en el desarrollo psicomotor previo al inicio de los espasmos. No se encontraron hallazgos patológicos en la exploración neurológica en el 18,6% de los pacientes de la serie. Predominaron los espasmos de tipo flexor (55%), seguidos de los extensores, mixtos y unilaterales (24, 20 y 1%, respectivamente). En su etiología, predominan los casos de origen sintomático hasta en un 80% de los casos (Fig. 1). El registro electroencefalográfico de los 16 pacientes que presentaron crisis antes de la aparición de los espasmos fue patológico en nueve de ellos (el 12,4% de los pacientes de la serie). Se practicó prueba de neuroimagen a todos los pacientes, encontrándose alteraciones en 51 pacientes (72,9%) (Fig. 2). En cuanto al tiempo perdido (período comprendido entre la aparición de las crisis y el inicio del tratamiento), en cerca de la mitad de los pacientes (51,4%) fue inferior a dos semanas. En trece casos, el tratamiento se demoró más de un mes (18,6%). En todos los pacientes, y atendiendo a la pauta terapéutica del servicio, se instauró un primer tratamiento con VGB, a excepción de un 5,7%, que recibió ácido valproico o la asociación prednisona y ácido valproico, que por diferentes causas había co- www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos menzado previamente esta terapia y no se consideró, por motivos evolutivos, su posible sustitución. En ningún caso se administró de inicio la terapia hormonal con ACTH, que se introdujo posteriormente en un 75% de los pacientes tras el fracaso de la terapia de inicio. No se usaron otras medidas terapéuticas, como gammaglobulinas, dieta cetógena o tratamiento quirúrgico. En cuanto a la respuesta al tratamiento con VGB, respondió el 58% de los pacientes independientemente de la etiología. El 83% de los pacientes con SW de etiología criptogénica respondió a VGB, descendiendo este porcentaje de respuesta a un 52% en el caso de los que presentaban una etiología sintomática (Fig. 3). El tratamiento hormonal con ACTH se administró en los 52 pacientes en los que la hipsarritmia fue refractaria a la VGB. Más del 80% de los pacientes que recibieron ACTH quedaron libres de crisis y sin hipsarritmia (Fig. 4). Se produjeron recaídas en el 14,5% de los pacientes tratados con VGB, sin que existieran diferencias significativas respecto a la etiología criptogénica o sintomática del síndrome. Los de origen criptogénico recayeron en un 16%, y los de origen sintomático en un 14%. Según la etiología, los de origen sintomático respondieron en un 95% y los criptogénicos en un 100%. Todos los pacientes que presentaron recaídas fueron de origen sintomático. En el 59% de aquellos pacientes en los que la VGB normalizó el EEG, el tiempo transcurrido hasta la desaparición de la hipsarritmia fue de una a tres semanas. El tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento médico y la desaparición (reducción) de los espasmos infantiles con VGB fue de menos de una semana en el 54% de los pacientes. En cuanto al tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento con ACTH y la desaparición de la hipsarritmia, el grupo mayoritario respondió en la primera semana (39,2%). Un 27,4% tardó más de tres semanas en la normalización del EEG. La desaparición-reducción de los espasmos en los pacientes que iniciaron tratamiento con ACTH tuvo lugar en la primera semana en un 50% de ellos. Se presentaron efectos adversos en relación con la terapia hormonal en el 34,6% de los pacientes. Los más frecuentes fueron de tipo infeccioso, que se presentaron entre el primer y segundo mes de tratamiento con ACTH (nueve casos), siendo las neumonías y las infecciones de tracto urinario las más frecuentes. Tras las infecciones, destaca la hipertensión arterial (cinco casos) y los trastornos de la frecuencia cardíaca. La evolución fue desfavorable en el 66% de los pacientes. En los niños afectos de un SW de origen www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Figura 1. Etiología del síndrome de West. Figura 2. Hallazgos en resonancia magnética. Figura 3. Respuesta a vigabatrina. 83 E. Arce-Portillo, et al Figura 4. Respuesta a hormona adrenocorticotropa. Tabla I. Evolución clínica desfavorable. n Retraso grave en el desarrollo psicomotor 40 Otras epilepsias 35 Síndrome de Lennox-Gastaut 4 Recaídas 13 Alteraciones del tono 26 Hidrocefalia 4 Fallecimiento 2 sintomático, esta evolución desfavorable alcanzó al 75% de los casos en los que consta la evolución, mientras que ocurrió en menos de un 30% de los pacientes con SW criptogénico (Tabla I). Se compararon las distintas variables cualitativas en relación con la evolución mediante el test χ2 o el test exacto de Fischer para determinar los factores pronósticos de nuestra serie (Tabla II). Comparamos la respuesta a los dos tratamientos en función de la etiología del síndrome (Tabla III). El tiempo perdido desde la aparición de los espasmos hasta el inicio del tratamiento, la persistencia de la hipsarritmia y la no supresión de los espasmos aparecieron de manera observacional ligados a una peor evolución clínica, aunque no pudimos demostrar significación estadística. Si el tiempo perdido desde que aparecieron los espasmos hasta que se inició el tratamiento fue infe- 84 rior a dos semanas, encontramos una evolución favorable con más frecuencia que en el resto (39,3%). Esta evolución favorable descendió al 21% si el tratamiento se demoró entre dos y cuatro semanas. Desglosando el retraso psicomotor grave de la evolución desfavorable, objetivamos que apareció en el 54,5% de los pacientes que iniciaron tratamiento antes de dos semanas frente a casi el 80% de los pacientes que tardan entre dos y cuatro semanas. Conforme tardó en normalizarse el EEG con VGB, la evolución desfavorable fue cada vez mayor, desde un 50% para los que respondieron en la primera semana, un 62,5% para los que tardaron de una a tres semanas, y un 100% para los que tardaron más de tres semanas. Igual ocurrió durante el tratamiento con ACTH, siendo de un 65% la evolución desfavorable en los que respondieron en menos de una semana, hasta un 93% si tardaron más de tres semanas. El retraso psicomotor grave se incrementó desde el 30% de los que normalizaron el EEG con VGB en la primera semana al 100% de los que tardaron más de tres semanas. En el caso del tratamiento con ACTH, se incrementó del 63% en aquéllos que respondieron en menos de una semana, al 100% de los que tardaron más de tres semanas. Si analizamos la evolución según la persistencia de los espasmos, observamos que si éstos desaparecieron en la primera semana de tratamiento con VGB o con ACTH, la evolución desfavorable fue menor (el 52 y el 69%, respectivamente) que si desaparecieron en las semanas sucesivas (entre una y tres semanas, el 64 y el 80%, respectivamente; y si persistieron más de trse semanas, el 100 y el 92%). No existió relación entre el tiempo que tardó en normalizar el EEG con VGB o ACTH y la aparición de recaídas. Discusión Tanto la edad de inicio de los espasmos como el discreto predominio del sexo masculino son datos bastante uniformes en las distintas publicaciones [7-9] y que se reflejan en nuestra serie, con un predominio del grupo de 4-7 meses de edad y una relación de 1,5 a 1 a favor del sexo masculino. Los antecedentes de epilepsia en familiares de primer y segundo grado fueron positivos en un 27%, pero, si desglosamos los de origen criptogénico, ascendieron al 66,6%, lo que muestra la importancia de los factores genéticos en los casos de origen criptogénico. Aunque un 30% de los pacientes presentó antecedentes prenatales, en nuestra serie cobraron ma- www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos yor relevancia los antecedentes neonatales (55,7%), muchos de los cuales se encontraron en relación con la hipoxia neonatal, como se ha descrito por diversos autores, que encuentran en la encefalopatía hipoxicoisquémica y los trastornos cerebrovasculares una de las principales causas del SW. Matsumoto et al [8] identificaron en una serie de 200 pacientes dichas causas hasta en un 22% de ellos, mientras que Ohtahara et al, en su serie, los encontraron en un 13,9% [10]. Gracias a la neuroimagen, los estudios metabólicos y genéticos, los casos sintomáticos ascienden al 80% [11], porcentaje similar al descrito en nuestra serie. Dentro de las causas etiológicas del SW han de citarse las lesiones residuales a cuadros de hipoxia-isquemia, hemorragias o accidentes vasculares, las disgenesias corticales [12], seguidas de los síndromes neurocutáneos (esclerosis tuberosa, principalmente), causas metabólicas, cromosomopatías (como el síndrome de Down, presente en un 5,7% de nuestra serie) y un grupo misceláneo con infecciones del sistema nervioso central y tóxicos, entre otros [3,11]. Así, en una serie de 169 pacientes, hasta en un 26% la etiología fue secundaria a la hipoxiaisquemia, seguida de los síndromes neurocutáneos (24%) y de las displasias corticales (18%) [3]. Entre las causas que hemos identificado en el grupo sintomático destacaron, por su mayor frecuencia, la encefalopatía hipoxicoisquémica y la hemorragia neonatal (el 24,1 y el 22,4%, respectivamente), seguidas de los accidentes vasculares cerebrales y las displasias. El complejo esclerosis tuberosa se presentó en el 5,7% de la muestra. La realización de estudios de neuroimagen, principalmente RM, es determinante para precisar la etiología del síndrome, como lo pone de manifiesto que tan sólo un 27% de los pacientes de nuestra serie tuviera una RM normal, encontrándose una amplia variedad de hallazgos en el resto, destacando, por orden de frecuencia, la dilatación ventricular (31%), las lesiones residuales de hemorragias neonatales, porencefalia y atrofia cortical. Un 14% de los pacientes precisó la implantación de una válvula de derivación ventricu­ loperitoneal. Desde el trabajo multicéntrico europeo retrospectivo de Aicardi, otros autores han utilizado igualmente la VGB como primera alternativa en el SW [13]. En muchos de los trabajos prospectivos llevados a cabo en pacientes con SW y tratados con VGB, los espasmos desaparecen en un porcentaje de casos que oscila entre el 26 y el 64%, con una respuesta precoz al tratamiento, entre tres y cinco días. Las dosis recomendadas varían entre 100 y 200 mg/ kg/día del fármaco, que consigue la supresión de los www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Tabla II. Significación estadística de los factores pronósticos. Evolución desfavorable Evolución favorable pa Sexo masculino 10/37 (27,1%) 27/37 (72,9%) NS Antecedentes prenatales 18/21 (85,8%) 3/21 (14,2%) < 0,05 Antecedentes neonatales 30/36 (83,3%) 6/36 (16,6%) < 0,05 Retraso psicomotor 39/47 (82,9%) 8/47 (17,1%) < 0,001 Crisis posneonatales 15/16 (93,8%) 1/16 (6,2%) < 0,05 EEG patológico previo 9/9 (100,0%) 0/9 (0,0%) 0,025 b 7/9 (77,8%) 2/9 (22,2%) < 0,05 40/53 (75,5%) 13/53 (24,5%) 0,004 b Tiempo perdido > 1 mes 8/12 (66,7%) 4/ 12 (33,3%) NS Tiempo VGB-EEG < 1 semana 5/10 (50,0%) 5/10 (50,0%) NS Tiempo VGB-crisis < 1 semana 9/19 (47,4%) 10/19 (52,6%) NS Tiempo ACTH-EEG < 1 semana 13/20 (65,0%) 7/20 (35,0%) NS Tiempo ACTH-crisis < 1 semana 18/26 (69,2%) 8/26 (30,8%) NS Etiología de síndrome de Down 1/3 (66,7%) 2/3 (33,3%) NS Etiología de síndrome neurocutáneo 1/5 (20,0%) 4/5 (80,0%) 0,036 b 22/23 (95,6%) 1/23 (4,4%) < 0,05 Edad de inicio < 4 meses Origen sintomático EEG patológico a los seis meses ACTH: hormona adrenocorticotropa; EEG: electroencefalograma; NS: no significativo; VGB: vigabatrina. a Test χ2 de Pearson; b Estadístico exacto de Fisher. espasmos en el 95% de los pacientes con esclerosis tuberosa y hasta en un 54% de los pacientes con otra etiología [14]. Tal como sucediera en otras series [15], y con una dosificación adecuada en la infancia, en la presente casuística no se observaron efectos adversos con la utilización de la VGB. En nuestra serie encontramos un porcentaje de respuesta a VGB superior al 50% (el 58,5% de los pacientes de la muestra). Los espasmos desaparecieron en un 41% de los pacientes; en más de la mitad, la respuesta se produjo en la primera semana de tratamiento; y se consiguió la desaparición de la hipsarritmia en un 39,5%, que tiene lugar entre la primera y tercera semanas de tratamiento en el 63% de los pacientes. No presentaron ninguna respuesta a VGB el 38,6% de los pacientes. 85 E. Arce-Portillo, et al Tabla III. Respuesta a las distintas opciones terapéuticas según el grupo etiológico. Sintomático Criptogénico Respuesta a vigabatrina 54,5% 83,3% EEG < 1 semana 26,1% 57,2% EEG 1-3 semanas 60,8% 42,8% EEG > 3 semanas 13,0% – Crisis < 1 semana 44,4% 80,0% Crisis 1-3 semanas 48,1% 20,0% Crisis > 3 semanas 7,4% – Recaídas con vigabatrina 14,0% 16,7% Respuesta a ACTH 95,0% 100,0% EEG < 1 semana 36,3% 57,2% EEG 1-3 semanas 31,8% 42,8% EEG > 3 semanas 31,8% – Crisis < 1 semana 46,5% 75,0% Crisis 1-3 semanas 23,2% 25,0% Crisis > 3 semanas 30,2% – 17,0% – Recaídas con ACTH ACTH: hormona adrenocorticotropa; EEG: electroencefalograma. En cuanto al grupo etiológico de esclerosis tuberosa, el 75% respondió a la VGB tanto clínica como eléctricamente sin presentar recaídas posteriores y evolucionando favorablemente. La respuesta clínica se produjo en la primera semana en todos los pacientes que respondieron a VGB. En cuanto al EEG, la normalización se produjo en la primera semana en el 66%. Sólo un caso no respondió a la VGB, por lo que se inició tratamiento hormonal, siendo la respuesta y la evolución favorables. La terapia con ACTH se propone como primera línea de tratamiento de los espasmos infantiles por la US Pediatric Epilepsy 2005 [16] y por la Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN Guidelines 2005), hallazgo apoyado recientemente por el estudio multicéntrico aleatorizado UKISS [17], que mostró la superior eficacia de la ACTH sobre la VGB a las dos semanas de tratamiento. En nuestra serie, el tratamiento hormonal con ACTH se administró en aquellos pacientes refractarios a la VGB. 86 Una de las controversias más importantes que se han suscitado con el tratamiento con ACTH es la de la dosis diaria que debe administrarse y su duración. La mayoría de los trabajos utilizan unas dosis de ACTH que varían entre 0,2 UI/kg y 150 UI/m2, persistiendo el tratamiento en el rango más alto de la dosis entre una y seis semanas, con una duración total que varía entre 4 y 12 semanas. Con esta terapia hormonal, se consigue el cese de los espasmos en el 87% de los estudios con grado I de evidencia, en el 42% de los pacientes con trabajos de nivel II de evidencia, y entre el 54-80% de los pacientes incluidos en los estudios de grado III de evidencia. El tiempo de respuesta desde el inicio del tratamiento oscilaba entre 7 y 12 días. La respuesta a la ACTH era mayor en los de origen criptogénico que en los sintomáticos. La tasa de recaída oscilaba entre el 15-33% [18]. En nuestra serie, la respuesta a ACTH consistente en la desaparición de los espasmos y de la hipsarritmia se produjo en el 82% de los pacientes, y en el 9,6% se redujeron las crisis y se normalizó el registro del EEG. La desaparición de la hip­ sarritmia tuvo lugar en un 40% en la primera semana, así como la desaparición de los espasmos, que también se produjo en un 50% en la primera semana. La duración y la dosis óptima del tratamiento con la terapia hormonal sigue siendo incierta. La eficacia de dosis bajas de ACTH (ACTH sintética en dosis de 0,005 a 0,032 mg/kg/día, equivalente a 0,2 UI hasta 1,28 UI) [19] se apoya en un estudio multicéntrico retrospectivo japonés. El efecto inicial en las crisis y la evolución a largo plazo no eran dependientes de la dosis. Sin embargo, la gravedad de los efectos adversos sí se correlacionaba con la dosis diaria y total de ACTH. Las dosis utilizadas en nuestra serie variaron entre 0,05 y 0,1 mg/kg/día. Se usó una pauta de ACTH en dosis bajas, encontrándose efectos adversos en un 35% de los pacientes que la recibieron. Los más frecuentes fueron de tipo infeccioso (nueve pacientes) tras al menos un mes de tratamiento (las más frecuentes, neumonías por Pneumocystis), hipertensión arterial (cinco casos) y trastornos de la frecuencia cardíaca (tres casos). Por lo general, no fue necesario interrumpir el tratamiento, salvo en un paciente en el que se desencadenó un estado tras el inicio del tratamiento hormonal. Otro paciente entró en situación de coma durante el tratamiento hormonal. Ambos pacientes presentaban una epilepsia focal sintomática a una displasia cortical antes del inicio de los espasmos. Cabe destacar la aparición de bradicardia grave en dos pacientes, que podría explicarse por la activación de la función parasimpática por parte de la ACTH, acción que se ha www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos descrito recientemente [20]. En una serie de 135 pacientes tratados con ACTH [21] se han objetivado un 42% de reacciones adversas al tratamiento, que debió interrumpirse en un 17% de los pacientes. Las infecciones respiratorias y la hipertensión arterial son, al igual que en nuestra serie, las complicaciones más frecuentes. La irritabilidad y los trastornos del sueño durante el tratamiento también son habituales, aunque pueden estar relacionados, en parte, por la patología de base. Varios estudios [18,21,22] tienen como finalidad establecer si existen diferencias en cuanto a la dosis de hormona utilizada en la terapia del SW. Así, parece que el tratamiento en dosis bajas es tan efectivo como en dosis altas. La dosis utilizada ha de disminuirse tanto como sea posible para evitar efectos adversos. Podemos concluir que la ACTH es un fármaco seguro cuyos efectos adversos son bien conocidos, potencialmente tratables y reversibles. Existen otras opciones terapéuticas descritas, aunque se precisan más ensayos clínicos antes de recomendar su uso. Distintos estudios abiertos sugieren que tanto el topiramato como la zonisamida pueden ser útiles en el tratamiento de los espasmos [23,24]. Estudios recientes intentan demostrar una eficacia similar entre el tratamiento hormonal y la administración pulsátil de corticoides; así, se han usado altas dosis de prednisolona oral (precedida o no de bo­los intravenosos) o ciclos de dexametasona [25-27]. Otro estudio compara la eficacia y tolerabilidad de la biterapia con sulfato de magnesio y ACTH frente a la monoterapia con ACTH. En un seguimiento a 24 semanas quedó libre de crisis un 63,2% de los pacientes que habían recibido la biterapia frente a un 52,6% que sólo había recibido ACTH, y se normalizó el EEG en un 91,7% frente al 70%, respectivamente [28]. El pronóstico global del SW es grave. Así, la mayoría de las epilepsias que se presentan durante el primer año de vida se acompañan de un deterioro neuropsicológico y/o de refractariedad terapéutica que condicionan trastornos susceptibles de intervención psicopedagógica [29]. El retraso mental puede ocurrir hasta en un 90% de los casos de SW. El 55-60% desarrollan posteriormente otros tipos de epilepsia, como el síndrome de Lennox-Gastaut y epilepsias con crisis parciales complejas [9]. La evolución desde el punto de vista cognitivo fue mejor en aquellos pacientes tratados con ACTH, dentro de los cuales fue más favorable la evolución de los tratados con dosis bajas. También se objetivó que el inicio precoz del tratamiento (antes de seis semanas) favorecía el desarrollo cognitivo de estos pacientes. Sin embargo, la conclusión a la que llegan www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 la American Academy of Neurology y la Child Neurology Society es que no existen datos suficientes para concluir que algún tratamiento mejore la evolución cognitiva a largo plazo o reduzca la incidencia de epilepsia posterior, o que muestre que el inicio precoz del tratamiento mejore el pronóstico a largo plazo de estos pacientes [18]. Hubo seis pérdidas en el seguimiento del grupo sintomático y una en el grupo criptogénico. La evolución fue desfavorable hasta en un 66% de los pacientes de nuestra serie, debido a la presencia de una serie de complicaciones, como recaídas (20%), retraso psicomotor grave (65%) y desarrollo de otras epilepsias (45%), tanto focales como generalizadas. Si analizamos por grupos etiológicos, el 75% de los pacientes del grupo sintomático tuvo una evolución desfavorable, mientras que en el grupo criptogénico, la evolución desfavorable sólo se presentó en un 27,3%. Los pacientes que evolucionaron favorablemente fueron aquéllos con un desarrollo psicomotor normal previo al inicio del cuadro, así como los de origen criptogénico. Dentro de las distintas etiologías encontradas en el grupo sintomático, presentaron una evolución favorable la esclerosis tuberosa (en el 80% de los casos), los accidentes vasculares cerebrales (AVC) y el síndrome de Down (el 66,7% en ambos casos). Se ha constatado dentro del grupo secundario a AVC que aquéllos con una presentación tardía de éste tienen una evolución clínica más favorable que otras etiologías del SW [5], tal y como aparece en nuestra serie. Encontramos como factores de mal pronóstico estadísticamente significativos ligados a una desfavorable evolución clínica en nuestra serie: existencia de antecedentes prenatales, antecedentes neona­tales, etiología sintomática, edad de inicio inferior a cuatro meses, crisis epilépticas fuera del período neonatal, retraso psicomotor en el momento del diagnóstico y un EEG patológico a los seis meses. Como factor de buen pronóstico, dentro de los casos sintomáticos, apareció el síndrome neurocutáneo. En cuanto a los posibles factores pronósticos de aparición posterior de otras epilepsias, encontramos que las crisis tras el período neonatal y antes de la aparición de los espasmos y el origen sintomático del síndrome presentaron una relación estadísticamente significativa con una evolución desfavorable de éste. Desarrollaron crisis epilépticas el 53% de los casos sintomáticos frente al 10% de los criptogénicos, con mayor riesgo en los de etiología metabólica, displasias corticales y postinfecciosas. Ninguno de los pacientes que presentaron AVC desarrolló epilepsia posterior. 87 E. Arce-Portillo, et al De modo observacional, podemos decir que la persistencia de la hipsarritmia y de los espasmos con VGB se relacionó con una mayor predisposición a desarrollar epilepsia posteriormente. Si se normalizó el EEG en menos de una semana desarrollaron epilepsia un 25% de los pacientes, frente al 43% que respondió entre una y tres semanas, y el 100% de los que respondieron pasadas tres semanas. Si se suprimieron los espasmos en menos de una semana, desarrollaron epilepsia un 11%, frente al 57% si respondieron entre una y tres semanas. En algunos estudios se ha demostrado que la persistencia de la hipsarritmia más de tres semanas incrementa el riesgo de retraso psicomotor [30]. En conclusión, en nuestra extensa casuística de seis años en los que se recogieron 76 lactantes afectos de un SW, y utilizando el protocolo terapéutico existente en el servicio, más de la mitad de los casos respondieron a la utilización de la VGB, independientemente de la etiología del proceso, aunque la ACTH fue el fármaco más eficaz, al reducir más número de espasmos y suprimir un mayor número de trazados electroencefalográficos con hipsarritmia. Por otra parte, es necesario destacar que los efectos adversos de la ACTH son tratables y reversibles. En cuanto al pronóstico, en la presente serie hemos podido demostrar que han sido determinantes en su evolución la instauración de un tratamiento precoz, el tiempo en que el paciente ha comenzado a responder a dicho tratamiento y, por supuesto, la etiología. Como factores de buen pronóstico, y con un valor estadísticamente significativo, se ha encontrado un origen criptogénico del síndrome, la etiología secundaria a una esclerosis tuberosa, la ausencia de crisis previas, la ausencia de un retraso psicomotor previo a la aparición de la semiología clínica, una edad de inicio del cuadro superior a los cuatro meses, y un EEG normal a los seis meses. A pesar de que no existe ni siquiera en los trabajos multicéntricos más recientes un consenso sobre el tipo de tratamiento a utilizar en el SW, sí parece que todos estamos de acuerdo, lo que se confirma en la presente serie, en que la ACTH es el fármaco más eficaz, tanto para la reducción/supresión de la semiología clínica, como para los aspectos electroencefalográficos. Le sigue la VGB, que sería igualmente un fármaco de primera línea. Y quedarían para una utilización ocasional otros fármacos, como topiramato, zonisamida, piridoxina, valproato, etc. Del mismo modo, en todos los trabajos relacionados se concluye que el peor pronóstico a largo plazo lo van a presentar aquellos casos que ya mostraban un retraso en el desarrollo psicomotor antes de ini- 88 ciar los espasmos, con crisis epilépticas o registro del EEG patológicos previos, así como una etiología sintomática (displasias, encefalopatía hipoxicoisquémica, etc.). Por otra parte, está igualmente demostrado que la remisión precoz de las crisis no asegura un resultado final normal en estos pacientes. Bibliografía 1. Herranz JL, Argumosa A. Propuestas para el tratamiento de los niños con síndrome de West. Rev Neurol 2000; 31: 578-83. 2. Casas C. Síndrome de West. In: Epilepsia. 1 ed. Madrid: Ergón; 2002. p. 355-69. 3. Galicchio S, Cersósimo R, Caraballo R, Yépez I, Medina C, Fejerman N. Resonancia magnética cerebral en el estudio del síndrome de West. Rev Neurol 1999; 28: 685-7. 4. Hamano S, Yoshinari S, Higurashi N, Tanaka M, Minamitani M, Eto Y. Developmental outcomes of cryptogenic West syndrome. J Pediatr 2007; 150: 295-9. 5. Golomb MR, Garg BP, Williams LS. Outcomes of children with infantile spasms after perinatal stroke. Pediatr Neurol 2006; 34: 291-5. 6. Riikonen R. Favourable prognostic factors with infantile spasms. Eur J Paediatric Neurol 2010; 14: 13-8. 7. Hrachovy R, Frost J. Infantile epileptic encephalopathy with hypsarrhythmia (infantile spasms/West syndrome). J Clin Neurophysiol 2003; 20: 408-25. 8. Matsumoto A, Watanabe K, Negoro T, Sugiura M, Iwase K, Hara K, et al. Infantile spasms: etiological factors, clinical aspects, and long term prognosis in 200 cases. Eur J Pediatr 1981; 135: 239-44. 9. Riikonen R. A long term follow study of 214 children with the syndrome of infantile spasms. Neuropediatrics 1982; 13: 14-23. 10. Ohtahara S, Ohtsuka Y, Yamatogi Y, Oka E, Yoshinaga H, Sato M. Prenatal etiologies of West syndrome. Epilepsia 1993; 34: 716-22. 11. Campistol J, García-Cazorla A. Síndrome de West. Análisis, factores etiológicos y opciones terapéuticas. Rev Neurol 2003; 37: 345-52. 12. Casas C, Alarcón H, Domingo MR. Semiología clínica de las displasias corticales en la infancia. En Rufo-Campos M, ed. Las crisis epilépticas en los desórdenes del desarrollo cortical. Madrid: Momento Médico Iberoamericana; 2010. p. 37-79. 13. Rufo M, Santiago C, Castro E. Uso de monoterapia con vigabatrina en el tratamiento del síndrome de West. Rev Neurol 1997; 25: 1365-8. 14. Rufo M, Casas C, Herranz JL, Arce E; Grupo de estudio de epilepsia de la SEN. Actitud terapéutica en el síndrome de West. In: Guías clinicoterapéuticas en epilepsia. Barcelona: Prous Science; 2008. p. 209-17. 15. Willmore LJ, Abelson MB, Ben-Menachem E, Pellock JM, Shields WD. Vigabatrin: 2008 update. Epilepsia 2009; 50: 163-73. 16. Wheless JW, Clarke DF, Carpenter D. Treatment of pediatric epilepsy: expert opinion 2005. J Child Neurol 2005; 20 (Suppl 1): S1-56. 17. Lux A, Edwards S, Hancock E. The United Kingdom infantile spasms study comparing vigabatrin with prednisolone or tetracosactide at 14 days: a multicentre, randomised controlled trial. Lancet 2004; 364: 1773-8. 18. Mackay MT, Weiss SK, Adams-Webber T, Ashwal S, Stephens D, Ballaban-Gill K, et al. Practice parameter: medical treatment of infantile spasms. Report of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society. Neurology 2004; 62: 1668-81. 19. Ito M, Aiba H, Hashimoto K, Kuroki S, Tomiwa K, Okuno T, et al. Low-dose ACTH therapy for West syndrome. Initial effects and long term outcome. Neurology 2002; 58: 110-4. www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 Síndrome de West: etiología, opciones terapéuticas, evolución clínica y factores pronósticos 20. Hattori A, Hayano J, Fujimoto S. Cardiac vagal activation by adrenocortocotropic hormona treatment in infants with West syndrome. Tohoku J Exp Med 2007; 211: 133-9. 21. Hamano S, Yamashita S, Tanaka M, Yoshinari S, Minamitani M, Eto Y. Therapeutic efficacy and adverse effects of adreno­corticotropic hormone therapy in West syndrome: differences in dosage of adrenocorticotropic hormone, onset of age, and cause. J Pediatr 2006; 148: 485-8. 22. Kondo Y, Okumura A, Watanabe K, Negoro T, Kato T, Kubota T, et al. Comparison of two low dose ACTH therapies for West syndrome: their efficacy and side effect. Brain Dev 2005; 27: 326-30. 23. Lotze TE, Wilfong AA. Zonisamida treatment for symptomatic infantile spasms. Neurology 2004; 62: 296-8. 24. Hosain SA, Merchant S, Solomon GE, Chutorian A. Topiramate for the treatment of infantile spasms. J Child Neurol 2006; 21: 17-9. 25. Kossoff EH, Hartman AL, Rubenstein JE, Vining E. High dose oral prednisolone for infantile spasms: an effective and less expensive alternative to ACTH. Epilepsy Behav 2009; 14: 674-6. 26. Mytinger JR, Quigg M, Taft WC, Buck ML, Rust RS. Outcomes in treatment of infantile spasms with pulse methylprednisolone. J Child Neurol 2010; 25: 948-53. 27. Haberlandt E, Weger C, Sigl SB, Rauchenzauner M, SchollBürgi S, Rostásy K, et al. Adrenocorticotropic hormone versus pulsatile dexamethasone in the treatment of infantile epilepsy syndromes. Pediatr Neurol 2010; 42: 21-7. 28. Zou LP, Wang X, Dong CH, Chen CH, Zhao W, Zhao RY. Three week combination treatment with ACTH+ magnesium sulphate versus ACTH monotherapy for infantile spasms: a 24 week, randomized, open label, follow up study in China. Clin Ther 2010; 32: 692-700. 29. Durá-Travé T, Yoldi-Petri ME, Hualde-Olascoaga J, EtayoEtayo V. Epilepsias y síndromes epilépticos durante el primer año de vida. Rev Neurol 2009; 48: 281-4. 30. Rener-Primec Z, Stare J, Neubauer D. The risk of lower mental outcome in infantile spasms increases after three weeks of hypsarrhythmia duration. Epilepsia 2006; 47: 2202-5. West syndrome: aetiology, therapeutic options, clinical course and prognostic factors Introduction. West syndrome is an age-specific form of epilepsy that associates infantile spasms, hypsarrhythmia and a delay in or the complete stoppage of psychomotor development, although this last case is not essential. Aims. To define the profile of West syndrome in our environment by taking into account its aetiology, semiology, response to different therapeutic options and the appearance of side effects, as well as to establish prognostic factors that determine its course. Patients and methods. A data collection document stating the eligibility criteria was drafted. Data were collected by reviewing the medical records of patients diagnosed with West syndrome during the period between January 2003 and January 2009. Later, a statistical study was conducted with descriptive analysis and the level of statistical significance of the possible prognostic factors was established. Results. The study included 70 patients. There was a predominance of symptomatic aetiology, with hypoxia-ischaemia as the main cause. Regardless of the aetiology, 58% of patients responded to treatment with vigabatrine. Over 80% of patients being treated with adrenocorticotropic hormone were finally seizure-free and without hypsarrhythmia. Almost half the patients progressed to other epilepsies. Conclusions. The statistically significant poor prognostic factors were: existence of a prenatal history, neonatal history, symptomatic aetiology, age of onset below 4 months, epileptic seizures before the onset of the spasms and outside the neonatal period, and delayed psychomotor development prior to the onset of the spasms. Key words. ACTH. Aetiology. Infantile spasms. Prognostic factors. Side effects. Vigabatrine. West syndrome. www.neurologia.com Rev Neurol 2011; 52 (2): 81-89 89